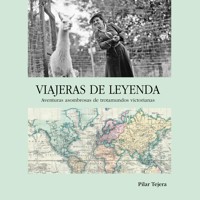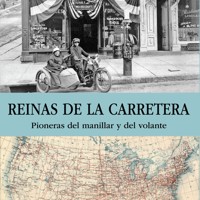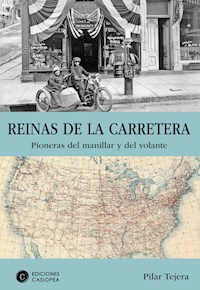Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Casiopea
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Los dos años de guerra entre los soldados indios (cipayos) y los ingleses (1857- 1858), fue el periodo más aciagoy sangriento en la India durante la presencia británica.. muchas mujeres fueron víctimas de violaciones, vejaciones y torturas mientras veían morir a sus hijos pequeños a manos de los amotinados. Pero algunas sobrevivieron a tal experiencia, entre ellas, Eliza Fay, que tras lograr escapar se refugió en el fuerte de Agra en compañía de 6000 personas durante un asedio que se alargó seis meses en el tiempo. Su historia es simplemente inaudita. Otras menos afortunadas no regresaron jamás a su país de origen. Fue el caso de la esposa del gobernador de la India, lady Canning, también incluida también en el presente libro. La autora ha extraído y actualizado ambas historias del libro Casadas con el Imperio para recuperar la memoria de las madres, hijas y esposas británicas en uno de los peores momentos de la historia de la India.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CON LA MUERTE EN LOS TALONES
Dos inglesas durante la rebelión india 1857-1858
Pilar Tejera
Con la muerte en los talones
© Pilar Tejera, 2024
© Ediciones Casiopea
Primera Edición: Octubre de 2024
ISBN-EBOOK: 978-84-129062-6-4
Imagen de portada: Jessie's Dream (The Relief of Lucknow). Frederick Goodall
Diseño de cubierta: CaryCar Servicios Editoriales
Corrección y maquetación: CaryCar Servicios Editoriales
Impreso en España
Reservados todos los derechos
Presentación a la presente edición
Cuando escribí el libro Casadas con el Imperio, mi idea no fue soltar un rollo sobre la historia de la India a través de las viajeras inglesas que anduvieron por allí, sino intentar contestar algunas preguntas como: ¿Cómo vivieron aquellas mujeres una experiencia tan radical como aquella? ¿Qué les hubiera gustado saber, o qué les habría venido bien conocer antes de encontrarse allí? ¿Qué lamentaron durante su estancia en la India? ¿Qué ganaron o qué perdieron? ¿Cómo les cambió aquello? Respecto a esta última pregunta, tras haber leído sus diarios y memorias, queda claro que se volvieron personas más sabias, más resistentes y más abiertas de mente. A su regreso a Inglaterra, muchas de estas expatriadas en vez de hurgar en las heridas de la India, intentaron sanarlas con buenos recuerdos, con perdón y agradecimiento por lo que habían aprendido en aquel destino.
Combatir tantísimos frentes como los que se les presentaron fue una tarea titánica, y si algo demostraron al imperio británico —que tenía a la mujer como un ser débil, frágil y vulnerable a quien debía proteger—, fue lo resistentes, lo decididas y arrojadas que fueron. Esto sucedió especialmente durante los motines de los soldados indios (cipayos) contra los ingleses entre 1857 y 1858. Forma parte de la vida militar enfrentar la muerte, pero cuando en Inglaterra se conocieron las atrocidades cometidas sobre sus mujeres y niños a manos de los rebeldes, lo sucedido dio al traste con la flema británica y los ingleses pasaron a convertirse en verdugos sin distinguir entre culpables e inocentes. Fue el periodo más aciago, más duro y sangriento en la India durante la presencia británica.
Durante los dos años de revueltas, muchas mujeres fueron víctimas de violaciones, vejaciones y torturas mientras veían morir a sus hijos pequeños a manos de los amotinados. Pero algunas sobrevivieron a tal experiencia, entre ellas, una de las protagonistas de este libro: Eliza Fay.
Eliza Fay logró escapar y refugiarse en el fuerte de Agra en compañía de 6000 personas durante un asedio que se alargó seis meses en el tiempo. Su historia es simplemente inaudita.
Otras menos afortunadas no regresaron jamás a su país de origen. Fue el caso de la esposa del gobernador de la India, lady Canning, también incluida en el presente libro.
Me he permitido extraer y actualizar estos dos capítulos del libro Casadas con el Imperio para recuperar la memoria de las madres, hijas y esposas británicas en uno de los peores momentos de la historia de la India, sin ahondar en los muchos motivos que tuvieron los cipayos para rebelarse, pues la expansión, explotación y dominio de la India a manos de la Compañía Británica de las Indias Orientales, así como los métodos empleados, dieron sobradas razones para ello. He incluido en el epílogo la vida de otra inglesa que no viene recogida en el libro Casadas con el Imperio y que pienso que por lo sorprendente de su historia es la apropiada para cerrar este libro.
Espero que disfruten con su lectura.
Pilar Tejera
Octubre 2024
Con la muerte en los talones
«Cuando logré coronar el montículo, la caballería había desaparecido y los únicos signos de su incursión eran los muertos y los restos de sus cuerpos».
Elisa F. Greathed, Letters Written during the Siege of Delhi
Esposas del Imperio. Algunas han atravesado los angostos corredores de la era victoriana en los años más brillantes de la Compañía de las Indias. Pero este periodo se halla próximo a su fin. El esplendor mogol que ha conocido Emily Eden, la libertad de la que han disfrutado Fanny Parkes, viajando con la sola compañía de un guía local, o Amelia Farkland, presenciando la fastuosidad en el séquito del rajá de Sattara, están a punto de desaparecer. «Nuestros hogares en la India están en llamas. Perderlos equivaldría a ver disminuido nuestro poder y descender en el rango de las naciones de Europa. El fuego debe ser extinguido a cualquier precio». Las afirmaciones publicadas en junio de 1857 por The Illustrated London News, y más tarde las de The Times: «Una guerra civil se ha desatado sobre nosotros», hacen saltar las alarmas del Imperio. Ese año, el mismo en que el divorcio es introducido en Reino Unido, los soldados indios se amotinan, iniciando una rebelión contra la política colonial inglesa.
Muchos ingleses perderán la vida en los levantamientos. Hasta aquel momento, el único contacto de las europeas con los nativos se reducía al trato doméstico. Los valores victorianos han hecho de la dignidad y la castidad de sus damas símbolos del Imperio. Ninguna de ellas jamás, ni en sus peores sueños, ha albergado la idea de tener alguna relación física con los nativos. Pero llegan relatos de crímenes espeluznantes. Relatos que recorren el Imperio como oscuras sombras. Se hace famosa la historia de la esposa de un oficial en Meerut que ha sido arrastrada fuera de la iglesia, despojada de sus ropas y mutilada en sus pechos. Lo mismo con las cuarenta y ocho inglesas deshonradas en las calles de Delhi por «lo más bajo de aquellas gentes» y a la vista del público antes de ser desmembradas. Lo ocurrido en Cawnpore y Lucknow desata el estupor parlamentario y el clamor popular. Casi doscientas mujeres asesinadas en Cawnpore, y las más de doscientas supervivientes del cerco de Lucknow tras cinco durísimos meses en condiciones terribles. En ambos casos, son víctimas de la severidad de un conflicto que nadie había acertado sospechar.
Pero tales desgracias también sacan a la luz el valor de la mujer, considerada hasta entonces frágil y vulnerable. Historias como las de Judith Wheeler, que logra matar a cinco rebeldes antes de arrojarse a un pozo, desvelan una faceta desconocida de las jóvenes inglesas. «Escuchamos con dolor, pero no quizás con horror, las pérdidas de nuestros valientes soldados. Al fin y al cabo, forma parte de la vida militar enfrentar la muerte; sin embargo, cuando leemos las atrocidades cometidas sobre nuestras mujeres y niños, el corazón de Inglaterra se estremece. Todo el peso de la justicia caerá sobre los rebeldes». The Illustrated London News comparte el sentir del pueblo británico. El conde de Ellenborough declara en la Cámara de los Lores: «El gobierno tiene el mismo deber de proteger nuestro imperio en la India como protegería el condado de Kent si fuera atacado».
Aquellos que logran sobrevivir a las masacres y lo pierden todo nutrirán las librerías con escalofriantes relatos. The Times publica una carta de la esposa de un oficial del ejército de Bengala: «Nuestra casa en Neemuch es una ruina, una cáscara vacía sin un solo objeto de valor. Libros rotos o quemados; muebles destrozados o robados. Ni una taza, ni una copa de cristal, ni una prenda de ropa; las puertas y ventanas rotas; los objetos personales robados o destruidos... Ya no nos queda nada». Su autora ha tenido suerte. Otras mujeres no son tan afortunadas.
«Nuestra sed era terrible y no había agua que pudiéramos beber, excepto el lodo verdoso de las cisternas del camino que aún no se habían secado. Mi marido nos trajo a los niños y a mí una magra ración en el hueco de sus manos. Cerré entonces mis ojos, tapé mi nariz y bebí con gran avidez aquel líquido que encarnaba la teoría de que la fiebre tifoidea proviene del agua en mal estado».
Harriet Tytler
El 11 de mayo de 1857, los motines estallan en Delhi y Harriet Tytler, embarazada de ocho meses y con dos niños pequeños que cuidar, se encuentra sitiada y rodeada de rebeldes. Será la única europea superviviente de uno de los más atroces escenarios de las revueltas. «Apenas habíamos avanzado cuando, de repente, las cuatro ruedas del carro se despedazaron dejando el cuerpo del vehículo en el camino, un desastre sin esperanza. No había más remedio que caminar».
Harriet y su familia logran alcanzar Umbala, donde tendrán que penar por sobrevivir sin un techo donde cobijar a los niños. «Allí no había albergues y el bungaló de viajeros estaba atestado. Tampoco, amigos a quienes pedir que nos recibieran, así que tuvimos que dormir en improvisadas tiendas y en carros».
La toma de Delhi por los británicos, tras dos meses de asedio y una semana de lucha encarnizada por las calles, supondrá el espaldarazo moral que los ingleses necesitaban para ir recuperando el control de la India.
Tras la rebelión, la protección de las mujeres y niños europeos pasa a ser una prioridad. La vigilancia será especial con aquellas inglesas cuyos maridos se hallan en lugares remotos o aislados que impidan su inmediata reacción en caso de necesidad. Se cree en muchas de las historias publicadas o que corren de boca en boca sobre lo ocurrido. La carta del mayor Bailie sobre la subasta de las vírgenes inglesas en los bazares, o los sucesos de Cawnpore, donde según algunos, varias mujeres fueron clavadas a las paredes con bayonetas o quemadas vivas, desatan un odio ciego. Sir Colín Campbell, uno de los héroes durante las revueltas, escribirá que «las torturas más refinadas y los ultrajes más viles se perpetraban sobre los hombres, las mujeres y los niños por igual». Describe cómo las cautivas eran desnudadas en presencia de sus esposos, azotadas, exhibidas por las calles, violadas y más tarde asesinadas. Afirma también que los nativos se han deleitado no solo desmembrando a las mujeres, sino en la exquisita tortura de escaldarlas o despellejarlas, separando la piel a la altura del cuello para colocarla luego sobre la cabeza de sus indefensas víctimas. Durante generaciones, el pueblo inglés tratará de asimilar la humillación.
Cuando las cosas empiezan a calmarse, lord Canning, gobernador general de la India, inicia una investigación sobre los crímenes contra las mujeres. Su esposa secunda la iniciativa tras recibir a varias supervivientes. Se acaba probando la existencia de algunas afirmaciones infundadas, pero aquello no aplaca los ánimos. Lo sucedido da al traste con la flema británica y los ingleses pasarán a convertirse en verdugos sin distinguir entre culpables e inocentes. El teniente coronel Williams describe el terror de los prisioneros nativos: «Al acercarse el último y más terrible momento, los detenidos niegan cualquier conocimiento de tan asqueroso crimen como la matanza indiscriminada de mujeres y niños inocentes».
Son dos años de oscuridad. Los ríos de la India se tiñen de rojo y la muerte atraviesa como una ráfaga todo el norte del país, emponzoñando cuanto roza a su paso.
Ruth Coopland, superviviente de Gwalior y lady Canning, bajo la perspectiva del gobierno central en la India, nos cuentan en las siguientes páginas qué ocurrió y cómo lo vivieron ellas.
Ruth Coopland
La vida en un fuerte
«El creciente tumulto, las espesas humaredas y el fuego por todas partes nos convencieron de la necesidad de mantener lo más segura posible nuestra posición, de forma que repartimos la guardia en la planta baja. Después de oscurecer, un grupo de insurgentes se precipitó en el jardín expulsando a nuestros hombres y, tras entrar en la casa, la prendieron fuego. Por todas partes podíamos oírlos rompiendo cosas y saqueando mientras nos llamaban a gritos».
Elisa Greathed, An Account of the Opening of the Indían Mutíny at Meerut, 1857
Gwalior, 122 kilómetros al sur de Agra, 3 de junio de 1857.
La adrenalina corriendo como veneno por las venas de Ruth Coopland le permitía captar con nitidez toda clase de sonidos, por leves que fueran o muy lejos que se hallaran. La noche anterior, ni un alma se había aventurado por las calles de Gwalior, como si la ciudad contuviera la respiración presintiendo el inminente desastre. Ahora, el pesado aire llevaba hasta su posición una sinfonía de ecos y estruendos: risotadas, disparos y estallidos que taladraban la noche. A intervalos, toques de corneta, el crujido del vidrio estallando contra el suelo y el inconfundible crepitar del fuego devorando la madera. Podía escuchar también los gritos terribles de las madres y niños, los golpes de las puertas derribadas a patadas, las explosiones de la artillería. La brisa soplaba en dirección suya, por lo que el olor a carne quemada llegaba con morbosa nitidez. Percibía también el acre olor de la sangre fundido con la fetidez de la descomposición. Apenas se atrevía a respirar por miedo a ser localizada. El corazón le latía sin control. Podía oír a aquellos salvajes entrando en las casas, derribando cuanto hallaban a su paso, buscando ingleses a los que asesinar.
Sabía que la situación de las ciudades vecinas tomadas por la artillería nativa también era dramática y compartió lo que cientos de mujeres estarían padeciendo en aquellos momentos. En algún lugar, una madre se estaría volviendo loca al no poder salvar a sus pequeños de una muerte atroz. En alguna plaza, los cuchillos y espadas se estarían alzando para segar la vida de un inocente. El mundo que ella había descubierto hacía unos meses se derrumbaba. Qué lejos quedaba aquel enero, cuando al poco de llegar con su esposo había disfrutado de la hospitalidad del rajá, de los poblados nativos, de los centinelas y soldados locales... Las horas transcurrían lenta y angustiosamente. Agachada en un rincón del jardín, oculta bajo unos setos, Ruth barajaba las posibilidades de escapar con vida. Observó a su esposo, George Coopland, diácono en la ciudad. Parecía un fantasma. Su rostro pálido y ojeroso y los labios apretados componían una imagen de mal disimulado terror. Habían sido advertidos, apenas unas horas antes, de que los cipayos se dirigían allí para asesinarlos. Todo había acabado, pero no se dejarían descuartizar como ovejas sin oponer resistencia.
La luna iluminaba un cielo oscurecido por el humo de las llamas. A lo lejos, como si de gigantescas antorchas se tratara, centelleaban casas y almacenes. En aquellas horas fatídicas, Ruth tuvo tiempo para pensar. Pensaba en los constantes avisos de las últimas semanas; en los rumores sobre el horror que se expandía por la llanura del Ganges; en el alzamiento de los soldados nativos... La noche anterior, al saber de la masacre en Jhansi, a unos 100 kilómetros al sur, comprendió que ellos mismos hallarían la misma suerte muy pronto. Al ver llegar a un destacamento de jinetes cubiertos con largas capas, no pudieron evitar pensar que eran los soldados amotinados del capitán Alexander que regresaban para unirse al levantamiento.
Luego todo sucedió a la velocidad del rayo. Collins había sido el primero en caer tras recibir un disparo. Le siguieron el mayor Sheriff, la señora Campbell, Mackeller y el mayor Blake. Bajo el consejo de su esposo, Ruth se había puesto su vestido negro y no llevaba con ella joya alguna cuando salieron huyendo de la residencia.
Al espeso humo que le hacía llorar, se sumaban las lágrimas por la rabia. Lágrimas de pánico, de lástima por los cientos de personas que estarían clamando por sus vidas. De vez en cuando, unas sombras o unas voces surgían de la nada creciendo en dirección a donde se ocultaban. Escuchó aproximarse a un grupo de rebeldes. Sus talwars, con manchas de sangre aún fresca, brillaban en la oscuridad. Gracias a Dios, la noche había caído, pero la luna llena podía revelar su posición. Apretó la mano de su esposo y se agachó aún más al oír a aquellos diablos gritar su nombre. Sin duda los buscaban. Tras registrar la vivienda, tirar por el suelo los enseres y echar un vistazo al jardín, partieron de nuevo. Ruth volvió a respirar y cambió de posición. Notaba las piernas entumecidas. Bajo el coro estentóreo de gritos y carcajadas, sintió desvanecerse las horas de su vida. Volvió a sus conjeturas para espantar la angustia. Meditaba sobre la hipocresía de aquel mal nacido, Nana Sabih. Los indios se rebelaban por el ultraje hacia sus tierras, sus costumbres y su forma de vida. ¿Justificaba aquello las atrocidades contra mujeres y niños indefensos? El complot, sin duda, había permanecido oculto hasta el día fijado para una revuelta simultánea. Todo había parecido normal hasta el domingo 10 de mayo. Luego supieron del motín desatado en Meerut, donde cayeron las primeras víctimas, y de los levantamientos en otras ciudades.
Asu llegada a Gwalior en enero, solo residían allí veinte oficiales ingleses con sus familias. Las fuerzas nativas estaban integradas por unos cinco mil soldados. Si la mitad de la caballería y la artillería había sido enviada a Agra, solo habían quedado en la ciudad un puñado de soldados británicos y algún civil como su marido. El resto eran mujeres y niños. La situación era desesperada. Rostros y nombres comenzaron a desfilar: el capitán Campbell, el capitán Hawkins y el capitán Gilbert con sus respectivas esposas; el mayor Macpherson, sir Robert Hamilton, el valiente capitán Stuart, el general Havelock, sir John Lawrence, sir James Outram, sir Hope Grant... Se acordó del mayor Blake, que acababa de regresar a la India con su mujer, y del teniente Innes, que había dejado a su hermana en Gwalior... ¿qué habría sido de ellos? Campbell había dado a su esposa dos pistolas cargadas antes de dejarla y Sarah Money, casada hacía apenas un mes, había recibido de su marido un abrazo de despedida cargado de malos presagios. ¿A cuántas de aquellas personas no volvería a ver?
Palpó la mano de su esposo. Estaba fría a pesar del calor. Cuántas cosas compartidas, pensó. Bajo la improvisada protección de aquellos arbustos, sintió deseos de despedirse de él, de abrazarle, de comunicarle la noticia del hijo que llevaba dentro. El mareo y la tristeza de saber que aquella sería su última noche juntos le provocaron arcadas. Por alguna razón, recordó al teniente Cockbourn, que, tras las atrocidades cometidas en Aligarh, se había topado con un grupo de civiles que huían despavoridos. Las mujeres iban desnudas y sangraban. Habían sido deshonradas. Madeline Jackson, con tan solo diecisiete años, había visto caer a su familia en Sitapur. Los rebeldes tomaron a su bebé, lo ensartaron en una lanza y lo arrojaron al río. Los informes aseguraban que al principio logró escapar a través de la jungla, pero su hermano corrió peor suerte. Resultó alcanzado y brutalmente ajusticiado. Días después, cuando los cipayos dieron con ella, la tomaron prisionera y fue conducida junto a otras mujeres a un lugar incierto. ¿Habría sobrevivido?
Cuando llegaron los primeros telegramas a Gwalior, algunos habían pensado en huir hacia la vecina Agra, pero Colvin, gobernador de aquella ciudad, había ordenado que no fueran hasta haber pruebas suficientes de que el motín se extendiera. ¿Pruebas suficientes?, ¿qué pruebas?, ¿la cabeza de alguna inglesa en una lanza?
Para cuando quisieron reaccionar, ya era tarde. Los rostros de los nativos fueron menos amigables, los gestos más sospechosos. Los sirvientes, las gentes del pueblo empezaron a no devolverles el saludo. De la noche al día, sus miradas se tornaron siniestras, insolentes. Gentes envenenadas por el rencor que no habrían dudado en degollarles a la menor ocasión. Días antes había sorprendido a su ayah probándose algunas prendas suyas, abriendo cofres, haciendo un inventario mental de sus posesiones... Los cipayos se reían disfrutando del creciente temor, manifestando lo que planeaban contra ellos. Las carreteras y puentes habían sido tomados por los rebeldes con orden de disparar contra todo el que intentara huir. Tal era la situación a la que se enfrentaban. Un puñado de ingleses a merced de los salvajes a más de 100 kilómetros de cualquier regimiento europeo.
Qué lento pasaba el tiempo y cuántas cosas se habían producido en los últimos días. El pasado martes, el capitán Murray les había conminado a ella y a su esposo a huir. Se sabía que las tropas nativas iban a alzarse en cualquier momento. Debían intentar alcanzar una casa de piedra situada a 10 kilómetros. Habían partido con lo puesto para no despertar sospechas. Tras unos momentos angustiosos temiendo caer en una emboscada, habían logrado pasar el puente. Un regimiento de infantería rodeaba el lugar designado como refugio. Nada más abrir la puerta, se toparon con la espeluznante escena: treinta mujeres con sus hijos, esposas de oficiales y soldados, apiñadas y con el pánico dibujado en sus rostros. Las ropas rasgadas, el cabello en enredados mechones, las miradas enloquecidas, brillantes de tristeza. Sus esposos, ausentes, corriendo también una suerte incierta; sus casas, en llamas. Sin ropas, sin alimentos, sin agua, en un ambiente sofocante.
Dos horas después, había llegado una orden de manos de un soldado nativo: debían partir hacia Agra. Nunca olvidaría aquella noche. En medio de la confusión, el príncipe había declarado no disponer de tropas para protegerlos, si bien podían dirigirse a su palacio. Poco después, el grupo era seguido por hordas de nativos que se alzaban como olas para luego replegarse en una enfebrecida marea. Repartidos en destartalados carros, mujeres y niños, habían sido conducidos hacia el palacio del marajá Scindia. El sol caía a plomo cuando fueron empujados hacia la azotea del edificio. La escena resultaba infernal. Niños llorando, madres desechas en un mar de lágrimas. Nada que les protegiera del calor. Sin fuerzas, sin esperanza. Ruth se había preguntado cuántas horas podrían sobrevivir en aquellas condiciones. La excitación en la ciudad era intensa. La gente se agolpada en torno al palacio o se encaramaba en los tejados para obtener una mejor visión. Pasaron aquel día y aquella miserable noche sin agua para lavarse o refrescarse.
A eso de las seis de la mañana, habían dejado el lugar con órdenes de regresar a Gwalior, donde hallaron la residencia tal y como la habían dejado. Los cipayos tampoco hicieron ademán de atacarlos. ¿Volvería la India alguna vez a ser un lugar seguro, un destino feliz para los británicos?
Varias horas después de haberse ocultado, Ruth se hallaba al límite de sus fuerzas. A pesar de haber caído la noche, el calor era extremo. Lo que hubiera dado por un baño o un vaso de agua... Tenía la boca seca y sentía la lengua como lija. Aferró el rifle de su marido imaginando la variedad de formas en que podrían acabar con sus vidas. Los cipayos eran expertos en rebanar pescuezos. Se decía que solo en Agra había tres mil «cortadores de gargantas» en la cárcel. Escuchó de nuevo voces de rebeldes gritando sus nombres. Entraron en el jardín y lo inspeccionaron en su busca. Podía ver el brillo de sus bayonetas. Algunos pasaron tan cerca que podía haberlos tocado. Gritaban y disparaban con furia. De pronto, el fiel Muza apareció para llevarlos a su propia vivienda. Les proporcionó ropa nativa y les ocultó junto con la señora Blake, que también se hallaba allí, sin apenas atreverse a respirar. Poco después los salvajes regresaron. Feringhis, feringhis! (¡ingleses, ingleses!), les oía gritar. Cuando entraron en la habitación, Ruth vio llegada su hora. Pero la estancia estaba tan oscura que no los descubrieron. Minutos después se les unió la señora Raikes, con su bebé y su ayah. El niño no paraba de llorar.
Eran las seis de la mañana y empezaba a amanecer, cuando dieron con ellos. Nunca olvidaría los rostros de aquellos diablos al levantar sus armas. En un último gesto de nobleza, Ruth alzó las manos gritando: «¡No vamos a morir aquí! ¡Dejadnos salir!». Todos salieron con las manos en alto. Uno de los hombres se acercó a ella hasta situarse a corta distancia de su rostro. Podía oler su aliento apestoso, la grasa de su pelo, el sudor que emanaba su cuerpo. Contemplándola con triunfo, le escupió sus palabras: «No vamos a matar a las mujeres, solo al hombre que las acompaña». Ruth miró a su esposo, sabía que era su último cruce de miradas.
Todo sucedió con gran rapidez. Tras ser rodeadas, dispararon a su esposo. A continuación, arrastraron a las mujeres de los pelos. Ruth comprendió que todo estaba perdido antes de desmayarse.