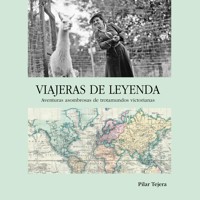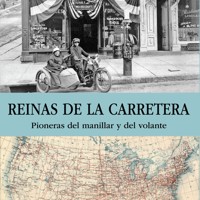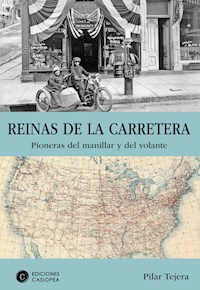Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Casiopea
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Por vez primera se recogen historias de las pioneras en el salvaje Oeste americano. Cautivas de los indios, Madames, prostitutas, emprendedoras, aventureras, buscadoras de oro, filántropas, etc. Es la mirada del lejano Oeste a través de las mujeres que vivieron allí y contribuyeron a su historia y sus leyendas. Las carretas quemadas, las lluvias de flechas, las manadas de búfalos, los infranqueables desfiladeros, las formaciones rocosas del Monumet Valley que tanto le gustaban a John Ford, las diligencias huyendo a tiro limpio, forman parte de esta original obra.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
TAN SALVAJES COMO EL OESTE
PILAR TEJERA
Tan salvajes como el Oeste
© Pilar Tejera, 2024
© Ediciones Casiopea
ISBN: 978-84-126080-2-1
Depósito legal:
Imagen de cubierta: y PxHere (fondo)
Diseño de cubierta: CaryCar Servicios Editoriales
Maquetación: CaryCar Servicios Editoriales
Impreso en España
Reservados todos los derechos.
Creo que debimos encontrarnos entre ochocientas y mil mujeres en el camino, la mayoría de las cuales acompañaban a sus maridos con el fin de establecerse en el oeste.
Wilk Defrees
PRESENTACIÓN
Mi padre, con lágrimas en los ojos, intentó sonreír mientras un amigo tras otro le estrechaban la mano en un último adiós. Mi madre estaba abrumada por el dolor. Por fin estábamos todos en los carros. Los conductores hicieron restallar sus látigos. Los bueyes avanzaron dando comienzo el largo viaje.
Margaret Reed
Las carretas quemadas, las lluvias de flechas, las manadas de búfalos, los infranqueables desfiladeros, las formaciones rocosas del Monument Valley que tanto le gustaban a John Ford, las diligencias huyendo a tiro limpio, Jerónimo, Cochise, el general Custer, Little Big Horn…, fueron escenas habituales en la vida de aquellos pioneros que cruzaron el continente americano en busca de una nueva vida. ¿Quién no ha disfrutado con el regalo de un buen wéstern una tarde de sábado? Ford Apache, Centauros del Desierto, El hombre que mató a Liberty Valance, La Legión invencible…Sin duda, la llegada del ferrocarril acabó con una era en que el romanticismo y el peligro se dieron la mano de forma magistral, al menos en la gran pantalla.
Y es que el Oeste, aquel espejismo que se extendía más allá del río Misisipi hacia las costas del Pacífico, era un lugar imaginario, tan indómito como inhóspito.
En este mundo por descubrir y colonizar surgían imágenes tan sugerentes como el espectáculo de «las grandes llanuras», la hosca personalidad del valle del Pecos, las temidas colinas Negras, el inabarcable río Misuri, la barrera inexpugnable del Gran Cañón, la caudalosa fisonomía de Colorado, el despertar de ciudades asomadas al Pacífico, la promesa del ferrocarril, los tesoros ocultos en las minas, el sueño de una granja propia… El avance del «Este civilizado» sobre el «Oeste salvaje» supuso el encuentro y el choque entre dos mundos enfrentados y la apropiación de tierras nativas.
Con el tiempo, la frontera se convirtió en una llamada para aquellos dispuestos a labrarse un futuro con sus propias manos. Hubo quienes optaron por el camino de Santa Fe, que discurría por el centro de América del Norte, conectando las ciudades de Independence (hoy Misuri) y Santa Fe (hoy Nuevo México) a lo largo de unos 1400 kilómetros y estaba expuesta al ataque de los comanches. Pero, durante el duro viaje, las fantasías se toparon con realidades insospechadas que echaron por tierra la idea del paraíso.
Antes de la década de 1860, los llamados Fifty-Niners —por haber alcanzado California en 1859— poblaron el oeste del territorio de Kansas y al suroeste de Nebraska. En su mayoría eran hombres que habían viajado en solitario, pero a partir de esa fecha la presencia de familias fue algo habitual. El periodista Albert Richardson de Nebraska publicaba: «a las mujeres les está yendo relativamente bien: Aunque por lo general viajaban en carros de bueyes, muchas han llegado montadas a caballo. Todas parecían disfrutar de su llegada, aunque cada una se disculpaba por su aspecto».
Cuando, en 1862, el congreso aprobó una ley por la que cualquier ciudadano podía adquirir 160 acres de tierra pública por 10 dólares (Homestead Act), la llamada del lejano Oeste se disparó aún más. Estos pobladores fueron conocidos como homesteaders (colonos). Se estima que había entre ellos un cuarto de millón de viudas y solteras.
Cualquier iniciativa, comercio o negocio era recibido con los brazos abiertos. De modo que muchos empresarios prosperaron, y entre ellos un puñado de mujeres dispuestas también a probar suerte. De hecho, su participación fue un factor de estabilidad y desarrollo en los poblados y ciudades ganaderas que se fundaron a través de las escuelas, comercios e iglesias que contribuyeron a levantar.
Las historias de todas ellas son tan variadas como sorprendentes. Leer lo que escribieron y vivieron equivale a viajar al pasado. Casi pueden oírse los gritos de los salvajes, temblar al paso de una manada de búfalos o respirar el aire y el polvo de los caminos. Margaret Reed acuciada por el hambre y el frío en Sierra Nevada; Amelia Stewart, siguiendo la ruta de Oregón con su esposo y sus siete hijos; Sarah Ware, superviviente de un feroz ataque indio; Jenny Wiley y sus once meses de cautiverio con los cherockees; Jeanne Aspinwall, cruzando el continente a caballo; Annie Oakley, triunfando con su puntería; Ellen Elliot Jack, perdida en las minas de plata; Fannie Porter y su célebre burdel en San Antonio; Charley Parkhurst, conductora de diligencias; Eleanor Dumont y sus casas de juego en Nevada, Luzena Stanley, empezando una y otra vez; Pearl Hart, Rose Dunn y Belle Starr, cabalgando con los forajidos más buscados del Oeste… Aunque sus razones y experiencias fueron diferentes, todas ellas demostraron su capacidad para sobrevivir e incluso triunfar en regiones apenas accesibles al hombre blanco.
En ese laberinto llamado Oeste americano tuvieron cabida la curiosidad y la sensibilidad de las mujeres. El eco de sus pasos y hazañas resuena aún en aquel territorio. Todas ellas fueron como islas, o como interrogantes que muy pocos supieron descifrar en un mundo dominado por los hombres.
Pero ellas siguieron moviéndose… a su propio ritmo. Ya lo dijo en una ocasión Lisa St. Aubin de Teran: «Viajar es como flirtear con la vida. Es como decir: “Me quedaría y te querría, pero me tengo que bajar: esta es mi estación”».
PIONERAS
Un rayo mató a un pobre infeliz quemando el carro con todo su contenido. Entonces, alguien se apresuró a hacer un agujero y lo metió allí. Junto a la tumba pusieron su sombrero carbonizado y el cuerpo de su perro.
Mollie Dorsey Sanford
UN TESTIMONIO DE PRIMERA MANO
CATHERINE HAUN
Viaje hacia el Oeste
1849
Aunque por lo general los viajes hacia las tierras del Oeste eran protagonizados por hombres, en modo alguno fueron los únicos en hacerlos. Muchos solteros (y casados que actuaban como solteros temporales) seducidos por la idea de tierras propias y vetas ricas en metales preciosos se desplazaron hacia el Oeste; pero lo idóneo del posible asentamiento a menudo dependía de la posibilidad de formar y mantener familias allí.
Por lo tanto, miles de mujeres recorrieron el Overland Trail1 después de 1840, cuando despegó la gran migración hacia el Oeste. La mayoría de estas mujeres estaban casadas y, si bien algunas se vieron obligadas a trasladarse hasta allí, muchas otras insistieron en acompañar a sus hombres, porque estaban decididas a mantener la unidad familiar a pesar de los grandes riesgos potenciales que aquello conllevaba para su salud y seguridad. Algunas de las solteras se casaron durante el viaje o poco después, mientras que muchas mujeres casadas quedaron viudas. Muchas de estas pioneras tuvieron que afrontar los rigores del viaje estando embarazadas o mientras cuidaban a sus hijos pequeños. Alejadas de la civilización, estaban decididas a llevársela consigo.
Si bien el viaje resultó liberador para algunas de nosotras, la mayoría luchó con determinación contra los constantes desafíos a sus identidades femeninas y domésticas. Catherine Haun, una joven recién casada y de clase media, fue una de ellas.
A principios de enero de 1849, pensamos por primera vez en emigrar a California. Fue un período difícil a nivel nacional y al hallarse afectados nuestros intereses comerciales cerca de Clinton, Iowa, anhelábamos ir a El Dorado y obtener suficiente oro para regresar y pagar nuestras deudas.
* * *
En aquella época la «fiebre del oro» era contagiosa y pocos, viejos o jóvenes, escapaban a la enfermedad. En las calles, en los campos, en los talleres y junto al fuego, la dorada California era el principal tema de conversación. ¿Quiénes iban? ¿Cuál era la mejor manera de organizar el equipamiento? ¿Qué llevar como comida y ropa? ¿Quién se quedaría en casa para cuidar de la granja y de las mujeres? ¿Quién se llevaría a sus esposas e hijos?... Los consejos se daban de forma gratuita y, a menudo, sin ningún sentido común. Sin embargo, como dos cabezas piensan mejor que una, todas las ideas propuestas sirvieron como medio para alcanzar el fin. Los pretendidos aventureros recogieron sus pertenencias y después de cambiar los artículos que no eran necesarios por otros más adecuados para el viaje, mendigando, comprando o pidiendo prestado lo que pudieron, partieron con resolución.
En cuanto a nosotros, se nos unieron media docena de familias de nuestro entorno. Unas veinticinco personas integrarían nuestro pequeño grupo.
* * *
...Pasaron más de tres meses antes de que estuviéramos equipados. El 24 de abril de 1849 dejamos nuestros hogares comparativamente cómodos (y a los incómodos acreedores) para emprender una aventura incierta y peligrosa, más allá de la cual se alzaban, en nuestra imaginación, castillos de oro brillante.
Un manto de nieve cubría el suelo y los caminos estaban en mal estado, pero en nuestro afán por partir nos aventuramos sin dilación. Esto fue un error, ya que, si nos hubiéramos retrasado un par de semanas, el tiempo habría sido más benévolo, los caminos habrían estado en mejores condiciones y gran parte del desánimo y las dificultades de los primeros días de viaje se habrían evitado.
* * *
A finales de aquel mes llegamos a Council Bluffs2, después de haber atravesado sólo el estado de Iowa, una distancia de unos 560 kilómetros, cada uno de los cuales, resultaba verde y brillante a la vista...
Como Council Bluffs era el último asentamiento en la ruta, nos preparamos para la inmersión final en el desierto revisando nuestros carros y deshaciéndonos de todo lo que nos sobraba...
* * *
Se suponía que las carretas cubiertas de lona estaban, en la medida de lo posible, construidas según el principio del «maravilloso tiro de un solo caballo». Era muy importante que los animales fueran fuertes, ya fueran bueyes, mulas o caballos. Se preferían los bueyes porque eran menos propensos a sufrir una estampida o a ser robados por los indios y resistían mejor los recorridos largos y, aunque más lentos, eran estables y, a la larga, realizaban el viaje en un tiempo aceptable. Además, en caso de emergencia podrían utilizarse como carne de res. Las provisiones y municiones se protegieron del agua y el polvo con lonas pesadas.
También se tuvo en cuenta la buena salud y, sobre todo, una proporción no demasiado elevada de mujeres y niños. Las mañanas tenían que empezar temprano, siempre antes de las seis, y sería difícil tener a los niños listos a esa hora. Más tarde, la experiencia enseñó a las madres que, para no retrasar al resto, era mejor dejar que los niños más pequeños durmieran en los carromatos hasta que, después de varias horas de viaje, los despertaran.
Nuestra caravana tenía muchas mujeres y niños y aunque tal vez tardamos más en el viaje debido a su presencia, ejercieron una buena influencia, ya que los hombres evitaban correr riesgos innecesarios con los indios y así evitaban conflictos; todos ellos estuvieron más atentos al cuidado de las carretas y rara vez sufrieron accidentes; se prestó más atención a la limpieza y, por último, pero no menos importante, las comidas fueron más regulares y mejor cocinadas, evitando así muchas enfermedades y el desperdicio de alimentos.
* * *
Después de que se reuniera un número suficiente de carros y viajeros, procedimos a acordar y redactar un código de regulaciones para el gobierno y cuidados de las carretas, así como para la mutua protección, algo necesario dado el número de personas que íbamos a viajar juntas. Cada familia debía ser independiente pero parte de la gran unidad y se esperaba que cada hombre hiciera su parte del trabajo comunitario.
John Brophy fue elegido como coronel. Era un candidato acertado por haber servido en la guerra del Halcón Negro y, como gran parte de su vida la había pasado en la frontera, su experiencia con los indios resultaba excepcional.
Cada semana se designaban siete capitanes. Debían proteger los campamentos y los animales durante la noche. Se alternaban cada noche y en caso de peligro daban la alarma.
Cada día, al entrar en el lugar que serviría de campamento, el carro que encabezaba la marcha giraba hacia la derecha y el siguiente carro giraba hacia la izquierda, los demás lo seguían de cerca y siempre alternaban a derecha e izquierda. De esta manera se formaba un gran círculo, o corral, dentro del cual se levantaban las tiendas y se pastoreaban los bueyes. Los caballos se ataban cerca hasta la hora de acostarse, cuando eran conducidos y amarrados a los carros.
Mientras se cuidaba el ganado y los carros, se levantaban las tiendas y se encendían fogatas fuera del corral. Entonces se preparaba la cena para los hambrientos y agotados viajeros.
Cuando el terreno para acampar nos parecía justificar una parada, no viajábamos en sábado. Era entonces cuando los hombres reparaban carros, arneses, yugos, herraban a los animales, etc., y las mujeres lavaban ropa, hervían gran cantidad de frijoles como provisión para varias comidas, remendaban ropa y llevaban a cabo otras ocupaciones domésticas. El lunes por la mañana, nos sentíamos descansados, ya que el cambio de rutina había resultado reconfortante.
* * *
Los indios fueron siempre motivo de inquietud, pues nunca estábamos seguros de sus intenciones. El temor secreto y la vigilancia estaban justificados, porque las praderas eran traicioneras. En el lenguaje del trampero: «Las praderas eran las alimañas más peligrosas del mundo».
Una noche, después de retirarnos a dormir, algunos sobre mantas dispuestas en el suelo, otros en tiendas de campaña, bajo los carros o en el interior de los mismos, el coronel Brophy decidió improvisar un simulacro de ataque. Resultó una sorpresa para todos nosotros.
Yo me desperté con el sonido de los gritos de pánico. Tan ruidosos, que no podía oír lo que mis hijos decían. Me incorporé, y al darme cuenta de que no se trataba de un sueño, retiré a un lado la lona de la carreta para salir. Al mirar fuera, no supe como reaccionar ante lo que el coronel Brophy repetía: «¡indios, indios!». Todos estábamos sumidos en una gran confusión. Cada cual tomó un arma con prontitud y se preparó para el ataque. Las mujeres habíamos recibido instrucciones de buscar refugio en los carros en momentos de peligro, pero algunas gritaban presas del pánico, otras se desmayaban, unas cuantas se arrastraban bajo la protección de sus carretas sin atreverse a respirar. La mayoría estábamos paralizadas por el miedo, pero los hombres, sin excepción, actuaron sin dilación.
Instantes después, el coronel anunció que tan solo se trataba de una maniobra de ensayo. Se mostró satisfecho por los reflejos y el coraje con el que respondieron los hombres. Por suerte, nunca nos vimos en la situación de tener que poner aquello en práctica, pero el ejercicio resultó estimulante y nosotras, las mujeres, habríamos actuado con más valentía si la alarma hubiera vuelto a dispararse.
* * *
Después de un par de semanas de viaje, aparecieron a la vista las lejanas montañas del oeste. Esta era la tierra del búfalo. Un mito envuelto en la leyenda y la fantasía del Oeste para muchos de nosotros. Uno de aquellos días, una manada vino hacia nosotros como una gran nube negra, una montaña en movimiento amenazante y veloz, y profiriendo bufidos salvajes, con las narices casi tocando el suelo y las colas volando en el aire. No tengo idea de cuántos eran, pero parecían innumerables y hacían un ruido ensordecedor y terrible. Como es su costumbre, al salir en estampida, no se desviaban de su rumbo por nada. Algunos de nuestros carros estaban dentro de su línea de avance y en consecuencia uno fue demolido y otros dos volcados. Varias personas resultaron heridas y a un niño se le dislocó el hombro, pero nadie murió.
Dos de estos búfalos fueron sacrificados y sus jorobas y lenguas nos proporcionaron excelente carne fresca. Eran hembras y en consecuencia, la carne resultaba tierna y tenía un sabor agradable. El gran hueso de la pata trasera, tras ser despojado de la carne, se enterraba en brasas y al cabo de una hora se servía el tuétano cocido. ¡Jamás había probado algo tan delicioso!
* * *
Los trozos pequeños de los huesos, una vez secos, resultaron muy útiles como combustible. En las llanuras áridas, cuando nos quedábamos sin leña, llevábamos bolsas vacías y cada uno recogía astillas de huesos de búfalo a medida que caminaba. De hecho, no podríamos habernos arreglado sin este útil animal, siempre aprovechábamos su joroba, su lengua, su médula, su sebo, su piel o sus huesos…
* * *
Caminando con el río Platte3a la vista, cuyas aguas resultaban poco tentadoras debido a la proximidad del lago Alkali, hallamos un poste con un travesaño. Parecía indicar un ramal que se antojaba mejor que el que veníamos siguiendo… Decidimos tomarlo, pero al cabo de muchos kilómetros nos encontramos en un territorio desolado y accidentado que resultó ser el linde de las «Malas Tierras». Aún me estremezco al pensar en la fealdad y el peligro de aquel lugar…
* * *
No vimos nada vivo sino indios, lagartos y serpientes. Intentamos contener los nervios. El infierno no puede tener un aspecto más horrible. Los rayos del sol reflejados en el suelo parecían salidos de un horno durante el día y nuestras hogueras, así como las de los indios, proyectaban resplandores grotescos y sombras espeluznantes en la noche. ¡El demonio sólo necesitaría cuernos y unas pezuñas para completar tan aterradora imagen!
Para aumentar los horrores de aquel lugar, un hombre fue mordido en el tobillo por una serpiente venenosa. Aunque se probaron todos los remedios disponibles en la herida, hubo que amputarle el miembro con la ayuda de una sierra de mano. Por suerte, tenía una esposa buena y valiente que lo ayudó y animó en aquel trance y no pasó mucho tiempo antes de que el hombre descubriera lo mucho que podía hacer y no sentirse como una carga, aunque la mujer tenía que hacer gran parte del trabajo de un hombre cuando estaban solos. Era mecánico y más tarde ayudó a reparar carros, yugos y arneses; y cuando la caravana estaba «en marcha», se sentaba en el pescante del carro y reparaba botas y zapatos. Resultó uno de los miembros más alegres del grupo, contaba buenas historias y cantaba junto a la fogata, avergonzando a los hombres sanos que eran dados a las quejas o al egoísmo…
Tras varios días, volvimos a la senda que habíamos dejado y nos adentramos en Black Hills Country…
* * *
No habíamos recorrido muchos kilómetros en Black Hills4, al comienzo de las Montañas Rocosas, cuando comprendimos que tendríamos que aligerar nuestras cargas, ya que los animales no podían arrastrar los carros sobrecargados por aquellos caminos empinados y resbaladizos. Nos vimos obligados a sacrificar la mayor parte de las mercancías destinadas al trueque en California y las dejamos en el camino enterrando con especial cuidado los barriles de alcohol. Los indios no debían beberlo, pues, espoleados por sus efectos, podrían seguirnos y atacarnos...
* * *
Durante el día, las mujeres pasábamos una hora caminando, siempre hacia el oeste, íbamos de carro en carro, hablando de nuestra vida hogareña en «los Estados Unidos», de los seres queridos que habíamos dejado atrás, expresando nuestras esperanzas para el futuro en el lejano Oeste e incluso susurrando un pequeño chisme amistoso sobre la vida que llevábamos.
Hacer encajes, tejer, intercambiar recetas para cocinar frijoles o manzanas secas o alimentos en aras de la variedad, nos mantenía distraídas y representaba nuestras diversiones femeninas.
No nos quedábamos hasta tarde, pero cuando no estábamos demasiado absortas por el miedo a los pieles rojas o a otro peligro inminente, disfrutábamos aquellas horas alrededor de la hoguera. Los hombres fumaban en pipa y calculaban las millas recorridas ese día. Escuchábamos lecturas, cuentos, música y canciones y el día a menudo terminaba con risas y alegría.
Era el 4 de julio cuando llegamos al hermoso Laramie5. Sus aguas cristalinas y puras estaban repletas de peces que se podían pescar sin apenas esfuerzo. Fue necesario construir barcazas para cruzar el río y durante el retraso nuestros animales descansaron. También hicimos una de nuestras periódicas «limpiezas de casa». Este reajuste siempre renovaba el estado de las carretas, porque tras algunas semanas de viaje las cosas se confundían y a menudo había que abandonar las que estaban demasiado desgastadas para ser reparadas.
* * *
El cólera prevalecía en las llanuras en esa época; tanto la caravana que nos precedía como la que llevábamos detrás sufrieron una o más muertes, pero, por suerte, nosotros no tuvimos ni un solo caso de la enfermedad. A menudo, varias tumbas juntas eran testimonio de una epidemia de viruela o de cólera. Los indios propagaban la enfermedad entre ellos desenterrando los cuerpos de las víctimas para obtener ropa. Muchos de ellos estaban picados de viruela...
* * *
Con considerable aprensión comenzamos a atravesar la región alcalina y sin árboles de la Gran Cuenca o Sumidero del Humboldt. Nuestros carros estaban muy desgastados, los animales exhaustos, los alimentos y el pienso para el ganado se estaban acabando y no había posibilidad de reponer el suministro. Durante el mes de tránsito experimentamos las mayores privaciones del viaje. No era raro ver tumbas, cadáveres de animales y carros abandonados. De hecho, estos últimos nos proporcionaron leña para las hogueras.
* * *
A través de este paisaje sombrío, solía montar a caballo durante varias horas del día, lo que resultaba un alivio de las continúas sacudidas de nuestro carro. También caminé mucho, lo que aligeraba la carga del carro.
Los hombres parecían más fatigados y hambrientos que las mujeres. Sufrimos nuestra única muerte en este desierto. Una mujer canadiense, la señora Lamore, enfermó repentinamente después del parto, dejando a sus dos hijas pequeñas y a su marido desconsolados. Paramos un día para enterrarla a ella y al bebé que había vivido sólo una hora en este lugar extraño y solitario alejado de todas partes y de todos.
* * *
Llegamos a Sacramento el 4 de noviembre de 1849, apenas seis meses y diez días después de salir de Clinton, y estando todos en bastante buenas condiciones…
Aunque nos sentíamos cansados de la vida en tiendas de campaña, muchos de nosotros pasamos el Día de Acción de Gracias y la Navidad en nuestras «casas de lona». No recuerdo haber tenido nunca unas vacaciones más felices. Para la cena de Navidad comimos un filete de oso grizzly por el que pagamos 2,50 dólares, un repollo por 1 dólar y, ¡oh, horror, de nuevo algunas manzanas secas! Como regalo de Navidad, el río Sacramento creció e inundó todo el pueblo…
Ya era más de mediados de enero cuando llegamos a Marysville: sólo había media docena de casas; todas ocupadas y a precios exorbitantes. Alguien estaba pidiendo los servicios de un abogado para redactar un testamento y mi esposo se ofreció a hacerlo por 150.00 dólares.
Esto le pareció un feliz augurio y abandonó toda idea de ir a las minas. Como habíamos vivido en una tienda de campaña y estado en movimiento durante nueve meses, viajando unos 4000 kilómetros, nos alegramos de instalarnos y hacer tareas domésticas en un cobertizo de madera que construimos en un día. De esta forma, empezó nuestra nueva vida.
MARGARET REED
La tragedia de la caravana Donner
1846
Apodado el «Coche del Palacio» por los compañeros de ruta, se trataba de la carreta más grande y elegante que jamás se hubiera visto. Debido a su peso requería ocho bueyes para tirar de ella y, sobra decir, que sus dimensiones serían un problema en los tramos difíciles. James Reed, inmigrante de origen irlandés y uno de los organizadores de la caravana, decidió sumar dos carros más con suministros y alimentos. Margaret observaba todo aquello sufriendo una de sus terribles jaquecas. Para mayor comodidad, su esposo había equipado la carreta principal con una estufa de hierro, asientos con cojines y literas donde dormir. Ella supervisó una vez más todo aquello. Su mente práctica calibró desde un principio que aquella aventura no implicaba que tuvieran que pasar más incomodidades de las necesarias, frío o calor en exceso, hambre o sed. Lo que más le preocupaba era la seguridad de sus cuatro hijos.
No quiso contradecir a su esposo en su obsesión por abandonar la seguridad de Illinois para partir rumbo a la supuesta tierra prometida donde él ansiaba comenzar una nueva vida con la familia. Calló y acató la decisión de Reed.
Corría el año 1846 y otras familias se habían adelantado en tomar las diferentes rutas que conducían hasta la costa del Pacífico. Más de 250 000 personas habían seguido el camino de California hacia las minas de oro y las ricas tierras de cultivo. El día de la partida, un nutrido grupo de amigos y conocidos de los Reed se habían congregado para despedirles. Aunque James estaba ansioso por dejar Illinois, la escena resultó emotiva. Virginia, la hija de doce años, lo describió así en su diario:
«Mis padres, con lágrimas en los ojos, trataron de sonreír mientras un amigo tras otro les estrechaban las manos en un último adiós. Mi madre se mostraba abrumada por el dolor. Por fin estábamos todos en los carros. Los conductores hicieron restallar sus látigos. Los bueyes avanzaron y dio comienzo el largo viaje».
El 16 de abril, treinta y dos hombres, mujeres y niños repartidos en nueve carretas partieron de Springfield, Illinois, iniciando un periplo de más de cuatro mil kilómetros hasta California y que debería llevarles cerca de cuatro meses. Los Reed viajaban con sus cuatro hijos (Virginia, Patty, James y Thomas), así como con la madre de Margaret, Sarah Keyes, que, aunque enferma de tisis, se negó a separarse de su única hija.
La travesía transcurrió sin mayores incidentes durante las primeras semanas. Margaret contemplaba el paisaje cambiante que atravesaban con lentitud de caracol, vigilando de cerca a sus hijos y observando a su esposo, atento a cualquier posible emboscada y a las barreras geográficas que se les interponían. California había sido todos aquellos años un interrogante distante con diferencias culturales, geográficas y territoriales… Para llegar allí debían atravesar una variada galaxia de territorios. James Reed se negaba a seguir la ruta de la lógica en decisiones como aquella.
A mediados de mayo llegaron a Independence, Misuri, fundada veinte años atrás con el nombre en honor de la Declaración de Independencia. Se trataba del punto más lejano hacia el oeste en el río Misuri en su tramo navegable para barcos de vapor y buques de carga, debido a la convergencia de este río con el Kansas. Era, además, un punto de partida para el comercio de pieles, por lo que quienes se aventuraban hacia el oeste por el camino de Santa Fe se dejaban ver allí. Miles de pioneros se equipaban en aquel caos de posadas, herrerías y casas de comidas. Todo tipo de tiendas de avituallamiento con sacos de harina, azúcar, café, carne seca, pienso para el ganado, frutas en conserva, telas y diverso material de construcción eran visibles en la calle principal. Los integrantes de la caravana se sintieron en una especie de oasis. Allí, los Reed pudieron reabastecerse de alimentos, aves y ganado.
Reanudaron la lenta marcha bajo los rigores de una fuerte tormenta que embarraba el camino haciendo que las ruedas se hundieran y resbalaran. Cuando una semana más tarde llegaron a un lugar llamado Indian Creek, se unieron a una gran caravana comandada por el coronel William H. Russell, un hombre que destilaba seguridad y les hizo sentir más seguros. Iban a adentrarse en territorio indio y existía la posibilidad de caer en manos de una banda de forajidos.
En todos los sentidos, tanto en un estado como en otro con toda la variedad de sus climas, en el desierto y también en las perpetuas nieves de las montañas, Margaret descubría la vastedad del país que atravesaban. Las ciudades, paisajes, fuertes y campamentos que iban dejando atrás le abrieron una nueva perspectiva de las cosas. Se adaptaba a aquel tipo de vida en plena naturaleza. El lujo de darse un baño en un riachuelo, ver un amanecer, desayunar bacon recién cocinado, el olor del café, el cadencioso ritmo de las carretas… Se sintió afortunada.
A finales de mes quedaron retenidos durante varios días cerca de Marysville, Kansas, debido a lo caudaloso del río Big Blue. Marysville se hallaba en el Oregón Trail, pero también en la ruta del Pony Express, y no gozaba de buena reputación. «Una ciudad rural que prospera vendiendo whisky a rufianes de todo tipo», había declarado un explorador en referencia a esta población famosa por el alcohol y los tiroteos.
Margaret había oído contar maravillas de las cordilleras azules de aquella región, pero ninguna de las descripciones hacía justicia. Por desgracia, fue allí donde sufrieron su primera baja, cuando una mujer llamada Sarah Keyes murió ahogada. Fue enterrada junto al río Big Blue. El ambiente se resintió pero había que seguir adelante y muchos contribuyeron a construir balsas para cruzar hasta la otra orilla.
Durante todo el mes siguiente, a veces con sol, a veces bajo las nubes, con las lonas volando al viento o empapadas por la lluvia, siguieron el curso del río Platte. De lejos, parecían caparazones errantes desfilando con cautela por caminos inexistentes.
Cuando William Russell renunció como capitán de la caravana, el puesto fue asumido por un hombre llamado William M. Boggs. Poco podía imaginar este hombre los terribles momentos que les aguardaban a todos.
Tras cruzar el río Raft6, el camino se separaba de la ruta de Oregón y quienes como ellos se dirigían a California, tomaron el sendero del sur que serpenteaba por el borde de Utah para seguir el valle del Humboldt, Nevada. Durante aquel tiempo hubo de todo. Momentos de optimismo en los valles rebosantes de verde, tardes de nostalgia con las puestas de sol y días de intensa actividad que los animaba y hacía olvidar el cansancio. En momentos como esos, Margaret se sentía tan joven que apenas se reconocía.
En Wyoming les esperaba la recompensa del fuerte Laramie. Grandes manchas de vegetación abrazadas por cumbres describían un gigantesco telón de fondo para aquella fortificación mítica que había sobrevivido al paso del tiempo. El fuerte era un faro emergiendo en mitad de las grandes llanuras. Sus paredes de adobe llevaban años alojando destacamentos de caballería, cazadores de pieles cheyenne y arapahoe, tramperos, aventureros y exploradores. El nombre delataba su ubicación, pues se alzaba en un acantilado a orillas de las azules aguas del río Laramie, fluyendo entre meandros y rompientes. Al contrario de lo que muchos habían creído, el fuerte no estaba rodeado por muros. Su seguridad radicaba en su ubicación y en la guarnición de tropas que lo habitaban. El recinto, integrado por varios edificios, tenía encomendado asegurar la convivencia pacífica en la zona, servir de centro de avituallamiento, de refresco de monturas y prestar servicios sanitarios de primera necesidad, así como también sería escenario de importantes tratados con los indios.
La caravana llegó al fuerte a finales de junio, con solo una semana de retraso. Allí se encontraron con James Clyman, un amigo de Illinois que acababa de hacer la ruta hacia el este con un guía llamado Hastings. Afirmó que al dirigirse hacia el sur en lugar de hacia el norte en torno al Gran Lago Salado, la caravana ganaría entre 400 y 600 kilómetros, lo que equivalía a unas tres semanas. Pero, en cambio, les advirtió que el camino, apenas transitable a pie, sería inviable con carros. Margaret prefería el camino del sur. Más valía malo conocido… Pero su esposo, ansioso por llegar a su destino, ignoró la advertencia de su amigo y optó por el atajo. El tal Hastings había acordado reunirse con ellos en Fort Bridger, Wyoming, para proseguir juntos.
A mediados de julio el grupo se dividió. La mayor parte de la caravana decidió tomar la ruta más segura. Quienes prefirieron la ruta propuesta por Hastings eligieron a George Donner, un granjero de sesenta años, como capitán. De esta forma, la caravana tomó su nombre. Los problemas no habían empezado aún.