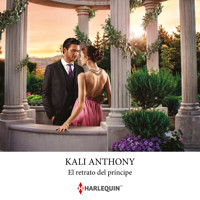2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Bianca 3037 Ella necesitaba un escándalo, y él podía proporcionárselo... La reputación de mujeriego y juerguista de Lance Astill llenaba páginas y páginas en la prensa sensacionalista. Había hecho de su misión en la vida rebelarse contra su estricta educación aristocrática y hacer lo que se le antojara sin preocuparse por lo que pensaran de él. Cuando conoció a la bella Sara Conrad y esta le pidió que la ayudase a escapar de un matrimonio concertado, fue incapaz de negarse, y le propuso que fingieran un romance escandaloso para que su reputación quedara en entredicho y disuadiera a su pretendiente. Se la llevaría fuera del país a vivir con él y anunciarían que se habían comprometido. Lo que no se esperaba era que la atracción que había entre ambos fuera tan fuerte, que acabase sintiéndose tentado de abandonar de verdad su eterna soltería.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2023 Kali Anthony
© 2023 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Con tu amor me basta, n.º 3037 - octubre 2023
Título original: Engaged to London’s Wildest Billionaire
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 9788411804523
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
ENTREGAMOS ahora su cuerpo a la tierra. Cenizas a las cenizas, polvo al polvo…
Sara estaba de pie, escuchando las palabras del sacerdote que oficiaba el funeral, junto al resto de los asistentes. No formaban un grupo muy numeroso, tal y como establecían las normas de austeridad de la constitución de Lauritania. Hacía un día demasiado soleado para un entierro, pensó mientras contemplaba los tres ataúdes que esperaban frente a ellos, con los restos mortales del rey, la reina y el príncipe heredero, Ferdinand Betencourt.
Sus ojos se detuvieron en el de este último, cubierto como los otros dos con la bandera del país y con una corona de lirios, cuyo empalagoso aroma flotaba en el ambiente. Hasta hacía solo diez días había sido lady Sara Conrad, su prometida, la mujer destinada a ocupar el trono con él en un futuro…
Se llevó un pañuelo a la boca para ahogar la risilla histérica que se le escapó al pensar en lo tonta que había sido. Nunca había creído eso de que uno era más feliz cuando vivía en la ignorancia, pero había aprendido una valiosa lección.
«Estarás a su lado y le darás hijos, pero jamás tendrás su corazón»… Aquellas venenosas palabras se las había susurrado al oído en una fiesta, unos meses atrás, una mujer alta, elegante y cosmopolita –todo lo que ella no era–, para dejarle claro cuál era su lugar.
Hizo como que se secaba los ojos con el pañuelo, fingiendo que su risa había sido un sollozo, producto del insoportable dolor de la pérdida. ¿Se habría dado cuenta alguien de que había sido una risa de incredulidad? Porque la verdad era que había llorado la pérdida de Ferdinand meses antes de su muerte prematura, la destrucción del sueño inmaduro de que, cuando se hubieran casado, tal vez llegaría a enamorarse de ella.
Mientras seguía fingiendo que se enjugaba las lágrimas, paseó la mirada por los presentes, y se sintió incómoda cuando vio que un desconocido estaba observándola. No había reparado en él hasta ese momento, algo que le resultaba inexplicable ahora que sus ojos se habían posado en él.
Destacaba entre el resto de los asistentes, y no solo por su estatura, sino también por su presencia y sus apuestas facciones. A juzgar por el impecable traje oscuro que vestía, claramente hecho a medida, era evidente que era un hombre con dinero. Lo único que hacía que desentonara era su expresión de aburrimiento e indiferencia, que contrastaba con el aire solemne y sombrío de los demás.
Su intensa mirada la hizo sentirse extraña dentro de su propio cuerpo, como si fuera una crisálida a punto de abrirse, desprenderse de la ropa negra que llevaba y transformarse en una mariposa de brillantes colores.
Unos pensamientos bastante inapropiados, teniendo en cuenta que se suponía que estaba de luto por la muerte de su prometido y que estaba asistiendo a su funeral. Sin embargo, parecía que era incapaz de controlar cómo reaccionaba su cuerpo ante aquel cautivador desconocido.
Igual que no podía controlar la ira que hervía en su interior por la pantomima que todo el mundo había mantenido a su alrededor, prolongando la infame mentira de que podría haber llegado a tener un matrimonio feliz con el príncipe. Ella había estado dispuesta a esforzarse para que así fuera, pero él no había demostrado nada salvo indiferencia hacia ella.
El apuesto desconocido ladeó la cabeza, enarcó una ceja, y una de las comisuras de sus labios se arqueó, como insinuando con picardía: «He visto lo que has hecho». Sara se sintió como si una ola de lava la arrollara y se apresuró a apartar la vista mientras reprimía una sonrisa. Aunque las clases de protocolo que había recibido ya no le servirían para nada, estaría totalmente fuera de lugar sonreír en un funeral.
De todos modos, nunca habría encajado en el papel de reina. No con las emociones «impropias» que tanto le costaba controlar, y que sus padres y sus instructores de protocolo le habían exigido que reprimiera en todo momento. «Tienes que esforzarte más, Sara…», era la constante cantinela que escuchaba cuando sonreía o se reía sin querer. Era como si se hubiesen empeñado en arrancar de su alma la más mínima brizna de alegría. Y casi lo habían conseguido.
Al menos eso no parecía suponer un conflicto para su mejor amiga, la hermana de Ferdinand y única superviviente de la familia real de Lauritania. Annalise, una figura esbelta y solitaria, estaba de pie a unos pasos frente a ella, con rostro inexpresivo. Sin embargo, se preguntó si, ahora que era reina, no tendría la misma sensación asfixiante que la había atenazado a ella ante la perspectiva de ocupar ese puesto algún día, el deseo frenético de escapar de esa jaula dorada que era el palacio.
Como reina de Lauritania, la constitución del país exigía que se casase. Y aunque era improbable que lo hiciese por amor, como antaño había soñado, parecía que hubiese aceptado su destino con estoicidad.
Sara volvió a bajar la vista mientras retorcía el pañuelo entre sus manos. No quería que su amiga viese en sus ojos la emoción que la embargaba; no era la que se esperaba de ella. Se suponía que debería estar llorando la pérdida del futuro que habían planificado para ella, pero en vez de eso se sentía libre, libre y aliviada.
Había estado prometida a Ferdinand desde su nacimiento y ahora, por primera vez en sus veintitrés años de vida, volvía a ser la dueña de su destino. Había sido la noche de aquella fiesta cuando por fin se había dado cuenta de que jamás llegaría a amarla. Las palabras de Ferdinand habían disipado sus ingenuas esperanzas. Le había dejado muy claro que solo veía su compromiso como un deber hacia su país, y frente a ella se abrió un abismo de largos años de soledad, atrapada en un matrimonio de conveniencia.
Pero ahora una sensación de alivio la envolvía, como una cálida manta. ¿La convertía aquello en una mala persona, pensar en sí misma cuando el rey, la reina y su prometido acababan de morir? Sin embargo, ¿cuándo había disfrutado del lujo de pensar por una vez en sí misma? Llegar a ser reina se le había antojado como una hermosa fantasía de niña, cuando se había imaginado luciendo tiaras y vestidos de fiesta, hasta que la realidad la había golpeado con la fuerza de una avalancha. La atención incesante de los medios, los celos de otras personas, la ausencia de verdaderos amigos… Y sobre todo el pensar que solo le esperaba un futuro de soledad, enterrada bajo el peso abrumador de lo que se esperaría de ella.
Pero ella era más que un mero accesorio, a pesar de cómo la habían tratado desde que se hiciera público su compromiso. Volvió a mirar a su amiga, que avanzó en ese momento hacia los féretros de sus padres y su hermano. Cuando se detuvo frente a ellos, sus ojos se encontraron. Había cansancio y tensión en su mirada. Apretó los labios, trémulos por los sollozos que se esforzaba en reprimir, por las lágrimas que no podía derramar.
Sara deseó que no estuvieran rodeadas de gente para poder ir a consolarla. Las dos eran jóvenes, y las vidas de ambas habían cambiado, de un plumazo, para siempre. Inclinó la cabeza y suspiró. Su compromiso no había sido un cuento de hadas, y jamás habría tenido un final feliz, pero ahora su vida le pertenecía.
Lance detestaba los funerales. Y no porque fueran tristes. La vida era un desfile interminable de dolor y oportunidades perdidas. No. Lo que odiaba era la hipocresía que destilaban. La imagen de los difuntos a los que se exaltaba solía tener poco en común con las personas que habían sido en realidad. Y ese era el caso de los tres individuos a los que se iba a dar sepultura en aquel día. Se decía que habían sido amados por su pueblo, pero aquello no era más que una fantasía. Una fantasía que él no tenía interés en recordar ni en promover.
Había sido invitado al funeral porque su padre había sido embajador británico en el país durante muchos años y él había cursado allí sus estudios de bachillerato. De hecho, su difunto –y no muy amantísimo— padre había cultivado una estrecha amistad con la familia real, pensando que podría ser de utilidad para él cuando se convirtiera en el siguiente duque de Bedmore.
La realidad, sin embargo, era que él jamás habría regresado a aquel pequeño país conservador, aun con una invitación directa de la reina, si su amigo y socio de negocios, Rafe de Villiers, no se lo hubiese pedido.
Rafe y él se habían conocido en la prestigiosa academia Kings, donde ambos habían tenido que lidiar a su manera con la aristocracia lauritana. Aquellos años aciagos habían forjado una férrea camaradería entre ellos y, cuando uno pedía ayuda, el otro siempre estaba presto a dársela. Era una alianza que habían forjado cuando habían sufrido el acoso de sus compañeros, Rafe por ser un plebeyo y él por no ser nativo de allí.
Así que allí estaba, tomando sorbos de champán en la recepción posterior al funeral. Rafe le había pedido que asistiera para poder informarle luego de las maquinaciones políticas de la aristocracia, puesto que él, como plebeyo, no había sido invitado.
Lance no tenía el menor deseo de entablar conversación con ninguna de aquellas personas, y más cuando entre los presentes estaban algunos de los tipos que lo habían acosado en la academia antes de que Rafe y él aunaran fuerzas para defenderse.
Verse obligado a socializar con aquella gente lo desagradaba, sobre todo cuando algunos de sus antiguos compañeros de estudios tuvieron la desvergüenza de acercarse a hablar con él como si el modo en que lo habían tratado careciera de importancia.
Sin embargo, Rafe le había pedido el favor. Sin duda tramaba algo. Le había dado a entender que tenía un cierto interés en la nueva reina, que tendría que encontrar marido, y rápido, como dictaba la constitución del país.
De hecho, en ese momento todos los parásitos de la corte mariposeaban en torno a la reina Annalise, tratando de ganar puntos para convertirse en su consorte, y esperando para apuñalarse por la espalda los unos a los otros a la primera oportunidad.
Lance apuró su copa y, aprovechando que pasaba un camarero con una bandeja, la cambió por otra llena. A él la joven reina no le interesaba, aunque era bonita. Paseó la mirada por el inmenso salón, buscando a una criatura mucho más seductora, la joven rubia que había llamado su atención durante el funeral.
Aun vestida de luto, como el resto de los presentes, le habría sido imposible no fijarse en ella cuando se le había escapado una risa. Creía que los demás se habrían percatado también, pero parecía que no. Claro que ella había sido muy hábil, al apresurarse a disimular con el pañuelo, como si hubiese sido un sollozo.
Y cuando se había quedado mirándola y ella se había dado cuenta de que la había pillado, casi se le había escapado también una sonrisa. Era como si, a pesar del ambiente tenso y sombrío del funeral, ella tuviera algún motivo personal para sentir una cierta euforia y apenas pudiera contenerse.
Sus ojos la encontraron al fin, como el brillante haz de luz de un faro en la noche. Avanzó hacia ella entre la gente, viendo como se detenía a saludar brevemente a las personas que conocía. No iba a dejarla escapar; el universo tenía que compensarlo de algún por haber ido allí.
El vestido que llevaba era entallado e insinuaba recatadamente sus suaves curvas; la falda le llegaba justo por las rodillas, dejando al descubierto sus bonitas pantorrillas. Llevaba el cabello recogido en un elegante moño, y sobre la nuca le caían algunos rizos dorados. A Lance le encantaría apartarlos con la mano para besar su blanca piel y arrancarle una sonrisa. O, mejor aún, un gemido de placer.
Cuando llegó hasta ella, se detuvo a sus espaldas y bajó la cabeza para susurrarle al oído:
–Ha sido usted una niña muy mala.
Ella se giró sobresaltada y se quedó mirándolo con los ojos muy abiertos y un suave rubor en las mejillas. Era la viva imagen de la inocencia, demasiado inocente para el hombre insensible en que él se había convertido con el tiempo.
Su madre lo acusaba de ser cínico de nacimiento, pero no era verdad. Se había convertido en un cínico incurable el día en que su padre y ella habían vendido a su hermana, Victoria, al mejor postor para impulsar la carrera de su padre. Por eso sus conquistas eran mujeres tan hastiadas de todo como él, por eso no iba detrás de jóvenes ingenuas como aquella, tan pura y perfecta que irradiaba luz. Era como si lo tuviese hipnotizado; no podía apartar los ojos de ella.
La joven ladeó la cabeza y, mirándolo con sus grandes ojos azules, le preguntó:
–¿Y eso por qué?
Su voz era dulce y musical, y por su leve acento supo que era nativa de Lauritania. Le sorprendió que no le hubiera respondido ofendida: «Perdón, ¿cómo dice?», o «¿Quién diablos es usted?». Por su expresión alarmada estaba claro que se temía que la hubiera pillado, que se hubiera dado cuenta de que había intentado disimular aquella risa inapropiada con su pañuelo. Al bajar la vista a sus labios entreabiertos, sintió una tentación irreprimible de besarla. Pero eso también habría sido más que inapropiado en la ocasión que los ocupaba.
Claro que él disfrutaba haciendo cosas inapropiadas. Resultar una desgracia para su padre se había convertido en su misión en la vida y, aunque ya había muerto, seguía teniendo una mala reputación que mantener.
–La he visto antes, en el funeral, intentando no reírse –le susurró, inclinándose de nuevo hacia ella.
El perfume que llevaba la joven olía a manzana, un aroma tan fresco y delicioso que le entraron ganas de darle un mordisco. Y cuando ella volvió a sonrojarse, supo que sus ojos no lo habían engañado.
–Si eso fuera verdad –murmuró, poniéndose una mano en el pecho–, habría sido horriblemente inapropiado por mi parte.
A Lance le encantó que no lo negara. Todo en ella era un misterio, pensó fascinado. Sin embargo, cuando vio que sus ojos se humedecían, aunque se había pasado la vida fingiendo que no era un caballero, no había perdido sus buenos modales, así que se sacó un pañuelo del bolsillo y se lo tendió.
Odiaba cuando las mujeres se echaban a llorar. Sobre todo cuando no podía hacer nada para remediar el motivo de sus lágrimas. Ella tomó el pañuelo, le dio las gracias con una sonrisa y se secó los ojos.
–Yo me comporto constantemente de un modo inapropiado, así que tampoco soy quién para juzgar –le contestó Lance–. Además, como siempre digo, si uno no pudiera reírse con libertad, la vida sería muy aburrida.
De hecho, el que la prensa lo retratara como un hombre que se tomaba muy pocas cosas en serio, demostraba hasta qué punto lo equivocados que estaban con respecto a él. No era más que una ilusión que él tejía cuidadosamente. Para él había cosas que eran muy serias, como las actuales circunstancias de su hermana. Todo lo demás carecía de importancia.
La joven esbozó una pequeña sonrisa, como si sus palabras la hubieran animado. Pero luego frunció los labios y parpadeó antes de decir:
–Creía que conocía a la mayoría de los invitados al funeral. ¿Debería saber quién es usted?
Lace se llevó una mano al pecho y retrocedió tambaleándose, como si lo hubiese herido mortalmente con un puñal.
–Ya lo creo que debería saberlo; todo el mundo sabe quién soy.
Un brillo divertido relumbró en los ojos de ella.
–Me llamo Lance Astill. Mi padre fue embajador británico aquí, en Lauritania, durante muchos años –se presentó él, tendiéndole la mano.
Cuando ella se la estrechó, le sorprendió la firmeza con que lo hizo a pesar de lo delicada y pequeña que era su mano.
–Sara Conrad –se presentó ella a su vez.
¿Conrad? Era un apellido relativamente común, pero Lauritania era un país pequeño y Lance había conocido a un Conrad en la academia que había sido uno de sus más persistentes acosadores. Era probable que fuera su hermano, aunque de eso ella no tenía la culpa. Uno no elegía a su familia.
–El príncipe Ferdinand era mi prometido –añadió ella.
Lance se quedó de piedra al oír eso. Sabía que el príncipe se había comprometido con una aristócrata, pero le costaba creer que fuese aquella joven. Estaba tan llena de vida que las rígidas normas de palacio la habrían asfixiado. Además, el príncipe heredero había sido un mujeriego, y dudaba que hubiese llegado a tomarse en serio los votos matrimoniales.
–Lo siento mucho –murmuró, aunque no fuera verdad. Había escapado de una vida infeliz.
–No se preocupe, yo no lo siento –balbució ella aturulladamente. De inmediato, al darse cuenta de lo que había dicho, abrió los ojos como platos y se llevó una mano a la boca–. No debería haber dicho eso. No me haga caso; es que… aún estoy aturdida por la pérdida.
Él la tomó por el codo y la llevó detrás de un gran macetón con una alta palmera de interior, donde los demás no pudieran escucharlos. Y de camino tomó una copa de vino de un camarero que pasaba. A ella le vendría bien un trago para calmar sus nervios. Era demasiado abierta y sincera. Si la hubiera oído alguna de las personas que los rodeaban, la clase de gente que se regocijaba con la humillación y la desgracia ajenas, se la comerían viva, igual que un pececillo entre tiburones.
–Bueno, la verdad es que en el funeral no parecía muy afectada –apuntó, tendiéndole la copa–. Esa risa que se le escapó fue bastante reveladora.
–Fue una risa histérica, más que nada.
–No me parece una de esas personas con tendencia al histerismo. ¿Debería tener a mano un frasco de sales aromáticos por si se desmaya?
Las comisuras de los labios de Sara se arquearon ligeramente antes de que apretara la boca, como intentando reprimir una sonrisa. Lance quería que se deshiciera de sus inhibiciones; quería adueñarse de todas esas sonrisas furtivas.
Sara paseó un momento la mirada por el salón, y le preguntó en tono de confidencia:
–¿Alguna vez se ha encontrado pensando que todo lo que creía no era más que una mentira?
Lance escrutó su facciones, que se habían tornado tensas y sombrías. Sí, sabía a qué se refería. Cuando asintió, ella siguió hablando.
–Hasta hace unos días estaba destinada a convertirme en la reina consorte del heredero al trono. Y ahora… míreme –murmuró, señalándose de arriba abajo con la mano libre–. Hablando con un desconocido, dejando entrever que tengo sentimientos… Nunca estuve hecha para ser reina. Estoy segura de que habría sido una decepción para todos, una reina terrible. No me extraña que él…
Se mordió el labio y no acabó la frase. A Lance no le hizo falta preguntar quién era «él». Apostaría toda su fortuna a que el príncipe, igual que el resto de los aristócratas a los que él detestaba, habían intentado cortarle las alas a aquella hermosa criatura.
–Bueno, yo nací para ser duque y llevo años siendo una decepción para mi familia. El truco para que no te afecten las críticas es no luchar contra tu naturaleza. Si uno consigue que nada le importe, se vuelve intocable.
–¿Y usted lo ha conseguido? ¿Ha conseguido que nada le importe?
Tiempo atrás no había sido así, pero con los años había comprendido que, por mucho que le importara algo, de nada servía cuando había cosas que no podía cambiar. Su hermana Victoria era la prueba. A pesar de lo mucho que la quería, le había fallado y estaba sufriendo. Si la llamaba a casa, ella colgaba apresuradamente cuando llegaba su marido. Y luego estaban los moretones, que según ella se debían a golpes que se daba porque era muy «torpe», cosa que nunca antes le había ocurrido. Las horribles sospechas de Lance no habían hecho sino aumentar con los años.
–Lo único que me importa es alimentar la caricatura que la gente se ha forjado de mí y darles carnaza a través de la prensa sensacionalista.
Los directores de esa basura de periódicos disfrutaban sacándolo en primera plana con alguna historia disparatada que tenía poco de realidad y mucho de ficción.
–¡Es usted un truhan! –comentó ella, sonriendo divertida.
Él le hizo una reverencia.
–Lance el truhan a su servicio. Los Astill somos famosos por nuestros vicios.
–¿En serio?
–Mis antepasados despilfarraron la fortuna familiar durante siglos. Provengo de una larga «dinastía» de bebedores, aficionados a los juegos de azar, donjuanes y adúlteros. Y como actual duque de Bedmore, me tomo muy en serio el deber de mantener la reputación familiar.
–Y dentro de esa ilustre lista de vicios, ¿cuál es el suyo?
–No tengo intención de casarme, pero para mí los votos del matrimonio son sagrados, así que el adulterio es algo en lo que jamás caería. Aparte de eso… supongo que un poco de todo lo demás
Los ojos azules de Sara brillaron con fascinación.
–Aunque últimamente he perdido un poco el gusto por la bebida y los juegos de azar –le susurró él, inclinándose hacia ella–. Por eso, si quiero mantener la escandalosa reputación de los Astill solo me queda un vicio posible…
Las mejillas de Sara volvieron a colorearse con un suave rubor, comparable al sol del amanecer sobre la blanca nieve. Lance jamás intentaría seducir a una joven tan inocente, pero no podía evitar sentirse atraído por ella, y no había nada de malo en fantasear…
–Quizá eso sea lo que yo necesito –murmuró ella.
El corazón de Lance palpitó con fuerza.
–¿Cómo?
–Es que mi vida ha sido siempre tan… encorsetada. Quizá un escándalo la haría más interesante –contestó ella, mirándolo como si fuese la respuesta a todas sus plegarias.
Lance sabía que no debería coquetear con ella, pero se encontró dando un paso hacia ella y respondiéndole con voz ronca:
–Bueno, en eso podría ayudarla.
Las pupilas de Sara se dilataron y sus labios se entreabrieron.
–Sí, por favor…
Aquella súplica lo hizo sentirse como un chico virgen, cuando desde los últimos años de su adolescencia había ido de flor en flor. Sabía que debería poner distancia entre ellos, pero la verdad era que no quería hacerlo. No quería…
–¡Sara!
Al oír que alguien gritaba su nombre a su espalda, Sara se puso tensa. Lance miró por encima de su hombro y vio a una pareja mayor con cara de malas pulgas. El tipo se fijó en él y exigió saber:
–¿Se puede saber quién es usted?
–Soy el duque de Bedmore; «Su Excelencia» para usted –contestó Lance, irguiéndose y lanzándoles una mirada furibunda–. ¿Y quién diablos son ustedes?
Al oír su título la pareja lo miró con unos ojos como platos y a sus rostros asomó esa expresión de avaricia que tan bien conocía Lance. A lo largo de los años varias aristócratas habían intentado convencerlo para que se casase con sus hijas. Sin embargo, el interés de aquella pareja se desvanecería de inmediato en cuanto cayeran en la cuenta de quién era. Lo peor era que la pobre Sara se había quedado muy quieta y callada, como si le hubieran absorbido de repente toda la vitalidad.
Girándose despacio hacia ellos, los señaló con un ademán y murmuró:
–Lord Astill, estos son mis padres, el conde y la condesa Conrad.
El padre de Sara habló primero.
–¿Por qué tiene escondida a nuestra hija detrás de esta planta?
Lance enarcó una ceja.