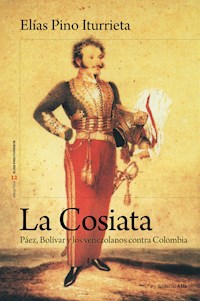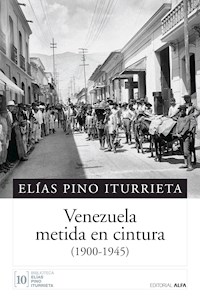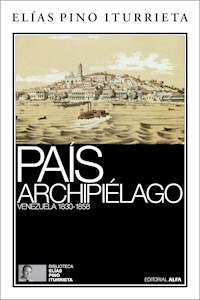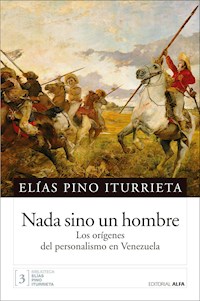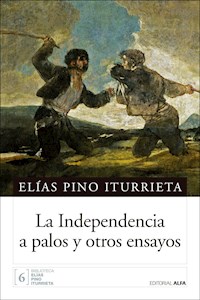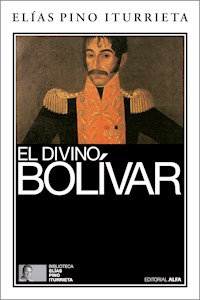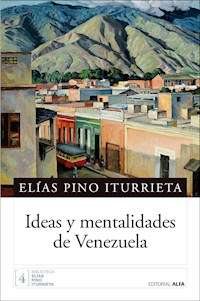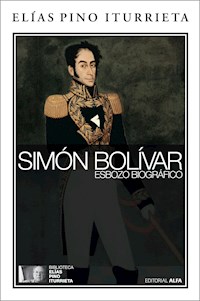6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Alfa
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
El pecado es el eje de tres episodios de transgresión que conmueven la Venezuela de finales del siglo XVIII. Sus protagonistas pertenecen a la aristocracia criolla, son "padres de familia", esto es, criaturas predilectas del establecimiento proyectado por Dios para gobernar las tierras allende los mares. El primero es el Br. Andrés de Tovar y Bañes, párroco de Cúpira, acusado de amancebamiento público y notorio con una mujer casada. El segundo es don Juan Vicente Bolívar, teniente de Justicia Mayor de San Mateo, "mozo, poderoso, voluntarioso y con valimiento" a quien se le imputan cargos de evidente promiscuidad y de imponer torcidos medios para lograr el favor de sus víctimas. Y el tercero es Fray Joaquín de Castilloveytía de la rigurosa Orden de San Francisco, tachado de "falta nefanda": crimen de sodomía. Estos tres casos permiten al autor, conocido historiador de mentalidades, una lectura medular de la sociedad estamentaria de la pre-independencia. En forma amena queda revelado el papel de la Iglesia, la importancia de los signos exteriores y costumbres ceremoniales, y en suma, la relación entre el poder y la justicia.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Introducción
La generalidad de los venezolanos siente que en la ascendencia de su sociedad sólo existen personajes dignos de encomio, como los que reposan en el Panteón Nacional. La patria, dice cualquiera por allí, es una faena de seres inmaculados. Aunque sólo fuera para aguar la fiesta a los manuales de tráfico grueso y a los creadores del santoral, el historiador debe enfrentar la versión. Por fortuna, en el cometido se encierra un deber que lo libra de hacer de escritor irreverente. Aquel apuntado como primera regla en cualquier obrita de metodología: «No atreverse a decir mentira, ni temer decir la verdad».
Debido a la incuria, mas también al interés de algunas instituciones y personas, se machaca en la reminiscencia de los protagonistas virtuosos hasta el extremo de convertir la historia en un desfile de santones. Ciertamente aparecen en la marcha sus adversarios, los que sugirieron caminos distintos y quienes perdieron batallas y elecciones, pero a la zaga, como malas personas justamente relegadas.
Los que así reconstruyeron el cortejo han cometido diversos abusos. Sus actores virtuosos no son absolutamente perfectos, ni deleznables del todo los otros. No son bondadosas o ruines las criaturas de la historia, sino individuos sujetos al vaivén de las circunstancias y al yugo de la condición humana. Pero tampoco se reducen a un elenco selecto. Junto a aquellos a quienes la historiografía tradicional concede el papel de protagonistas, participa e influye por el simple hecho de estar allí, en el momento y en el lugar precisos, un incalculable número de seres humanos.
A la mayoría no le debemos hechos extraordinarios. Acaso sólo se limitaron a permanecer en la orilla de la calle para aplaudir el paso de los paladines, o para gritar contra el vencido de turno. Unos se quedaron en sus asuntos, mientras ocurrían epopeyas fundamentales. Otros ni siquiera se enteraron de los sucesos del contorno, o siguieron la rutina pese a los anuncios de cambio que sonaban. Apenas vivían inmersos en las naderías de la existencia. Pero estaban allí, en el proceso de asentar un estilo de vida en atención a las solicitaciones del ambiente.
En la escena que habitan pueden ocurrir cambios de trascendencia, desde luego. Pueden ocurrir fenómenos como la mutilación de un imperio, o el reemplazo de un monarca por un magistrado republicano, o la caída de una confesión otrora dominante, o un período de guerras donde antes reinó la tranquilidad, o la fascinación de una flamante ideología..., pero la gente se las arregla con el objeto de sostener lo único propio y conocido, lo único que no teme frente a la marejada de sobresaltos: el comportamiento antiguo. Sus raíces son hondas, demasiado familiares sus frutos y, en consecuencia, lenta su muerte.
Tal proceso conduce a la afirmación de una sensibilidad capaz de perdurar en el tiempo y atinente a las materias que más importan en sentido colectivo. Aún en períodos de mudanza drástica, en los cuales, por ejemplo, se pasa hacia sistemas antípodas de gobierno mientras ocurren grandes movilizaciones masivas, el estilo de vida de las mayorías pugna por la permanencia y logra el cometido. Construye de manera imperceptible otro eslabón de aquello que la historiografía de las mentalidades denomina «cadena o prisión a largo plazo».
A través de mil formas sutiles y profundas desarrolla una sociedad la batalla contra las solicitudes sorpresivas. Se aferra a sus ideas morales en el pasar cotidiano y en las coyunturas de riesgo. Traslada el sentimiento sobre instituciones e instancias desaparecidas, hacia instituciones e instancias inéditas. Adora a los nuevos ídolos como si estuviera postrada ante las deidades ancestrales. Distingue lo bueno de lo malo, lo santo de lo profano y lo superior de lo inferior, según el rasero de los padres y los abuelos. Persiste en mantener estereotipos en la observación de fenómenos ineludibles como la autoridad, la riqueza, el sexo, la belleza, las profesiones, etc., etc. Sólo después de mucho tiempo y de sucesivos acomodos le concede pasaporte a otra sensibilidad genérica, a otra forma de responder colectivamente a los tirones de la historia. Entonces ya se vive un tiempo diverso de veras.
El investigador generalmente rastrea las noticias nuevas. Está pendiente del clarín de las alteraciones para registrar sus ecos como evidencia del avance colectivo. En el afán se le escapa el análisis de las permanencias, esto es, la posibilidad de entender un período histórico como una representatividad provocada por la reunión de las manifestaciones de reciente cuño con la presencia del pasado que no pasa. Las permanencias no son síntomas de las fuerzas reaccionarias en apuesta por una sociedad petrificada, según aseguran algunos medianeros de la revolución, sino un mandamiento de la conducta mayoritaria dispuesta a resistir el asedio del tiempo. Ahora se pretende examinar una parte de tales situaciones que se presumen impermeables al cambio.
Pero el trabajo, debo ahora confesarlo, nace de la antipatía por la crónica de héroes, santos y sabios que nos exhiben a los venezolanos desde la infancia para explicar la formación del país. Aparte de lo dicho al principio sobre ellos, conviene agregar que ciertamente existieron los otros, los malos de la partida, pero por motivos distintos a los referidos también en las primeras líneas. Los malos no lo son porque enfrentaron a los virtuosos según la pauta establecida por los manuales clásicos, sino por el juicio certero o erróneo de sus contemporáneos. A ellos, cuyos procederes llegaron a escandalizar con su pretendida maldad a la gente del entorno, se refiere este libro, en el entendido de que desarrollan conductas capaces de prolongarse en el tiempo.
Desde la época precolombina han existido compatriotas a quienes sus prójimos apostrofaron por pecar, por delinquir. ¿Qué hemos hecho con ellos? Meterlos debajo de la alfombra porque trastornan el aseo y la dignidad de la casa. Sin embargo, con ellos ocurre un problema inevitable: ayudaron a fabricar la casa y la habitaron con toda propiedad, junto con los señores elevados más tarde al museo y al Panteón. Nuestro pan también está hecho de su levadura. Ocultarlos es una trampa de la decencia entendida en su más estúpida acepción; y un intento de amputar un designio y un ser formados por ingredientes de variada especie. En consecuencia, la historia debe rescatarlos para el presente. Cuando los sintamos como cosa propia, sin incomodidad, quizá entendamos mejor lo que somos y los tropiezos sufridos en el camino.
Los pecadores son muchos, sin embargo. Aunque nadie ha realizado su censo, entre públicos y solapados deben ser numerosos en variadas épocas. Imposible saberlo con exactitud, debido al imperio del secreto de la confesión en la parcela eclesiástica y al sigilo que muchas veces procuró la autoridad civil en su corrección. En todo caso, la cantidad de sujetos y de años plantea un problema de método que en estas páginas se pretende resolver mediante el estudio de tres casos a los cuales unen tres elementos esenciales: la identidad de la procedencia social de los protagonistas, del objeto de su transgresión y del momento en el cual pecaron, o en el cual se supuso pecaron.
Analiza el libro la peripecia de tres blancos criollos a quienes se procesa por cometer delitos sexuales en la segunda mitad del siglo XVIII. Como se trata de portavoces legítimos de lo más encumbrado de la sociedad establecida, pueden iluminar con sus conductas las claves de la mentalidad dominante. Pero la investigación no se detiene sólo en el episodio de los caballeros principales. Recoge los pareceres del pueblo y la reacción de los poderes frente a la culpa, datos susceptibles de soportar una reconstrucción de panorama que parece suficientemente adecuada.
Cada uno de los casos analizados constituye una unidad, pero no una isla. Se vincula a los demás por evidentes nexos sociales, geográficos y cronológicos, atadura que se pretende evidenciar en los capítulos de iniciación y balance. Su tratamiento como piezas de un conjunto igualmente se advierte en las referencias hechas cuando ocurre el examen de aspectos comunes. Entonces se remite al lector hacia fragmentos anteriores o posteriores del escrito, susceptibles de dilucidar mediante la explicación dedicada a un asunto, el problema relativo al otro.
El pecado ha sido objeto de numerosos estudios teológicos. Los padres y doctores de la iglesia le dedicaron el mayor interés en intrincados textos. Profundas obras produjeron la antigüedad y el medioevo, con el fin de ponderar su naturaleza y gradación. No pocas creaciones motejadas de heréticas lo abordaron con la debida pausa. Existe, en resumen, una densa literatura que explica los orígenes y el carácter del yerro espiritual, así como las formas de evitarlo. Para los fines del trabajo, tras el cometido de ubicar en la correcta dimensión cada uno de los casos tratados, se prefirieron escritos más elementales. La escogencia se guió por la convicción sobre el influjo que tuvieron en la sociedad los libros y folletos de accesible lectura, capaces de determinar la conducta mediante versiones simplificadas de las fuentes clásicas. En lugar de la Summa Teológica, por ejemplo, se pensó que en el siglo XVIII venezolano la gente consumió catecismos de circulación masiva y los devocionarios de ligera digestión anunciados por el pulpito. A ellos se recurrió, teniendo a mano los mamotretos como linterna para la ignorancia de quien suscribe, o como amparo contra interpretaciones heterodoxas.
Durante el período abarcado por este libro están cambiando muchas cosas en Venezuela. Los sucesos indican la inminencia de una crisis política y social. Desde 1750 los gobernadores machacan sobre la corrupción de las costumbres originada por las «indiscretas sugestiones» de la modernidad. Hasta el Príncipe de la Paz se alarma en 1795 porque los criollos siguen formas «díscolas» de vida. En 1797 se descubre en el puerto de La Guaira un plan para establecer la república. La gente no respeta la cartilla tradicional, dice la audiencia en 1799, debido a la «lluvia de papeles torpes» que ha inundado la provincia. Algunos viajeros extranjeros describen la proliferación de actitudes a la francesa que preocupan a las familias más antiguas, especialmente en el seno de la aristocracia. Los jóvenes consultan libros prohibidos, visten atuendos chillones y, en general, muestran una conducta «escandalosa». Personajes de prestigio en Caracas han llegado al extremo de fulminar la vacuidad de la educación y la hipocresía de las costumbres[1].
Pero, en medio del advenimiento de las luces, en pleno trance de recibir la modernidad, en la lumbre de la llamada pre-independencia, víspera de la revolución, ¿cómo reacciona la colectividad frente a la fornicación? El lector palpará en adelante la presencia de la cadena a largo plazo aludida antes, el constreñimiento de una familiar camisa de fuerza capaz de extender su ascendiente más allá de los cambios políticos y del movimiento del reloj. Las reacciones no son propias del mundo que conspira contra el antiguo régimen, sino criaturas de la ortodoxia negadas a dejarse suplantar.
Quizá no hayan desaparecido todavía en nuestro tiempo, como tampoco las maneras que se han tenido de observar a las figuras del pasado. Quienes exhiben tales maneras son capaces aún de responder con acritud frente a los análisis ofrecidos aquí. En su rol de arquitectos de la estatuaria cívica no se satisfarán con las razones profesionales que desembocaron en la redacción. Su enfrentamiento demostrará cómo en las maneras de escribir historia también el pasado lucha por la permanencia.
Escribí Contra lujuria, castidad mientras disfrutaba del año sabático concedido por mi alma mater, la Universidad Central de Venezuela. Gracias a la ayuda económica de la Comisión de Recursos Humanos del CONICIT, la segunda parte del texto cobró forma en El Colegio de México, institución en la cual completé estudios del doctorado hace ya veintitrés años. De nuevo me recibió, ahora como Profesor-Investigador Visitante del Centro de Estudios Históricos, cuya biblioteca utilicé a mis anchas para apuntalar aspectos fundamentales del texto. La bibliografía relativa al pecado que se editó entre los siglos XVI y XVIII fue íntegramente consultada allá. Pero las fuentes primarias más importantes provienen del Archivo Arquidiocesano de Caracas, al cual accedí sin restricciones.
En el transcurso del trabajo tuve la compañía del padre Hermann González Oropeza, Director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica Andrés Bello. Mucho le debo a su comprensión y a su pericia profesional. El joven historiador Fabricio Vivas, compañero de faenas en el Instituto de Estudios Hispanoamericanos de la UCV, me sacó de varias trampas en materia de paleografía. Su familiaridad con los documentos coloniales descifró para mí los signos más enrevesados. Los colegas Alicia Hernández Chávez y Manuel Miño Grijalva, Directora y Coordinador del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México, fueron en extremo hospitalarios con el investigador y sus problemas. Por sus atenciones el libro concluyó rodeado de facilidades. La diligencia de Alejandro Valderrama, funcionario del Archivo Arquidiocesano de Caracas, permitió una eficaz localización de las fuentes esenciales. Merced a las pistas que ofreció se redujo a pocos meses la pesada labor del principio. Camilo, mi hijo mayor, revisó con atención los originales y sugirió cambios de contenido. Seguí muchas de sus observaciones. Para todos y cada uno, obligante gratitud.
Caracas, Abril de 1992
I. Las personas y los pecados
Alarmado por el desarreglo de las costumbres que observa en 1761, Monseñor Diego Antonio Diez Madroñero acude a una estimable cartilla de conducta: las Constituciones Sinodales realizadas en 1687 por el Obispo Diego de Baños y Sotomayor, uno de sus predecesores. Ya son un texto viejo de setenta y cuatro años, pero hay razones para insistir en su actualidad: permanece sin mudanzas el catálogo de los pecados y el escalafón de quienes los cometen. Para liquidar la proliferación de faltas en una comarca alejada del temor de Dios, la prudencia aconseja mirar el molde propuesto en el período fundacional. La vida se corrige cuando transcurre en el seno sin sorpresas de la ortodoxia. Por consiguiente, el nuevo prelado resuelve refrescar la vigencia de las disposiciones eclesiásticas en la vida de los feligreses.
La salvación de la ecúmene depende de un manojo de leyes administradas por la iglesia romana, institución a la cual corresponde el cuidado del orden a cuya cabeza están los príncipes ungidos por Dios. Pero es impresionante la heterogeneidad del territorio susceptible de redención, tanto por las peculiaridades propias de cada entorno como por las características de cada conjunto de habitantes. Así, por ejemplo, no es lo mismo velar por las almas en la Península, hogar de cristianos curtidos en el combate de las herejías y crecidos en la educación tradicional, tierra cercana al papado y al trono de los reyes católicos; que en las colonias de ultramar, en cuyo seno la cristianización es todavía un experimento por las novedades de su escena física, por la antigua «idolatría» de sus habitantes y por las particularidades de la sociedad en formación. Velar por las almas en el mundo colonial significa hacerlo idéntico al mundo metropolitano, pero la búsqueda de tal identidad obliga a una adecuación del ambiente. De allí la existencia y la entidad de las Constituciones Sinodales, que traducen el paradigma a las señales de un teatro diferente.
En 1687 Venezuela es apenas el principio de un ensayo. Todavía vive la primera estación de una carrera que probará su éxito en el futuro, cuando copie a la perfección los usos aclimatados bajo la influencia del santo solio en los reinos de confesión tradicional. Debido a lo incipiente de los establecimientos, cuyos integrantes están en proceso de «civilización», se precisa un código canónico mediante el cual se plantee, en la medida de lo posible, un estilo de existencia según los patrones metropolitanos. Por eso Baños y Sotomayor, quien es apenas el cuarto Obispo con sede en Caracas, junta a sus diocesanos en la faena de redactar una cartilla que indique cómo vivir en derechura para ser la grey perfecta que pretenden las autoridades. Según entiende el Consejo de Indias el trabajo es escrupuloso y de buena doctrina, razones que desembocan en su publicación con licencia de Carlos II. Pero en 1761, cuando lleva la mitra Diez Madroñero, duodécimo pastor de la sede capitalina, los súbditos desacatan el manual.
Ahora Venezuela no es un ensayo, sino una colectividad en maduración que disfruta la bonanza de la agricultura. La riqueza brota de las arboledas de cacao, crece el comercio legal y clandestino, se incorporan nuevos contingentes de esclavos, el dinamismo signa a un conglomerado que crece sin mayores muestras de incomodidad bajo la tutela del rey y de la madre iglesia. Pero a la prosperidad la acompañan los excesos, al decir de Diez Madroñero. Ciertamente nadie ha declarado su antagonismo frente a los mandamientos del templo, ni ha atacado los preceptos del sínodo, ni ha llegado al escándalo de negar la legitimidad del gobierno. Sin embargo, muchas cosas se toman a la ligera, como si vivieran los cristianos una feria y no un valle de lágrimas. Aunque sin renegar de los cánones clásicos, un talante mundano mueve la superficie de la vida hasta el punto de invitar sin recato a las torpezas. En lugar de imitar las virtudes ancestrales, arraigan los vicios que la modernidad ha trasladado hasta lugares insólitos como la corte de España. Por consiguiente, conviene meter en cintura a los venezolanos, no vaya a ser que sus procederes conduzcan a desenlaces indeseables en esta vida y en el más allá.
Para remendar los entuertos el obispo puede convocar un nuevo sínodo, en el cual la asesoría de los religiosos ajuste las reglas genéricas en atención al estado de las costumbres. No en balde han transcurrido más de siete décadas en las cuales se ha asentado una imitación de vida que, con ligeros vaivenes, cumple la meta de hacer que se actúe como los sujetos que mandan desde el palacio, la basílica y la lonja mayores; y como los que les obedecen. No en balde ha imperado una implacable rutina que hace devenir propio lo que fue antes impuesto y ajeno. Aparte de las diferencias del ambiente y del hombre coloniales, nadie puede alegar que no funcione ya como cosa espontánea el proyecto diseñado a partir de 1492. Acaso convengan algunos retoques de adaptación, a través de un flamante código que patentice cómo se asemeja más la comarca, pese a ciertos devaneos propios del crecimiento, a los modelos de la civilización católica. Diez Madroñero, no obstante, prefiere machacar las pautas de 1687 que hace reimprimir para su obedecimiento con autorización de Carlos III.
La decisión del prelado es fundamental para la forja de la mentalidad venezolana. Significa reafirmar en las postrimerías coloniales unas normas de vida pensadas para la inauguración del proceso. Pese a las mudanza que experimenta la colectividad durante casi un siglo, la conducta de quienes la forman debe seguir oficialmente atada a la ortodoxia de los orígenes. El pecado, la virtud, los castigos, las gracias y la ubicación de los transgresores en la consideración de los religiosos se observan a través de un prisma inamovible. Mas también ineludible, si se considera el influjo que entonces tiene la iglesia. Las manifestaciones de la vida cotidiana encuentran explicación en los templos. Gracias a la medida de Diez Madroñera, los pastores manejan una sola brújula para vigilar el itinerario de los feligreses, y un estatuto invariable para calificar sus estaciones. Han cambiado las circunstancias, una mayor producción de riquezas ha debido transformar los apetitos de los hombres, sus posturas y sentimientos frente a la vida. La experiencia del desenvolvimiento en un teatro que ya no sufre las vicisitudes de la conquista y el poblamiento, sino una situación de evidente regularidad, seguramente ha hecho diversos a los colonos, pero las manifestaciones de la metamorfosis se deben filtrar en atención a una cátedra inveterada.
Según se colige de lo expuesto, la importancia de las Constituciones Sinodales de 1687 es medular para el análisis de los hábitos coloniales. Su autoridad sigue campante a partir de 1762, filtrando por el viejo rasero el pasar de la gente. Mientras la modernidad ofrece la incitación de una vitalidad diversa, los tirones del obispo aferrado a los preceptos más añejos imponen una cadena capaz de producir largo constreñimiento; o recursos de hipocresía y simple triquiñuela que permitan a los comarcanos vivir en paz con Dios y con el diablo. Amparado en el escudo del sínodo diocesano, Diego Antonio Diez Madroñera protagoniza una batalla campal contra las pompas mundanales que debe pesar más de lo imaginado en el sentir de los venezolanos[2]. En consecuencia, tanto los casos de transgresión examinados en este libro como cualquier análisis sobre la sociedad de la época, deben tener presentes a la insistente cartilla.
1. Autoridad y obligaciones eclesiásticas
Divulgadas en las iglesias parroquiales durante la misa mayor todos los años en oficios de cuaresma y colocadas en coros y sacristías, sitios en los cuales se encuentran atadas a una cadenilla para facilitar la consulta[3], las normas del sínodo son de obligatorio cumplimiento. Están legitimadas por la presencia del obispo, cabeza del culto exclusivo e indiscutible. Ungido por el Papa y aceptado por el trono como vocero de la institución de la cual mana el poder civil y en la cual se concede de manera oficial el pasaporte hacia la presencia de Dios, es un régulo primordial de la sociedad. Todos los hombres se topan con el obispo.
La alta burocracia busca las maneras de llevarse bien con Su Ilustrísima, debido a que su potestad no sólo incumbe a negocios terrenales sino a la vida eterna. El mismo predicamento experimentan la nobleza y los estratos inferiores, cuyos miembros sienten reverencia y temor ante sus paramentos. Así como bendice el real pendón y los sellos de los monarcas para que adquiera validez el tránsito de las dinastías, puede fulminar a cualquiera, rico o pobre, mantuano o menestral, con anatemas susceptibles de remitir al infierno. La estatura de su influencia se refleja en las ceremonias más pomposas, en las cuales ocupa asiento principal con cojín y tapete acompañado de heraldo, pajes, canónigos, sombrilla, estandarte, escudo de armas e insignias indicativas de dignidad.
En cuanto representante del pontífice y con apoyo del patronato regio, tiene autoridad
«(...) para establecer leyes, y hacer constituciones, en orden al buen gobierno de las iglesias y súbditos (...) deseando remover de todo punto los estorbos, y frivolas evasiones de los que con el tiempo presumieren frustrar, y hacer ilusorias estas nuestras constituciones, para excusarse de su debida observancia[4].»
Los castigos contra el desacato pueden evitarse con una oportuna visita al prelado, quien debe aclarar el contenido de las normas antes de dictar sentencia, porque primero es padre que juez de los cristianos. Pero los que no acuden al regazo del pastor quedan sujetos a penas cuya severidad varía en función de la transgresión cometida: penitencias públicas, suspensión de funciones, diferimiento de la absolución, confinamiento en pueblos y monasterios, encierro y tormento en la cárcel episcopal... La mayor de las sanciones es la excomunión, por medio de la cual se expulsa a los pecadores del seno de la iglesia, esto es, del cuerpo místico de Cristo[5].