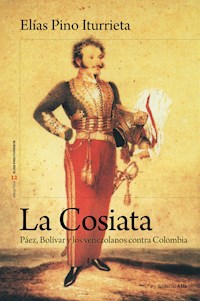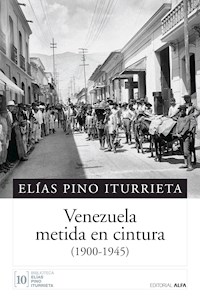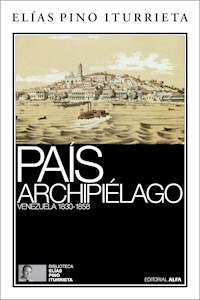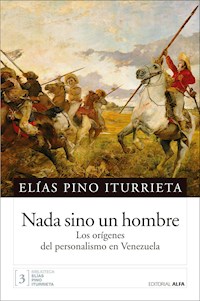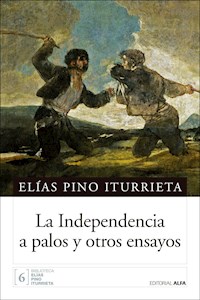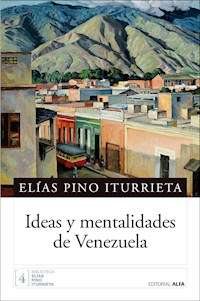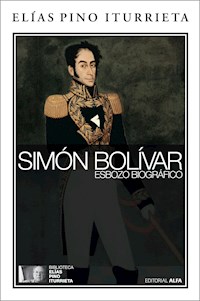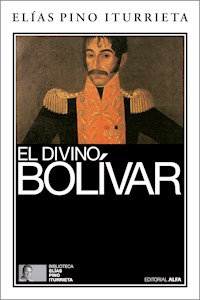
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Alfa
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
¿Cuándo el culto a los héroes es anómalo? ¿Puede un héroe convertirse en un escollo para la comprensión de la realidad circundante? ¿Pueden sus fieles convertirlo en un santón deplorable? La mirada sobre la liturgia creada alrededor de Simón Bolívar, que contiene este libro, descubre la manipulación e irracionalidad que pueden provocar las interpretaciones que ejerce en la posteridad la imagen de un hombre sacado de la tumba a través de estrambóticos caminos. El paladín ha sido convertido en consejero político; en emblema de partidos y fracciones, en amigo líder del momento –que habla por él como si viniera a consultarlo personalmente–, convertido también en explicación de problemas sobre los que jamás tuvo conocimiento; en confidente para la atención de situaciones minúsculas y en compañero habitual de un pueblo que cree en la seguridad de sus milagros. Quizás estas páginas, llenas de revelaciones sobre una religión establecida en Venezuela como factor de patriotismo, puedan advertir sobre el desarrollo de fenómenos semejantes en otras latitudes y sobre sus dolorosas consecuencias. El autor mete el dedo en la llaga de una patología nacional, en una operación que puede involucrar a otras naciones postradas ante su respectiva deidad.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Introducción
El tema bolivariano ocupa bibliotecas enteras. Tal vez sea Simón Bolívar el latinoamericano sobre quien se haya escrito con mayor asiduidad. Agotar el tema de su liturgia obligaría a un estudio de nunca acabar, si se pone uno tras la pista de todo lo que se ha publicado en sentido apologético. Por fortuna, ya intentó con éxito la faena Germán Carrera Damas en El culto a Bolívar, una obra de 1969 que se debe consultar con atención cuando los ojos quieran detenerse en las preces que el pueblo venezolano y pueblos parecidos dirigen a quien estiman como luz y salvación.
Ahora se ofrecen los testimonios que parecieron más evidentes para mostrar los perjuicios que puede acarrear a la sociedad la sobrestimación de los pasos de un héroe por la historia. Pese a que apenas son los eslabones de una cadena de una longitud sin cuento, seguramente la escala de un conjunto de exageraciones capaces de llegar con creces a lo estrambótico sea suficiente, no sólo para sustentar las páginas que vienen a continuación, sino también para dar mayor intensidad a la luz roja que pretenden encender.
No solamente se acopian y critican algunos de los excesos más elocuentes sobre las hazañas del Libertador, sino también las voces que por su posición en la vida pública pudieron influir en el crecimiento del fenómeno hasta extremos de demencia. El trabajo toma una ruta distinta en relación con el texto pionero de Carrera Damas no sólo porque el correr del tiempo sugiere la búsqueda de explicaciones diversas y el auxilio de respuestas más enfáticas, sino especialmente porque cuando el maestro escribió sus páginas no podía imaginar el desenfreno que caracterizaría al objeto de su estudio treinta años más tarde.
Guiado por las evidencias de tal desenfreno, el libro pugna ahora por desvelar un mal que quizá nadie se haya atrevido a juzgar con insistencia partiendo de sus orígenes hasta detenerse en la observación de los dislates sucedidos en los últimos años; pero, a la vez, ofrece un espacio a los factores de origen popular debido a cuya influencia ha crecido el templo cívico hasta su colosal expansión de nuestros días. Las referencias del pueblo sobre las facultades milagrosas del personaje, hacen pensar en cómo no sólo se ha intentado desde las cúpulas la elevación de una deidad capaz de ponerse a su servicio a través del tiempo. El crecimiento de una basílica iletrada obliga a repensar la hipótesis de que sólo el interés de los manipuladores de la política y de la actividad intelectual podía desembocar en la adoración desmedida que terminó por imponerse. El culto no sólo se sostiene en los estereotipos impuestos por los gobiernos y sus plumarios, sino también en un clamor sin prevenciones ni designios previos nacido en el seno de las clases más humildes y desamparadas.
El suceso obliga a hacer preguntas diversas sobre la causa del hombre convertido en santón, pero sin caer en la tentación de sacralizar a los individuos sin luces que también han fabricado el tabernáculo. Forman parte de un doloroso disparate, según se tratará de mostrar, aunque algunos lo juzguen como la pieza transparente de las usuales y universales operaciones de mitificación. En un momento sus solicitaciones se juntan con el rezo camuflado de racionalidad que suena en las alturas, para completar un cuadro anómalo sobre el cual difícilmente se pueden ofrecer opiniones indulgentes. Las salmodias aparentemente diversas terminan por contaminarse a la recíproca, o se valen mutuamente de sus contenidos para volverse ingredientes comunes de un mismo mal sin accesible remedio. Llega un momento en que la palabra de las autoridades y de los oradores de turno se confunde con los conjuros de arrabal, para que adquiera mayor fortaleza una lectura de la sociedad y una propuesta de soluciones frente a las cuales no queda otro camino que tomar partido con el objeto de rebatirlas sin vacilación.
Los lectores tienen razón si desde el principio advierten beligerancia. Acaso les llame la atención una postura así de banderiza frente a los adoradores de un personaje histórico quien realizó el trabajo de la Independencia de una gran porción de la América española y quien fue capaz de permanecer como referencia legítima para futuras edades. Ojalá aprecien, si tienen la paciencia de examinar las páginas que siguen, cómo no se emprende una batalla contra una figura cuya estatura merece respetuosa consideración en muchos lugares y desde numerosas tribunas, sino contra el engendro fraguado por una serie de interpretaciones absurdas e insostenibles La guerra es contra sus sacristanes, una guerra tan decidida como anacrónicas y simplonas son sus formas de negar humanidad y conceder santidad a un grande hombre. La guerra es contra los pontífices que se anuncian como sucesores y continuadores del grande hombre mientras martirizan a sus pueblos o los conducen al precipicio. La guerra es contra los beatos que de tanto adorar a quien no tuvo vocación de ídolo olvidan el movimiento de la historia y las mudanzas de la sociedad.
La carencia de ciudadanía y de un republicanismo capaz de variar el camino de los negocios públicos también debe colocarse entre los resortes del escrito. El ciudadano consciente y responsable no es una presencia estable en la vida venezolana. El vínculo entre el destino de los particulares y la suerte de la sociedad no se ha establecido en términos recurrentes. Numerosos factores que encuentran origen en el desarrollo de la Independencia y en los primeros capítulos del Estado Nacional pueden explicar la falencia, pero también los mandamientos de la religión nacional. En la medida en que la religión nacional nubla el entendimiento e invita a la subestimación de lo que cada generación ha hecho en su época, frena o demora la afirmación de una fuerza capaz de fundar la sociabilidad republicana que tanto se echa en falta. Cuando hace que cada presente se encandile por las glorias del pasado heroico y por los portentos de un artífice irrebatible, contribuye a la persistencia de la masa parasitaria. Una fe susceptible de decretar la incapacidad de los herederos del superhombre, o de presentarlos como sujetos inmaduros que dependen del Padre ubicuo y omnisciente le quita combustible al motor que cada uno debe poner en marcha para salir de su atolladero. Cambia el combustible por una inútil agua bendita. De allí la aparición de otro motivo plausible para la discusión del bolivarianismo desorbitado.
Viniendo de las mañas de un historiador, el escrito se atiene a las prevenciones de la profesión. Sin embargo, no pocas veces toma el rumbo que la pluma resuelve por su cuenta y riesgo. Como la pluma corre en medio de un teatro conmovido por los efectos de la religión patriótica en la actividad política y en la vida cotidiana, pugna por alejarse de las fuentes primarias para meter el dedo en la llaga de forma más expedita, según tiene el derecho de hacerlo la pluma de un ciudadano a quien sofoca la invasión de los chupacirios del personaje, pero también el personaje innecesariamente metido en la sopa de cada día, la verdad sea dicha. De allí que en el título se anuncie expresamente la circulación de un ensayo en lugar de una investigación con toda la barba. Tal vez la subjetividad distanciada de los rigores de lo historiográfico rinda mayores servicios, o provoque suficientes ronchas como para que el asunto llame la atención de los acólitos cautivos. De allí que también se quiera mostrar sin disimulos la existencia de una patología relacionada con la liturgia patriótica.
Hacia finales de los años sesenta del siglo pasado tenía yo la costumbre de ver en la televisión de México a un grato comediante llamado “El Loco Valdés”. En una ocasión el gobierno suspendió su programa durante una semana porque hizo un chiste de difícil digestión. Preguntó el comediante a sus espectadores algo como lo siguiente: “¿Quién fue el héroe de nuestra historia que ejerció la profesión de bombero?”. Después del correspondiente silencio, respondió así: “Bomberito Juárez”. Quiso hacer un juego de palabras relativo a don Benito Juárez, justamente venerado por los mexicanos, pero el detalle le valió una suspensión que me pareció entonces exagerada. Era como la negación de la gracia y la prohibición del ingenio en beneficio del lustre de un icono, según llegué a sentir. He de confesar ahora que la medida fue una minucia si se compara con los excesos promovidos en Venezuela por los centinelas del Libertador, cuya observancia de la interpretación de un evangelio redactado en términos rigurosos amenaza con penas curiosamente severas a unos pocos heterodoxos que jamás llegarían al atrevimiento de “El Loco Valdés”.
La apología de Bolívar ha traspasado con generosidad el límite de crear una grey militante. También ha dispuesto una especie de secuestro que obliga a conducir la conducta por el cauce de una ortodoxia de la cual sólo se pueden distanciar los ciudadanos a costa de una insólita y silenciosa excomunión. Aparte de crear acólitos, el imperio de un dogma exclusivo y excluyente ha fabricado generaciones de rehenes que deben pagar el precio del silencio y del disimulo frente a la calamidad resumida en la imposición de la autoridad de un héroe y del influjo de las ejecutorias de su época en perjuicio del entendimiento de situaciones posteriores. Una especie de acuerdo compartido desde antiguo y asumido por la sociedad como una placentera obligación, conduce a la repetición de una cartilla de la Historia Patria cuyo peso desemboca en una obligante unanimidad. La necesidad de mantener un consenso abrumador provoca la segregación de los relapsos sin que se recurra a penalidades como la que debió sufrir el comediante mexicano, mucho menos a castigos más vigorosos y visibles. Un hilo sutil hace que las criaturas de la sociedad se ajusten a la demasía del poder de un superhombre resucitado y, sin estridencias, arrojen del cuerpo místico de la República a las pocas ovejas descarriadas.
El poeta Andrés Eloy Blanco escribió en 1946:
«Bolívar es oceánico. Es el árbol: el que quiera una fruta para dar de comer a alguien, allí está Bolívar fruta; el que quiera una estaca para dar golpes a un yangües, allí está Bolívar con armazones, el que quiera una cruz para clavar a alguien, allí tiene a Bolívar con sus ramas cruzadas, el que quiera una flor para adornar la frente de la patria, allí está Bolívar florecido, y el que quiera una sombra para esconderse y ocultar una trampa o disparar un perdigón sobre algún incauto pájaro electoral, allí está Bolívar frondoso.»
El libro que ya empieza confirma esas palabras tempraneras, pero llama la atención sobre cómo hacemos aquí para escalar por las extremidades del árbol y para dictar cátedra desde su sombra sin darnos cuenta del horror que la operación significa, sin siquiera pasearnos por los corolarios de las afirmaciones y las exclusiones escandalosas a los cuales conduce el personaje devenido tótem.
Las gentes sencillas, pero también las más cultivadas, no tienen problemas con la cadena que los amarra a un personaje del pasado y los lleva a satisfacerse en el yugo. Se regocijan en su rol hasta el punto de machacar actitudes disparatadas como si fueran partes de una cohabitación normal, de una sociabilidad como la de los hombres y las comunidades corrientes de la actualidad. Acaso sea tan poco evidente la anomalía que puedan tomar el descubrimiento como afrenta, o como una inconfesable conspiración contra los buenos hijos de la patria. Tal vez ni las evidencias que llenan las páginas del presente ensayo sean capaces de producir un entendimiento de la distorsión, menos aún la alternativa de su superación, debido a las maneras brillantes de disfrazarse de salud y de virtud que ha tenido la enfermedad. En todo caso, la decisión y la pasión de las letras que ya empiezan están en proporción directa con el daño que reprochan a los campaneros del oratorio. Pero también con el respeto por un pueblo merecedor de una fe que no lo castre.
Elías Pino Iturrieta Caracas, junio de 2003
Hesíodo: Ante los dioses no podemos hacer más que inclinarnos. Mnemosina: Deja en paz a los dioses. Yo existía cuando no había dioses. Puedes hablar conmigo.
La necesidad de los héroes
Todos los pueblos requieren una cuna de oro. Así como los judíos han pregonado su calidad debido a que Dios los escogió como criaturas predilectas, el resto de las sociedades ha batallado por presentarse a la consideración del mundo con unos blasones que funcionen como patente de dignidad. Jehová dice en el segundo libro de Samuel:
«Le asignaré un lugar a mi pueblo, Israel; lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo, Israel. Y a ti, David, te haré descansar de todos tus enemigos. Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía; y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí y tu trono será estable eternamente.»
Si la historia de Israel es la “historia sagrada” por antonomasia, el resto de las sociedades ha ocupado un tiempo precioso en la arquitectura de un pasado digno de veneración. Como no han disfrutado de la expresa preferencia del Creador, las otras colectividades han de buscar un protector que se le asemeje en algo aunque se trate de un propósito inaccesible. Pero deben mover algunos resortes para no quedar huérfanos del todo o con manchas de bastardía. Deben encontrar una garantía a través de la cual estén seguros de llegar igualmente a la tierra prometida. En consecuencia, dado que la marcha de las sociedades hacia un pináculo anhelado no cuenta con la compañía divina en el primer tramo, registran en el almacén de sus antigüedades para sentir la presencia de figuras que se le parezcan. El Dios de los israelitas es suplantado por unos ídolos susceptibles de iniciar con brillantez la genealogía. Todos los pueblos se anuncian como producto de hechos insólitos en cuyo desarrollo se encuentra un linaje especial de seres humanos. No son como nosotros, simples hombrecitos del futuro. Sus proezas son tan grandes que, así como causaron la admiración de sus épocas, son capaces de hacernos mejores y hasta parecidos a ellos. Casi parecidos, desde luego, pero jamás iguales, no en balde les hemos concedido parentesco con la divinidad.
En algunos casos, tales personajes son figuras de la vida terrena y piezas de la voluntad metafísica, a la vez. Como Juana de Arco, quien rindió servicios a Francia porque Dios se lo ordenó a través de heraldos celestiales. Como Carlomagno, amalgama de guerrero y santo, de soldado y religioso. De allí que mereciera también el honor de las estatuas y la elevación a los altares. Cuando no son producto de la influencia divina se pierden en la oscuridad de los tiempos sin que manejemos pruebas inequívocas sobre su existencia. Es el predicamento de Mío Cid Campeador, quien sale de los cantares de gesta –mezcla de fantasía popular y realidad– para convertirse en arquetipo de unas virtudes caballerescas que no siempre demostró y en raíz de una unificación territorial que no fue realmente su desvelo. La corte del rey Arturo en Camelot, sobre cuya existencia nadie guarda testimonios, ha dejado una nómina de varones portentosos que sirven de espejo a los británicos y un catálogo de prendas incuestionables para la sensibilidad occidental.
La idea procedente de Alemania de que cada pueblo poseyera un Volkgeist, esto es, un imprescindible espíritu nacional, influyó en las colectividades angloparlantes desde mediados del siglo XVIII y condujo a la búsqueda de un hombre viril en quien se asentaran los valores de la nacionalidad. Arbitrarias listas de héroes inexistentes, cuyas hazañas improbables remontaban a los tiempos de Tácito, reforzaron entonces el imaginario que venía del medioevo y animaron las empresas de Albión en el extranjero. El historiador germánico Justus Moser divulgó el mito de los anglosajones libres por obra de unos adalides levantados contra el yugo normando, y sugirió que se desarrollara en Alemania una versión de la misma catadura. Sus discípulos pusieron manos a la obra hasta el extremo de colocar los pilares del racismo ario. Tanto los colonos norteamericanos de los siglos XVI y XVII como los revolucionarios de las Trece Colonias alimentaron la rutina del poblamiento y la insurgencia contra el Rey, respectivamente, en la ascendencia de esos sujetos sorprendentes cuyo resorte los impulsaba desde la antigüedad clásica. Como ingredientes de supuestos designios nacionales, nadie se atrevió a poner en duda su existencia ni su necesidad. Con esa levadura se amasó después el pan del Destino Manifiesto[1].
Pero los héroes no aparecen sólo por influencia divina, ni como consecuencia de los ensueños plebeyos, ni por la manipulación de los historiadores. La mayoría son hombres que interpretaron con fortuna su circunstancia y pudieron realizar una obra remitida a un conjunto posterior de destinatarios. Cuando tales destinatarios los requieren como suscriptores de su partida de nacimiento o como probanza de legitimidad, pero también como hilo capaz de reunirlos en cada presente, los llevan a la hipérbole. Mientras aumenta la estatura de la hipérbole, mayores son las posibilidades de integración afectiva y de congregación en torno a causas comunes. Sin embargo, se da el caso de que puedan los destinatarios provocar el crecimiento de los influjos perniciosos de su culto, vinculados a sentimientos e ideas sobre la patria y sobre el patriotismo. Si tales factores pudieron producir en Inglaterra las tropelías del imperialismo, en Alemania los horrores del racismo y la filosofía expansionista en los Estados Unidos, ninguna sociedad es inmune a sus perjuicios. Así como los necesita, puede convertirlos en escudos del mal y del disparate.
El culto justificado
Si se juzga por la cantidad de retórica, de estatuas y monumentos, la Independencia es el periodo que más influye en los venezolanos. En sus protagonistas, especialmente en Simón Bolívar, se encuentra la base de nuestro culto a los héroes[2]. Pero que la Independencia pese tanto no debe sorprendernos. La liquidación del imperio hispánico y la fundación de un mapa estable de repúblicas en la primera mitad del siglo XIX, cuando aún la topografía política de occidente debe esperar para asentarse, es un hecho trascendental. La alternativa de convertir en realidad las ideas de la modernidad en un territorio dispuesto para una renovación, mientras el Antiguo Régimen pugna en Europa por el restablecimiento, obliga a un análisis diferente del mundo. La aparición de unos interlocutores flamantes y de mercados libres del control metropolitano mueve a otros usos en las relaciones internacionales. Los arquitectos del proceso, desconocidos al principio más allá de las fronteras lugareñas, se transforman en celebridades que han hecho morder el polvo a una de las potencias más influyentes de la tierra o ascienden al poder en medio de grandes expectativas.
La república naciente, convertida en desierto por la inclemencia de la guerra, debe acudir al pasado próximo para sacar de sus hechos la fuerza necesaria en la inauguración del camino. No puede mirar hacia más atrás porque luchó contra los antecedentes remotos. En la epopeya que acaba de terminar encuentra abono un sentimiento susceptible de unificar a la sociedad, mientras se pasa de la pesadilla de los combates a la pesadilla de un contorno agobiado por las urgencias. La apología de esos paladines y de sus hazañas debe ayudar en el tránsito de una senda tortuosa. Un pueblo que al lograr su emancipación descubre que tiene un trabajo pendiente, pero que apenas posee las herramientas para realizarlo, siente que el tiempo transcurrido fue mejor. Un pueblo que deja de pelear contra el Imperio para sacarse las tripas en casa le hace un monumento a quienes, según estima, cumplieron a cabalidad su cometido. Hay suficientes elementos, pues, para encontrar apoyos a la religión de los héroes que comienza a florecer.
Tienen sentido los mitos de un país heroico y la liturgia que nacen después de la insurgencia. El santoral erigido en lo adelante no es un capricho sino una necesidad. En adelante los próceres de la Independencia, especialmente el Libertador, se convierten en símbolos patrios junto con el himno y con la bandera nacionales. Pero, ¿para qué existen ayer y hoy los símbolos de la patria? Su cometido es agruparnos y cobijarnos. La sociedad se siente reflejada en sus señales, en sus letras y colores. A nadie le parecen feos ni anacrónicos. Pueden contener figuras y lemas incomprensibles, pero no están en las fachadas de los edificios y en las ilustraciones oficiales para que la gente los descifre. Quizá anuncien cosas contraproducentes para la actualidad, o quieran algunos de sus intérpretes que así suceda –como la superioridad de unos individuos sobre otros, o la posesión exclusiva de virtudes frente a los que piensan de manera diversa, por ejemplo–, pero su discurso no está sujeto a discernimiento. La gente sólo debe sentirlos como emblema mayor en términos personales y gregarios. Así ha pasado con ellos antes de que los gobiernos los codificaran como tales y puede preverse que cumplirán el mismo rol en lo sucesivo. En la medida en que tienen un propósito de cohesión, como en todas las sociedades establecidas, los objetos-símbolo y los hombres-símbolo forman parte de una rutina cívica que no puede someterse a análisis, mucho menos a censura.
La cohabitación con una estatua
A los franceses no les pasa por la cabeza la posibilidad de pensar que Juana de Arco estuviera chiflada, inventando tertulias con arcángeles y bienaventurados. Está la santa doncella en el lugar más encumbrado sin ninguna discusión. Un debate sobre las virtudes del Mío Cid es irrelevante para los españoles comunes y corrientes aunque tengan material para hacerlo. El personaje forma parte de sus sentimientos aunque estén ellos en contacto con una fantasía. Que fuera verdadera o falsificada la historia de la bravura contra los normandos no les quita el sueño a los británicos. Están orgullosos de esos soldados que probablemente no existieron. Entonces no vayamos a ponernos rigurosos con nuestros héroes que sin duda hicieron el tránsito terrenal, que no tuvieron la pretensión de hablar con Dios, que pelearon de veras por una causa y cumplen la misma función. Como los demás, existen para apuntalar el ego de la República, para que les recitemos jaculatorias y para que podamos respetar algo por unanimidad. En consecuencia, ni siquiera cabe la sugestión de un doméstico asolamiento de pedestales.
La posibilidad de observar con ojo crítico algunos aspectos del culto apenas existe cuando de la manipulación de sus contenidos surge una patología. En ocasiones se hace excesivamente próxima la presencia del héroe hasta el extremo de sentirlo como uno más entre los miembros de la familia, entre los amigos del bar, los jóvenes del aula y los colegas de la oficina. Una comparecencia tan anacrónica debe preocupar. Que el ilustre difunto resucite para transformarse en compañía rutinaria debe ser una incomodidad, por lo menos. No sabemos cómo establecer una comunicación adecuada con él y hasta comenzamos a dudar sobre su capacidad de remendar nuestros entuertos, esto es, empezamos a derribar inconscientemente los pilares de su devoción. De pronto entendemos que no habla como nosotros, ni conoce a nuestros verdaderos amigos, ni se acopla a nuestros gustos del siglo XX y del siglo XXI, ni sabe de nuestros anhelos íntimos, ni capta los problemas que usualmente captamos, situación que igualmente conduce al atrevimiento de verlo más pequeño de lo que era antes de la resurrección. Peor todavía: podemos llegar al extremo escandaloso de considerar que no sirve para nada. ¿Se puede vivir con tranquilidad ante un reto tan arduo? Cuando un sacerdote demasiado entusiasta se empeña en que el héroe forme parte de nuestra vida no nos ofrece una panacea, sino un incordio. El peor de los incordios, debido a que difícilmente nos atreveremos a asumirlo como tal o a alejarnos de su presencia. Si se considera que ahora no se habla de una posibilidad, de una situación probable, de algo que puede suceder en casos extremos sino de una realidad que agobia en la actualidad al común de los venezolanos, podemos captar la parte de enfermedad provocada por el culto y la necesidad de tratarla con la debida urgencia.
El fenómeno se hace más patológico cuando el sacerdote que lo ha traído de la ultratumba olímpica no procura que cumpla la función de aglutinamiento afectivo propia de los héroes y de los símbolos, sino, por el contrario, un rol exclusivamente banderizo. El héroe no ha regresado para que nos cobijemos todos en su regazo sino sólo una parcialidad de sus hijos. Sus palabras no suenan otra vez para hacer una convocatoria general, sino una reunión de un grupo de elegidos que se ufanan de su pertenencia al limitado club de venezolanos que ha escogido desde su perspectiva el animoso levita. Aquí se destapan todas las compuertas de una dolencia capaz de desgarrar a la sociedad. Además de venir a hacernos más engorroso el pasar cotidiano, el héroe retorna para representar al partido que amenaza la vida en la cual estábamos aclimatados, o su sacerdote lo hizo volver con ese propósito. Entonces el héroe y el sacerdote y sus elegidos se nos vuelven un horror y una necesidad de ponerlos en su lugar, esto es, en una remota plaza que no los haga tan amenazantes. En el caso del Padre de la Patria nos conformaríamos con que volviera con su usual majestad al sarcófago alto y profundo en el cual reposan sus restos mortales. El caso del sacerdote incumbe a las páginas del presente ensayo, debido a su rol de partero de una epidemia patriótica capaz de desembocar en un desquiciamiento. Pero, en el fondo, la aproximación que viene a continuación apenas quiere aventurarse en la búsqueda de una convivencia más llevadera con la estatua.
Los altos pontífices
Las explicaciones usuales sobre el culto a Bolívar encuentran el origen del fenómeno en la liturgia promovida por los gobiernos venezolanos después de la desmembración de Colombia. Se trata de un análisis con fundamento, si recordamos cómo salían entonces de palacio las instrucciones para la fábrica del tabernáculo y cómo fue el presidente Antonio Guzmán Blanco, a partir de 1870, uno de los arquitectos más empeñosos. Por lo menos desde 1842, cuando retornan con pompa a Caracas las cenizas del Libertador debido a las órdenes del presidente José Antonio Páez, se puede establecer una relación nítida entre esa suerte de religión cívica y las gestiones oficiales.
No en balde asegura entonces el primer mandatario:
«Los restos venerados del gran Bolívar han sido colocados por nuestra mano en el sepulcro de sus padres, convertido hoy más en el altar que recibirá las ofrendas de nuestro amor, de nuestra admiración, de nuestra gratitud.[3]»
La peregrinación del cadáver del gran hombre que pronto será canonizado se debe a una decisión del Jefe del Estado, según el fragmento. Gracias a su voluntad, el promotor del acontecimiento y el pueblo podrán exhibir la reverencia que le deben. Los vocablos nuestro y nuestra expresados por Páez se refieren a su autoridad y a la sociedad, esto es, a cómo podrá el pueblo postrarse ante el héroe porque el mandatario lo ha querido así o lo ha facilitado. Y por las disposiciones de los representantes del pueblo, si consideramos que la repatriación de los restos fue decretada por el Congreso el 30 de abril de 1842. De acuerdo con tales evidencias estaríamos frente a una decisión de las cúpulas que descendería poco a poco hacia la multitud, hasta desembocar en el templo cuyas naves hemos llenado los venezolanos hasta la actualidad.
En el proceso iniciado por Páez se pueden observar dos capítulos esenciales: la inauguración del Panteón Nacional por el presidente Guzmán y el nuevo bautismo de Venezuela, convertida hoy en República Bolivariana por promoción del presidente Hugo Chávez. En 1874 el Panteón Nacional se establece en la iglesia caraqueña de la Santísima Trinidad debidamente transformada[4]. El altar mayor se reemplaza por el sarcófago del Padre de la Patria. El resto de los altares y de los espacios del rito católico es ocupado por las tumbas de numerosos hombres públicos. Es evidente cómo la operación coloca a Bolívar en el lugar de la Divina Majestad, mientras lo rodea de un elenco de personajes que toman el espacio destinado a los apóstoles y a los santos más socorridos. La mudanza ni siquiera le deja trabajo a la imaginación. Es un traslado mecánico de referencias y valores, en el cual sale ganando el dios de la Nación frente al dios del Universo. Es una mutación de deidades realizada sin disimulos para que la mole de la edificación y las flamantes estatuas que la habitan anuncien, desde su antigua inspiración confesional, el reino sacrosanto de Simón Bolívar y de los sujetos virtuosos que siguieron su ejemplo.
Ahora el supremo sacerdote es Antonio Guzmán Blanco, pero también se revestirán de la dignidad los presidentes del futuro. Sólo observando su rol de custodios y oficiantes del Panteón Nacional los encontraremos en entradas usuales cada año con espléndidas comitivas cuando comienzan y terminan sus gestiones administrativas, cuando se conmemoran el natalicio y la muerte del héroe, cuando el calendario recuerda las batallas de la Independencia, cuando se proclaman la constituciones y los códigos y cuando vienen en visita oficial los mandatarios extranjeros. Además, se ocupan de seguir llenando de difuntos ilustres el lugar, para que el desfile de inhumaciones sucedido en cada lapso presidencial confirme la estelar plaza del hombre semidormido en el centro. Cada uno de esos presidentes le añade imágenes, promesas, inciensos, milagros y beatos a las hornacinas ya atiborradas.
Precedida por la manifestación de los mandatarios que entonan jaculatorias desde 1842 y promovida por el presidente Hugo Chávez, la Constitución de 1999 hace que la nación se denomine República Bolivariana de Venezuela. Además, en el artículo 1 del Título 1, la Carta Magna señala:
«La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador.[5]»
La comarca que ya había conocido la encarnación de su redentor y la había depositado en el mármol de una elocuente basílica ahora tiene su Evangelio. A través del nuevo sacramento cívico se ha encontrado en un único actor de la historia el destino de Venezuela, en términos legales que nadie puede eludir. El manual de la nacionalidad ha concedido al pensamiento del gran hombre la calidad de palabra sagrada. El Libertador llega pues a la cima de la liturgia secular. Pero como acceden al altar los bienaventurados que pasan el filtro del Vaticano y reciben la bendición de los papas: sin duda y para siempre.
Los humildes sacristanes
Parece verosímil la explicación del culto según se ha abocetado, pero tal vez no sea suficiente. En la elevación de Simón Bolívar hasta la altura de mesías republicano han tenido una responsabilidad evidente los gobiernos desde la liquidación de Colombia, pero no detentan la paternidad del fenómeno. Antes de que los mandatarios encendieran las velas frente al insólito sagrario y redactaran los misales, unos feligreses ingenuos se atrevieron a fundar el credo sin la sugestión de un sacerdocio venido de las alturas. Después de concluidas las guerras de independencia, el pueblo que no encuentra en la realidad que lo circunda la solución de sus problemas busca el salvavidas en el protagonista más famoso del pasado reciente. Los hombres desesperados de 1830 que han peleado con éxito contra los españoles para encontrarse en la miseria sin el apoyo de los políticos y los propietarios, se inventan la ilusión del Libertador que regresará a redimirlos. En los episodios que se describirán a continuación topamos con unos sacristanes alejados de la casa de gobierno, quienes fundan los cimientos de una sacristía que se convertirá más tarde en el oratorio de nuestros días.
El ministerio no ha ordenado desde Caracas la celebración de homenajes al Padre de la Patria, cuando se organizan fiestas que miran hacia el gran hombre en una búsqueda salvacionista. De allí que quizá no resulte casual en este sentido un primer testimonio que registra en San Fernando de Apure la organización de una ceremonia republicana expresamente vinculada con una catástrofe natural.
Los acontecimientos suceden en abril de 1832 y así los recoge el jefe político del lugar:
«Muchos opinaron que no con la rogativa del Señor Nazareno, para que aplicara su misericordia por los estragos de la creciente de las aguas. Nadie quiso ofender a la sagrada imagen, ni nació del asunto mayor disputa, pero pareció mejor hacer un paseo con un dibujo del 19 de abril, porque todo calzaba en la fecha. Una niña vestida de La Patria abrió la caminata, en la escolta seis jinetes con seis banderas: y después dos niños con el dibujo de la junta de abril, y la cara del General Francisco de Miranda, entre unas nubes de el [sic] firmamento despejado, veinte compañeritos en la escolta con banderas. El paso de los empleados llevaba un cartel, de un rótulo sobre Si La Naturaleza Se Opone. El paso de las niñas llevaba un cartón del libertador Simón Bolívar haciendo seña con el dedo, ingeniosamente extendido a el [sic] rótulo. Las autoridades con una alegoría de una lanza adornada, pasamos a la Iglesia para saludar postrados ante la sagrada imagen, y vimos después, el paso de la caminata en la compañía del Señor Cura, con debido respeto; quedando todo satisfactoriamente terminado con repique de campanas y ruido de matraca.[6]»
Ante la furia de las aguas los habitantes de San Fernando recurren a la primera hazaña de los patriotas. Ante el desbordamiento del Apure recuerdan las palabras que supuestamente pronunció Bolívar ante las ruinas causadas en Caracas por un devastador terremoto: “Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca”. La gente que entonces puede opinar en la ciudad llanera, seguramente un puñado de empleados públicos, los propietarios y los vecinos importantes, dejan por un momento de mirar hacia la iglesia parroquial para invocar una protección terrenal. Lo usual era una procesión de Jesús cargando el madero, como probablemente sucedía en el pasado cuando el mal tiempo azotaba a la población, pero los ojos ahora se dirigen al templo cívico. Todavía más: inauguran el templo cívico para colocarlo al servicio de una situación que los perjudica y frente a la cual no pueden hacer nada, o piensan que no pueden. La reunión pueblerina cambia al Nazareno por Bolívar para que el sustituto cumpla una misión de misericordia.
Es probable que no se plantearan de manera tan tajante las cosas entre los parroquianos, no en balde la decisión fue acogida sin fricciones, pero no podemos dudar de que se está ante una operación simbólica en la cual se relaciona el destino de los lugareños con la obra del adalid de la Independencia, ante una maniobra metafórica que deja en las manos de un héroe del pasado el arreglo de una urgencia posterior. La imagen del Precursor observando a los juntistas del jueves santo de 1810 desde un cielo sin nubarrones es una alegoría de refuerzo. El Libertador que se asume como regulador de la naturaleza y el Precursor representado como heraldo de bonanza componen una primera alusión al pasado heroico entendido como salvación, un primer cromo distinguido por la ingenuidad que busca el rescate a través de la epopeya reciente.