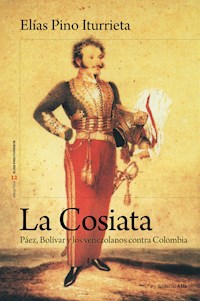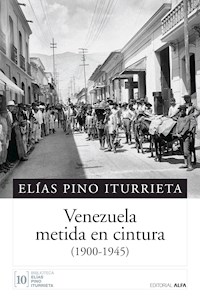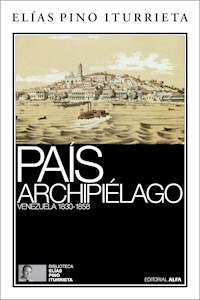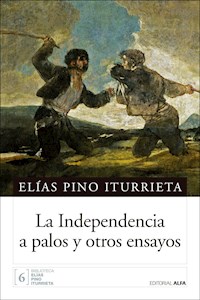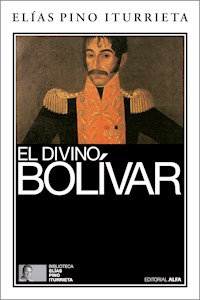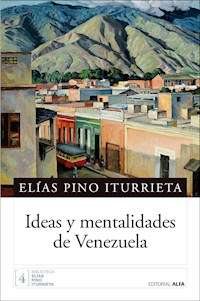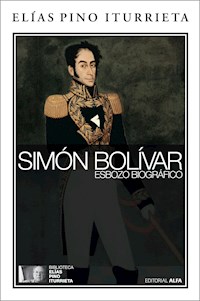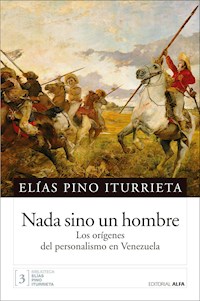
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Alfa
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Venezuela ha dependido, desde su nacimiento, de la influencia del personalismo. Encumbrada sobre las instituciones, sobre las urgencias de la economía y las propuestas de los intelectuales, la voluntad de un hombre poderoso y usualmente armado hasta los dientes ha determinado la marcha de la sociedad sin encontrar mayores resistencias, o contando con masivo entusiasmo. Para los venezolanos ha sido una vivencia recurrente la sujeción a una cadena de reyezuelos, hasta el punto de que pueda explicarse un extenso tramo de su historia como un hábito de prosternación, como el traspaso de los anhelos comunes al capricho de un individuo convertido en amuleto y en tabla de salvación. En estas páginas tenemos una explicación novedosa y retadora sobre las raíces del fenómeno; un análisis libre de ataduras que no vacila en mirar a la Independencia como valladar de la modernidad liberal y en incluir a Simón Bolívar en el repertorio de los mandones, renuentes ante el llamado del republicanismo y negados a reconocer la aptitud del pueblo para las faenas de la democracia. El rigor en el manejo de las fuentes históricas y el giro que da el autor a su interpretación, hacen de este libro una consulta ineludible sobre un asunto que todavía es el agobio de nuestras vidas.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mi amigo, yo no me cansaré de repetirlo: ningún país del mundo ha pagado con más profusión los servicios que se le han hecho, que el nuestro; pero la corrupción, la disipación, han dejado a muchos hombres en una situación de que ahora no encuentran otro modo de libertarse que haciendo revoluciones a costa del propietario honrado (…) Hombres de esta especie no son idólatras sino de sus sórdidos intereses: habiendo vivido siempre de los empleos y del desorden, aborrecen todo gobierno en cuya administración no pueden influir en beneficio propio (…) Desde luego, estos hombres acogieron el medio de vivir de empleos y de lucrar a costa del hombre honrado y laborioso. ¿Cuál fue éste? Una revolución. Este es el modo de vivir más conocido en nuestro país, dijeron para sí: los pueblos se han familiarizado tanto con ellas, que ya no parecen crímenes; si acaso la que vamos a emprender no tiene el éxito que nos prometemos, un indulto, una completa amnistía nos librará del suplicio (…) El pretexto que más puede alucinar es el de las reformas; pues proclamaremos las reformas. Se dará una nueva Constitución que, sin duda, será vista con desprecio por los pueblos que todos los años están jurando constituciones, se inspirará el desaliento, se acarrearán males infinitos; a cuyo lado no son perceptibles los que se originan de los que actualmente tenemos; pero este desaliento y estos males convienen a nuestras miras. Colóquese por fin en la presidencia al hombre que nos dé empleos y esto nos basta, proclamemos reformas.
Epístolas catilinarias, 1835
Francisco Javier Yanes
Confesión de intenciones
El personalismo es un fenómeno constante en la historia de Venezuela, a partir del momento en que se dan los primeros pasos hacia la arquitectura de una nación independiente. Es una recurrencia de los negocios públicos, hasta el extremo de que casi no exista período en la evolución de los asuntos relativos al poder que no lo encuentre como resorte en alguno de sus costados. La influencia que todavía ejerce en nuestras vidas y en el manejo de los asuntos concernientes al grueso de la ciudadanía permite su tratamiento sin mayores explicaciones. Es lo que se intentará de seguidas, aunque haciendo solamente una aproximación que pretende la sugerencia de los elementos que puedan registrar rasgos medulares para que el lector calcule el peso que lleva sobre sus espaldas, en caso de que lo sienta de veras, y llegue a sus propias conclusiones. En consecuencia, más que una investigación acuciosa va a comenzar un ensayo distinguido por las limitaciones y quizá también por las vacilaciones, para ver si se puede volver después entre todos sobre el fenómeno con la atención que merece.
El epígrafe tomado de Francisco Javier Yanes ilustra sobre las intenciones del trabajo. Conmovido por el alzamiento de 1835 contra el presidente José María Vargas, el letrado recoge en las Epístolas catilinarias sus impresiones sobre el suceso y trata de opinar libremente desde la perspectiva de un observador civil, sin acudir a teorías susceptibles de explicar en sentido universal el drama que pasa frente a sus ojos. Apenas registra lo que le parece, aquello que observa, alejado de la pretensión de llegar a conclusiones permanentes. Ve a unos soldados levantados contra el gobierno legítimo y arroja venablos que le parecen certeros para buscar una cohabitación civilizada que convierta en realidad el Estado de Derecho recién proclamado. Ve a un pueblo que comienza a despreciar la ley porque siente cómo la burlan sin penalidades en la cúpula y llama la atención sobre la anomalía. Dirige las baterías hacia los flancos que más le molestan mientras quiere convertirse en escudo de unos valores que, de acuerdo con su parecer, deben orientar el destino de la sociedad en sus comienzos. La penetración del análisis permite descubrir una serie de constantes que se establecen en la historia posterior y recomendar una dosis de útiles lenitivos, lo cual jamás se encontrará en las páginas siguientes que apenas pretenden, respetando distancias con el brillante testigo de la primera «revolución » militar de nuestra historia, volver hacia su angustia en la medida en que todavía unos hombres de presa parecidos a los que combatió, aunque sin suficientes laureles, sin nada que los junte en sacrificio y heroísmo, continúan la faena de degradación de los principios republicanos.
Antonio Leocadio Guzmán, uno de los fundadores de la república después de la desmembración de Colombia, advirtió el principio de tal degradación en la permanencia del presidente José Antonio Páez en el poder. Publicista de los partidos modernos y creador del más importante del siglo XIX, el Partido Liberal, en junio de 1842 redactó un artículo en su periódico para ocuparse de la trascendencia de la alternabilidad en el ejercicio de funciones públicas y de la necesidad de respetar los principios constitucionales en la víspera de un proceso electoral. Todavía Páez no se perfilaba como el hombre de presa en el que se transformaría luego de quince años, y el líder de la oposición apenas tocaba una circunstancia particular. Escribía:
«¿Lo veis? Un solo objeto, nada sino un hombre: Páez, mandando desde la batalla de Carabobo hasta este día. Con el sistema militar y con el civil, bajo la dictadura y por la Constitución, en la guerra como en la paz, vos mandando. Cumpliendo la ley o en armas contra la ley, con el poder de las bayonetas o bajo el imperio civil, en todos los años, en todos los días de esta República y de la otra República, vos, señor, mandando. (…) Aun en Madrid se ha visto la corona en tres cabezas diferentes durante el sempiterno reinado de Páez sobre Venezuela[1].»
De las letras de entonces proviene el título de nuestro ensayo, como se pudo ver. La sugestiva retórica ofrece frases dignas de imitación en una polémica, pero también viene al pelo porque toca un hecho puntual sin meterse en profundidades. Acomoda al propósito de las páginas de ahora, en consecuencia, aunque calza igualmente por el hecho de que Antonio Guzmán Blanco, hijo del publicista liberal, se convertirá más tarde en proverbial encarnación del personalismo. Trampa del destino o hechura del padre, la elevación del futuro autócrata aconseja desde temprano que miremos con prevención los textos de nuestros políticos cuando analizamos el continuismo de unos individuos apoltronados en un trono familiar.
Personalismo y personalismos
¿Qué se entiende por personalismo? Acaso en un texto como el que se ha anunciado no convenga una definición rígida, sino, de momento, algo más comestible como la que aparece en el Diccionario de la Lengua Española. De acuerdo con una de las acepciones del vocablo ofrecida por la Real Academia, el personalismo es: «Adhesión a una persona o a las tendencias que ella representa, especialmente en política». Viene como anillo al dedo en un país que a lo largo de su evolución ha presenciado un interminable desfile de bolivarianos, paecistas, mariñistas, tadeístas, gregorianos, domingueros, ruperteños, guzmancistas, cresperos, araujistas, peñalocistas, ciprianistas, gomecistas, perezjimenistas y chavistas. Aun en el regazo de los partidos modernos, cuya plataforma pretendió separarse de la aberración caudillista a partir de la tercera década del siglo XX para cambiar las determinaciones individuales por una trama ideológica y por una organización sujeta a dicha trama, han abundado las facciones relacionadas con el influjo de un líder o con lo que pudiera personalmente representar: romulismo, calderismo, herrerismo, carlosandresismo o perecismo…, por ejemplo. En cualquiera de los predicamentos la denominación refiere a un individuo capaz de encarnar las aspiraciones de grupos grandes y pequeños, a veces diminutos pero en ocasiones multitudinarios, por encima de las necesidades más evidentes de la sociedad y de lo que se haya discernido en una organización política, en las universidades, en los gremios, en el interior de una asociación de intelectuales, desde la perspectiva de los grupos de presión y también en los acuerdos de las legislaturas.
Así entendido y pese a la muestra de prendas nacionales, no estamos ante un fenómeno exclusivamente venezolano sino también frente a un suceso repetido hasta la fatiga en la historia universal. Los estudiosos han utilizado expresiones como cesarismo, pretorianismo, caudillismo, bonapartismo, fascismo y militarismo para identificarlo en numerosos contornos a través del tiempo. En cada colectividad y en cada época se establecen las conexiones para que una voluntad de poder personal encuentre una clientela que puede volverse apabullante, hasta el punto de que se requiera un procedimiento especial para entender su desarrollo en sentido panorámico o atendiendo a circunstancias temporales y particulares. Basta revisar el libro de Graciela Soriano de García Pelayo sobre El personalismo político hispanoamericano del siglo XIX[2], para captar las dificultades que se deben sortear en el análisis y la necesidad de cautelas metodológicas. Hay, en todo caso, expresiones nacionales o desarrollos específicos que pueden emparentarse con evoluciones genéricas pero que están marcados por el sello de la singularidad. De allí la existencia de un personalismo hispanoamericano diferente del europeo o del asiático, como apunta la autora, y expresiones dentro de nuestro continente que hacen del asunto una diversidad de objetos cuyo conocimiento debe iniciarse en lo particular para registrar más tarde los nexos con una forma política de mayor amplitud y tal vez incumbente a la humanidad entera.
Pero nuestro objetivo es modesto, según conviene repetir a estas alturas. Sólo pretende cumplir un breve itinerario en una comarca en la cual ha abundado una fauna de ejemplares capaces de determinar la existencia del personalismo venezolano como hecho que puede explicar buena parte de la historia doméstica, para luego explorar los motivos de su abundancia y de su aceptación. Nada más. Como el fenómeno encuentra un capítulo esencial de su desarrollo durante las guerras de independencia, conviene llamar la atención ahora sobre cómo no se trata de una averiguación sobre ellas, de un análisis cabal de las conflagraciones propiamente dichas, sino apenas de un examen limitado que no las tiene como centro. Importa aquí el personalismo pero no la epopeya en sí. Nada más.
Apenas se quiere detener en un conjunto de arquetipos imprescindibles y de explicaciones provisionales, no sea que pueda encender una vela de utilidad al final del viaje. Sin embargo, la mecha que se usará para buscar alguna luz será seguramente caprichosa. A veces funcionará con todo el combustible, tratando de chamuscar la candela en una parte de los maderos de acuerdo con la subjetividad de un autor que quiere ser equilibrado en su periplo, pero quien, a la vez, no desea evadir la antipatía que puede provocarle su gira por un paisaje que no es un museo de imágenes yertas, de evocaciones anacrónicas, sino el reflejo de una deformación de su vida y de la vida de sus contemporáneos ante un espejo desgarrador. Tal es la brújula, acaso poco fiable, que dirige ahora los pasos hacia el entendimiento del personalismo en Venezuela.
La bendición de Dios
El personalismo se advierte como realidad incontrovertible durante las guerras de independencia. Cuando languidece la autoridad del monarca legitimada por la tradición y el Estado de Derecho se desploma en el precipicio de los combates, unos individuos desconocidos hasta entonces, o quienes jamás habían ejercido un influjo determinante en la marcha de la sociedad, llenan el vacío dejado por la Corona y por las regulaciones emanadas del trono, o que había impuesto a través de una red de funcionarios desde el período del Descubrimiento. El control que no se podía ejercer como antes, libre de estorbos dignos de mención, pasa a manos de un elenco de protagonistas sin vínculos aparentes con la tradición y quienes deben el ascenso de su estrella al huracán iniciado en 1811. No hay tiempo entonces para que ocurra un reemplazo del régimen anterior por un gobierno pensado desde la óptica del pensamiento ilustrado o partiendo del interés de los cabecillas liberales de la insurgencia. En dos décadas apretadas de guerra a muerte faltan las horas de meditación para la fábrica de un edificio que reemplace cabalmente la vieja mansión de la Colonia, mientras sobran las contingencias en cuyos ímpetus se trepan unos jinetes que terminan copando el escenario. Faltan, especialmente, las ocasiones de establecer costumbres sosegadas en cuyo decurso se impongan las formas de administración por las cuales se había iniciado la pugna contra España. De allí el surgimiento de unas autoridades personales que jamás habían trascendido y susceptibles de extender su privanza en la posteridad.
No va descaminada, pues, la explicación que encuentra en el proceso de la Independencia el origen del personalismo expresado a través de evidencias palmarias, según se insistirá más adelante, pero conviene una mirada hacia tiempos anteriores para dar con sus raíces. ¿Acaso bastan veinte años de matanzas para que los factores personales asuman el control de la sociedad, o para que se hagan parte de la política como ingredientes que en adelante parecen normales y necesarios? Una determinación capaz de afirmarse con énfasis a través del tiempo no pudo aclimatarse sólo en el lapso de la emancipación política, aunque se advierta a plenitud su peso entonces. Tuvo un prólogo susceptible de propiciar el predominio, una especie de legitimación antecedente que pudo facilitarle las cosas hasta el punto de hacer ver cómo no se estaba después ante un hecho insólito sino ante una dominación anunciada. El personalismo no puede ser una «adquisición de la lanza», como dijo Bolívar para explicar la avalancha de hombres de presa cuya precipitación trastornaba los pasos de la república ilustrada. Pese a que en parte fue un corolario de la guerra, tuvo heraldos antiguos y respetados con los cuales se topará el propio Libertador en su personal y contumaz afán de mantenerse en el poder como reemplazo del rey de España; o con los que se mezclará hasta ser uno de ellos en medio de eficaces ocultamientos bordados con primor en su época y en el futuro. Cuando una autoridad incuestionable de la sociedad proclama la existencia de seres especiales en Venezuela, abre la brecha para la consumación del fenómeno antes de que los criollos inicien la revolución. Cuando una voz frente a la cual nadie se levanta proclama la aptitud de unos pocos sujetos y la ineptitud del resto, escribe el primer capítulo de una crónica de mandones que el futuro perfeccionará hasta términos inimaginables.
De acuerdo con las Constituciones Sinodales de la Diócesis de Caracas, promulgadas en 1687 por el obispo Diego de Baños y Sotomayor y confirmadas sin variación por sucesivas autoridades hasta la asombrosa fecha de 1904, hay dos tipos de feligreses en la grey venezolana: los «padres de familia» y la «multitud promiscual ». Debido a la posesión de tierras, servidumbre y esclavitudes, los primeros están obligados a convertirse en soportes del trono y de la fe mediante el control de los individuos incompetentes que forman el grueso de la población. Prescribe el artículo 334 del Sínodo caraqueño:
«Hálos hecho Dios padres de familia para que con recíproco amor, y según buenas reglas de justicia, como reciben de sus hijos, criados, y esclavos, el honor, el servicio, la obediencia y reverencia, ellos los acompañan con la buena crianza, doctrina, sustento y cuidado de sus personas, procurando dejar a sus hijos más ricos en virtudes, que de bienes temporales, y que sus criados, y esclavos, sientan más su muerte, o falta, por los buenos oficios, que la de sus propios padres, por naturaleza[3].»
El documento se refiere después a los indios, a los negros y a las criaturas nacidas de su mezcla, quienes carecen de capacidad para entender los dogmas de la religión católica y los fundamentos de la civilización española. Las instrucciones que el Sínodo prepara para los curas doctrineros explican la minusvalía de manera elocuente:
«No son iguales en los hombres los entendimientos y capacidades para percibir la doctrina (…) De diferente manera se ha de portar el cura, y el maestro, con el hombre capaz que con el ignorante (…) Diferente explicación ha de tener para el español, cuya lengua entiende perfectamente, que para el negro o indio bozal, que apenas sabe declarar sus afectos. Y en suma de diferente manera habrá de usar la explicación de los misterios, cuando da lugar el tiempo, o cuando le estrecha la ocasión al último tiempo de la vida, en que le pide el bautismo o la penitencia, un negro incapaz, que apenas se distingue de una bestia[4].»
De allí la necesidad de su control por los «padres de familia » hasta la consumación de los siglos. Basándose en el cuarto mandamiento del Decálogo, la disposición canónica coloca en el lugar de primados a un elenco de personajes cuya hegemonía deberá establecerse en la rutina sin solución de continuidad en la fiscalización de asuntos como el acceso a la educación, el ejercicio de las profesiones, la exhibición de dignidades, el tipo de indumentaria, las características de las diversiones y la delimitación de los lugares en los cuales deben pasar la existencia los hombrecitos dependientes de su tutela[5].
Los «padres de familia» no ostentan necesariamente un cargo en el gobierno, no son gobernadores ni alcaldes, pero están sobre los demás. No hay leyes civiles en las cuales se disponga con precisión que sea así durante el período colonial, pero la interpretación episcopal de la sociedad funda un hábito de superioridad e inferioridad, de preeminencia y obediencia por voluntad de Dios que habrá de influir en la sensibilidad de los fieles. Como la costumbre se afinca en el magisterio de la Madre Iglesia en una época en la cual las mayorías de la población son cautivas de las inspiraciones confesionales, empieza a vivirse un teatro de seres excepcionales y de seres inhábiles que seguramente deje huella en la mentalidad colectiva.
Las hazañas particulares
¿Cómo pudo tal cartilla determinar el desarrollo posterior del personalismo? Quizá pueda parecer excesiva la búsqueda de los orígenes del fenómeno en un documento tan específico que corresponde a una época remota. Sin embargo, la continuidad del poder de la Iglesia y del crédito de sus versiones del mundo en el ámbito de las gentes sencillas, pero también en los predios de los detentadores del poder, permite pensar en cómo las enseñanzas de la mitra no se limitaron al período colonial. Así mismo, el seguimiento del libreto hasta las vísperas de la emancipación sin que se percibieran molestias de entidad o situaciones de rebeldía entre los miembros de la «multitud promiscual», mucho menos en el seno de los favorecidos «padres de familia». Pese a que proclaman un tipo de democracia y alternativas de igualdad social los movimientos de preindependencia y los primeros papeles de la república no tocan ni con el pétalo de una rosa la clasificación hecha por el obispo Diego de Baños y Sotomayor en 1687. Acaso por explicables prevenciones, por reservas comprensibles ante una batuta todavía capaz de trastocar los sonidos de un flamante pentagrama, pero la verdad es que evitaron una colisión con sus notas reverenciadas y ya clásicas.
Hay otro elemento que abona el terreno de la Colonia en el cual pudieron tomar cuerpo lentamente los poderes que después serán ubicuos y constantes. Los trabajos de la Conquista no fueron el resultado de un designio estatal que controlaba los hilos de la dominación de las nuevas tierras y ubicaba a los principales o a los siervos según una concertación dispuesta en la metrópoli. Como recuerda el maestro Silvio Zavala para la Nueva España llamando la atención sobre una peculiaridad extendida por todas las vastedades descubiertas, la penetración del territorio fue en su inicio fundamentalmente una obra de los intereses particulares. La Cesárea Majestad no organizaba las expediciones desde la corte ni soltaba con facilidad sus caudales ocupados en el sojuzgamiento de Europa. Demasiados asuntos atendía entonces el Emperador como para detenerse con la paciencia del caso en el manejo de los pormenores de ultramar. Su interés primordial se concentraba en el papado, en los señoríos y en los herejes de las cercanías, mientras los idólatras recién aparecidos eran un problema que podía esperar o que podía atender el celo apostólico de los frailes sin que él metiera demasiado la mano. Por consiguiente, las obligaciones europeas hicieron de los capítulos inaugurales de la Conquista una empresa dependiente de los intereses de los capitanes en cuya cabeza saltaba el aguijón de la evangelización, pero cuyas bolsas estaban sedientas de oro.
Las expediciones se hicieron a costa de los conquistadores, pues, quienes reclutaban a la soldadesca y hacían los planes para llevar a su manera la cruz de la religión verdadera. Un fragmento de Bernal Díaz del Castillo sobre la dominación de México ilustra con elocuencia el asunto. Escribe el famoso cronista:
«La Nueva España es una de las buenas partes descubiertas del Nuevo Mundo, la cual descubrimos a nuestra costa, sin ser sabedor de ello su majestad; y después que las tuvimos pacificadas y pobladas de españoles, como muy buenos y leales vasallos de su majestad somos obligados a nuestro rey y señor natural, con mucho acato se las enviamos a dar y entregar con nuestros embajadores a Castilla, y desde allí a Flandes, donde su majestad en aquella sazón estaba con su Corte[6].»
Gestas como la de Hernán Cortés se repiten en diversos lugares de América. En consecuencia, las letras de Bernal pueden manejarse sin forzar la barra para el entendimiento de una situación panorámica. El Emperador es el dueño de los mapas en crecimiento, de acuerdo con la fuente, pero como resultado de un esfuerzo previo que no lo tiene como fundamento y como producto de la decisión de entregarle un derecho sobre la hazaña anterior. Hay un núcleo de poder personal que reconoce el vasallaje ante Carlos V, pero que ha actuado de manera autónoma sin ponerse a esperar las reales licencias ni preocuparse por asuntos espirituales. Como ha hecho el esfuerzo a su costa lo entrega más tarde al monarca, quien lo recibe en Flandes porque así lo resuelve el conquistador. Don Carlos ni siquiera sabía lo que estaba sucediendo y se conforma con recibir una entrega, una suerte de inesperada dádiva. Sin negar la existencia de expediciones gestadas en la Península bajo supervisión del Estado, el caso Cortés se multiplica en América, así como la relación de servicios establecida a cambio de mercedes especiales: yo conquisto para la Real Majestad las tierras y los hombres aparecidos, pero la Real Majestad me retribuye con propiedades y autoridad[7].
Llega a tal punto la acción individual de los conquistadores y su control de las riquezas e inmunidades sin considerar los derechos de la monarquía, o juzgándolos como tema secundario y posterior, que la anarquía se trata de conjurar en 1542 con las Leyes nuevas cuyo propósito es la regulación del régimen de la Encomienda. Pero el intento fracasa, no en balde se debe mitigar ante la protesta de los hombres que reclaman los proventos de su trabajo y el precio de la sangre derramada. ¿Acaso no es lo mismo que reivindica más tarde desde tierras venezolanas Lope de Aguirre ante Felipe II, aunque de manera más áspera?
El cabecilla de los marañones asegura ante el hijo de Carlos V cómo ha hecho las entradas:
«(…) siempre conforme a mis fuerzas y posibilidad, sin importunar a tus oficiales por paga ni socorro, como parescerá por tus reales libros.»
No ahorra los detalles de su sacrificio antes de acusar de perfidia al soberano:
«Estoy cojo de una pierna derecha de dos arcabuzazos que me dieron en el valle de Chuquinga.»
O:
«Caminando nuestra derrota pasando todas estas muertes y malas venturas en este río Marañón tardamos hasta la boca del, que entra en la mar, más de diez meses y medio; caminamos cien jornadas justas, anduvimos mil y quinientas leguas».
Y termina amenazando a su destinatario:
«Mira, mira Rey español que no seas cruel a tus vasallos ni ingrato, pues estando tu padre y tú en los reinos de España sin ninguna sosobra, te han dado tus vasallos a costa de su vida y hacienda, tantos reinos y señoríos como en estas partes tienes, y mira rey y señor, que no puedes llevar con título de rey justo ningún interés destas partes donde no aventuraste nada, sin que primero los que en ello han trabajado y sudado sean gratificados[8].»
Ahora el texto respetuoso de Bernal se convierte en acrimonia, la cortesanía deja paso franco a la hiel, pero los dos abren la cortina de una realidad en la cual se encumbra el protagonismo personal sobre las instituciones y sobre la cabeza del sistema. En ambos casos se plantea una situación de precedencia individual –la precedencia de los hombres de armas que han dominado las colonias–, que es sólo una insinuación en el fragmento sobre la Nueva España y el anuncio compulsivo de una factura elevada sin ceremonias ante el trono cuando mueve su pluma Lope de Aguirre. El rey representa a las instituciones y a una tradición con la cual no se rompe, pero los conquistadores son el resumen de una situación concreta a la que deben someterse, de grado o por fuerza, la legalidad y los funcionarios que la custodian. Si la Corona distante y cómoda ha de acoplarse a las presiones, debemos suponer cómo no se podía hacer otra cosa en las posesiones americanas. Además, el curioso y remoto aval del poder personal va a toparse pronto con la bendición de la Iglesia. Como se sabe, los conquistadores y su descendencia son ungidos con la calidad de «padres de familia» según las pautas del derecho divino.
Lope de Aguirre destaca por su célebre carta, pero no es un caso insólito. Pablo Ojer, en su rigurosa investigación sobre La formación del oriente venezolano juzga que durante la época se genera el fenómeno del caudillismo debido a la proliferación de mesnadas particulares que obedecen a la voluntad de un hombre de presa sin atender las convenciones de gobierno por cuyo arraigo se viene luchando desde Madrid. Quizá resulte excesiva la afirmación en torno al nacimiento del caudillismo en período así de temprano, pero es evidente entonces la pugna entre los derechos de las primeras villas, cuyos vecinos se interesan en la aplicación de las regulaciones provenientes de la corte para beneficio del común, y el capricho de quienes actúan sin cortapisas en la búsqueda de perlas, esclavos y poder. El historiador se detiene en un episodio digno de memoria, que protagoniza en 1537 el capitán Antonio Sedeño ante los requerimientos de la potestad civil. Con la ayuda de guerreros tan célebres como Diego de Losada y gracias a la devoción de la soldadesca, establece una administración personal frente a la cual no puede ni la advocación de la monarquía. Ante el grito de ¡Viva el Rey! desembuchado por sus perseguidores, contesta su lugarteniente, según los autos del correspondiente proceso: «Que le aprovechaba aquí decir del Rey, pues ellos no conocían Rey, ni tenían a otro por tal sino a Sedeño»[9]. Fray Pedro de Aguado hace una descripción del conquistador, en la cual asoman las razones del nexo personal que establece con sus seguidores, más fuerte que coyundas institucionales. Escribe el cronista:
«Era tan largo y generoso Antonio Sedeño, que con la mucha y desmedida largueza que en el dar con todos generalmente usava, que no avía soldado que no lo toviese en las entrañas, y le paresciese que hera poco perder la vida por él, por que le aconteció (que) un solo capote con que andava cuvierto quitárselo dencima y dallo a un soldado que con necesidad le pedía una camisa o rropa vieja para cubrir y abrigar sus carnes del frío[10].»
Conducido a la prisión después de pertinaz seguimiento, es librado a la fuerza por sus coraceros. El cronista Fernández de Oviedo describe así el episodio de su libertad:
«Luego le tomaron en brazos a Sedeño sus amigos e pusiéronle a una ventana para que hablase a la gente y cesase el escándalo, e así se sosegaron todos. Unos le abrazaban, otros con lágrimas daban gracias a Dios porque había librado a su Gobernador; otros decían que se debía proceder contra sus enemigos[11].»
¿No se perfilan aquí los nexos amicales y de sumisión, autónomos frente a la autoridad legítima de Tierra Firme y aun frente a la monarquía, que se extienden y profundizan en el futuro?
Un prólogo elocuente
Un billete enviado desde La Victoria al Gobernador por un subalterno en mayo de 1798, relativo a una diligencia en la casa de uno de los mantuanos, permite la mejor apreciación del asunto. Detalla el empleado a su jefe:
«Dos caballerías de nota, lujo asiático, cinco esclavos de adentro, una fila de retratos de los mayores, una antesala para dejar los papeles en su mano, después de una hora muy hastiosa, y despacho de pie en la horilla del salón[12].»
El caballero hace esperar a un emisario de la autoridad más alta de la provincia y apenas le dedica unos minutos. Acaso sienta que la ostentación de su riqueza y los derechos provenientes del linaje heredado de unos antepasados cuyas imágenes atiborran las paredes para información del público, le permiten las ventajas de la prepotencia y la descortesía. O le otorgan licencia para la exhibición de una peculiaridad que se realiza en términos desmedidos.
El episodio provoca la molestia del mensajero, quien lo comunica al representante del rey. Gracias al examen de este tipo de testimonios se ha procurado establecer la sensibilidad de los blancos criollos en el período cercano a la Independencia para considerar el divorcio frente a España como un acto supeditado a los intereses de la clase dominante. El episodio bien puede referirse a la mentalidad del estamento que promueve colectivamente la emancipación, pero ahora se trae como evidencia del influjo personal que se ha aclimatado en el regazo de la tradición y como prólogo de los episodios de desfachatado poder particular que se resumen de seguidas, protagonizados por uno de los arquetipos del predominio que se ha venido fraguando desde entonces por los descendientes del tronco peninsular a quienes se ha considerado también como apoderados de Dios.
En marzo de 1795 uno de los aristócratas más antiguos y opulentos es acusado de terribles violencias ante el obispo Diego Antonio Díez Madroñero, un prelado famoso por su celo de pastor y por el rigor de sus providencias. Movidos por la obligación del juramento ante la autoridad eclesiástica, los habitantes de San Mateo hacen fila en el portón de la sacristía para denunciar las faltas de un rico propietario de sangre azul: don Juan Vicente Bolívar. De acuerdo con las declaraciones que desembuchan los fieles delante de un crucifijo, y que copia con paciencia el escribano, el caballero ha sembrado el terror en la comarca hasta el punto de establecer lo que el más preclaro de sus descendientes denominaría después «tiranía doméstica». Se le inculpa de un intento de violación, de comercio sexual con mujeres casadas o con numerosas esclavas de su propiedad, y de concubinatos públicos con niñas indias que dependían del cura doctrinero. Una deponente confiesa que ha cedido a sus apetitos «(…) por el miedo que tiene a su braveza y poderío». Una sirvienta complicada en el caso aseguró que llevaba los recados lascivos del personaje «(…) por grandíssimo temor que tenía de su voracidad». Una viuda agraviada explica los acontecimientos «(…) por el temor de su poder, violento genio y libertinaje en el hablar». Según el relato de una joven campesina: «(…) es muy temoso y rencoroso, pues prendió al cepo de ambos pies a mi tío Antonio Fernández solamente porque Juana Requena su mujer (…) no fue a su casa»[13].
El obispo quiere corroborar las acusaciones. Encarga una averiguación detallada al presbítero bachiller Juan de Acosta, quien viaja de la curia a San Mateo para terminar escribiendo un informe del cual se extraen los siguientes comentarios:
«(…) esta gente está medrosa, que los más testigos al tiempo de leerles el auto de proceder han dicho que desde luego temían el pasarlo mal con dicho sugeto, y que esto sería bastante para dexar este pueblo y comodidad para huir de sus rigores, si llegare a saber que ellos avían sido testigos, e yo con mi modo les convocaba asegurándoles no sabría quienes avían sido declarantes, y con todo creo que no han dicho ni el tercio de lo que saben, con harto sentimiento para la Religión del Juramento».
Pero quizá el informe no sorprendiera a Díez Madroñero, quien debió sufrir en dos ocasiones las impertinencias del sospechoso. Cuando visitó por primera vez al mitrado, don Juan Vicente Bolívar se presentó entre las diez y las once de la noche en ropa de faena y sin solicitar previamente una audiencia. Días más tarde, de acuerdo con la descripción del escribano, volvió sin anuncio a las siete de la mañana con el objeto de solicitar compulsivamente «cesen los procedimientos oficiales en su contra». No le quedó más remedio a don Juan Vicente que «excusarse por el trage y hora incómoda», pero terminó saliéndose con la suya. No sólo violó la puntillosa etiqueta que regía las entrevistas con la cabeza de la Iglesia. Díez Madroñero, ese terrible perseguidor de pecadores, ese inclemente adalid de la ortodoxia, detuvo el proceso y ordenó que se borrara de los autos el nombre del comprometido hidalgo en resguardo de su honor. Pero se ocupó de ordenar penitencias, depósitos y confinamientos para algunos de los dependientes complicados en el episodio, quienes aceptaron las penas en silencio[14].
¿Hechos insólitos? No, probablemente. El caballero hace lo que las costumbres le permiten. El obispo respeta los hábitos de la sociedad venezolana que considera el desarrollo de esa suerte de mandarinatos como usuales o como capítulos de poca importancia. Los testigos de la época no se ocupan de referir el caso, quizá porque se parezca demasiado a otros de entonces, ni se recogen sus escabrosos detalles en los documentos de la autoridad civil. ¿Acaso no observaron igualmente cómo un cura de aldea quien pertenecía a la aristocracia, don Andrés de Tovar y Bañes, se burló de su ordinario hasta el punto de obtener el perdón de sus demasías moviendo los resortes en la Iglesia Metropolitana de Santo Domingo? El tribunal eclesiástico lo acusaba con convincentes pruebas de «incontinencia escandalosa», pero también de despotismo en el trato con las almas radicadas en su beneficio a quienes insultaba y amedrentaba cuando se atrevían a reprochar tímidamente su altanería. Ordenó el fiscal su prisión en la cárcel diocesana, pero el noble levita ni siquiera conoció de lejos los barrotes y continuó como si cual cosa en su conducta[15]. ¿No supieron luego cómo el noble don Martín Xerez de Aristiguieta metió en la ergástula a dos granaderos porque se le pegó la gana, sin considerar los privilegios propios de los hombres de armas? Eran gentes de bien, de acuerdo con el testimonio de sus compañeros de batallón, mas no valieron las virtudes ante el capricho del acusador[16]. En 1769, don Francisco Felipe Mijares de Solórzano, IV Marqués de Mijares, se retira con ostentación de una parada militar y eleva más tarde quejas ante el trono por la admisión del comerciante canario Sebastián Miranda a la plaza del Capitán de las Milicias Blancas de Caracas, una petición que avalan otros miembros del estamento primacial pese a que nadie ha advertido problemas en la conducta que hasta la fecha ha distinguido al personaje contra quien la emprenden. Sin embargo, pretenden que desde Madrid se revoque el nombramiento por tratarse de un
«mercader público y antes cajonero en esta ciudad donde fabrica y vende pan diariamente su mujer, persona de baxa esphera y donde no dejan de percibir nuestras oídas las voces dimanadas de sus propios paisanos que hablan de él como el hijo de un barquero y como sujeto de dudosa limpieza[17].»
La burla de las instituciones y las quejas ante el rey parten de la idea que tienen de la «multitud promiscual» sobre la cual se han elevado por disposición canónica desde 1687. Tal idea se resume en el contenido de un texto redactado por sus representantes en el Cabildo para impedir la aplicación de una Real Cédula del 31 de mayo de 1789, sobre educación y cristiano tratamiento de los esclavos. En el documento se refieren a los negros, pero también a los miembros de todas las castas, de la forma que sigue:
«En ellos no hay honor que los contenga, reputación que los estimule, vergüenza que los obligue, intimación que los ponga en razón, ni virtudes que los hagan vivir conforme a las Leyes de la Justicia. Su profesión es la embriaguez, su aplicación es el robo, su desquite la traición, su descanso la ociosidad, su trabajo la holgazanería, su estudio la incontinencia y su intento todo sacudir el yugo de la sujeción. No sienten la desnudez, la mala cama, la corta razón y ni aún el castigo como se les deje vivir a su ensanche, anegados en vicios y principalmente en sus torpezas carnales; todas sus conmociones dimanan de la subordinación que es la que les amarga y la que los precipita en las mayores crueldades y en los más execrables pecados[18].»
Apuntaba entonces el síndico del Cabildo que, de unos setecientos mil habitantes de la provincia, setenta mil pertenecían a las esclavitudes y más de las dos terceras partes del resto se ubicaban en el ámbito de las llamadas castas libres[19]. La odiosa y despectiva descripción hecha por los mantuanos se refiere a la mayoría de la sociedad, por consiguiente. Les niega la posibilidad de vivir en policía y los condena a una rigurosa fiscalización como consecuencia de sus resabios y sus lacras. Convertidos en jueces implacables y tendenciosos, los blancos criollos desprecian al resto de la colectividad partiendo de las supuestas virtudes que los adornan debido a su calidad de «padres de familia», partiendo de unas cualidades que les ha anexado la Iglesia y de la ineptitud que ha atribuido a los dependientes desde las postrimerías del siglo XVII. ¿Acaso se advierte ahora, siquiera de lejos, oculta en algún rincón distante, la alternativa de una cohabitación como la que se proclamará por ellos mismos, por los tiesos y altivos redactores de este documento de 1789, en el arranque de la república? Conviene hacer memoria de tales pareceres, debido a que pueden agregarse a la explicación de los personalismos posteriores que encuentran apoyo en las clases más humilladas del contorno.
Antes de seguir adelante, conviene también señalar que en situaciones precursoras como las señaladas comienza a hacer aguas la definición de personalismo ofrecida por la Real Academia y acogida por su amplitud hace poco. Ya no se trata sólo de un nexo entre un sujeto y sus seguidores, sino de la imposición de una autoridad individual y no pocas veces colectiva aprovechándose de circunstancias específicas de las cuales no surge una dependencia acogida con regocijo sino impuesta por la fuerza, según sucederá en el futuro antirrepublicano de Venezuela. La adhesión no es el corolario de factores como la simpatía que un hombre produce entre las muchedumbres, o de una atracción particular que se encumbra sobre las instituciones, sino la desembocadura de un acto de violencia frente al cual no se puede reaccionar sin correr riesgos de trascendencia, o incomodidades que perturben la rutina estimada por los miembros del conglomerado quienes desean pasar en paz su existencia.
De padres a próceres
En todo caso estamos volviendo hacia sucesos a través de los cuales se observa la sensibilidad del criollaje en las postrimerías coloniales, esto es, frente a elementos de naturaleza colectiva que pueden explicar las limitaciones de la posterior Independencia, pero también ante muestras de poder personal y de vulneración institucional, o de complicidad o indiferencia institucionales mientras se desarrollan unas estridentes muestras de personalismo, que conviene retener para no andar más tarde con explicaciones mochas. Los sucesos son determinados por las inmunidades del mantuanaje y sirven para explicar la hegemonía de los blancos criollos en sentido compartido, pero de tales prerrogativas y ventajas anexas al estamento primacial comienza el desarrollo de diminutos imperios privados, aunque relativos necesariamente a lo público, que no puede descuidar una reflexión asumida desde la perspectiva del historiador.
¿No se reproducirán en el futuro con el correspondiente disfraz? Los fundadores de la República tratan de evitar el imperio de las hegemonías particulares, como se mostrará luego, pero de momento conviene machacar el tránsito que la Independencia les hace dar de las antiguas posiciones de privilegio al control del poder político. Ya en los años precedentes a 1810, cuando se gesta el primer movimiento exitoso contra la burocracia metropolitana, los «padres de familia» abjuran de la tradición en la cual se han desarrollado como las criaturas robustas que son ahora para exhibirse poco a poco como voceros del republicanismo moderno. Que se trate de declaraciones cuyo contenido no refleje una metamorfosis cabal sino conductas superficiales y moderadas es asunto que incumbe ahora a nuestro interés. El hecho de que el gorro frigio en la cabeza de los petimetres de buena familia no signifique que hayan perdido el gusto por los pelucones del período borbónico importa para captar las limitaciones del movimiento de emancipación en sus orígenes, pero también para preparar el rastreo de la huella de los gamonales que todavía no han nacido.
La huella se comienza a percibir, aunque apenas como desleído boceto, en el temor de los estratos inferiores dos años antes de la expulsión del gobernador Vicente Emparan, cuando huelen que las cosas andan mal para España mientras se componen para los señorones. Los morenos, los canarios y los negros de 1808 no están preocupados por los sistemas de gobierno que se debaten en los círculos intelectuales, ni por el mensaje de la Ilustración que ha penetrado las conversaciones de sus amos. Probablemente no sepan ni el rudimento de lo que piensen esos políticos bisoños a quienes observan en reuniones sigilosas durante las noches de septiembre y octubre. Sin embargo, sus voceros se presentan ante la autoridad para manifestar alarma y para solicitar medidas contra los contertulios que hacen tratos nocturnos con sospechosa asiduidad. Un negro se convierte en espía de los pasos de quienes llegan embozados a los conventículos. Se aproxima al zaguán de la casa de don José Félix Ribas para soplar más tarde los informes a los oficiales del rey. ¿Denuncian el negro y sus semejantes la formación de una Junta Gubernativa para la protección del amado Fernando? ¿Hablan de los filósofos franceses, de las guerras napoleónicas y de José Bonaparte? Prefieren llamar la atención sobre designios más próximos, como los siguientes: «(…) serían los oficiales y batallones de pardos despojados de las insignias y de las armas, marcados los negros en la frente y otras cosas tan desatinadas como éstas». Pero también: «Que degradarían al Gobernador para hacer más ultraje de la plebe»[20]. En la transmisión de semejantes rumores se registra una evidente prevención por lo que puede ser el crecimiento de despotismos lugareños como el que se ha visto. Si las castas han tenido que sufrir a don Juan Vicente Bolívar, al señor de Tovar, al señor Xerez de Aristiguieta y al Marqués de Mijares, por ejemplo, ¿no pasarán los eventos de castaño a oscuro cuando estén libres del freno de la monarquía?
Cuando termina la guerra de independencia, un caraqueño partidario del rey identifica a los cabecillas de la insurgencia y calcula el monto de sus fortunas:
«(…) el Marqués del Toro y sus hermanos don Fernando y don José Ignacio, familia de las principales, de grandes riquezas, que merecía la estimación de todos los mandatarios y que llena de un orgullo insoportable se creía y se tenía por superior a los demás; (…) don Martín y don José de Tovar, jóvenes hijos del Conde del mismo nombre e individuos de la casa más opulenta de Venezuela (…) don Juan Vicente y don Simón de Bolívar, jóvenes de la nobleza de Caracas, el primero con 25.000 pesos de renta anual y el segundo con 20.000 (…) don Juan José y don Luis de Ribas, jóvenes parientes de los Condes de Tovar y de riquezas muy considerables (…) don Lino de Clemente, oficial retirado de la marina española y altamente considerado de todos (…) don Mariano Montilla, antiguo Guardia de Corps de S.M., y su hermano don Tomás, los jóvenes de la moda y los individuos de una casa la primera en el lujo y esplendor[21].»
No es una nómina de los representantes del personalismo en el comienzo de la República, sino una especie de galería sucinta de quienes saltan de un predominio a otro sin dejar de ser lo que eran en su antigüedad. Así como devienen revoltosos que seguramente no quieran despojarse de una cara paternidad, quizá no hayan perdido el apetito de dominar al prójimo como sus antepasados más emblemáticos. O no vean con malos ojos cómo, desaparecido el rey, uno de los suyos se encumbre como cabeza absoluta de la comarca. Sin embargo, la familiaridad con el pensamiento moderno o la inseguridad propia de los primeros pasos, no les permite pensar ahora en una salida censurada por los autores extranjeros que han asumido como modelos.
Republicanismo y exclusión
Los dirigentes de la Primera República no plantean la posibilidad de un régimen autoritario. Todo lo contrario. Estrenan una administración en cuya cúpula no destaca la búsqueda de un control asfixiante de la sociedad. Arrancan con un Ejecutivo plural que colocan en las manos de un trío de circunspectos arcontes que se turnarían en la presidencia por períodos semanales, contando con un elenco de asesores para el remiendo de los apremios. El Congreso vigilaría sus pasos mientras los electores de parroquia formaban un Tribunal de Municipalidades en cuyo seno se ventilarían en libre deliberación los problemas del común. Celosos de su autonomía, los diputados se ufanaban de su distancia frente a las decisiones del gobierno colegiado y llegaron a plantear, en plenas hostilidades con los realistas, su negativa de solicitar pasaportes al Ejecutivo cuando debieran movilizarse dentro o fuera del país. La libertad de sus pasos sólo dependía del presidente del parlamento, llegaron a decir. La Alta Corte de Justicia insistió en la Gazeta de Caracas sobre su independencia frente a las autoridades civiles y militares. En los extremos del escrúpulo remitió al Congreso las llaves del local de sus sesiones, pretextando que el Ejecutivo insultaba a los magistrados con sugestiones atrevidas que nadie fue capaz de identificar con precisión. Para evitar el encumbramiento militar los representantes del pueblo estudiaron la alternativa de formar tropas veteranas sin injerencia de los otros poderes. Las siete provincias que fraguaron la independencia machacaron la necesidad de mantener los derechos lugareños en relación con la capital y llegaron a redactar sus propios textos constitucionales sin mirar demasiado a los intereses del todo, o apenas mirándolos en una segunda instancia. Mientras tanto, la prensa partidaria del gobierno no dejó de desmenuzar asuntos comunes del republicanismo en boga, como la necesidad de estimular el nacimiento de hombres virtuosos que sacrificaran la vida por la patria y por el cumplimiento de las leyes y establecieran relaciones pacíficas con las sociedades vecinas[22].
Aquello parecía un afortunado juego de frenos y contrapesos inspirado en las Proclamas de Filadelfia y en las lecciones de Montesquieu, tendencia sobre cuyas ventajas no se cansó entonces de llamar la atención Francisco Javier Ustáriz, uno de los legisladores más laboriosos de la aristocracia. Los folios de la prensa, los debates de los políticos bisoños y el camanduleo de los criollos no dejaron de insistir en la necesidad de evitar la elevación de una autoridad que copiara el estilo de la Corona. Aunque enmarcado dentro de los límites de una configuración que apenas se estrena bajo la guía de la aristocracia y en medio de las exclusiones que abundan cuando apenas se perfila una primera distancia frente a la sociedad colonial, frente a formalidades y distinciones no pocas veces odiosas para el común, se advierte el nacimiento de un poder civil cuyas manifestaciones no dejan de buscar establecimiento.
Los dardos que entonces se disparan desde parapetos diversos contra Francisco de Miranda, el Precursor recién llegado de Inglaterra, parecen confirmar la orientación. Se puede pensar en cómo el veneno de los proyectiles descargados contra el anciano quiere evitar el despotismo de un líder calificado por su experiencia y precedido por la fama de sus aventuras en la Europa de la revolución y las sangrías. Apenas desembarcado en La Guaira, se discute sobre la inconveniencia de permitir su viaje a la capital cuando todavía el gobierno proclama los derechos de Fernando VII. Los criollos piensan que puede alborotar las opiniones. Un ilustrado como Juan Germán Roscio, quien encarga al joven Andrés Bello las obras de Locke y Rousseau que pueda comprar en las librerías londinenses, lo ve como un agitador de aviesos propósitos y se empeña en evitar su postulación como diputado por El Pao, un escaño que obtiene después de superar muchas aprensiones. Un insurgente sin fisuras como el padre Unda, aficionado a los textos de Marmontel, cree que la comandancia militar de Miranda puede llevar a los abismos de la usurpación. Fernando Peñalver, quien sazona sus discursos con citas de Emilio, se atreve a hablar de la existencia de un «ejército de malvados» que dirige un girondino cuya mejor ubicación es la lejanía[23]. Debido a su intimidad con los jóvenes de la Sociedad Patriótica, un club que apesta a jacobinismo, los letrados a quienes se respeta entonces por su serenidad le quieren impedir el camino y, si es posible, echarlo del país para que no cunda la plaga del extremismo. Cuando ocupa las funciones de Generalísimo llueven las acusaciones ante el Congreso por el ejercicio de una preeminencia que contradice el contenido de la Constitución[24]. Según los críticos de la figura, quien se ha convertido en el centro de la atención, debe prevalecer el plan de una corriente con diques cuya rotura desembocaría en la opresión de la ciudadanía que apenas despuntaba.
Pero la reacción contra el actor que podía protagonizar el personalismo no debe llamar a engaños. Seguramente muchos de los miembros de la generación fundadora de la República manifiesten una prevención sincera ante el encumbramiento de un hombre prestigioso como ninguno entonces y, por consiguiente, peligroso debido a la inhabilidad de los revolucionarios en el manejo de los negocios públicos y en relaciones enigmáticas como las internacionales en cuyo teatro debutaban. No sólo las fuentes modernas sino también las muestras de violencia y autocracia brindadas por la actualidad europea podían aconsejar el repudio de Miranda. Las conductas no son así de cristalinas, sin embargo. Las mañas ocultas de los «padres de familia» tejen también la urdimbre.
El testimonio de Gregor MacGregor, un escocés que a la sazón mira los toros desde la barrera, refiere en sentido panorámico el otro lado del asunto: «[Tienen los criollos de Caracas] la idea de que en la república que se formase, ellos constituirían una aristocracia y tendrían la mayor parte del poder en sus manos»[25]. Juzgadas las conductas desde tal perspectiva, no estamos sino ante el empeño de excluir a quien no forma parte de las familias antiguas que descendían del tronco peninsular y habían atesorado colosales fortunas en condominio con los españoles. Además, el trago que apura Miranda tiene antecedentes. Sabemos que en las postrimerías coloniales los mantuanos se querellaron con su padre, un canario advenedizo, un lamentable «blanco de orilla», porque se atrevió a exhibir uniforme e insignias impropias en un individuo de inferior calidad. ¿Acaso no continúan ahora una vieja rencilla?
El ambiente descrito por El Patriota de Venezuela, órgano de la Sociedad Patriótica, apuntala el análisis. Dice en su tercer fascículo:
«Se inundaron a consecuencia las plazas y calles de la capital de bordados y charreteras, y los jóvenes hacían manifestaciones de estos ridículos ornatos como si los hubiesen conseguido por el mérito o por la virtud (…) La adulación, la bajeza, la intriga, el deseo de brillar y distinguirse eran el alma de la mayor parte (…); aún no se tiene idea de la virtud republicana».
Partiendo de tal panorama el periódico habla después de la proliferación de los «patriotas aristócratas»:
«(…) que quieren que la patria se mantenga segregada de la metrópoli, que odian a los europeos, que tendrán el mayor placer en el engrandecimiento de Venezuela; pero creen que ellos solos han nacido para tener honores, mientras la más grande porción del pueblo debe, en su concepto, estar sometida a sus caprichos. Patriotas para dominar, patriotas para mandar, patriotas para llenarse de charreteras (…) ¡Válgame Dios con el patriotismo![26].»
De una fuente insospechable de parcialidad se colige cómo el entramado de la época se ha hecho para la atención de un estamento de republicanos de raza blanca y linaje puro que legislan según su imagen y administran para sí mismos.
Pero llama la atención que un órgano orientado a posiciones extremas no se detuviera en la curiosa demora que tuvo en el Congreso la proclamación de la igualdad de los ciudadanos cuando se discutía la Constitución. El mismo día de la declaratoria de Independencia, 5 de julio de 1811, se planteó el espinoso tema de los derechos de los pardos en el reciente estado de cosas, pero sólo el 4 de diciembre se atrevieron los padres conscriptos a eliminar las inmunidades eclesiásticas y nobiliarias y a garantizar la igualdad de todos los hombres ante la ley[27]. Como apunta Caracciolo Parra Pérez en sus imprescindibles volúmenes sobre la época: «no juzgaban que se pudiese llamar al pulpero de la esquina, más o menos pardo, a compartir el gobierno»[28].
Miguel José Sanz llega a decir entonces que «la rigurosa democracia no es aceptable». Sanz es un pensador moderno, acaso el más penetrante de la época, influido por su familiaridad con el Espíritu de las leyes y con las obras de Locke, en especial con sus Tratados sobre el gobierno civil. Gracias a tales lecturas propone una interpretación de la sociedad que acomoda a las prevenciones del mantuanaje. Distingue entre los vocablos populus y popularis multitude para llegar a una conclusión capaz de ajustarse a los confines del designio político que se viene ejecutando: «Esta voz Pueblo, política y rigurosamente tomada, no es la multitud o conjunto de todos los habitantes»[29]. Partiendo de este supuesto escribe en el Semanario de Caracas:
«En consecuencia, tratando de nuestra felicidad, sólo el Pueblo soberano puede conducirnos a ella: pero este Pueblo no es la multitud: él se forma por los propietarios. El habitante que nada posee es extranjero. (…) Sólo el que posee y reside es parte del Pueblo, y en esta calidad tiene voz activa o pasiva, o tiene intervención en la formación de las leyes y su ejecución[30].»