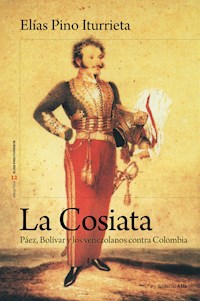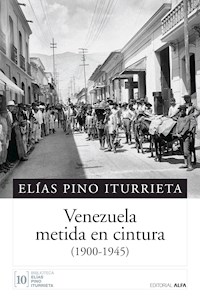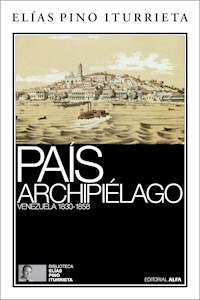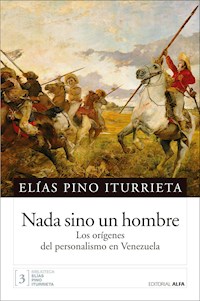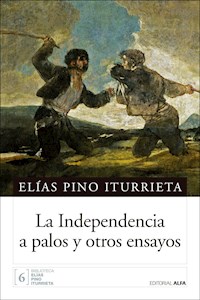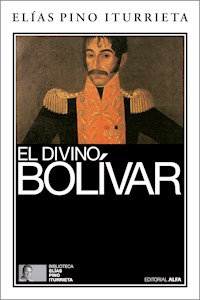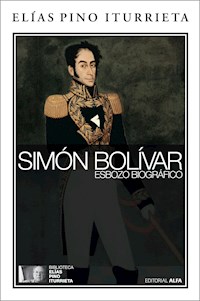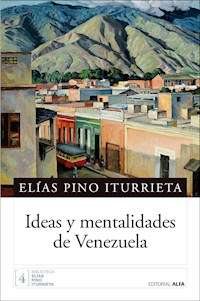
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Alfa
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Un historiador todos los días, o casi todos, tiene el compromiso permanente con el oficio de analizar el pasado; tales son las impresiones que debe producir la lectura de este libro sobre la sensibilidad y el pensamiento de los venezolanos a través del tiempo. Sus páginas reúnen la mayoría de las monografías breves que el autor ha escrito hasta ahora, sobre los temas que han puesto en movimiento la cabeza de nuestros antepasados y sobre sus respuestas ante las solicitudes del entorno, desde el período colonial. Asuntos como las tribulaciones de una parda desconocida que ha perdido sin recompensa su virginidad, o como los apuros de un propietario a cuya esposa se acusa de adulterio en un pueblo llanero; hechos tan poco trajinados como la alabanza del poder español desde el púlpito, la lectura desprejuiciada del pensamiento bolivariano o los curiosos caminos de la Urbanidad de Carreño; un estudio retador sobre el Partido Liberal, o sobre la Iglesia en una pelea dudosa con Guzmán Blanco, o sobre las dificultades para construir una república en una comarca agobiada por las penurias y sobre autores fundamentales como César Zumeta, Mario Briceño-Iragorry y Fernando González, desfilan en estas páginas llenas de hallazgos y pensadas con criterio profesional. Complemento de sus obras mayores, los ensayos que ahora circulan abundan en pistas para el entendimiento de Venezuela en el cual se ha desempeñado un investigador pionero en el estudio de las mentalidades.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Inicié en El Colegio de México el camino de la investigación con dos amigos entrañables: el mexicano José Marta Muriá y el colombiano Javier Ocampo López. Desde entonces han sido lúcida y fraternal compañía. Les dedico la reunión de estos trabajos.
Elías Pino Iturrieta
Explicación
Es usual que los trabajos de intención panorámica, cuyo propósito es la redacción de un libro dedicado a un asunto, ocupen la atención del historiador. Uno selecciona el tema y trata con suerte varia de examinarlo, hasta desembocar en la escritura de un volumen que pretende análisis redondos. Pero en el camino aparecen materias que de momento no caben en el designio de investigación y deben estudiarse después. También surge la sorpresa de los datos que se debieron manejar mientras marchaba el proyecto, pero que la faena y el azar descubren tarde. Además, la sagacidad necesaria para el tratamiento de las fuentes no viene siempre cuando uno la solicita sino cuando a ella le parece.
En consecuencia, son diversos los ingredientes que habitualmente quedan para otra oportunidad. Pero son, en todo caso, evidencias de interés. Complementan los aspectos tratados o anuncian pistas inesperadas en el camino del conocimiento. Arrojan luz sobre elementos susceptibles de un rastreo más profundo. Hacen que un tema juzgado al principio como menor adquiera la estatura justa. La reconstrucción del pasado, entendida como un proceso de ampliación y corrección, se hace más profesional y más convincente gracias a tales noticias que los antepasados remiten cuando juzgan conveniente; o que se han dejado a propósito para exámenes posteriores, o que el talento del investigador sólo pondera cuando se enciende la veleidosa linterna personal.
Sirven también para dar cuenta de la actividad de cada quien y de cómo ha evolucionado. Aparte de acreditar el compromiso del investigador con su oficio, mostrarán los diversos estilos, concepciones, métodos, limitaciones y manías desarrollados en el transcurso del trabajo. La historia de la historiografía puede sacar provecho de la muestra. Pero especialmente los interesados en el tema preferido por el historiador. Aquello que desconocían porque circuló en revistas especializadas, en publicaciones del exterior o en congresos cerrados y distantes, está a mano si se recoge en un libro.
Desde 1968 me he dedicado a estudiar las ideas y las mentalidades de Venezuela. El inolvidable maestro José Gaos me enseñó entonces a hacerlo y no he parado hasta hoy. Lo más conocido de mis aportes ha tenido la fortuna de aparecer en diversos libros. El resto lo he tratado en monografías editadas en impresos periódicos, a través de esfuerzos colectivos y entre colegas en reuniones de trabajo. La mayoría de ese resto aparece en el presente volumen, cuyo objeto es complementar las investigaciones más ambiciosas y sobre cuyo sentido se viene hablando desde el principio.
Después de tres décadas dedicadas al mismo derrotero, he llegado a una forma de entender los problemas de la Historia y a una manera de presentarlos que no tenía antes. Aunque no me acosa el arrepentimiento por los textos de juventud, hoy los escribiría distinto. De allí que ahora se presenten con unos retoques que sólo consisten en podar el enjambre de adjetivos manejados en el pasado. Nada más. El contenido propiamente tal, esto es, lo que atañe a la reconstrucción de los procesos desde una perspectiva, se mantiene sin alteración.
Buscando la hechura de un volumen coherente, las monografías no se presentan según su data original de aparición, sino en atención a los períodos históricos que examinan. Primero aparecen estudios sobre mentalidades en la colonia; luego se pueden leer asuntos sobre ideas durante la independencia; por último, aproximaciones a ideas y mentalidades en el período nacional, a partir de 1830. Parece preferible para la lectura esta ordenación, distinta a la que se debería seguir si se atiende a la intermitente edición que tuvieron los textos en su momento.
Las referencias sobre la primera aparición de cada uno de los trabajos, en caso de que alguien desee cotejarlos con la edición actual, son las que vienen de seguidas: «La mulata recatada, o el honor femenino, entre las castas y los colores». Quimeras de honor, amor y pecado en el siglo XVIII venezolano, Caracas, Editorial Planeta, 1994; «La reputación de doña fulana Castillo (un caso de honor y recogimiento en el siglo XIX venezolano». Tierra Firme, Revista de Historia y Ciencias Sociales, Nº 56. Caracas, octubre - diciembre de 1966; «¿Hasta dónde llegaremos en esto de la belleza?» Carabelle, Cahiers du monde hispanique et luso-brasilien, Nº 66. Toulouse, Université de Toulouse - La Miraille, 1996; «Discurso y pareceres sobre la mujer en el siglo XIX venezolano», Esplendores y miserias del siglo XIX. Cultura y Sociedad en América Latina. B. González, J. Lasarte, G. Montaldo y M. Daroqui (coordinadores). Caracas, Monte Ávila Editores, 1995; «Un sermón para el imperio». Revista de Historia, Nos 29- 30. Caracas, abril de 1971; «La propaganda antirrevolucionaria en la Gaceta de Caracas»; Revista Nacional de Cultura, Nº 199. Caracas, agosto de 1971; «Modernidad y utopía. El mensaje revolucionario del Correo del Orinoco». Caracas, sobretiro del Boletín Histórico de la Fundación J. Boulton, 1972; «Nueva Lectura de la Carta de Jamaica». Discurso de Incorporación a la Academia Nacional de la Historia. Caracas, 1997; «El pensamiento de Tomás Lander». Anuario del Instituto de Estudios Hispanoamericanos. Caracas, Nº 1, Universidad Central de Venezuela, 1976; «La guerra que no tuvo lugar». Boletín del Centro de Investigaciones de Historia Eclesiástica Venezolana, Nº 16. Caracas, 1996; «Pueblo, humanismo y pesimismo en Briceño-Iragorry». Veinticuatro versiones sobre Mario Briceño-Iragorry. Compilación de Rafael Ángel Rivas. Caracas, Comisión Presidencial para el Centenario del nacimiento de Mario Briceño-Iragorry, 1998; «César Zumeta frente al imperialismo». Actualidades, Revista del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, Nos 3-4, Consejo Nacional de la Cultura, 1977/78; «¿Tierra de Gracia?». Repaso de la Historia de Venezuela. Caracas, Comisión Presidencial V Centenario de Venezuela, 1998; «El partido liberal». Repaso de la Historia de Venezuela. Caracas, Comisión Presidencial V Centenario de Venezuela, 1998; «La Urbanidad de Carreño: el corsé de las costumbres en el siglo XIX». Música iberoamericana de salón. Caracas, Consejo Nacional de la Cultura y Fundación Vicente Emilio Sojo, 2000, vol. I; «La leyenda del brujo. Fernando González ausculta a Juan Vicente Gómez». Revista de la Universidad de Antioquia, Nº 278. Medellín, octubre-diciembre 2004; «Venezuela: vicisitudes de una joven república». Historia y sociedad, Revista de la Universidad Nacional de Colombia, Nº 10. Bogotá, abril de 2004; «Conservadurismo y liberalismo: dos salvaciones del siglo XIX en Hispanoamérica». Miranda, Bolívar y Bello: tres tiempos del pensar americano. Caracas, Fundación Adenauer y Universidad Católica Andrés Bello, 2007.
La posibilidad de que ahora circulen juntos se debe a la insistencia de la Editorial Alfa, que me ha honrado desde hace tiempo con sus atenciones. Ojalá quede satisfecha con esta contribución, como espero.
Elías Pino Iturrieta
¿Tierra de gracia?
Cristóbal Colón no sólo cambia la historia de Venezuela porque provoca con su llegada una amalgama de culturas de la cual nacerá una historia peculiar que se prolonga hasta la actualidad. El arribo del Almirante marca el inicio de la comprensión de nuestra realidad a través de una clave ilusoria, gracias a cuyo influjo no hemos podido los venezolanos captar las líneas fundamentales del desarrollo nacional, ni ofrecer soluciones lúcidas a los problemas. De la mirada del primer europeo que nos divisa manan una apreciación de los hechos de los hombres y una versión del medio físico que han sido capaces de llevarnos de manera errática por la vida, hasta el extremo de colocarnos en el desconcierto de nuestros días. Mantenida sin solución de continuidad tal clave durante cinco siglos, sus corolarios pesan demasiado como para que no los consideremos en una reflexión de pretensiones panorámicas como la que ahora se intenta.
En efecto, cuando el navegante pone pie en nuestras costas piensa que ha encontrado el paraíso terrenal. No se trata de una impresión provocada por la exuberancia del paisaje y por la actitud de sus habitantes, como pudiera ser la de un turista que hoy visita el paraje. Es una convicción más profunda, en la cual han influido las lecturas medievales y las corrientes respetables entonces en torno a la existencia del edén bíblico en un rincón desconocido del universo. Impresionado por los textos de Esdras, de San Agustín y de San Isidoro de Sevilla, cuyas páginas frecuentó antes de la aventura oceánica, llega a creer que topó con el lugar que Dios dispuso en la tierra como aposento para Adán en los tiempos del Génesis. Un lugar que, en atención a la trascendencia del designio celestial, debió caracterizarse por la plena excelencia: profusión de virtudes, ausencia de defectos, adecuada disposición de las piezas que forman el panorama, permanencia de un bondadoso e inalterable clima, existencia exclusiva de frutos y animales amables; esto es, lo necesario para que encontrara cómodo asiento la criatura que Dios había creado a su imagen y semejanza.
Colón había llegado a otro lugar, desde luego, pero se atreve a referir en sus papeles el fantástico hallazgo y a comunicarlo a sus patrocinadores:
«grandes indicios son estos del Paraíso Terrenal, porque el sitio es conforme a la opinión de santos y sanos teólogos, que yo jamás leí ni oí que tanta cantidad de agua dulce estuviera así dentro y vecina de la salada, y a esto se agrega el clima suavísimo, y si esto no proviene del paraíso, parece maravilla aún mayor, porque no creo que conozca en el mundo río tan grande y tan hondo».
Acaso jamás imaginó cómo pesaría en la vida de los futuros habitantes del lugar la impresión que entonces lo dominaba.
Pero, así como funda una fantasía susceptible de determinar la posteridad, la observación del lugar conduce a Colón hacia la primera sensación ajustada a la realidad que experimenta en su periplo desde 1492. La furia del Orinoco irrumpiendo en el mar, los depósitos de agua dulce, la vastedad de la geografía, la rutina de unos hombres que no parecen movidos por ningún fenómeno extraordinario y la presencia de testimonios de una cultura que delataban una procedencia particular, lo llevan a pensar en la existencia de un Continente distinto del que buscaba. Por primera vez se da cuenta de que no está en las Indias, sino en un territorio gracias a cuya aparición puede cambiar el rumbo de la historia y la noción del universo. Lo que ve en Macuro pudo distanciarlo del imaginario medieval para convertirlo en un individuo moderno, capaz de traducir con fidelidad las señales del ambiente que lo sorprende. El viajero que analiza sin prevenciones los datos de un paisaje que jamás esperó y que significan un reto de conocimiento, una necesidad de rectificación, una sorpresa que entraña desencanto y un proyecto de dominación alejado del que había acariciado al principio, pudo estar consciente, por fin, de la magnitud de su proeza. O pudo barruntar cómo había hecho más de lo que se había propuesto.
Nadie puede asegurar que la experiencia cambiara al Almirante, sin embargo. Cuando regresa a España, su entendimiento seguramente sigue albergando los pareceres que debieron desgarrarlo en la Costa Firme. Tal vez ya estuviera convencido de la existencia de un mundo nuevo, pero es improbable que abandonara la impresión sobre el descubrimiento del paraíso terrenal. No se tira por la borda con facilidad un ideario fundado en un magisterio venerado. La carga de las imágenes procedentes de la Edad Media es lo suficientemente fuerte como para que no adquiera vigor la apreciación sensata de última hora. Mas aquí no importan las sensaciones opuestas que lo conmovieron en términos personales, sino la marca que pudieron dejar en el examen de la realidad efectuado por quienes en adelante habitarían y administrarían la comarca.
Por desdicha, la impresión de vivir en la «tierra de gracia», el sentimiento de experimentar un tránsito por un espacio pródigo en regalos de toda especie, la seguridad en torno al aprovechamiento de unos atributos naturales que sólo puede escamotear el demonio, como sucedió en el Génesis, se han transformado en una constante de la explicación de la sociedad que ahora llamamos Venezuela. Pese a que existe, como existió para Colón en Macuro, la alternativa de desentrañar los misterios de la realidad mediante derroteros alejados de la fantasía, se ha preferido, con nefastos resultados, la elaboración sucesiva del mito de la opulencia.
La persistencia de esta suerte de síndrome colombino sólo nos ha traído perjuicios. La seguridad de vivir en una sociedad dotada por la naturaleza de cualidades que la pueden parangonar con el edén, versión alimentada a través del tiempo por poderosos resortes sobre los cuales se insistirá en lo que viene de seguidas, ha provocado un juicio erróneo en torno a las obras colectivas, sobre las obligaciones de gobierno, sobre el papel de los protagonistas y sobre las épocas a través de las cuales han discurrido sus obras. Mientras arrincona las posibilidades de un análisis solvente, esto es, de una explicación parecida a la que se aproximó el descubridor en la experiencia de Macuro, ha conducido a la sociedad a un estado de desorientación sin cuyo diagnóstico parece difícil el encuentro de caminos abrigados para el itinerario que falta por cubrir.
Manejada en los corredores de palacio, en reuniones de teólogos y en los despachos de los mercachifles, la idea colombina sobre una región superdotada corre por Europa. Es una comidilla capaz de animar costosas empresas; no en balde el aparecido aposento de Adán puede conducir al encuentro de tesoros que no sólo incumben al espíritu. A poco deja de entusiasmar, debido a que las mercedes materiales no corren como se esperaba en el torrente de la «tierra de gracia». Sin embargo, la leyenda de El Dorado le insuflará nuevo aliento al mito fundacional. Ya Venezuela no es la comarca en la cual se inició el plan de Dios para sus criaturas de carne y hueso, sino la posibilidad de mejorar la vida los aventureros del mundo moderno. Ciertamente, el negocio fallido de los Welser y la demencia de Walter Raleigh, quienes fracasan en la localización del material precioso que mueve su codicia, disminuyen el arrebato por la promesa de las riquezas lugareñas, pero los criollos se ocuparán de reanimarlo.
En el mensaje de los próceres de la Independencia reaparece el mito, en efecto. Los papeles de la insurgencia no sólo insisten en el horror del cautiverio hispánico, sino también en la inauguración de una república feliz que ofrecerá a la centuria liberal el obsequio de una fortuna incalculable. Ya en los designios de Gual y España se machaca la idea, en cuya difusión no desmayarán los libertadores durante tres décadas. Ríos de esmeraldas, minas desconocidas, parcelas feraces, medicinas milagrosas, selvas inexploradas y hombres ejemplares e ingeniosos pueblan la publicidad de las gacetas patrióticas y los discursos de la revolución. Otra vez se insiste en la imagen cuyo origen remonta a 1498. De nuevo se convida a Europa a participar en el jugoso negocio de Venezuela. Ahora la llamada no viene suscrita por el delirio medieval sino por el racionalismo de la Ilustración criolla, pero su contenido es semejante. Estamos frente a una invitación comprensible, en cuanto la sociedad nacida de la guerra necesitará capitales y brazos foráneos para cumplir las metas de una vida mejor que ha divulgado. Mas, a la vez, ante un llamado que apuntala una mentalidad asociada a la prosperidad inmediata, una sensibilidad relativa a la proximidad de la riqueza, un talante de hombres circundados por la dicha y pagados de sí mismos, que en el futuro acarreará problemas de actitud frente a una realidad que no es tan halagüeña como la vienen pintando.
Si se considera cómo los héroes de la independencia constituyen el paradigma de la sociedad venezolana, se apreciará el impacto de la versión que de nuevo proclaman y la posibilidad de su arraigo en los destinatarios del futuro. Ya no son un navegante lejano y unos extraños hombres de presa quienes sermonean a los venezolanos sobre su paraíso, sino los padres de la patria. Como ningún mortal de esta latitud ha tenido la ocurrencia de pensar que se equivocaran en algo, convendremos en juzgar a su publicidad moderna y republicana como la legitimación del mito de la «tierra de gracia». Como dispusieron que en el propio Escudo de la patria se codificara la versión a través de la parábola de unas cornucopias que se nos meten por los ojos desde la infancia, desde las cuales manan a chorros los frutos de la tierra y gracias a las cuales se garantiza el futuro de la república, nadie puede dudar. ¿Acaso los símbolos de la patria no están en su santo lugar para que nos resuman y nos congreguen hasta la consumación de los siglos, sin alternativas de debate? Reeditado por figuras indiscutibles, el mito debe generar una conducta masiva frente a las solicitaciones del ambiente y una apreciación de la historia susceptible de provocar un desencuentro de incalculables proporciones.
Pero quedemos conformes, por ahora, con mirar las señales exteriores del extravío. Como el negocio del petróleo confirma en el siglo XX el manido mensaje, se llega al posicionamiento redondo de una mentira y al impedimento de una ceguera frente a lo que de veras requiere el entorno de sus hombres. Tales defectos se pueden rastrear en las evidencias superficiales de la conducta colectiva. ¿Acaso permite llegar a una conclusión diferente la actitud parasitaria de la mayoría de los venezolanos ante problemas como la alimentación, el trabajo, la distribución de la riqueza, la salud y la diversión? Actúan como las criaturas del edén, alejados de los problemas o esperando la mano de un Dios profano que los acomode. Un pasaje somero por los corredores de la campaña electoral de nuestros días tampoco nos dejará mentir. El país saldrá del atolladero porque tiene recursos en abundancia, aseguran los candidatos. Pese que el mundo ha cambiado hasta el punto de que ya no podemos reconocernos en sus meandros, la «tierra de gracia» sigue campante en el discurso político que subestima una metamorfosis univers al para plantarse en el encandilamiento que apenas permitió a Colón ver lo que no existía, o mirar a medias. Mas hay otros elementos de fondo en el entuerto, que se enunciarán a continuación.
Las conductas apreciables a simple vista y que pueden considerarse como secuelas del síndrome colombino, las actitudes rutinarias de quienes sienten que su existencia transcurre en el paraíso terrenal, se soportan en una interpretación de la historia gracias a cuya determinación seguimos caminando a tientas. Bajo la piel de los venezolanos cuya actitud se relaciona con las vivencias de un mundo fantasioso, se oculta una codificación del pasado y una clasificación de los fenómenos colectivos que puede conducir a cualquier destino, menos a un encuentro razonable con el mundo circundante.
En efecto, ¿cuáles son los hechos que ha privilegiado nuestra memoria? Apenas los fastos de la epopeya independentista y contados episodios guerreros que suceden después de 1830. ¿Quiénes han ocupado la plaza estelar en los anales de la nacionalidad? Los próceres, ciertos hombres de presa y un par de autócratas. La «tierra de gracia» sólo puede engendrar paladines admirables y monstruos enormes. Son los hechos y los protagonistas de una comarca que, debido a sus cualidades intrínsecas, debe exhibir ante la consideración del mundo, para que prueben la particularidad de su levadura, el catálogo de unos combates y la nómina de unos hombres excepcionales. Como se entiende que no hay nada que se aleje más de la gloria que los sucesos ocurridos después de 1830 y hasta la aparición de los hidrocarburos, los metemos bajo la alfombra para que no produzcan vergüenza. ¡No puede ser posible que en mala hora unos hombrecitos llamados caudillos, habitantes en una república de carestías, dirigieran nuestros destinos! Son escenas que no caben en el libreto. O, yendo más atrás, sólo una obligación provocada por el más tenebroso cautiverio pudo hacernos permanecer durante tres siglos bajo el yugo de los españoles. Si los patriotas, esos hombres virtuosos y completos, se mataron por echarlos desde 1810, es asunto de mirar poco hacia las centurias de oprobio que no se aprecian tan lustrosas como para que se conviertan en prólogo del edén.
Los riesgos de tal deformación son evidentes. No sólo porque trasmiten una impresión de salto de mata, sino por su desprecio de los hechos que realmente importan porque han sucedido de manera consuetudinaria y porque traducen una faena sucesiva de construcción nacional. Así, por ejemplo, las labores agrícolas de los siglos XVII y XVIII, capaces de fabricar unas instancias primordiales de convivencia y un hábito de esfuerzos en los cuales se asentará luego la autonomía republicana. O el designio de aptitud y competencia que quisieron arraigar los líderes civiles que rompen con Colombia. O el tráfago penoso de un país que construye poco a poco sus carreteras y sus colegios, que funda imprentas y piensa sin estridencias, que combate con tesón las plagas y las pestes entre 1840 y 1890. O la prudencia en el manejo de las relaciones internacionales, gracias a la cual Venezuela se permite el honor de presentarse como el único país de América Latina que no ha participado en guerras contra sus vecinos. O la participación popular de 1945, la cual provoca un fenómeno de adhesión a los usos de la democracia como pocas veces se ha visto en el continente. O la cohabitación posterior a 1958, susceptible de crear una institucionalidad que no sólo atesora los elementos que pueden desembocar, de la manera más civilizada del planeta, en la condena de un Presidente de la República; sino que es tan indulgente que le abre las puertas de la rectificación y de la legalidad a quien pretendió acabarla mediante un golpe de Estado.
¿Qué tal si consideramos esas realizaciones en su justa dimensión, esto es, como la fragua sucesiva de una manera de vivir en la que podemos reconocernos con orgullo? Imaginemos a Cristóbal Colón seguro de su obra al regreso de Macuro, sin tantas telarañas en la cabeza, apropiado del protagonismo que de veras le correspondía. Imaginémonos nosotros ahora en el mismo trance, enterrando un mito para apropiarnos de nuestra verdadera proeza como pueblo. Pero las criaturas presumidas del edén no paran mientes en estas menudencias. Tampoco sus dirigentes, ni muchos de sus científicos sociales, si juzgamos por lo que nos dicen en los mítines y en los libros. Las han expulsado de su universo, de puro pequeñas. Lo de ellos son batallas, proclamas, estatuas, discursos, recetas milagrosas, líderes salvadores y cosas de relumbrón. Mientras les den su tajada de paraíso, o les permitan administrarlo.
Mas llevamos quinientos años en la contemplación de un ensueño. Desde cuando Colón nos dejó como herencia la enfermedad de la vista. Desde cuando Colón desestimó las evidencias del entorno para guiarse por el anacronismo y por la comodidad de una lección aprendida. Por lo menos el Almirante tenía excusas: un malestar que de veras le impedía una observación fiel de las circunstancias. No olvidemos que en su Diario de Viajes, cerca de las costas de Paria escribió: «padecía de los ojos de los desvelos, aunque en el viaje anterior (…) estuve treinta y tres días sin conciliar el sueño y sin embargo no se me dañaron los ojos ni se me llenaron de sangre con tantos dolores como ahora». Una conjuntivitis, probablemente, pero, en todo caso, un motivo plausible para observar y analizar la realidad partiendo de un impedimento. Lo de nosotros es una patología de mayor profundidad cuya cura incumbe a la historiografía. Sabemos que el pasado es una selección elaborada que formalizan las generaciones posteriores. También sabemos que el pasado así formalizado puede tener grandes alcances. De allí el trabajo que podemos hacer sobre él los historiadores. De allí que me haya atrevido a hacer estas reflexiones cuando conmemoramos el quinto centenario del descubrimiento de Venezuela. Pienso que es importante porque, si continuamos por la misma senda, permaneceremos en la ficción de la «tierra de gracia», pero jamás alcanzaremos la tierra prometida.
La mulata recatada, o el honor femenino entre las castas y los colores
El 14 de noviembre de 1791, la mulata María Teresa Churión promueve un proceso que hoy debe parecer extravagante. Acude ante el presbítero Francisco Antonio Méndez Quiñones, Juez Provisor y Vicario General de la Diócesis de Caracas, con el objeto de denunciar que su honor ha sido mancillado. María Teresa relata ante la autoridad cómo, después de ofrecerle matrimonio, un mulato de veinte años llamado Matías Bolcán le ha quitado la virginidad y ahora se niega a cumplir la promesa. El pérfido Matías no está dispuesto a presentarla ante el altar, pese a que la llevó repetidas veces hasta el lecho mediante el ofrecimiento de futuras nupcias. En principio la agraviada no solicita un castigo para el renuente tenorio. Sólo pide que se verifique el relato en aval de su reputación. Pero el prelado entiende que se trata de un asunto susceptible de cuidado. Por consiguiente, el mismo día ordena un juicio destinado a resarcir la pérdida sufrida por la moza, en caso de que la denuncia esté asistida por la verdad. Si ha mentido, deberá recibir una reprimenda.
«Que se examine la palabra de María Teresa Churión, mujer de edad de diecisiete años, para que se le ajuste el benefisio que ser pueda en Derecho, por su bien y honra. Pero que seha penada, si ataca contra la fama del quien acusa de prometer en vano, después de los apercibimientos[1].»
De inmediato empieza una causa que culmina el 2 de octubre de 1793, cuando el brazo secular actúa para dar cumplimiento a la sentencia de la Iglesia. El 6 de diciembre de 1791, apenas comenzado el procedimiento, María Teresa solicita una compensación: demanda esponsales a Matías. Durante casi tres años se entretiene a ratos la curia en el asunto. Sólo doce personas de baja condición –en su mayoría pardos ocupados en actividades de poca monta– atienden los interrogatorios del tribunal. Por consiguiente, estamos ante un episodio que en apariencia no merece atención. Un pequeño grupo de personas pertenecientes a los estratos humildes de la sociedad se duelen de la desgracia de una doncella irrelevante o pregonan las cualidades de un desconocido galán. Debido a la ínfima calidad de los protagonistas y a la falta de detalles escabrosos, seguramente el pleito no acaparó en su momento el interés del resto de los caraqueños, en especial de los más encumbrados. Sin embargo, el contenido de los autos ofrece pistas para la comprensión de la mentalidad que aún orienta la rutina de la gente sencilla en las postrimerías coloniales, sobre asuntos relacionados con el prestigio de los individuos y con el intercambio amoroso. De allí su entidad.
Por lo menos dos elementos fundamentales de la tradición hispánica, los cuales aparecen de manera expresa en el auto dispuesto por el vicario cuando ordena la apertura del proceso, constituyen el eje del entuerto: el honor de las personas y el peso de la palabra empeñada[2]. Se trata de valores que, de acuerdo con investigaciones recientes, determinan la conducta de españoles e hispanoamericanos hasta el siglo XVII para menguar paulatinamente en su influencia. Son dos pilares en los cuales, pese a su carácter general, especialmente sustentan entonces su rutina las personas que se consideran «bien nacidas», para las cuales es primordial la tasa de la fama ante los ojos del prójimo[3]. Pero, ¿menguan tales valores cuando la colonia está a punto de desaparecer?, ¿son exigencias que especialmente incumben a los «bien nacidos»?
Nuestro minúsculo litigio de plebeyos sugiere su persistencia en vísperas de la república y su privanza entre las castas, cuando media una elección matrimonial. No en balde solicita la mulata de esta historia, que «se compruebe que no hay vacilación si soi completa muger de valía, como es arreglado a la desensia propia y de aspirar al sacramento de la unión»[4].
«Mientras es primordial para el contrincante: «Que nadie niegue la distinción de mi honestidad, y recato, con el que no puede competir esa muger falsaria de la realidad, para dejarme indispuesto ante una futura donsella de mi voluntad, y ante la general creencia»[5].»
Es evidente cómo los personajes se sienten envueltos en un trance capital. De sus exigencias se desprende el apremio de contar con la gracia del juez eclesiástico. De la sentencia depende que les vaya bien en el porvenir, esto es, que sean tenidos como gentes de honra capaces de llevar una vida que el establecimiento estime honesta, un designio que culmine en la fundación de hogar cristiano, acaso la meta suprema a que puedan aspirar las personas de su condición; y que no vayan a dar con los huesos en una ergástula por faltar a los cánones del honor o a la fianza de la palabra empeñada.
Asuntos como la trascendencia de la honra y el compromiso resguardado en un vocablo no parecen calzar en la problemática de la actualidad. Hoy nadie pasa los ahogos de María Teresa por hacer el amor a escondidas, ni publica el lance ante un tribunal en demanda de satisfacción. Tampoco existe un Matías perseguido por el incumplimiento de una protesta nupcial que ofreció en el cortejo de la pretendida. En consecuencia, es útil examinar la manera de dirimir el pleito los amantes de 1791 en torno a valores que ahora parecen no interesar como antes, o que se suponen más imperiosos entre los años 1500 y 1700. Los apuros de dos antepasados mulatos en el lapso final de la colonia y la comparecencia de sus iguales alrededor del conflicto, nos pueden señalar cuánto hemos cambiado; o, ¿por qué no?, cuántos de sus criterios, formalidades y temores permanecen en la intimidad de nuestra vida.
La respetabilidad entre los pardos
El averiguar el asunto nos lleva a un punto inicial: ¿sienten esos mulatos que tienen honor susceptible de amparo? Acaso los blancos criollos no juzguen posible semejante pretensión, pues se trata de una inquietud que sólo incumbe a las criaturas de alta cuna. Sin embargo, los sujetos humildes que ahora acuden ante el vicario argumentan la posesión de una fama basada en la exhibición de requisitos verificables con facilidad. Veamos, por ejemplo, cómo se presenta la Churión frente a la autoridad, el 14 de noviembre de 1791.
Expresa ante el ordinario:
«(…) desde que nací, me he mantenido en la casa de mi madre viviendo de mi personal, diario y continuo trabajo, sin haber incurrido en cosa que desdiga la honestidad y recogimiento con que debe conducirse y portarse una muger de mi clase»[6].
Tal es la presentación que hace de sus prendas, vale decir, de características personales que debemos suponer caras al establecimiento, pues de lo contrario no las hubiese referido. Pero de inmediato busca un soporte para la somera autobiografía. No basta su sola palabra, debido a que el código de la fama depende del prójimo en gran medida. La publicidad que se hace María Teresa no es suficiente para calibrar sus prendas. Hace falta el parecer ajeno. En este caso, el parecer de personas de la misma clase y condición. Por consiguiente, suplica que se interrogue sobre el particular, «bajo la religión del juramento», a Matías y a varios vecinos «tímidos de su conciencia».
Quiere que él declare:
«(…) ser cierto que me ha tenido y reputado por una muger formal, honesta y recogida en mi casa trabajando diaria y continuamente con mis propios brazos para mantenerme; y si dixere lo contrario que exprese qué amistades malas e ilícitas me ha conocido, y en qué acciones se funda para decir que son malas»[7].
Y urge a los vecinos sobre el propio tema. Deben confesar en el tribunal: «Si les consta que me he portado con la mayor honestidad y recato, sin notárseme comunicación, frequencia ni amistad sospechosa, ni he sido nombrada con ningún hombre blanco, mulato, ni negro»[8].
Como se observa, la pugna de la mulata por su reputación gira alrededor de dos elementos: el reiterado cumplimiento de una faena propia de las mujeres adscritas a los estratos sociales de inferior calidad y la manifestación exterior de castidad. María Teresa tiene honra porque pasa la rutina metida en la casa de la familia bajo fiscalización materna, según aspira a comprobar con una pesquisa en el vecindario. Pero también porque no vive ociosa. Las personas del contorno la ven todos los días buscando manutención a través del esfuerzo de sus manos. Seguramente en la cocina, o lavando ropa de otros, o en alguna labor de artesanía. En el caso de la Churión, el honor no depende de la legitimidad del nacimiento, ni de la limpieza de la sangre, ni de la antigüedad de la familia en el seno de la fe verdadera, ni del color de la piel, ni del refinamiento de los modales, ni de la posibilidad de usar ciertos miriñaques. Sólo depende del recogimiento y del trabajo doméstico, esto es, de permanecer en el sitio exacto y estrecho que le toca en el repertorio de la vida sin salirse un milímetro del libreto.
No sólo ella estima así el proceder. Los testigos que ha solicitado insisten en la ponderación de los mismos valores. Así, por ejemplo, Miguel Alcántara, tendero de oficio, quien dice: «(…) estar satisfecho de la formalidad y recogimiento de la que lo pregunta»[9]. Un pardo libre llamado Francisco Esteves asegura que: «Es mujer sujetada a su obligación, sin andar por las calles en manejos y diversiones, ni ha dado ninguna mala nota»[10]. Otra parda libre, María de los Angeles Tovar, expresa al escribano lo que viene de seguidas:
«La que lo pregunta es joven de ofisios desde la mañana, sin tener ocasión de caídas por estar entretenida en el ofisio en la casa de su madre, para vivir arregladamente, y con otra hermana que trabaja, sin visitas distintas de afuera. A la que lo pregunta la ha enseñado Victoria del Carmen Churión, madre soltera de María Teresa, sin disonancias, que nadie ha visto, ni dicho nada en contra[11].»
Dos nuevas deposiciones realizadas por Juan José Martínez y Santiago Pérez, pardos aprendices de comercio, van por idéntica dirección: es mujer de su casa y, por consiguiente, la comunidad le debe respeto[12]. La comunidad de los pardos, desde luego, porque sólo ellos aparecen en el expediente. Una comunidad ahora representada por seis personas que, cuando juran ante el Evangelio por los atributos de una vecina parecida a las demás, deben repetir una opinión común entre ellos sobre la conducta de otras hembras de la misma procedencia social. Seguramente así juzgan a sus madres, a sus hermanas, a sus esposas y a sus hijas, cuya patente de respetabilidad descansa igualmente sobre la escrupulosa permanencia en la privacidad de un núcleo doméstico dependiente del trabajo manual.
Pero, si se juzga por el desarrollo del litigio, los pardos no sólo tienen claves para mirar con buenos ojos a sus pares. También las usan para descalificados, si no se ajustan a los requisitos de ubicación y ocupación que los identifican como vasallos de arreglada conducta. Por lo menos es lo que se observa en el alegato manejado por María Teresa frente a los testigos de Matías, quienes la acusan de antiguo comercio sexual con un fraile. Como ellos - María Antonia Alcalá, Juana Felipa Granado y el indio Ildefonso Sicamoto, arriero vendedor de maíz llegan al extremo de declarar que la consecuencia de su «contacto torpe» con el religioso fue el nacimiento de un bastardo cuyo paradero se desconoce[13], la agraviada, quien ahora encuentra seriamente cuestionada la versión sobre la virginidad que se le esfumó, solicita al contrincante una aclaratoria sobre los testigos. Mediante tal aclaratoria se observan los caminos que pueden conducir al desdoro de los miembros de su clase.
En efecto, María Teresa exige que Matías declare frente a la imagen del crucificado:
«Lo primero: Si conoce a María Antonia Alcalá, que en la declaración que ha dado por él se dice mestiza vecina de esta ciudad: diga y exprese dónde vive, de qué se mantiene y cómo tubo noticia para declarar sobre mi conducta. Lo segundo: Si conoce a Ildefonso Sicamoto que en la declaración se dice vecino del Pueblo del Valle y residente en esta ciudad: exprese dónde vive, de qué se mantiene, de qué calidad es este Sicamoto y cómo tuvo noticia que podía declarar en este asunto. Lo tercero: cómo es cierto que Juana Felipa Granado es una muger pobrísima que anda por las calles con chancletas, un fustán teñido de negro, un sombrero de palma viejo y toda sucia y rompida, regularmente pidiendo limosna a uno u otro conocido[14].»
Las preguntas no tocan el espinoso contenido de las acusaciones, sino la calidad de los acusadores. Debió considerar el procedimiento como un asunto fundamental, como para plantear su examen ante la autoridad religiosa. La orientación del interrogatorio exigido por María Teresa plantea como un despropósito el que su doncellez sea controvertida por unos testigos que no son confiables como ella, que vive y trabaja de sol a sol en la casa materna. ¿Acaso es digna de atención esa tal María Antonia Alcalá, de cuyo domicilio y cuyo empleo no aparecen en el expediente noticias precisas? ¿Se debe confiar en un indio sin señas conocidas que es marchante de maíz? ¿Puede alguien tomar en serio el testimonio de una pordiosera que trota por las calles con unos ropajes estrambóticos?
Quizá en nuestra mentalidad de hombres contemporáneos parezca impertinente el sentido del interrogatorio. No somos miembros de las castas en el país de 1792. Pero quizá pueda regocijarnos el saber cómo produjo felices resultados a su promotora. Matías Bolcán no ofreció respuestas satisfactorias. Confesó su desconocimiento sobre el lugar de habitación y sobre el trabajo de María Antonia Alcalá e Ildefonso Sicamoto. Además, confirmó la versión según la cual se paseaba por el mundo Juana Felipa Granado con el fustán y con un raído sombrerote de palma, «(…) aunque no la ha visto rota, sucia, ni pedir limosna»[15]. Terminó apuntalando, pues, la posición de María Teresa sobre las diferencias que existían en la viña de los pardos, en cuyo seno ella era digna de crédito frente a los que no rendían frutos al establecimiento desde un evidente e inamovible rincón.
Mas ella no ha ordenado las preguntas para salir de allí, sino para que conste cómo ocupa en su interior una plaza legítima, a diferencia de otros habitantes del mismo purgatorio. Un fragmento de sus lamentaciones por la felonía del solicitante avala esta suposición. Veamos un poco de tales clamores:
«¿Qué prendas y circunstancias adornan a Matías Bolcán, para que yo me cegase en términos de solicitarlo?, ¿es más que un mulato, como yo? ¿Acaso soy más pobre que él? ¿Por ventura es rara su disposición natural, o soy yo tan fea que no tenga muchos que me apetezcan?[16].»
Del discurso no se desprende interés por ascender en la escala colectiva. Las expresiones delatan la resignación de la mujer por la pertenencia al universo de las castas y los colores, en el cual puede sobresalir porque tiene más dinero que sus semejantes, las escasas monedas procedentes del trabajo manual; o por el atributo de la belleza física que no le puede regatear un hombre de pareja condición. Gracias al soporte de elementos procedentes del aislado esfuerzo individual, esto es, que no nacen de la hacienda familiar, ni de blasones heredados, ni de la educación que seguramente jamás recibió, la humilde desflorada reclama un puesto entre los suyos. Son los límites nada ambiciosos que establece para una urgencia de reconocimiento social ventilada en una de las instancias más importantes de la época.
La pelea de la virtud y el pecado
De otro factor depende el reconocimiento, sin embargo. Por lo menos ella lo siente así. Recuérdese que estamos frente a una historia de amor conducida por un sendero tortuoso en el cual los amantes han faltado a la ley de Dios. Dos jóvenes solteros se metieron en la cama sin atender la obligación del sexto mandamiento. Como corolario del suceso, la mujer pasa por el predicamento medular de su existencia. Sabe que de la hospitalidad de las citas secretas a la maldición de la vergüenza pública sólo hay un paso. Para llevar la identidad de buena mujer mulata sirven su trabajo y su recogimiento, pero también es menester una patente de virtud que no admita controversias. Nadie la ha motejado de pecadora, el sigilo ha cobijado los encuentros con la pasión, pero ella siente que otros deben saber cómo la han conducido maliciosamente a un estado de ilicitud que puede superar con la ayuda de la Iglesia, capaz de limpiar las manchas y de compensar desdichas como la que la agobia. Por eso desvela ante el Vicario la historia de su relación sexual.
Seguramente rondan todavía en el seno de la sociedad las lecciones clásicas de Vives sobre la castidad, expuestas en su Instrucción de la mujer cristiana. Allí asegura cómo: «De verdad no hay cosa con que Nuestro Señor más se huelgue que con la virginidad, ni tampoco hay con quién más placer tomen de conversar los ángeles que con las vírgenes»[17]. La virginidad femenina, continúa el celebrado autor, es un «bien incomparable» que no sólo tienen en excepcional estima el Señor y los heraldos celestiales, sino todos los seres humanos: «(…) en la mujer nadie busca elocuencia, ni bien hablar, grandes primores de ingenio ni administración de ciudades, memoria o liberalidad; sola una cosa se requiere en ella y ésta es la castidad, la cual, si le falta, no es más que si al hombre le faltase todo lo necesario»[18] y agrega en otro lugar:
«la mujer sepa que no le queda ninguna cosa de bien cuando ha perdido la flor de su castidad y limpieza. Que aunque le quiten la hermosura y no sea de linaje, falten las riquezas, no tenga bien hablar, sea torpe sin agudeza de ingenio y que no sepa hacer cosa, sólo que tenga castidad, todo lo tiene; por el contrario, dale todas aquellas cosas, que ninguna le falte, y dile que es corrupta; con esta palabra se lo has quitado todo y la has dejado desnuda, perdida y desamparada[19].»
De acuerdo con las ortodoxas afirmaciones, la parda María Teresa Churión, a quien el establecimiento niega por su proveniencia social las referidas cualidades de carácter, talento y fortuna material, ha sufrido ahora una falencia irreparable, ha dejado de tener lo único de valor que le quedaba para lucir en la vida y ante la presencia del Altísimo.
De allí que no parezca exagerado observar cómo la primera confesión que hace ante el padre Méndez Quiñones refleje cuánto la atribula el comercio carnal. Le dice:
«Me ha sucedido lo que debe suceder a todo el que obra mal. Yo pequé y he de sentir las consecuencias del pecado. Matías Bolcán que mitigó los ardores primeros con el prematuro uso del matrimonio que proyectaba, se arrepintió de este, y aunque confesó (…) que había usado de mí, se acogió a la excepción común de los Hombres de mala fe en estos casos: que no me había dado palabra de matrimonio y que no me había encontrado doncella[20].»
Debe ser insoportable la carga, pues proclama su maldad debido a la pérdida de la virginidad. No en balde admite que la burla de Matías es la penitencia ajustada a la magnitud de la falta. Pero responsabiliza al amante de la calamidad. Conviene conocer los pormenores que desmenuza para comprometerlo en la comisión del pecado, porque descubren un nuevo elemento referido a las metas de la mujer común y a cómo las mujeres se percibían frente a las instancias del sexo masculino.
Según detalla:
«Matías Bolcán que vive en una casa frente de la mía dió en seguirme y manifestarme su voluntad hacia mi, asegurándome para que yo me detuviera en oírlo que la intención que trahía era casarse conmigo. Este combite el más poderoso para una mujer hizo que yo lo escuchase con la mayor atención, y que de un día en otro introduxese en mí un cariño de que antes estaba distante, o que no había pasado por mi imaginación. Pasó después a otras satisfacciones y en ellas en breve tiempo a la seguedad y al precipicio, pues a pesar de las reflexiones y reconvenciones que yo misma me hacia, pudo tanto la continuada instancia de un hombre que ya me mandaba como marido, que frágilmente creí obedecerle y obedecilo, con la circunstancia de haber sido el primero que hizo uso de mi cuerpo, porque hasta aquí, como propuse antes, me había mantenido ilesa[21].»
El fragmento describe a la hembra como dócil instrumento de un atacante superior, quien impone su voluntad a través de un cortejo cuyo anzuelo consiste en una oferta inmejorable: el matrimonio. María Teresa pasa de la indiferencia al afecto y del afecto al sexo prohibido porque Matías la convida a «Este combite el más poderoso para una mujer». Se trata de una meta tan anhelada que, por alcanzarla, el entendimiento no advierte la inminencia de la perdición del alma. El anhelo es ahora un cometido asequible debido a que el hombre tiene autoridad para el ofrecimiento. No en balde existe la costumbre de obedecerlo cuando es marido, o cuando se propone como tal. Un candidato a marido, esto es, a dueño y señor, le esboza un panorama de alternativas socialmente halagüeñas. Si es trabajadora, hogareña, hermosa y capaz de mantenerse, el sacramento hace redonda su calidad social. En consecuencia, por acceder a la realización de cristianas nupcias se rinde ante las cavilaciones para pasar de la virtud al pecado y del lustre al deshonor.
Pero, ¿cómo se las arreglará ahora sin virginidad y sin novio, falencias que colocan en grave riesgo el reconocimiento social? Tiene un arma que utiliza de manera pertinaz: su autobiografía de una intachable vida anterior, que ya conocemos, respaldada por un grupo de vecinos «tímidos de su conciencia». Se apoya en ese único bastón de la historia que ella misma escribió y en la cual se exhibe como paradigma de virtudes hasta la arremetida de Matías. Nadie la saca de allí mientras marcha el proceso. Mas debe luchar desde la precaria plataforma contra la palabra del contrincante, quien ha jurado que:
«(…) Es cierto que María Teresa Churión trabaja en su casa y no ha dado antes mala nota de su persona, sin salir a diversiones con otros hombres que él sepa. Y es cierto conoció carnalmente a su presentante, como diez ocasiones, al cabo de las quales le invitó se casase con ella, por que podía haver algún peligro de preñado, a que le contestó que no se casaba, pues no le havía dado palabra de matrimonio, y es cierto que no estaba doncella por la facilidad con que penetró el baso, y no haver encontrado tropiezo alguno para ello[22].»
El problema es intrincado. Matías desarrolla el argumento opuesto, de acuerdo con el cual es María Teresa quien pretende el sacramento por miedo a la preñez. Después sorprende con un detalle recóndito que sólo pueden dirimir con propiedad los dos: realizó el coito sin dificultad porque el sendero de la pasión estaba trillado. Y el es tan buen mulato como ella. Su palabra y su honor valen tamo como los de ella, mientras alguien no señale lo contrario ante la autoridad. Sin embargo, la declaración ofrece a la mujer una tabla para evitar el naufragio: cuando afirma que ella antes no ha dado «mala nota», confirma lo esencial de su demostración exterior de castidad.
La Churión se aferra a la tabla. El 6 de diciembre de 1791, alega en los siguientes términos:
«Yo no quiero otro comprobante de mi justicia que esta declaración, pues confesando Matías Bolcán mi recogimiento, mi honestidad y mi ocupación continua: asegurando no haberme conocido trato con ninguno otro hombre y declarando que me conoció carnalmente: está contra él la presunción del Dro. auxiliada de las que prudentemente y con vehemencia hará y formará cualquiera que oyga y sepa las circunstancias del caso. Si soy una muger recogida y honesta; si me he mantenido y mantengo con mi propio trabajo: si no se me ha conocido amistad particular con otro hombre, ¿podrá creerse que me le franquee sin haber precedido palabra de matrimonio?[23].»
Los testigos que ha promovido están de acuerdo con ella. Miguel Alcántara, (…) «satisfecho de la formalidad y recogimiento de la que lo pregunta, se persuade y cree firmemente que Jph. Matías Bolcán, quien usó de su cuerpo, la halló doncella; y que ella no accedió a su pretensión sin que precediese la palabra de Matrimonio»[24]. A igual conclusión llegan Juan José Martínez, Francisco Esteves, María de las Mercedes Tovar y Feliciana Ignacia Madriz[25]. La interesada y los vecinos reflejan el valor que dan a las apariencias. De sus palabras se desprende la trascendencia que conceden a las limpias fachadas, independientemente de lo que pueda discurrir en el seno de la parcela privada. Para ellos, un exterior sin manchas desemboca inexorablemente en un interior inmaculado.
Matías trata de deslindar los campos. Una cosa no guarda necesariamente vínculos con la otra, asegura.
«No se me oculta la presunción a favor de las mugeres en punto de su virginidad; pero conozco también que ella no puede avogar por una mujer que proporciona las ocasiones, y que sin esperanza, o ánimo de matrimonio, se prostituye, porque ya allí por el contrario lo que se encuentra con la mayor evidencia es un baso corrompido y un ánimo desenvuelto
»Nada importa que en la apariencia, o a los ojos del público, María Teresa haya mantenido una superficie sana y honesta quando no es imposible, que baxo de ella haya sido fácil a sus pasiones.
»(…) El más atrebido hombre, el más insolente y el más voraz con los ardores de la luxuria, teme a la sólida virtud y al recato verdadero, jamás llega a atacar los cerrojos de las puertas que resguardan la castidad, y si alguna vez la asaltan, es con una violencia rigurosa y criminal, encontrando fuertes oposiciones qué vencer y que las más veces deja burlados sus atrebidos pensamientos[26].»
Debieron ser importantes para la sociedad de la época las apariencias de honestidad, cuando el galán se ocupa de rebatirlas en el caso de la contrincante a través de un discurso de marcada influencia religiosa. Procura atraer la atención sobre un tema asiduo a los púlpitos y a los devocionarios, el tema de la fortaleza de la virtud que sale airosa frente a las tentaciones del Maligno. Si María Teresa no soportó las conminaciones del pecado, vivió una farsa de externa rectitud susceptible de ocultar la familiaridad con el sexo ilícito. Se exhibía como una virgen, pero en realidad era «fácil a las pasiones». Actuaba frente a los demás con la circunspección de una mulata decente, pero en la cama mostraba «un ánimo desenvuelto». Por consiguiente, la «corrupción» de su vagina y las libertades que se tomaba en el lecho derrumbaban la falsa fachada de recato.
Siete días demora María Teresa en responder, pero cuando lo hace mantiene la posición del principio que concede prioridad a las palmarias evidencias de la vida pública frente a los pormenores improbables de la vida íntima. Así vemos cómo insiste, el 17 de diciembre de 1791:
«Es necesario que el pruebe competentemente esa corrupción mía antecedente a su trato, y aún nada conseguiría; por que una muger contra cuya honestidad nada se ha dicho en el pueblo, tiene el mismo privilegio y goza de los mismos fueros que una Virgen honesta, aunque no lo veas[27].»
Sólo el 22 de mayo de 1792 modifica la estrategia para referirse al delicado asunto de la supuesta «corrupción» de su «baso». Accede por una vez a dilucidar el costado más escondido del entuerto, olvidando en apariencia el encomio de la conducta pública. Pero busca experta compañía para la declaración. Habla con el apoyo de la ciencia de la época:
«tengo a mi favor la presunción natural y jurídica de mi virginidad. Debe advertirse que el fundamento de Matías Bolcán es pueril y con falta de noticias; porque según los autores phísicos no hay regla segura para conocer la virginidad de las mujeres y la más engañosa es la efusión de sangre y estrechez del baso a causa de que esto proviene, o de la conformación de las partes, de la edad, del tiempo en que se verifica el acto, o de la proporción, o desproporción de los miembros viriles, y así en tales casos debe obrar la presunción natural y jurídica a falta de una prueba plena de la corrupción[28].»
Es cuidadosa en el tratamiento del asunto, pues evita mezclar en la defensa la subjetividad de las explicaciones personales. Cuando ha descrito sus episodios de honradez pública se ha comprometido en el relato. Ahora actúa de manera diversa. Sustituye su narración de agraviada por la autoridad de los autores de anatomía que no hablan de su particular virginidad colocada en tela de juicio, sino de la virginidad en sentido genérico. En el fondo, pues, insiste en la postura de no encontrar apoyos provenientes de la parcela íntima de la vida. Tampoco los autores manejan el aislado punto de las proporciones de un miembro viril, sino el problema global. Acaso por ello Matías no se da por aludido. O, al contrario, siente el golpe y hace mutis por el foro. En todo caso, no interpone nuevos recursos ante el tribunal. Es la razón que lleva al Vicario a dar por terminada la fase de pruebas. Debe dictar sentencia con los elementos que ha recogido desde el 14 de noviembre de 1791.
La fragilidad del honor femenino
En el siglo XVIII venezolano se desarrollan pocos litigios como el que nos ocupa, a través de los cuales una mujer de clase inferior defiende su reputación. Seguramente no pasan de la docena y no llenan expedientes voluminosos, pero reflejan la persistencia de querellas de idéntica guisa entre sujetos de baja calidad social cuando la colonia tiene sus días contados[29]. En todo caso, los elementos que animan el pleito entre María Teresa y Matías se advierten en otras llamativas actitudes, entre las cuales vale la pena el comentario de las tres siguientes. De ellas se desprende la angustia que podían causar en el género femenino los entuertos relacionados con el honor y con la trasgresión de las normas sexuales.
Una de tales actitudes es exhibida por una mujer blanca de escasos recursos económicos, quien aparece con el nombre de Doña Ana en un escrito entregado al obispo por fray José de Acosta, padre confesor. Cuando empieza el año 1740 comienzan las tribulaciones de doña Ana, quien se encuentra preñada de resultas de su «contacto ilícito» con un mozo pardo[30]. Como su prestigio de persona rescatada será vapuleado en Caracas cuando se descubran las consecuencias de la relación sexual, está dispuesta a clausurar el asunto a través de un enfático desenlace. De acuerdo con las noticias suministradas por el confesor: «Tienes cuatro onzas de Arsénico prevenido para quitarse la vida antes que la barriga llegue a crecer, para tomarlo así llegara a su casa para quitarse la vida»[31].
Hilaria de la Trinidad García, parda dedicada a la venta de legumbres cerca de la plaza de armas, pasa en 1751 por un trance parecido. El crecimiento de su vientre delata el venidero fruto de los «contactos torpes» con un compañero de faenas llamado José Pilar. La atribulada Hilaria no procura una desembocadura que la deje en el cementerio, pero atrae la atención por el subterfugio que fragua para disculpar el embarazo. Una denuncia elevada ante el Juez Provisor y Vicario General describe la estrategia de Hilaria como sigue:
«Así como no concilia dormir preocupada por la honra, de mucho pensar y pensar resolvió un enssierro en su piessa, vestida con el hábito de la Concepción, y con la cara tapada con el velo. Entonces dijo que ha de parir sin pecado, porque la criatura no es de hombre, sino de potencia celestial. El pardo José Pilar se hará cargo con matrimonio, si concuerda la dispensa, por cópula ilícita, para no probocar el escándalo, en tratándose de una muger ignorante, y simple, que es conossida de todos por su frequencia en el trabajo y por la rudessa de entendimiento[32].»
Marcelina Antón, mujer blanca de mediana fortuna, en 1788 no escoge para su drama una salida tan curiosa. Simplemente toma las de villadiego. Cuando su padre, un mercader de añil, se entera de que
«le iba a nacer un seguro mulatito debido a la comunicación con el moreno libre Marcelino Blanco, le dió palos y más luego la encerró en la piessa de serbidumbres y prometió dejarla metida allí sin salir, hasta que pasara el attafago, y dijo de la intención de matar, al sussodicho Marcelino»[33].
Aprovechando un descuido de su padre, Marcelina escapa en compañía de una esclava. Sólo lleva como equipaje la ropa que tiene puesta y doscientos pesos obsequiados por una madrina ya difunta. Pero escribe una elocuente esquela al progenitor, en la cual reconoce la estatura del yerro y las razones de la fuga:
«Todo lo que me ha dado Vmd. queda con Vmd. para Vmd., y para mis hermanos, porque no meresco nada, de nada, por mi caída, sólo si lo que me dió la madrina María de los Santos, para ayudarme a vivir, en los caminos. No volveré, para que nadie hable de mi indexencia, y de la pena de Vmd[34].»
Después de cuatro meses de búsqueda, ni el vicario ni el brigadier tienen pistas sobre el paradero de la infortunada muchacha que se siente indigna de llevarse en la estampida los objetos de su propiedad provenientes del trabajo del doméstico carcelero a quien, según confiesan sus letras, ha mancillado con el pecado de la lascivia.
Doña Ana, Hilaria y Marcelina no promueven un litigio en el tribunal, como la mulata de nuestra historia, pero deben experimentar un desasosiego de la misma intensidad ante la deshonra provocada por la lujuria. No ventilan su desgracia en una sala de audiencias, mas sufren un calvario capaz de conducirlas a soluciones extremas. Con el objeto de evitar la vergüenza pública, la primera acaricia la alternativa de quitarse la vida, mientras la segunda se atreve a usurpar el hábito religioso y a fraguar un estrafalario cuento; y la otra resuelve abandonar el núcleo familiar sin protestar el cautiverio impuesto por su padre, debido a que entiende que su conducta ha perjudicado la reputación de una estirpe de añileros decentes. Según la doctrina de universal aceptación en la época, el proyecto de doña Ana, de concretarse, culminaba en el infierno porque significaba suplantar a Dios al cortar por mano propia el curso de la existencia. El designio de Hilaria debía terminar en un encuentro con la Inquisición, por los ingredientes de heterodoxia e irreverencia reunidos en su ingenua pantomima. Marcelina renuncia a las comodidades de un hogar en el cual se debió vivir sin apreturas y calla frente a la violencia paterna, para iniciar un peregrinaje lleno de incertidumbre. Pese a los supremos rigores que les pueden reservar esta vida y la otra, ensayan una salida abrupta en prenda de lo que les pesa el fardo del honor mancillado.
Los bretes de doña Ana, de Hilaria y de Marcelina se comprenden con mayor propiedad cuando se sabe que en nuestro siglo XVIII la honra se pierde por las simples visitas de un hombre a la casa de una mujer soltera, aunque ella viva con su familia, según se desprende de diversas solicitudes de dispensa matrimonial cursadas ante el obispado. Es así como el zambo Juan José Torrealva, vecino de Parapara, solicita licencia para casar con Águeda María Torrealva, su prima. Hace la petición en marzo de 1740, en vista de que «la ha frequentado en la casa de sus padres y se murmura de una mala relación»[35]. Desde Maracaibo, el dependiente de comercio Juan Francisco Galué solicita licencia en 1741 para casar con María del Rosario de León, debido a que «(…) de la frecuente entrada y comunicación que he tenido y tengo en la casa de la susodicha podrá venir con alguna disminución su honra y sólo por medio del matrimonio quedará desvanecida cualquiera falsa sospecha que puede haberse engendrado»[36]. Diez años más tarde, Juan de Espinoza, feligrés de Guanare, suplica se obvie su parentesco de cuarto grado de consanguinidad para contraer nupcias con María de Simancas, «por alguna mala nota que puede resultar por la común entrada que he tenido en su casa»[37]. La excepción que solicita el agricultor Pedro Montero en 1790 desde Santa Ana de Coro, se afinca en el hecho de (…) «haberse corrido la noticia de mis visitas seguidas a la casa de María Rosa Hernández, que la perjudican ante los ojos del prójimo»[38]. Todos los pedimentos se aprueban.
Si de las visitas de unos primos puede tomar cuerpo un vendaval con fuelle capaz de demoler la reputación femenina, como sugieren los trámites de dispensa, es plausible suponer la existencia de pavores fundados en los cuales se alimentan las angustias de las tres parroquianas que acabamos de conocer, y comprender los derroteros que desbrozan para sortear la vindicta prometida por la sociedad a las mujeres que no guardan con celo la virtud. «El honor nunca descansa/ si no es la virtud, su propio centro/ como la nave por mar» (…), apunta una estrofa del Siglo de Oro[39]. Según otra de la misma época: «Más noble es el honor cuando adquirido/ de armas o letras los blasones dora/ y más aquel que la virtud decora»[40]. Seguramente no las leyeron nuestras oscuras antecesoras que han desfilado en estas páginas, pero debieron sentir hasta en los tuétanos su contenido como una imposición de la sensibilidad colectiva. De lo contrario, no hubiesen armado tanta alharaca.
Balance sobre la reputación de una mulata
El caso de María Teresa Churión es resuelto por el tribunal el 14 de junio de 1792. Para el Juez provisor y Vicario General no existen dudas sobre la necesidad de lavar la reputación de la mulata. Por consiguiente, ordena que Matías la convierta en su esposa de acuerdo con las formas prevenidas por la Iglesia, (…) «o la dé y pague en calidad de dote y compensación del daño que la ha irrogado, doscientos pesos a su satisfacción»[41]. Ya toca fin el episodio de honor y pecado que comenzó en noviembre de 1791. Sólo faltan algunos pasos para darlo por cerrado.
María Teresa se complace por la decisión y busca personalmente al futuro consorte para que cumpla la orden, pero no lo encuentra. Según comunica al sentenciador, lo ha procurado sin éxito en su domicilio y en las calles por espacio de diez días. En consecuencia, corre el riesgo de quedarse sin el marido por quien apostó la virginidad, o sin las doscientas monedas que corresponden al precio de su honor de acuerdo con las cuentas de la autoridad. En breve el vicario confirma la ausencia del reo, circunstancia que lo conduce a solicitar el Real Auxilio en atención a una súplica de la agraviada. Para atender un ruego de la Churión, el padre Méndez Quiñones pide al Gobernador y Capitán General que persiga con los soldados al fugitivo[42]. La búsqueda finaliza el 2 de octubre de 1793, cuando el brazo secular da con el paradero del delincuente en Yare. Entonces el Brigadier del Real Ejército ordena su arresto (…) «y traherlo con la seguridad necesaria para que pague carcelería en la Real Cárcel, con una pena condigna a su delito»[43]. El expediente termina con la comunicación del brigadier.
¿Paga Matías con el encierro su conducta? ¿Debe sufrir ahora una penosa carcelería? Nada dicen las fuentes sobre el destino de este hombre de veinte años que un día ofreció a una moza insignificante la eventualidad de transformarse en la protagonista del convite más poderoso de su vida. Pero en una indagación sobre mentalidades importa poco manejar noticias sobre la suerte postrera del tenorio. Basta sentir cómo un parecer compartido por el vicario y por un conjunto de oscuros feligreses termina por ver en el hecho un delito susceptible de pena corporal para cuyo cumplimiento se debe perturbar la rutina del Gobernador, quien no vacila en movilizar tropas hasta cumplir el cometido. Para el juez eclesiástico, para un puñado de personas sencillas y para el brazo secular, se hace merecedor de escarmiento quien mancilla el honor de una doncella mulata valiéndose de palabras vanas.
Pero, ¿por qué motivo fundamental se interesan los personajes más encumbrados de la provincia, como el gobernador, el representante del obispo y el brigadier del real ejército, en remendar el capote de María Teresa Churión? En una comarca cada vez más próspera y levantisca que cada día produce mayores problemas, deben tener entre manos otros asuntos de envergadura –las pretensiones del mantuanaje, las amenazas contra la monarquía, la penetración de la heterodoxia, las querellas sobre el control de la economía local, por ejemplo– capaces de mantenerlos ocupados. Sin embargo, continúan pendientes del caso de la mulata. Ciertamente no le dedican toda su atención, mas logran conducir el proceso hasta las últimas consecuencias. Es evidente cómo no están frente al aislado infortunio de una mujer parda, sino ante un negocio en cuya noria giran unos valores arraigados y el propio concierto social.