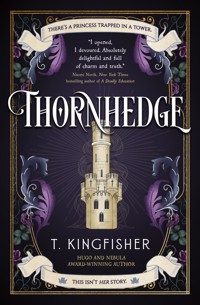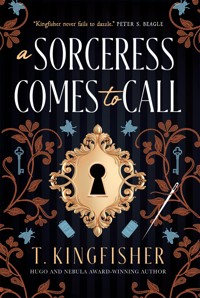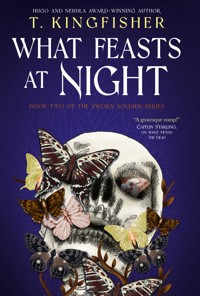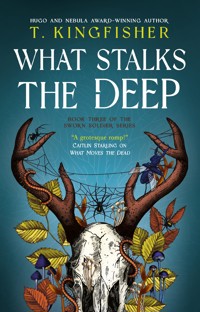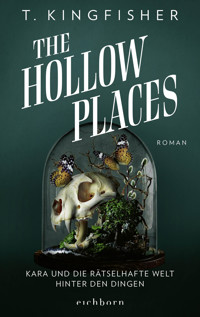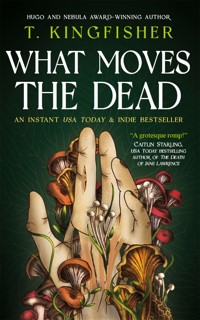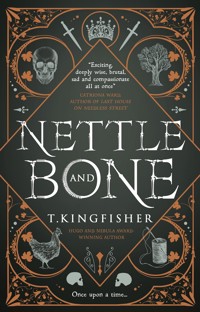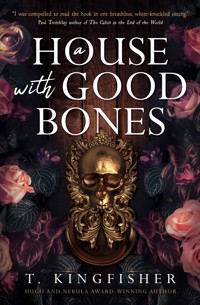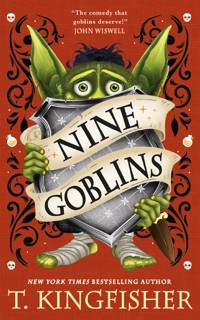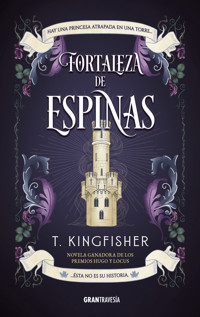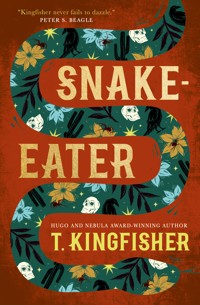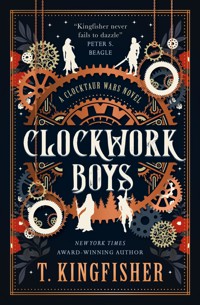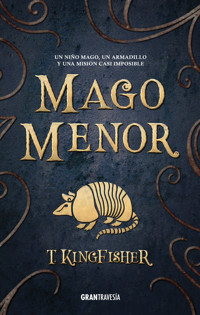9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Oz Editorial
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
«Infiel en vida, fiel tras la muerte.» Sarkis es un guerrero inmortal atrapado en una espada encantada. Cuando Halla desenvaina la hoja a la que está encadenado, Sarkis jura protegerla y ayudarla a asegurar su herencia… aunque Halla, con su bondad y su inexperiencia, no se lo pondrá nada fácil. Se enfrentarán a salteadores de caminos, sacerdotes fanáticos y colinas maliciosas y, a lo largo del trayecto, el vínculo que los une se hace cada vez más fuerte. Pero es posible que la verdadera amenaza sea la propia espada y el secreto que Sarkis no quiere revelar… La esperada novela de fantasía de T. Kingfisher, autora ganadora de los premios Hugo, Locus y Nébula
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 624
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Corazón de acero
T. Kingfisher
Traducción de Cristina Mestre
Contenido
Página de créditos
Sinopsis
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Capítulo 47
Capítulo 48
Capítulo 49
Capítulo 50
Capítulo 51
Capítulo 52
Capítulo 53
Capítulo 54
Capítulo 55
Capítulo 56
Capítulo 57
Capítulo 58
Capítulo 59
Capítulo 60
Epílogo
Nota de la autora
Sobre la autora
Página de créditos
Corazón de acero
V.1: septiembre de 2023
Título original: Swordheart
© T. Kingfisher, 2018
© de la traducción, Cristina Mestre, 2023
© de esta edición, Futurbox Project, S. L., 2023
Todos los derechos reservados, incluido el derecho de reproducción total o parcial de la obra.
Diseño de cubierta: Taller de los Libros
Corrección: Alexandre López
Publicado por Oz Editorial
C/ Roger de Flor n.º 49, escalera B, entresuelo, despacho 10
08013, Barcelona
www.ozeditorial.com
ISBN: 978-84-18431-08-1
THEMA: FM
Conversión a ebook: Taller de los Libros
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley.
Corazón de acero
«Infiel en vida, fiel tras la muerte»
Halla es una viuda que acaba de heredar una fortuna y, en consecuencia, tiene que decidir cuál es la mejor forma de suicidarse. No tendría por qué hacerlo si no fuera porque la familia del difunto la ha secuestrado para quedarse con el dinero y, antes que ceder a su chantaje, Halla prefiere quitarse la vida y, por suerte, tiene a mano una espada.
Sarkis es un guerrero inmortal atrapado en una espada encantada. Cuando Halla desenvaina la hoja a la que está encadenado, Sarkis jura protegerla y ayudarla a asegurar su herencia… aunque Halla, con su bondad y su inexperiencia, no se lo pondrá nada fácil. Se enfrentarán a salteadores de caminos, sacerdotes fanáticos y colinas maliciosas y, a lo largo del trayecto, el vínculo que los une se hace cada vez más fuerte. Pero es posible que la verdadera amenaza sea la propia espada y el secreto que Sarkis no quiere revelar…
La esperada novela de fantasía de T. Kingfisher, autora ganadora de los premios Hugo, Locus y Nébula
«Lo que hace inolvidable esta historia es el humor y la bondad de Kingfisher, y ambos recorren esta historia. Su forma de narrar parece ligera, pero es una ligereza con una profundidad sorprendente.»
Adrienne Martini, Locus Magazine
Para Kevin
Capítulo 1
Halla de Rutger’s Howe acababa de heredar una gran cantidad de dinero y, por lo tanto, estaba dedicando la tarde a pensar en cómo acabar con su vida.
No era una reacción normal a heredar una fortuna, y Halla era consciente de ello. Por desgracia, no parecía tener muchas más opciones. Llevaba encerrada bajo llave, en su cuarto, tres días, y las probabilidades de escapar, que desde el principio habían sido algo escasas, cada vez parecían más lejanas.
Su familia iba a acabar con ella.
Siempre lo había creído en un sentido metafórico: sus dos tías y sus muchos primos habrían puesto a prueba la paciencia de un paladín, o incluso la de un santo. Pero, en los dos últimos días, se había dado cuenta de que también era cierto en un sentido literal.
Halla apoyó la cabeza contra el cristal en forma de diamante de la ventana. Su tío Silas había sido un hombre relativamente rico, en parte porque siempre se había negado a gastar un céntimo sin necesidad. Todas las ventanas estaban hechas de pequeños paneles que podían ser reparados o sustituidos por muy poco dinero. Si se hubiera podido salir con la suya, hubiera usado papel aceitado, como en las casas más pobres del pueblo, pero, a medida que envejecía, la humedad le llegó a los huesos y, cuando ni siquiera una ardiente chimenea pudo ahuyentarla, finalmente accedió a poner cristal en las ventanas.
Era un cristal barato, lleno de burbujas. El reflejo que devolvía estaba distorsionado, por lo que Halla solo podía ver un óvalo de cabello y piel pálidos y ropajes de luto apropiadamente oscuros.
Ojalá Silas hubiera gastado más en ventanas y ahorrado menos. O, al menos, podría haber tenido la decencia de dejarle todo su dinero al resto de su familia y no a ella.
El estupor reflejado en el rostro de la tía Malva cuando el funcionario local procedió a la lectura del testamento había sido gratificante durante un breve instante. Entonces, el resto de la familia de Silas se había vuelto para mirarla y el cerebro de Halla por fin había procesado que, de verdad de la buena, su tío abuelo se lo había dejado todo a ella.
Probablemente pensaba que le estaba haciendo un favor.
«Ahora tengo algo que quieren, y la única forma de conseguirlo es a través de mí».
«Casada o enterrada, supongo que les da igual. Siempre y cuando el matrimonio vaya primero».
El primo Alver le había propuesto matrimonio esa misma tarde. Ella lo había rechazado, asegurando que estaba todavía demasiado conmocionada como para pensar en algo así. La conversación solo había ido a peor tras eso.
—Tu marido murió hace mucho —dijo la tía Malva, dejando su tenedor sobre la mesa de un golpe—. ¡Es imposible que sigas de luto por él!
Halla entrecerró los ojos y dejó su propio tenedor.
—¡Mi tío abuelo falleció ayer, señora!
La tía Malva se sonrojó. Su piel estaba tan emblanquecida con polvos que tenía un tono antinatural muy parecido al del yeso de las paredes. Esto hacía que su airado rubor fuera todavía más vívido, apareciendo en forma de manchas rojas en torno a sus ojos y sus orejas, donde los polvos no se habían aplicado correctamente.
El tío abuelo Silas no creía en gastar el dinero en manteles, incluso aunque así la cocina pareciera el salón de un granjero empobrecido, así que la blancura de las manos de Malva destacaba contra la oscura madera de la mesa. A Halla le recordaba a un fantasma o a un necrófago.
«Sobre todo a un necrófago. Uno que ha venido a mordisquear el cadáver de Silas antes incluso de que se haya enfriado».
«Mmm, quizás un necrófago preferiría un cadáver calentito, ahora que lo pienso. Igual para un necrófago sería como pan recién sacado del horno».
—Bueno —repuso la tía Malva—, supongo que es solo que me sorprende que alguien guarde luto por Silas, eso es todo.
—Madre —dijo el primo Alver en voz baja.
—¡No voy a callarme la verdad, Alver! Nunca lo hago, me cueste lo que me cueste. Silas era un hombre extraño, miserable y agarrado. Sin ningún tipo de cariño por su familia ni sus allegados.
—Ni siquiera lo hemos enterrado —dijo Halla, abandonando sus fantasías sobre la dieta de los necrófagos—. Y fue muy amable conmigo cuando era joven.
—¡Y más amable todavía, ahora que no lo eres!
—¡Madre!
—De hecho —comenzó Malva, y, entonces, una voz gutural la interrumpió.
—En el hoyo, en el hoyo, en el negro hoyo, cuando las almas gritan y los gusanos se retuercen…
Halla aprovechó la excusa con enorme gratitud y se puso en pie.
—Has alterado al pájaro —dijo.
El pájaro en cuestión era una criatura pequeña, parecida a un jilguero, que podría haberse encaramado fácilmente al dedo meñique de Halla, en caso de que la mujer hubiera sido lo bastante insensata como para meter el dedo en su jaula, cosa que no era. Tenía los ojos y el pico rojos, y la mayor parte del tiempo cantaba una repetitiva canción de tres notas que decía: «¡tweedle-tweedle-twee!». De vez en cuando, sus ojos se tornaban verdes y comenzaba a aullar en una voz imposiblemente profunda sobre el fin del mundo y los gritos de los condenados.
El tío abuelo Silas le había tenido un enorme cariño. Dos curas y un paladín habían certificado que no estaba poseído por ningún demonio, aunque también dijeron que, claramente, algo no iba bien con el animal, y recomendaron mucho fuego seguido de mucha agua bendita. Silas, en cambio, lo había metido en una jaula, en el comedor, porque era esa clase de persona.
—Callad —dijo Halla, extrayendo la bandeja con la comida del pájaro. La jaula estaba diseñada de manera que no hiciera falta jamás meter la mano dentro. Tomó un poco de pollo de su plato y lo puso en la bandeja, y luego la insertó de nuevo. El pájaro se abalanzó sobre la comida, graznando con una voz que sonaba como si se escuchase a un hombre muy mayor a través de una tubería.
—Qué criatura tan desagradable —dijo la tía Malva.
Normalmente, Halla habría estado de acuerdo con ella, pero se negaba a darle a la mujer la más mínima satisfacción.
—A Silas le gustaba —dijo.
—A Silas le gustaban muchas cosas inútiles —respondió Malva, lanzándole una mirada que dejaba poco lugar a dudas sobre a qué se refería.
—Si me disculpáis —dijo Halla—, no tengo apetito.
Se marchó de la estancia, enfadada, alterada y secretamente aliviada de haber encontrado una buena excusa para huir de Alver y de su madre.
Su primo Alver la paró en las escaleras. Hubiera podido sentir una pizca de respeto por ello, de no haber sido porque había escuchado perfectamente, en cuanto la puerta se cerraba, a la tía Malva diciendo:
—¿Y bien? ¡Ve a por ella!
«Sabes que tu madre se equivoca, pero no sientes la necesidad de arreglar las cosas a menos que ella te lo ordene».
—Halla —dijo él desde el pie de la escalera. Tenía los puños cerrados en torno a la barandilla, y llevaba unos enormes anillos de oro con piedras incrustadas. Los sirvientes decían que nunca se los quitaba, ni siquiera para ducharse o para dormir, y Halla sabía que la piel en torno a ellos estaba siempre húmeda y sudorosa.
Podía imaginarse, con demasiada facilidad, aquellas sudorosas manos, llenas de anillos, sobre su piel. El estómago se le revolvió, y se sintió agradecida de no haber comido demasiado.
—Halla, mi madre no quiere decir las cosas que dice. Solo quiere lo mejor para ti.
—Quiere decir cada palabra —replicó Halla—. Lo que pasa es que no se esperaba que yo dejara de ser la viuda sin un duro de su sobrino.
El primo Alver se aferró a la base de la barandilla, evitando mirarla.
—Ya sabes que siempre te ha tenido cariño.
—¡Pues tiene una manera condenadamente extraña de demostrarlo!
—Sí, la tiene. —Su voz sonaba tan seca que, por un segundo, Halla sintió una simpatía involuntaria hacia él. Por difícil que fuera lidiar con la tía Malva en pequeñas dosis, ser su hijo debía ser un círculo del infierno totalmente diferente. Pero entonces Alver destruyó ese instante de simpatía al decir—: Mejorará cuando haya niños. Siempre se le han dado muy bien los niños.
—¡No he aceptado tu proposición!
—Bueno. —Alver se negaba a mirarla a los ojos—. Ya discutiremos esto mañana, cuando estés menos cansada.
Halla deseaba ser el tipo de persona que le gritaba a su primo y lo obligaba a reconocer que su opinión al respecto importaba. Por desgracia, resultó que era el tipo de persona que huía a su cuarto, agradecida por tener un momento de descanso.
Era un descubrimiento bastante deprimente.
«Deprimente, pero no inesperado, supongo. Al menos sí soy el tipo de persona que cierra de un portazo. Algo es algo».
Cayó exhausta sobre la cama, con el eco del golpe todavía retumbando por la casa.
El dinero no le iba a servir de nada. Sabía que nunca le dejarían tocarlo. La casarían con Alver y se lo arrebatarían para que no saliera de la familia, y todo seguiría siendo exactamente igual que antes, solo que peor, porque Alver estaba vivo y Silas muerto.
«¿Por qué no podría haber sido Alver quien fuera viejo y tuviera los pulmones mal? ¿Por qué no podría haber muerto él?».
«Bueno, pero si Alver fuera viejo, no estaría intentando casarse conmigo, y probablemente habría otra persona rellenando el vacío con forma de Alver que este dejara en el mundo, y yo estaría exactamente donde estoy ahora, solo que con otra persona detestable intentando casarse conmigo».
«Aunque quizá esa persona no tendría las manos sudorosas».
Se puso en pie y miró a través de la ventana hacia la oscuridad, pensando en todas las formas en las que una mujer podía morir.
Incluso si sus primos no llegaban a envenenarla o a empujarla escaleras abajo, había muchas formas de acortar la vida de un pariente que no te caía bien. Medicinas administradas por su «salud» que la dejarían tan dócil como un ternerito. Taumaturgos cuyos talentos no se usaban para el bien.
Partos.
Halla se estremeció.
Su difunto marido había sido más diligente que apasionado, pero al menos no le había dado ganas de vomitar. Se habían llevado tolerablemente bien durante unos pocos años, hasta que una fiebre primaveral tardía había arrasado por doquier y se lo había llevado consigo. Su hacienda había ido a parar a manos de su hermano, y Halla se descubrió sin un duro tras haber pagado el impuesto de sucesiones.
Al ser una viuda joven, podría haber vuelto a casarse si hubiera tenido dinero, pero el mercado para viudas de poca riqueza y belleza era más bien escaso. La familia de su madre era demasiado pobre como para cargar con una boca más que alimentar. El tío abuelo de su marido, Silas, la había acogido en su casa y Halla se había convertido en una viuda de mediana edad que hacía las veces de ama de llaves, llevando la casa y encargándose de que su anfitrión estuviera tan cómodo en su vejez como fuera posible.
Silas había sido un hombre extraño, errático y exasperante, pero Halla siempre le había guardado gratitud. Él la aguantaba, y ella misma sabía lo difícil que podía ser a veces.
También sabía que Silas la había salvado del convento, o de un destino todavía peor.
Un chasquido sonó en la puerta. Sin darse la vuelta, Halla supo que alguien había echado el cerrojo a su habitación.
Parecía que ese peor destino finalmente había llegado.
Capítulo 2
Aquella primera noche había asumido, de forma bastante inocente, que a la mañana siguiente le abrirían la puerta. En retrospectiva, no sabía por qué había dado por hecho algo así.
«Supongo que creía que me estaban castigando como si fuera una niña traviesa que se ha portado mal en la cena, no que me hubieran hecho prisionera en mi propia casa como, bueno, como una novia potencial y extremadamente reticente».
Al llegar la mañana, la puerta seguía cerrada. Había hecho repiquetear el picaporte y había golpeado la puerta hasta que Malva apareció, fulminándola con la mirada.
—¡Deja de armar tanto escándalo! ¡Hay gente que intenta dormir!
—¡Si no hubierais echado el pestillo…! —comenzó Halla.
—El pestillo —interrumpió Malva, acercándose— continuará echado hasta que aprendas a comportarte de una manera apropiada para una mujer de esta familia.
Halla debería haber respondido algo inteligente. Luego tuvo tres días para pensar en todas las respuestas agudas que podría haber dicho, pero, en el momento, fue algo tan incomprensible que su primer pensamiento fue que o no había oído bien, o que no había entendido a su tía, así que dijo:
—Disculpa, ¿qué?
Y Malva dejó escapar un gruñido de disgusto y cerró de nuevo la puerta, echando la llave.
Al menos le trajeron comida. Alver se acercó para decirle, muy educadamente, que sentía mucho todo el embrollo. Halla lo observó y le dijo:
—¿Entonces, por qué no me dejas ir?
—Mi madre, ya sabes —respondió él, estrujándose las sudorosas manos llenas de anillos.
—Fuera —dijo, y, para su moderada sorpresa, este obedeció.
Se había sentido muy tentada de lanzarle el orinal a Malva la siguiente vez que su tía apareció. La única razón por la que no lo hizo fue que sus contenidos acabarían por el suelo y la puerta y, entonces, tendría que vivir con el hedor, pues cada vez estaba más segura de que no la iban a soltar.
—Cambiarás de opinión —dijo Malva alegremente mientras le dejaba la cena.
Su hermana esperaba en el corredor, lo que significaba que, incluso si Halla lograba imponerse a su tía por la fuerza, le cerrarían la puerta en las narices una vez más y volverían con más gente todavía.
—¿Sobre qué? —dijo Halla.
—Casarte con Alver, evidentemente. Es lo más sensato. Solo necesitas un poco de tiempo para pensártelo.
—¿O qué? ¿Me mantendréis aquí encerrada para siempre?
Malva se encogió de hombros.
—Me tendrás que dejar salir para el funeral —dijo Halla, apretando los dientes.
—No, ni falta que hace —replicó Malva—. Estarás demasiado afligida para ir, y ya está. Aunque, si dejaras de ser tan cabezota y aceptaras casarte con Alver, ¡que, por cierto, es mucho mejor de lo que te mereces!, podrías asistir, como deberías—. Su tía dejó la bandeja sobre el arcón de cedro que había al pie de la cama—. De verdad, Halla, si tuvieras el más mínimo respeto por Silas, harías lo que fuera necesario para asistir al funeral, pero supongo que la lealtad familiar es un concepto demasiado ajeno a ti.
Algo que Halla odiaba de sí misma era que nunca había sido capaz de enfadarse sin llorar. Eso significaba que su visión estaba demasiado emborronada como para acertar un golpe a Malva en la cabeza con el candelabro. Por suerte, la expresión de su tía también estaba demasiado desdibujada como para descifrarla.
—Halla, por favor —dijo, y se marchó sin mirar atrás.
A mediodía en el segundo día, hubo un tremendo escándalo en el piso de abajo. Halla escuchó gritos y un chillido, y, por un momento, pensó que alguien había venido a rescatarla. Se puso en pie de su asiento junto a la ventana, pero entonces escuchó una voz gutural gritando:
—¡Fuego del infierno! ¡Fuego del infierno y la quema del gusano, del gusano que muerde las raíces del mundo!
Y se dio cuenta de que el pájaro se había escapado de la jaula.
Los ruidos y los gritos continuaron durante un rato. Halla confiaba en que no hubieran matado al bicho. No le tenía especial aprecio, pero, en ese momento, experimentaba un cierto sentimiento de compañerismo hacia él.
—¡La podredumbre fluye por las venas de la tierra! —aulló el pájaro.
—¡Traedme una escoba! —gritó alguien. Probablemente, Alver.
Más ruidos sordos, seguidos de risotadas, seguidas de silencio.
Una de las primas le trajo la cena aquella noche. Halla no recordaba su nombre, pero tampoco importaba mucho, puesto que todas eran bastante intercambiables. Sayvil, la hermana de Malva, acechaba al otro lado de la puerta, vigilándola a través de una rendija.
—¿Qué fue todo ese ruido de antes? —preguntó.
—Malva le dijo a Roderick que le retorciera el pescuezo al pájaro —respondió la prima.
—Abrió la jaula, ¿a que sí?
La prima asintió.
—Se le pegó a la cara como una sanguijuela —dijo, con cierto deleite—. Gritó y saltó como nunca le había visto. Luego consiguió despegárselo, pero se escapó volando hacia los travesaños del techo.
—Vaya, hombre. —Halla se aseguró de que su rostro pareciera tan inocente como pudiera—. A mí se me da bien lidiar con el pájaro; seguro que podría recuperarlo.
La prima se quedó en blanco.
—¿Te crees que nacimos ayer, jovencita? —ladró Sayvil desde la puerta—. De todos modos, el pájaro se ha escapado, y ojalá no vuelva.
Los hombros de Halla se hundieron. Bueno, lo había intentado.
Fue esa noche, mientras rumiaba su situación, que se dio cuenta de que, probablemente, iba a tener que suicidarse.
* * *
No es que Halla deseara morir, pero deseaba todavía menos permanecer viva junto a sus familiares. Esto no le dejaba demasiadas opciones. Había repasado todas las posibilidades en su mente y, lo mirara como lo mirara, su vida estaba a punto de tomar un giro a peor, a mucho peor.
«Si consiguiera escapar de la casa, entonces, ¿qué? ¿Vivir en la calle sin un duro, ahora que empieza el invierno?».
Era una perspectiva desalentadora, pero estaba dispuesta a intentarlo. No era la peor situación en la que se había encontrado hasta entonces. Si pudiera llegar a un convento, podría apelar a la misericordia de las monjas, como tantas otras mujeres desafortunadas solían hacer. Probablemente implicaría fregar muchos suelos, pero a Halla no le asustaba el trabajo duro.
Si pudiera encontrar un cura, las cosas serían todavía más sencillas. Podría apelar a la misericordia del Dios de las Cuatro Caras, cuyo sacerdote vivía en la iglesia del pueblo. Él no dejaría que la arrastraran al altar en contra de su voluntad.
«Pero todo esto es asumiendo que consigo escaparme. Y esa es la parte difícil».
«Las ventanas quedan descartadas del todo. Aunque no estuvieran hechas de estos estúpidos diamantes, estoy en la segunda planta. Caería a la calle y probablemente me rompería las piernas, y, entonces, acabaría dolorida y prometida, y no podría huir».
La mera idea de estar a merced de Alver y Malva y de no poder escapar era algo que era incapaz de imaginar.
No, espera, se lo podía imaginar perfectamente, porque estaba ocurriendo ahora mismo.
«Cuando empiezan a encerrarte en tu cuarto, las cosas solo pueden ir a peor. Me van a tener aquí en el ático como si fuera una pariente loca. Y Alver parece estar convencido de que vamos a tener hijos, con lo que…». Un escalofrío la recorrió. «Encerrada y embarazada, por todos los dioses».
Ni siquiera se atrevía a pensar en qué más podía ocurrir. Había rumores de drogas que volvían dócil a la gente o que les borraban la memoria, dejándosela tan limpia como la nieve recién caída. La muerte era, sin duda, preferible a eso.
«No, el futuro no pinta nada bien. A menos que haga algo drástico».
Había una espada en la pared sobre la cama, en una deslustrada vaina de plata. Uno de los tesoros de Silas, sin duda. Había sido aficionado a coleccionar objetos extraños y a dejarlos desperdigados sin ton ni son por la casa. Una vez, Halla había encontrado un cráneo de mantícora en la despensa. La había observado desde sus cuencas vacías hasta que Halla había movido los sacos de harina y los frascos de especias para hacerle sitio. De hecho, seguía ahí. La pobre cocinera había tenido un ataque de histeria cuando la encontró al día siguiente, pero a todo se acostumbra uno. Halla nunca había llegado a estar segura de si Silas se había vuelto senil o si simplemente le gustaba dejar las cosas donde sabía que iban a causar una conmoción.
Y luego, por supuesto, estaba el pájaro. Se lo habían vendido a Silas como un loro enano, cosa que claramente no era, y aunque era cierto que hablaba, lo hacía de una forma tan antinatural que una no podía evitar que se le pusieran los pelos de punta. Dos sirvientes y una cocinera habían dejado el trabajo el primer día por su culpa. La cocinera había sido persuadida de que volviera por el doble del salario inicial, pero los sirvientes se habían negado a regresar, fuera cual fuera el precio.
Halla tomó la espada y la observó. La empuñadura estaba envuelta en cuero y la guardia cruzada era bastante simple. La vaina era la única parte ornamentada, pues estaba hecha en un metal con círculos entrelazados. Las muescas del grabado eran negras, aunque no estaba claro si era por la pintura o por las manchas.
Parecía antigua. Ni siquiera sabía si podría sacarla de la vaina o si se habría oxidado y atascado.
Trató de asirla por la empuñadura y sus muñecas inmediatamente comenzaron a temblar por el peso.
¿Cómo se suicidaba una con una espada? Los protagonistas de las baladas y se las sagas se lanzaban sobre ella, pero ¿qué significaba eso? Si se lanzaba sobre la espada, acabaría tumbada encima, ¿y entonces, qué? Si la hoja estaba paralela al suelo, no pasaría nada, y si estaba de lado, quizá se cortaría un poco. ¿Tenía que esperar a que la infección se la llevara?
«No, no, no seas tonta. Es obvio que tienes que apoyarla en el suelo de alguna manera para que te atraviese cuando caigas sobre ella».
«Funcione como funcione eso».
Los guardias y los soldados se mataban entre ellos con espadas todo el rato, pero parecía más sencillo matar a otra persona cuando todos los trocitos puntiagudos estaban apuntando hacia fuera y no tenías que preocuparte sobre si dolería. A la hora de ponerlo en práctica, Halla se descubrió observando la espada envainada y pensando que probablemente podría hacerse mucho daño, pero ¿y si sobrevivía?
«La tía Malva quizá quiera cuidarme para que me recupere. Por todos los dioses misericordiosos, cualquier cosa menos eso».
«Y luego publicarán las proclamas de matrimonio mientras estoy en cama, y cuando me despierte, estaré casada con Alver».
Depositó la espada sobre la cama y dio otra vuelta al cuarto, buscando más objetos posiblemente mortales. No había demasiados.
¿Por qué no podía Silas haber dejado unas botellas etiquetadas como «Veneno Mortal Pero Convenientemente Indoloro» entre todos sus cachivaches?
Podría hacer una cuerda de sábanas e intentar colgarse, pero no había vigas expuestas de las que engancharse. Y su habitación tenía el techo bastante bajo y estaba a reventar de muebles que Silas había tenido que guardar en algún sitio, así que, incluso si consiguiera hacer todo lo demás, podría poner los pies sobre la cama en cuanto le costase respirar.
Incluso en su imaginación más calenturienta, Halla se preguntaba si sería capaz de matarse a golpes con el orinal.
Tendría que ser la espada. Halla suspiró.
«No sirve de nada quedarme dudando. Venga, remángate y a por ello».
Era lo que su madre solía decir, aunque, para ser justos, no sobre suicidarse.
La espada era tan poco manejable. Si hubiera sido un cuchillo, no habría tenido problemas, pero la hoja era tan larga que, si asía la empuñadura con la mano derecha, no había forma humana de dirigir la punta hacia su pecho.
«Fantástico. Qué tontería. Tengo una pieza gigantesca de metal afilado y ni siquiera así soy capaz de pensar en cómo usarla. Quizá debería esperar a que la tía Malva venga a traerme la cena y cortarle a ella la cabeza».
Por tentadora que fuera la idea, solo acabaría con ella en una celda de prisión. Si tenía suerte, la colgarían. Si no tenía suerte, la familia argumentaría que se había vuelto loca, se la llevarían a casa y la encerrarían en algún sitio. Y Alver, probablemente, acabaría casándose con ella de todas maneras y sus sobrinas no conseguirían nada de dinero de todo aquel lío.
Dejó la espada en la vaina mientras trataba de dar con una solución. Con su suerte, seguro que acabaría cortándose al tratar de organizar la habitación.
«Algo que no sea lo bastante vital como para matarme, pero que echaría en falta. Un pulgar, quizá. Echaría de menos mis pulgares».
Quizá, si apoyaba el plomo en la pared, lo fijaba allí de alguna manera y luego cogía carrerilla alrededor de la mesilla de noche y el enorme arcón decorado y las columnas de la cama y…
Vale, era posible que coger carrerilla no fuera a servir de mucho.
Apoyar el pomo en la pared seguía siendo la mejor opción, de todas maneras. O, quizá, en el alféizar de la ventana. Pero ¿cómo conseguir que se quedara fijo? ¿Podría sostener ella misma la espada?
«Podría intentarlo, supongo, y adiós a mis pulgares».
«También es verdad que, si muero, no necesitaré los pulgares».
Halla se desnudó hasta quedarse en una simple camisola interior, para que, así, apuñalarse fuera más sencillo. Apuñalar a través de tela ya era bastante complicado. ¿A través del corazón? Sí, parecía lo suyo. La gente en las baladas siempre se apuñalaba en el corazón.
Tiró de la tela hacia abajo. A estas alturas, no tenía sentido poner más obstáculos.
«Ya tengo más que suficientes aquí», pensó con aire sombrío, bajando la vista hacia su pecho. «Qué fastidio. Voy a tener que elevar la espada y mantenerla en un ángulo hacia abajo. Sería muy humillante intentar apuñalarme en el corazón y quedarme a medio camino por culpa de mi teta izquierda».
«Aun así, supongo que es más fácil, ahora que todo ha empezado a descolgarse, de lo que hubiera sido antes de cumplir los treinta».
Por alguna razón, esto no la consolaba demasiado.
«Muy bien, sujeto la espada por este lado y me empujo hacia ella. A través del corazón».
«Rápido. Tengo que hacerlo rápido».
Entre el borde de la cama y el alféizar había el espacio justo para lograrlo. Por otro lado, estaba tristemente convencida de que era capaz de pasarse la siguiente hora espada en mano, de pie, sin llegar a apuñalarse, pero quizá podía sorprenderse a sí misma.
«¿Qué otra opción me queda? No quiero morir, pero al menos de esta forma mis sobrinas lo heredarán todo y no tendré que quedarme encerrada en el ático de Alver».
«Quizá sea fácil».
No creía que fuera a ser fácil. No quería morir. A decir verdad, le gustaba mucho vivir. Incluso cuando la vida iba mal, era interesante. Siempre ocurrían cosas fascinantes.
Por otro lado, permanecer encerrada en el ático de Alver durante el resto de su vida no sería en absoluto interesante. De hecho, probablemente sería una combinación de horror y aburrimiento mortal. Sin duda, la muerte era preferible a eso.
—Bueno —dijo en voz alta, tratando de animarse a sí misma—, el clan de mi madre robaba rebaños y asesinaba a sus enemigos hacía tan solo una generación. Algunos de ellos probablemente todavía lo hacen. Vamos a ello.
«Vamos a ello» no eran unas últimas palabras especialmente memorables, así que añadió:
—Le encomiendo mi alma a cualquier dios que quiera llevársela.
De repente, se le ocurrió que era muy probable que la espada estuviera oxidada en el interior de la vaina, en cuyo caso se sentiría bastante estúpida por estar ahí de pie, con los pechos al aire, encomendando su alma a los dioses.
Desenvainó la espada.
Se produjo un chasquido como un trueno silente y una luz azul palpitó en torno a la funda. Halla, inmediatamente, la dejó caer, pero la luz fue más rápida que ella. Corrió sobre sus manos y sus muñecas. La mujer agarró el pomo de la espada, presa del asombro.
La luz azulada estalló por todo el cuarto y confluyó en una figura. Tenía más o menos forma humana, aunque era imposible distinguir si era hombre o mujer, o ambos, o ninguno.
«Podría ser un demonio, hasta donde sé».
Halla alzó la mano libre frente a su rostro para escudarse del resplandor. Cuando la luz se desvaneció, dejando unas chiribitas anaranjadas tras sus párpados, había un hombre en su dormitorio, en el estrecho espacio entre el arcón y la mesilla de noche.
—Soy el sirviente de la espada —dijo—. Obedezco a la voluntad de los… ¡por todos los dioses, señora, póngase algo de ropa!
Capítulo 3
Halla bajó la mano lentamente, con la mandíbula desencajada.
«Un hombre ha salido de la espada. He desenvainado la espada y ha aparecido».
«Oh, dioses, es magia, ¿verdad? Algo terrible y mágico ha ocurrido».
Era posible que el dolor la hubiera vuelto loca y que estuviera alucinando. Halla no era precisamente conocida por tener los pies en la tierra. Pero, si estaba alucinando, ¿habría incluido en sus delirios a un hombre saliendo de una espada y gritándole que se pusiera algo de ropa?
«Bueno, un poco sí. Es justo el tipo de cosa que haría».
Su posible alucinación había dado un paso atrás y se estaba cubriendo los ojos con el antebrazo, aparentemente para bloquear aquella inesperada visión. Halla se recolocó la camisola interior para taparse los pechos.
—¡Lo siento! No pretendía asustarte.
«Espera un momento, acaba de aparecer de una espada ¿y soy yo la que se está disculpando por asustarle?».
—¡No estoy asustado! —El hombre en cuestión estaba tratando de observar la habitación a la par que intentaba evitar que sus ojos se acercaran lo más mínimo a ella—. ¡Estoy acostumbrado a que me invoquen en un campo de batalla, no en un burdel!
—¡Esto no es un burdel! ¡Soy una viuda respetable!
—¡Pues no va vestida como una viuda respetable!
—¡No esperaba compañía!
El sirviente de la espada le echó una mirada llena de precaución entre sus dedos, y, al ver que, al menos, ya estaba cubierta por la ropa interior, bajó la mano.
—Lo siento —dijo, aunque sonó como si le estuvieran arrancando la palabra de la garganta—. No pretendía ofender. Es solo que no esperaba ver, eh, tanto de usted, eso es todo.
—No me he ofendido —respondió Halla—. Creo que, eh… —«No digas “asustados”. Le ha molestado bastante la palabra “asustado”»—, que nos hemos sorprendido el uno al otro.
—Se podría tapar un poco más —dijo él en tono de reproche, manteniendo los ojos muy evidentemente por encima de sus clavículas.
Halla miró hacia abajo y se dio cuenta de que cualquiera que la observara sabría inmediatamente que hacía bastante frío en la habitación, y agarró con torpeza su bata.
—Intuyo, pues, que no me ha invocado a sabiendas —dijo el hombre, todavía intentando no mirarla.
—¡No! ¡No sabía que estabas ahí! Esto… Estabas ahí, ¿verdad?
—¿Dónde?
—En la espada. Creía que habías salido cuando desenvainé la espada, pero ahora se me ocurre que quizá ha sido una coincidencia y que simplemente has aparecido justo cuando he desenvainado.
—Sí. Por eso soy el sirviente de la espada. Porque estoy en la espada.
Señaló a la hoja que estaba en manos de Halla. En su rostro había una curiosa expresión a medio camino entre la risa y las ganas de ponerse a gritar.
—¿En esta espada?
—Sí. En esa espada. La espada que tiene en las manos. La que me acaba de invocar. Porque eso es lo que hace.
Halla no tenía ni idea de qué responder, así que se decidió por:
—Qué interesante.
El hombre se masajeó el rostro.
—Entonces, no estamos en una batalla.
—No. Eh… ¿lo siento?
La bata iba a ser un problema. Necesitaba dos manos para meter los brazos por las mangas y atársela, y eso implicaría dejar la espada en el suelo. Por alguna razón, le parecía que era de mala educación soltar la espada delante de su ¿propietario? ¿Espíritu? ¿Genio? Pero tampoco podía sujetar la bata y meter un brazo, todo a la vez, con una sola mano.
«Dudo que pueda sujetar la espada con los dientes. Además, sería bastante maleducado».
—No hace falta que se disculpe por eso —dijo el hombre—. Una batalla no es—oh, por el amor del dios, dese la vuelta.
Halla se dio la vuelta. El hombre le sostuvo la bata para que pudiera meter los brazos por ella, aunque tuvo que cambiar la espada de mano.
—Soy un guerrero, no una dama de compañía —gruñó—. Si me va a invocar para que la ayude a vestirse, ya puede haber asesinos en el armario la próxima vez.
—Ah, no tengo armario —le aseguró Halla.
—¿O asesinos?
—No creo que haya ninguno. Aunque supongo que, si fueran buenos en su trabajo, sería difícil saberlo, ¿no?
Eso parecía bastante lógico, por lo que Halla no comprendía por qué el hombre se le quedó mirando en silencio durante tanto tiempo. Cuando por fin volvió a echar una mirada alrededor del cuarto, sacudió la cabeza.
—Tampoco veo dónde se podría esconder un asesino aquí. Debajo de la cama, tal vez. ¿Ha mirado?
—¿A ver si hay asesinos? No, yo…
Sin demora, el hombre se puso de rodillas y se asomó bajo la cama.
—Nada —dijo, algo decepcionado.
Halla se lo quedó mirando mientras se ponía de pie.
Apenas era un ápice más alto que ella, pero la anchura de sus hombros lo hacía parecer mucho más grande. Era de piel muy morena y tenía una melena que se rizaba a la altura de los hombros, encanecida con algunos mechones todavía negros. La barba, muy bien afeitada, también tenía una tonalidad grisácea.
«No es un hombre joven, entonces».
«Una espada».
«Un ser».
Llevaba puesta una sobrevesta de cuero que le dejaba los brazos descubiertos, unos pesados guanteletes de cuero que le cubrían los antebrazos, y también llevaba una espada propia. Eso en concreto fue lo que más extrañó a Halla.
«¿Por qué una espada necesita una espada?».
El hombre dio una vuelta al cuarto y Halla se sentó sobre la mesa para darle algo más de espacio. Comprobó el gran armario de madera, abrió el arcón y luego, aparentemente convencido de que no había asesinos escondidos en ninguna parte, se volvió hacia ella.
—Entonces, ¿por qué me ha invocado?
—No era mi intención hacerlo —replicó Halla—. ¿Lo siento?
—Bueno. Soy el siervo de la espada. Sirvo a aquel que empuña la espada.
—Eh… Pertenecía a mi tío abuelo, pero ha muerto. Y me lo ha dejado todo a mí. —¿Contaba eso como poseer? El guerrero la estaba mirado como si así fuera. Halla tragó saliva, recordando de repente el lío en el que se había metido precisamente porque Silas se lo había dejado todo a ella—. Me llamo Halla.
—Mi señora Halla —dijo, inclinando la cabeza—. Entonces vuelvo a ser el guardaespaldas de una dama, ¿es así? —La idea parecía gustarle, pero Halla notó algo de amargura en la forma en que se curvaron sus labios—. Desenvainaría mi espada y le juraría lealtad, mi señora, pero me temo que se clavaría en el techo. Así que será mejor esperar a un momento más conveniente.
—¿Por qué tienes una espada, en cualquier caso?
El hombre bajó la vista hacia la espada que colgaba de su cadera y luego regresó a ella.
—Para luchar con ella. Es una espada.
—Sí, pero has salido de una espada. Es un poco redundante.
El hombre la observó como si hubiera perdido el juicio.
—No puedo blandirme a mí mismo, señora.
«Ah. Quizá se quedaría ciego».
Era posible que esto no fuera algo muy apropiado para decir en voz alta, de manera que Halla adoptó la expresión más educada que pudo.
—¿Dónde estamos, mi señora? —inquirió él.
—En mi cuarto —respondió Halla.
—Sí —dijo él con paciencia—. Eso ya lo había intuido. ¿Qué país es este?
—¡Ah! Estamos en Rutger’s Howe. Es un pueblo de Archenhold.
El hombre negó con la cabeza.
—No conozco ese lugar.
—Archenhold está a las afueras de la Ciudad de Anuket.
—La Ciudad de An… ¡Ah! ¿El lugar de los artífices?
—Sí.
Silas había visitado a menudo los mercados de la Ciudad de Anuket. Halla estaba bastante segura de que el cráneo de mantícora había salido de ahí, aunque su tío abuelo era demasiado rácano como para comprar cualquiera de los extraños chismes mecánicos que la ciudad exportaba.
—Estoy muy al sur de la Tierra Llorosa, pues. ¿Y qué año es?
—1346.
De nuevo, el hombre negó con la cabeza.
—Era el Año del Esturión Fantasma en el reino celestial del gran dios.
Esta vez fue Halla quien negó con la cabeza.
—No sé cuándo fue eso. Lo siento. Esto… La espada ha estado colgada de mi pared durante años. Creo que estaba aquí antes de que me mudara. Estuve pensando en pedirle a Silas que la cambiara por algo más bonito —quizá un pez disecado o el retrato de un santo—, pero me estaba haciendo un favor tan grande al acogerme que no quería parecer desagradecida, y ya sabes cómo son las cosas, de pronto han pasado diez años y ya ni te enteras de que hay una espada en la pared.
Se detuvo porque el siervo de la espada la estaba mirando fijamente de nuevo.
—¿He dicho algo malo?
—Un pez disecado.
—Sí, ya sabes, con las aletas y el… —Halla dejó la frase a medias porque el hombre estaba comenzando a ponerse de un color bastante alarmante—. Al final no lo hice. Tu espada siguió en la pared. No sé, pensaba que era muy bonita. Quiero decir, que tú eras muy bonito.
El hombre se cubrió el rostro con la mano de nuevo. Los hombros le temblaban.
—Siento no saber qué año es. O qué año era. Comparativamente.
Él pareció aceptar el cambio de tema con gratitud.
—Bueno, ese es uno de los peligros de ser una espada: no tienes una percepción clara del paso del tiempo. Supongo que nos las arreglaremos.
—Entonces, ¿eres la espada? ¿O vives en ella? —Halla observó el filo desnudo en sus manos, y luego a él—. ¿Como un genio en una botella? Espera, ¿eres un genio?
—¡Por supuesto que no! —Parecía que la propia idea lo ofendía—. Soy un hombre humano, o al menos lo era antes de que me metieran en la espada. Ahora supongo que soy un poco menos humano, pero no un espíritu ni un genio.
—¿Ni un demonio?
—¡Ciertamente no un demonio!
—¡Me alegro! —dijo Halla. Madre mía, sí que era quisquilloso. Se preguntó si habría sido así antes de convertirse en espada o si ser hechizado e introducido en una le había agriado el carácter—. ¿Tienes nombre?
El hombre se masajeó el puente de la nariz.
—Está escrito en la hoja, mi señora.
Halla bajó la vista a la espada. La hoja tenía lo que parecía una saga entera grabada en ella, en un alfabeto fino y sinuoso. Halla entrecerró los ojos.
—No reconozco este idioma, lo siento. ¿Podrías decirme tu nombre?
—¿Oh? —Por un momento, a Halla le dio la sensación de que esto le había complacido—. Sarkis, mi señora.
—Es un placer conocerte, sir Sarkis.
—Solo Sarkis —dijo él—. Las tierras que poseí están muy lejos de aquí, y hace tiempo que las di por perdidas—. Arrugó el ceño, como si se acabara de dar cuenta de algo—. ¿Y qué hace una viuda decente desenvainando espadas en plena noche?
—¡Ah! —Halla agitó su mano libre—. Estaba planeando suicidarme. Iba a, esto, apuñalarme en el corazón. Con la espada. Que supongo que es tu espada.
—¡Ni hablar!
Halla parpadeó.
—Habrían limpiado la espada luego, estoy segura. Parece valiosa, y la tía Malva nunca malgasta el dinero.
—¡Que el gran dios me dé paciencia! —gritó Sarkis—. ¡Eso no es lo que me preocupa! ¡Ninguna mujer bajo mi protección cometerá suicidio!
—¡Baja la voz! —siseó Halla—. ¡Te van a oír!
El rostro de Sarkis tenía una expresión rebelde, pero habló en voz baja.
—¿Quiénes?
—Mis parientes. Bueno, los parientes de mi marido. Ellos… Oh, maldita sea.
Un ruido de pasos resonó por el pasillo.
—¿Halla? Halla, ¿qué está ocurriendo ahí dentro?
—Oh, dioses, es la tía Malva. —Halla miró de un lado a otro descontroladamente—. ¡Escóndete! ¡Tienes que esconderte!
Sarkis se estiró todo lo alto que era.
—No me pienso esconder de…
—¡Me voy a meter en un buen lío si hay un desconocido en mi habitación!
Halla miró a su alrededor con frenesí. ¿Cabría bajo la cama?
—Ah, una cuestión de honor. Por supuesto. Discúlpeme. —El siervo de la espada bajó la cabeza—. Envaina la espada.
—¿Qué?
—Envaina la espada.
—Halla, ¿hay alguien ahí? —Podía oír a Malva manosear la cerradura.
—¡No seas ridícula, tía Malva! —gritó Halla—. ¿Cómo podría haber nadie?
Halla agarró la vaina y trató de meter la espada a la fuerza, falló dos veces y por fin acertó a la tercera.
Una luz azulada se extendió por la piel de Sarkis y, entonces, desapareció. La empuñadura chocó contra la boca de la vaina con un sonido metálico. Halla la dejó caer al suelo y la empujó apresuradamente bajo la cama con el pie.
Justo entonces la tía Malva logró desbloquear el pestillo y abrió de un portazo.
—Qué estás…
Halla parpadeó inocentemente.
Malva entrecerró los ojos y examinó la habitación con tanta intensidad como la que había mostrado Sarkis antes. «Amenazas a mi vida, amenazas a mi virtud». Halla había pasado años sin que nadie se preocupara por extraños escondiéndose en su cuarto, y ahora de repente tenía que lidiar con ello dos veces en una noche.
«Ni que tuviera costumbre de esconder a gente en mi cuarto. No sé por qué todo el mundo sospecha de mí de repente».
—He oído voces —dijo Malva.
—Estaba rezando por el alma de Silas —respondió Halla.
Malva entrecerró los ojos todavía más.
—He oído una voz de hombre.
—Quizá era algún dios, respondiendo.
Malva resopló sonoramente.
—No te hagas la lista conmigo, chiquilla.
—Tengo treinta y seis años —gruñó Halla—. ¡No soy una chiquilla!
—¡Entonces deberías tener muy claro cuáles son tus obligaciones para con la familia! Ya no estás para titubear como una doncella cuando te ofrecen la posibilidad de un matrimonio decente. —Malva hinchó el pecho y miró a Halla por encima de su empolvada nariz—. No tienes ni belleza ni perspectivas de futuro. Y solo un año o dos más para tener hijos. No seas estúpida.
—No tengo el más mínimo deseo de tener hijos —dijo Halla—. ¡Especialmente no los de Alver!
—¡Alver será un buen marido y un buen padre!
—¡Pues acuéstate tú con él si tanto te gusta!
La tía Malva tomó aire como si Halla la hubiese abofeteado.
—Claramente, el dolor te ha nublado el juicio —anunció—. No pienso seguir escuchando estas tonterías. Mañana habrá una reunión familiar y te comportarás de forma civilizada y recordarás lo que le debes a esta familia, que te acogió en lugar de echarte a la calle.
A Halla se le ocurrieron tantas cosas que replicar que se atragantó. Silas la había acogido, no su querida familia. Malva la había tratado como a una esclava siempre que había venido de visita, cosa que hacía lo menos posible. Y nunca se habían preocupado por su marido cuando estaba vivo, solo para convertirlo en un santo en cuanto murió.
—Yo… Tú… Cómo te atreves…
Malva cerró de un portazo y el pestillo chasqueó de nuevo.
Halla se quedó de pie, jadeando, y se agarró a una de las columnas de la cama para que le diera fuerza. ¿Cómo se atrevía esa vieja bruja empolvada a hablarle de gratitud? Cómo se atrevía, cómo se atrevía…
—Qué mujer tan desagradable —dijo Sarkis desde debajo de la cama.
Halla aulló y cayó de rodillas. El guerrero estaba bocabajo, bajo el somier, mirándola con expresión resignada.
—¡Creía que habías vuelto a la espada!
—Y lo estaba. Por desgracia, se aflojó cuando le diste una patada a la vaina bajo la cama. —Gateó para salir de donde estaba—. Aunque no creo que mi presencia fuera a aportar mucho a la conversación.
Se puso en pie y le devolvió la espada a Halla, con la hoja todavía varios centímetros fuera de la vaina.
—Ahora entiendes por qué tengo que suicidarme —dijo Halla.
Sus cejas chocaron sobre el puente de la nariz. Tenía una nariz ancha y una cicatriz que atravesaba una de sus cejas, lo que le daba un aspecto especialmente retorcido cuando fruncía el ceño.
—¡Por supuesto que no!
Halla gimió.
—Mira, mi marido murió hace años. Su tío abuelo, Silas, me acogió y me dejó todo en su testamento, como un idiota. Su familia quiere ese dinero, así que ahora quieren obligarme a que me case con Alver, el primo de mi marido, para que todo quede en familia.
—Lo que supongo que no es de su agrado, mi señora.
—Alver no es del agrado de nadie. Le sudan las manos.
—Que el gran dios nos ampare. —Sarkis alzó la vista, presumiblemente hacia los cielos—. La propia muerte sería demasiado para tal criatura.
Halla estaba bastante segura de que el guerrero se estaba burlando de ella.
—¡No lo entiendes! Una vez que me haya casado con Alver, mi vida no valdrá un penique. Me matarán para que Alver pueda casarse con alguien más joven que le dé herederos. Pero si muero ahora, antes de casarme, todo el dinero irá a la familia de mi madre. Firmé un testamento con el funcionario del pueblo que lo estipula así.
—¿Dónde está su familia? —gruñó Sarkis. El tono de su voz había descendido una octava—. ¿Por qué sus parientes no la salvan de estos avariciosos gusanos?
Halla suspiró.
—Son pobres.
—La pobreza no es causa de vergüenza, mi señora, comparada con dejar a alguien de la familia a merced de estos chacales.
—Sí, pero bueno, cuando mi marido murió no quise convertirme en una carga para ellos. No necesitaban otra boca que alimentar. Y cuando mi hermana murió y mis sobrinas se quedaron solas… Ya sabes.
—¿Y la familia de su padre?
Halla se encogió de hombros.
—No espero demasiado de ellos.
—¿Por qué no?
—¿Porque no sé quiénes son?
Sarkis pareció comprender y bajó la vista rápidamente.
—Lo lamento, mi señora.
—No pasa nada. Fue mi tío abuelo Silas quien me acogió. —Halla se sentó sobre la mesa—. Y la verdad es que Silas tampoco era tan rico. Pero sería suficiente para ayudarles, si los funcionarios consiguen que llegue a mis sobrinas. Tendrían dotes. Buenas dotes. Podrían casarse con quien quisieran en vez de con quien las aceptara.
Sarkis se cruzó de hombros. Sus bíceps estaban desnudos y cubiertos de tatuajes de color azul oscuro. Llevaba unas guardas de cuero en sus antebrazos y unos guanteletes, también de cuero. Frunció el ceño de nuevo.
—¿No hay ningún hombre con el que esté emparentada que pueda acudir en su ayuda?
Halla resopló.
—Mi sobrina Eris acudiría en mi ayuda en un santiamén si pudiera permitirse un caballo y si pudiera comunicarme con ella de alguna forma.
Esperaba algún tipo de respuesta sarcástica, pero Sarkis asintió.
—Una fuerte doncella guerrera no tiene nada que envidiar a cualquier hombre en combate. Sin duda, tampoco a una mujer mayor y a un hombre de manos sudorosas. ¿Tienen estos chacales algún guardia a su servicio?
—Me da la sensación de que te estás olvidando de lo más importante —dijo Halla, masajeándose la cara—. Quiero decir, sí, tienen uno. Malva nunca viaja sin guardias por si se encuentra con bandoleros. Su nombre es Roderick.
—¿Y lady Erris podría contra este tal Roderick?
—¿Eh? No, yo… Ella no…
Halla dejó la espada sobre sus rodillas y hundió el rostro entre sus manos.
«Mi tío abuelo murió hace tres días. Su maldita familia vino a por mí hace una semana. Juré suicidarme esta mañana. Acabo de desenvainar una espada mágica que tiene un hombre dentro y ahora estoy discutiendo si mi sobrina de quince años podría asesinar al guardia de tía Malva».
«En nombre de todos los dioses, ¿qué está pasando?».
—Tiene quince años —dijo Halla, puesto que Sarkis parecía estar esperando una respuesta.
Sarkis frunció el ceño.
—¿Cuánto entrenamiento con la espada ha recibido?
—¡Es una granjera! Una granjera muy fiera, pero no puede… Roderick es un exmercenario. Quiero decir, no sé cómo pelea, pero sí sé que tengo que avisar a las chicas que sirven en la casa antes de que él y Malva lleguen, porque tiene las manos muy largas.
—Ah —dijo Sarkis. Apretó los labios con indignación—. Es uno de esos. Su sobrina le hará un favor al mundo acabando con él.
—¡Mi sobrina es granjera! Y no está aquí.
—Yo me encargaré de su entrenamiento, pues —dijo Sarkis asintiendo, como si acabara de decidir algo importante.
—¡De acuerdo! ¡Escribiré una nota diciendo que la espada la heredará ella! Si hago eso, ¿me dejarás por favor suicidarme para que ella pueda recibirte como herencia?
—¡Por supuesto que no!
Sarkis parecía tremendamente ofendido. Halla se mesó los cabellos con frustración.
—¡Entonces Alver se casará conmigo y cuando su maldita madre acabe conmigo, él será tu próximo dueño!
—¡Me niego a ser empuñado por un hombre de manos sudorosas!
—¡Baja la voz!
—Ah. Por supuesto. Mis disculpas, mi señora. —Bajó la voz—. Aun así, no permitiré que se quite la vida. ¡Ciertamente no con mi espada!
—¡Oh! —Halla tuvo un pensamiento repentino—. ¿Lo notarías? Quiero decir, ¿si usara tu espada? ¿Te haría daño?
—Le haría daño a usted.
—Ya, obviamente. Pero me refiero, ¿te darías cuenta de lo que habría ocurrido?
—Tendría que desenvainar la espada para suicidarse con ella, así que estaría justo aquí. Creo que sí me daría cuenta, sí.
—Arrgh.
Halla se estrujó las manos.
—Y usted es mi portadora —añadió Sarkis—. Tengo el deber de protegerla. Si intentase matarla, me vería obligado a interponerme entre su cuello y mi propia hoja.
—Parece incómodo.
—No creo que saliera muy bien parado, no.
—¿Y si yo me suicidara?
—Intentaría recibir yo el golpe mortal. No tengo elección.
Esto iba de mal en peor. Halla gimió.
—¿Tienes alguna idea mejor? ¿Más allá de que mi sobrina de quince años se embarque en un rescate del que no sabe nada?
Sarkis frunció el ceño y se apoyó contra el pilar de la cama.
—Claramente necesita echar a esos rufianes de su casa y luego alertarla.
—¿Echarlos de mi casa? —Halla casi se atragantó ante la imposibilidad de todo aquello—. ¡Jamás se marcharán! Nadie piensa realmente que esta es mi casa, independientemente de lo que digan los funcionarios. ¡Estoy encerrada en mi propia habitación!
Sarkis inhaló bruscamente.
—¿La tienen prisionera aquí?
—¡Sí! ¡Llevo encerrada tres días!
Eso parecía cambiarlo todo. De pronto, el talante del siervo de la espada se volvió de lo más profesional.
—Parece que no podemos esperar a que su pariente pruebe su honra.
—Mi pariente de quince años.
—Haga la maleta. No permitiré que nadie bajo mi protección esté aquí prisionera, incluso a manos de su familia política.
—Un momento… Si no hubieran echado la llave no pasaría nada, pero como lo han hecho, ¿ahora resulta que nos vamos?
Sarkis la observó como si fuera tonta.
—Sí.
—No entiendo.
—Claramente.
Halla puso las manos sobre sus caderas y Sarkis suspiró.
—Sería extremadamente maleducado interferir con el intento de tu pariente de rescatarte. Un insulto a su honor. Pero puesto que te encuentras en peligro inminente, no podemos permitirnos el lujo de esperar. Debemos marcharnos enseguida.
—¿Adónde vamos?
—Lejos de aquí.
Capítulo 4
Halla no tardó en hacer la maleta. Tenía muy pocas cosas que considerara propiamente suyas y no de Silas. Abandonó la mayoría sin aprensión. Las joyas que su marido le había regalado sí que las guardó con diligencia, sintiendo que era el tipo de objetos que una viuda debería conservar.
«Supongo que podría venderlas si fuera necesario. No valen mucho, pero podrían— oh, no, lo estoy haciendo mal. Debería estar muy triste al verme en la necesidad de vender mis joyas, ¿no es así?».
«Es solo que estoy bastante segura de que fue su madre quien las eligió. O que las eligió él pensando que eran algo que su madre llevaría».
La suegra de Halla había estado cortada por el mismo patrón que su hermana Malva. Halla había intentado quererla y luego había intentado caerle bien, y luego había intentado ser solícita y obediente, y al final se había conformado con que no se notara demasiado su alivio cuando la mujer murió repentinamente.
Todas sus posesiones y una muda de ropa, el diminuto yesquero que tenía para encender velas, y unas pocas monedas amontonadas. Era un fardo lastimosamente pequeño.
Pensó en buscar alguna cosa más que empacar, pero luego escuchó la voz de su madre en su cabeza: «Dudar tanto no sirve de nada. A por ello». Pues muy bien. Halla cerró bien el fardo, comenzó a levantarlo y entonces Sarkis lo tomó y lo cargó sobre sus hombros.
Antes había permanecido de espaldas mientras Halla se ponía una ropa más robusta para el viaje. No tenía ni idea de cómo una espada encantada podía tener un sentido del decoro tan fuerte.
«Quizá era distinto en su país. ¿Las Tierras Llorosas? Nunca había oído hablar de ellas, pero tampoco es como si eso valiera de mucho».
Se enfundó rápidamente un largo hábito de lana con mangas oscuras. El material era fino, pero su color oscuro y la falta de adornos la señalaban como una mujer de luto, excéntrica o de camino a un convento.
«Y hasta donde sé, podría ser las tres cosas a la vez. Quizá un convento sea el mejor lugar para mí. Salvo porque hago demasiadas preguntas extrañas y no creo que eso sea apropiado en un convento, ¿verdad?».
«Supongo que depende del dios».
—¿Crees que hay algún dios al que no le molesten muchas preguntas? —inquirió.
Sarkis la miró como si se hubiera vuelto loca.
—¿Qué?
—Preguntas. Hago muchas, ¿sabes?
—Sí, me había dado cuenta.
—A los dioses no les suele gustar.
Sarkis se encogió de hombros.
—A los decadentes dioses sureños quizá no.
Esto la hizo dudar.
—¿Tú tienes un dios menos decadente?
—El gran dios no es decadente.
—¿Y qué opina de las preguntas?
—No conozco la voluntad del dios.
—Sí, pero verás, si acabo huyendo a un convento, me gustaría elegir el convento correcto, o cabe la posibilidad de que me echen y volvería de nuevo al mismo lugar del que vengo.
Sarkis se masajeó el puente de la nariz de nuevo.
—¿Es este el mejor momento para hablar de teología, mi señora?
—Eh… ¿No?
—No.
—De acuerdo.
Por mucho en que insistiera en que no era una dama de compañía, Sarkis la ayudó a ponerse la capa y luego a colocarse la espada cruzada a la espalda dado que, sin él, Halla hubiera tardado toda la noche y quizás incluso se hubiera cortado su propia cabeza. Envolvieron las cuerdas de su camisón en torno a la empuñadura de la espada y la abertura de la vaina para que la espada se mantuviera fija con unos pocos centímetros de acero al descubierto.
—¿Cuántas personas hay en esta casa? —preguntó, ajustándose las hebillas que mantenían la vaina en su sitio.
—Ocho. Yo, Alver, Malva, su sirviente, su hermana y dos primos. Y Roderick.
—¿Son guerreros alguno de los primos? ¿Están armados?
—Eh… A ver, el primo Sayvil pellizca que da gusto. Y supongo que tienen, eh… ¿alfileres? ¡Ah! ¡Y agujas de ganchillo!
—Agujas de ganchillo.
—Sí. ¿No hay de eso de donde vienes? Son como… eh… puntiagudas… —trató de explicar haciendo aspavientos con las manos.
Sarkis comenzó a murmurar algo salvajemente en voz baja. No la miró mientras lo hacía.
—¿Qué dices? —preguntó Halla.
—Estoy contando —dijo él, con una paciencia increíble.
—¿Por qué?
—Para no gritarle, mi señora.
—Ah. Silas también solía hacer eso.
—No puedo decir que me sorprenda.
Cuando llegó a un número suficientemente alto —Halla notó con curiosidad que Sarkis contaba de ocho en ocho en vez de diez en diez— dijo:
—¿Y la hermana de aquella mujer? ¿Es una guerrera?
—Tiene setenta y tres años.
—Una guerrera entrenada sigue causando pavor aunque tenga ciento tres.
—Ah. No, no lo es. Quiero decir, puede ser un tanto irritante porque siempre pide que se le traiga el té exactamente a la temperatura adecuada, pero ya está. —Halla frunció el ceño—. ¿Vamos a tener que pasar por encima de toda esa gente? Esto… ¿Estás seguro de que es posible?
—¿Me está usted preguntando si creo que puedo pelearme con un guardia y con un grupo de mujeres mayores con agujas de ganchillo?
—¿Sí…?
—Mi señora Halla, he luchado con dragones en múltiples ocasiones.
Halla reflexionó sobre esta información.
—¿Pero ganaste?
Sarkis carraspeó, con una expresión repentinamente avergonzada.
—Bueno, una vez.
—¿Y las demás?
—Fueron más bien un empate. El tema es que eran dragones, no tus primos.
Halla se cruzó de brazos.
—¿Cómo de grande es un dragón, de todos modos?
—¿Cómo?
—Nunca he visto uno. ¿Son del tamaño de un conejo? ¿De una vaca?
—¡Son del tamaño de un dragón! —Sarkis alzó la voz, pero se detuvo a medias y continuó en un susurro muy enfadado—. ¡Son del tamaño de una casa!
—Vale, ¿pero como una casa grande o pequeña?
Sarkis se dio la vuelta y comenzó a golpearse la cabeza suavemente contra la pared.