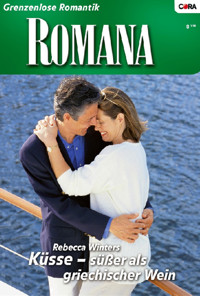2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
En una fría noche de invierno, Zane Broderick encontró un bulto en la nieve… ¡Era un bebé recién nacido! Llevó al niño corriendo al hospital y lo puso en brazos de la enfermera Meg Richins… Meg pensaba que había aprendido a vivir con el dolor de ser estéril. Pero cuando aquel desconocido entró en la sala de urgencias con un bebé abandonado, su lucha comenzó otra vez... Quería a aquel niño, y también Zane. La solución parecía obvia, hasta que apareció la madre biológica…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2000 Rebecca Winters
© 2016 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Corazón de invierno, n.º 1242 - enero 2016
Título original: The Baby Discovery
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español en 2001
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-8033-7
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
UNA ráfaga de viento helado obligó a Zane Broderick a subirse el cuello de la chaqueta forrada. Se había desencadenado la típica tormenta de nieve de primeros de diciembre, que contribuía a la escasa visibilidad en aquella alejada y poco poblada zona.
Era el «efecto del lago» lo que le daba a Tooele la reputación de tener inviernos duros. A cuarenta minutos de Salt Lake, el pequeño pueblo de Utah sufría un exceso de humedad debido a su proximidad con el lago Great Salt.
La tormenta era de las que congelaban al ganado y paralizaban el transporte. Al día siguiente por la mañana las condiciones climáticas serían perfectas para que el equipo de ingenieros llevara a cabo la prueba de invierno con el prototipo de tren magnético flotante sin conductor que él había diseñado. En cuanto inspeccionara una vez más la última sección de las vías para evitar cualquier imprevisto, podría dar por terminado el trabajo del día.
La tormenta no le permitía ver con claridad, por lo que sacó la linterna reflectante de la parte trasera de su furgoneta. El viento arrastraba la nieve con tanta fuerza que sus huellas desaparecían en cuanto daba un paso a lo largo de la plataforma situada paralela a las vías.
Veinte minutos más tarde terminó sus comprobaciones, concluyendo con satisfacción que el trabajo era perfecto, como diría su padre. Llegó a los últimos cien metros e iluminó con cuidado hacia abajo para asegurarse de que había cubierto cada centímetro cuadrado. El viento aumentó su fuerza y le cubrió las manos de escarcha; a ratos, el ulular era tan fuerte que semejaba los aullidos de un animal, por lo que Zane empezó a pensar que un puma en busca de comida había bajado de las montañas y lo había olido. Al echar un último vistazo se quedó paralizado: algo del tamaño de un saco de harina estaba en medio de la vía, envuelto en un trapo cubierto de nieve.
Escuchó otro aullido, más nítido esta vez. ¿Qué demonios era aquello?
En cuestión de segundos se metió en la vía para ver de qué se trataba. Al acercarse podría haber jurado que la tela se movía. Una mueca se dibujó en su cara. ¿Algún lunático había decidido deshacerse de un gato de esta forma?
Se agachó y con cuidado apartó una esquina de la tela. Al apuntar con la linterna dejó escapar una exclamación. Ante él había un bebé recién nacido que lloriqueaba.
¡Dios santo! El bebé estaba a punto de congelarse. Lágrimas de furia inundaron los ojos de Zane. ¿Qué hubiera sido de aquel niño si él no hubiera decidido volver a inspeccionar la parte final de la vía?
Depositó la linterna en el suelo y se quitó la chaqueta. Con cuidado arropó al bebé con la cazadora, al tiempo que rezaba para que el calor de su cuerpo lo resguardara de la hipotermia.
Sin perder ni un segundo, salió de la vía sujetando el preciado paquete y echó a correr. Las lágrimas le caían por las mejillas y se congelaban en su piel, pero no era consciente de nada excepto de aquella pequeña vida que habría muerto de frío o de algo peor.
La camioneta estaba a tres kilómetros, pero parecían cien. El bebé podía morir antes de llegar al hospital.
Los recuerdos reprimidos de su hermano gemelo ahogándose en la bahía de San Francisco hacía años lo asaltaron con sofocante claridad.
«Por favor Dios, deja que este niño viva».
Julie Becker, enfermera en la sala de urgencias del pequeño centro médico «Oquirrh Mountains» entró a la habitación donde Meg Richins, la otra enfermera de guardia, estaba colocando un goteo de morfina a un paciente con migraña.
–Todo está bastante tranquilo, Meg –susurró–. Pensaba salir a la calle a tomar un café. El de aquí es horroroso. ¿Quieres algo?
–No, pero gracias de todos modos –contestó Meg, también en voz baja–. Vamos a agradecer que estamos en el turno de noche. Cuando cese la tormenta por la mañana, empezarán a llegar todos los accidentados.
–Así es. Y las dos estaremos en nuestros apartamentos profundamente dormidas, aunque solas –añadió Julie a modo de broma.
Meg sonrió aunque no le había hecho gracia.
–Enseguida vuelvo.
Cuando Julie se marchó, Meg miró a su paciente.
–¿Cómo se encuentra, señora Pope?
–No demasiado mal por el momento.
–Avíseme si empeora y se lo diré al doctor Tingey. Le daremos algo para aliviarla.
–Soy alérgica a muchas cosas.
–Ya lo veo en su historial. No se preocupe, estamos al tanto. Le prometo que haremos todo lo posible para que no sufra más de lo necesario.
Hacía algunos años, después de una operación para extirparle los ovarios, Meg se puso realmente enferma después de que le inyectaran un calmante normal en ese tipo de operaciones. Desde entonces, había aprendido a respetar los temores de sus pacientes en ese tema.
Después de cerrar las cortinas se acercó a la mesa donde el nuevo médico residente, el doctor Parker, estaba escribiendo el alta para un paciente.
–Dime, Meg.
–¿Sabe dónde está el doctor Tingey? –Meg sabía que eso estaba mal por su parte, pero en ciertas ocasiones prefería tratar con el experimentado y sosegado jefe de la sala de urgencias.
–En rayos X. ¿Por qué?
–Ésta es la lista de medicamentos a los que la señora Pope es alérgica. Tiene náuseas y creo que empeorará. Pensé que deberíamos estar preparados.
El doctor Parker estudió la lista un momento.
–Iré a hablar con ella.
Meg imaginaba que diría eso. Pertenecía a la nueva generación de médicos que siempre ponían en duda lo que decían los pacientes. Se preguntó si trataba a su mujer de la misma forma, pero se reprendió a sí misma por esa falta de profesionalidad.
El doctor Tingey era tan distinto que Meg estaba mal acostumbrada. No solo sentía el mayor respeto por su experiencia médica, sino que además lo estimaba por el increíble tacto que tenía con los pacientes, quienes le adoraban. En más de una ocasión le había oído decir que lo había visto todo en los cuarenta años que llevaba ejerciendo. En ese tiempo había aprendido a escuchar y realmente se preocupaba por las personas. Para ella, esas dos cualidades lo convertían en el mejor médico de la zona. El doctor Parker haría bien en imitarlo.
Una pequeña corriente hizo que Meg se volviera en dirección a la doble puerta de entrada a la sala de urgencias. Supuso que sería Julie que volvía de la calle.
En vez de eso, vio a un hombre alto y delgado, de unos treinta y cinco años, que corría hacia ella. Llevaba un sombrero de vaquero cubierto de nieve, pantalones vaqueros y una camisa de franela a cuadros, y en los brazos sujetaba un bulto, envuelto en lo que debía de ser su cazadora.
–¡Deprisa, ayúdeme! Al bebé lo abandonaron en la tormenta.
El hombre parecía completamente histérico.
La palabra «bebé» hizo que ella reaccionara inmediatamente.
–Venga conmigo –se apresuró hacia la sala de cuidados intensivos infantiles–. Aquí. Tumbe al bebé en la mesa.
Mientras él hacía tal y como le decía, ella activó el sistema de una incubadora especialmente equipada para tratar la hipotermia, y después desabrochó la cazadora que envolvía al bebé. Una cabecita con un mechón de pelo oscuro se dejó ver.
¡Era un niño recién nacido! Los ojos profesionales de Meg lo observaron. Había que cortar el cordón umbilical un poco más.
El desnudo y tembloroso cuerpecito estaba envuelto en una fina sábana de algodón manchada de sangre. Tenía una palidez enfermiza. Le tomó el pulso. Era alarmantemente débil, al igual que sus sollozos. Cuando presionó su brazo, notó que el riego sanguíneo era lento.
¿Quién podía hacer algo así a un ser humano? gritó su corazón enfurecido. Se tragó sus propios sollozos.
–Vamos a hacerte entrar en calor, bonito –susurró.
Con mucho cuidado, lo levantó de la mesa y lo colocó desnudo boca arriba dentro de la incubadora.
El temblor de la pequeña barbilla acentuaba su completa indefensión, haciendo que Meg se volviera a estremecer por dentro.
–Voy a buscar al médico –murmuró Meg al forastero, que se movía ansiosamente a su lado.
Lo miró disimuladamente y vio el dolor en su expresión cuando miraba al bebé.
Se sintió aliviada al ver que el doctor Tingey había vuelto de rayos X. En cuanto le informó de la situación, él la siguió a la habitación donde estaba el bebé. Saludó con la cabeza al hombre que estaba junto a la cuna y se puso a examinar al niño.
–Este pilluelo no tiene más de dos horas de vida. ¿Dónde lo encontró?
–En la vía principal del tren –respondió Zane con voz profunda. El doctor Tingey frunció el ceño–. Estaba realizando una última inspección cuando oí el llanto. En cuanto me di cuenta de que era un bebé, lo traje lo más rápidamente posible. ¿Vivirá? –preguntó.
–Haremos todo lo que esté en nuestro poder para que así sea –le aseguró en tono calmado.
Dos años trabajando en la sala de urgencias habían enseñado a Meg a leer las expresiones en la cara del doctor Tingey. Cuando enarcaba una ceja más que la otra significaba que el estado de la víctima era precario.
–Prepare un goteo para ponerle antibiótico y suero. Después llame al laboratorio: quiero un análisis completo. Dígale a Julie que llame a la oficina del sheriff. Tenemos un caso de un bebé abandonado.
–Enseguida.
Meg se apresuró a hacer lo que le había dicho. Era lo que se temía. El bebé había perdido sangre durante el alumbramiento. Y a saber dónde había tenido lugar.
Al cabo de quince minutos, se estaba haciendo todo lo posible para estabilizar al bebé. Meg se quedó para controlar la velocidad del goteo y preparar más bolsas de suero, si fueran necesarias. El doctor Tingey terminó de cortar y esterilizar el cordón umbilical. Le había dicho al forastero que podía quedarse en la sala de espera, pero el hombre insistió en permanecer en la habitación.
A Meg le conmovió la preocupación que demostraba por un bebé abandonado. Desgraciadamente, había visto demasiados casos en los que el padre biológico no parecía tener instinto paternal alguno.
Oyó pasos en la entrada y un policía entró en la habitación. Saludó a todos con la cabeza hasta que su vista se topó con el forastero.
–Soy el oficial Brown asignado a este caso. ¿Es usted el hombre que encontró al bebé?
–Eso es.
–¿Cómo se llama?
–Zane Broderick.
–¿Edad?
–Treinta y cuatro años.
–¿Vive usted por aquí?
–Sí, en 1017 Parkway.
–¿Teléfono?
–Mi número es el 7349812
–¿A qué se dedica?
–Soy ingeniero.
–Cuénteme que ha pasado.
–Mi equipo y yo vamos a hacer pruebas con el nuevo tren magnético mañana por la mañana.
Meg pestañeó. Había oído hablar del proyecto cuando uno de los ingenieros del equipo fue a que le curaran un corte en la pierna hacía unos meses.
–Estaba comprobando la última sección de la vía cuando vi que había un bulto cubierto de nieve en el medio. Pensé que era un gato hasta que lo abrí y encontré al bebé dentro, medio muerto. Estaba envuelto en un trapo –señaló hacia la sábana de algodón que todavía se encontraba dentro de su cazadora.
El oficial miró las manchas de sangre.
–¿Es la vía que está al oeste del pueblo, donde se ha construido un edificio grande en uno de los extremos?
–Sí.
–La he visto.
–Envolví al bebé con mi cazadora y corrí hacia la furgoneta. Estaba aparcada a unos tres kilómetros de la vía. Después, vine aquí inmediatamente.
–¿Sabe qué hora era cuando encontró al bebé?
–Hace cuarenta y cinco minutos.
–¿Es suyo el Chevy V8 blanco que está aparcado afuera?
–Sí.
–Dígame los nombres y direcciones de un par de personas de su equipo, por favor.
–Rod Stigler y Martin Driscoll. Viven en los apartamentos Doxey de la calle Conover. Números 10 y 14.
–De acuerdo. Gracias por su cooperación. Le tengo que pedir que se quede aquí hasta que otro policía de la comisaría venga por una muestra de sangre de usted.
El policía se volvió hacia el doctor Tingey, pero también miraba a Meg.
–No toquen ni la sábana ni la cazadora. Mientras tanto, si se enteraran de algo que nos ayudara a encontrar a la madre o el padre biológicos llamen a la comisaría. Estaremos en contacto.
–¿Es normal ser tratado como un sospechoso? –preguntó en voz baja cuando el oficial se hubo marchado. Meg podía sentir su furia.
–Me temo que incluso el buen samaritano es sospechoso hasta que se demuestre lo contrario. En lo que a la policía respecta, esto podría ser un caso de intento de asesinato –murmuró el doctor Tingey.
–El problema es que en el pasado ha habido demasiadas ocasiones en las que la persona que encontraba un bebé abandonado resultaba estar relacionado con él de alguna forma. Pero normalmente es una pareja de adolescentes que no son capaces de asumir que son padres. Hacen cualquier cosa por deshacerse de él.
Meg se estremeció.
–Sea paciente. La verdad saldrá a la luz muy pronto. Ahora me gustaría darle las gracias por haber actuado tan deprisa. El calor corporal de su cazadora le ha ayudado –el doctor Tingey le dio la mano.
–Meg, mantenga el goteo. Tengo que ir a ver a un paciente con una herida en la cabeza, luego vuelvo.
Meg sintió admiración por la forma con que el doctor Tingey había tranquilizado al forastero. Debía de saber lo incómodo que sería para el señor Broderick el que su buena acción resultara sospechosa.
–¿Le apetece una taza de café?
La mirada de él seguía fija en el bebé. Parecía abstraído en sus pensamientos.
–Si no es demasiada molestia, se lo agradecería.
–En absoluto. ¿Por qué no trae el taburete que hay en aquella esquina y se sienta junto al bebé? Yo vuelvo enseguida.
Cuando Meg volvió, vio que él había aceptado su sugerencia. También se había quitado el sombrero de vaquero y lo había dejado junto a su cazadora. Bajo la luz de la sala, su pelo color castaño brillaba.
A Meg le sorprendió el hecho de que los dos vivieran en el mismo pueblo y nunca lo hubiera visto. Las líneas que surcaban su cara bronceada por el sol aumentaban su atractivo masculino. La combinación de un metro ochenta y cinco y un físico estilizado lo convertía en una rareza entre la especie masculina. Ella no pensaba que pudiera haber un hombre así en Tooele.
–Aquí tiene el café.
–Gracias –lo tomó de sus manos. En el breve instante en que él levantó la vista, ella pudo ver un destello azul. El hombre era más atractivo de lo que inicialmente había pensado.
–Hola, Meg –la auxiliar de laboratorio entró con su carrito.
–¿Cómo estás, Angela?
–No puedo quejarme. Se ha extendido el rumor por la clínica de que tenemos un caso de bebé abandonado –se puso los guantes esterilizados y metió las manos por los agujeros de la incubadora–. ¡Pero si eres precioso! –exclamó al tiempo que le sacaba sangre de los talones–. Con esos mofletes pareces un angelito.
Meg sonrió.
–Eso es exactamente lo que dije yo. Es un niño precioso.
Pero se dio cuenta de que Zane Broderick seguía teniendo una expresión de dolor en el rostro. Para ser alguien que no había visto al bebé hasta que lo encontró en la vía, el hombre parecía muy unido al niño.
No le extrañaba, pues desde que había descubierto al niño envuelto en la cazadora del hombre ella misma había sentido la imperiosa necesidad de adoptar el bebé que nunca podría concebir.
Cuando la auxiliar de laboratorio terminó, Meg tuvo que poner un goteo nuevo. El señor Broderick se acercó a la cuna.
–¿Cree que el bebé está mejor?
«Me gustaría poder decirte que sí, pero no puedo», pensó ella.
–Está aguantando –dijo–, lo que significa que es un luchador.
–En otras palabras, hay muchas posibilidades de que no lo consiga.
El tono atormentado de su voz la alarmó.
–Dele tiempo. Los bebés son más fuertes de lo que piensa.
Ella comprobó el termostato de la cuna para asegurarse de que mantenía una temperatura estable, y recogió la taza de café vacía. Cuando se dirigía a la papelera para tirarla, dos policías entraron en la habitación.
–¿Señor Broderick? Venga conmigo.
La mandíbula del forastero se tensó. Meg compartía su frustración mientras él se levantaba del taburete y seguía a uno de los policías afuera. El otro metió la sábana de algodón y la cazadora en una bolsa para llevarlas a analizar al laboratorio forense.
Poniéndose los guantes esterilizados, Meg volvió a la incubadora. Su corazón se estremecía por ese bebé que había sido privado de su madre y que necesitaba desesperadamente que lo tomaran en brazos. Metió las manos en los agujeros y agarró sus manitas, intentando transmitirle todo el amor que hubiera dedicado a su propio bebé. Aquel que nunca tendría...
–Eres el niño más bonito que he visto en mi vida. ¡Tan valiente y tan fuerte! El hombre que te salvó también lo piensa. Él volverá. No estás solo en este mundo, preciosidad.
–¿Se me permite hacer una llamada ahora? –demandó Zane con furia reprimida, mientras se bajaba la manga de la camisa sobre el algodón que la auxiliar de laboratorio le había puesto.
El oficial asintió.
–Por supuesto. Gracias por su cooperación. Le devolveremos la cazadora en las próximas veinticuatro horas.
Cuando el policía y la auxiliar salieron de la habitación, Zane sacó su teléfono móvil. Primero llamó a Martin. Después de una breve explicación, le pidió a su asistente que informara al resto del equipo de que la prueba del día siguiente tenía que ser pospuesta un par de días. Lo volvería a llamar más tarde. Después, llamó a Dominic Giraud a su apartamento en Laramie, Wyoming. Si él no contestaba, llamaría a Alik Jarman que vivía cerca. Los dos eran sus mejores amigos y juntos estaban haciendo realidad el proyecto del tren magnético.
La prueba del día siguiente era crucial y sabía que los dos se disgustarían al saber que tenía que ser pospuesta, pero las circunstancias no lo permitían.
–¿Dígame?
–¿Hannah? –la mujer de Dominic era un encanto.
–¡Zane! Dominic y Alik estaban hablando de ti ahora mismo.
–¿Todavía están ahí?
–Sí.
–Pásamelos, por favor. Tengo algo importante que decirles.
Zane oía ruidos alegres de fondo. Se imaginó a las dos parejas y sus hijos reunidos en el cuarto de estar del pequeño apartamento. En momentos como aquel, Zane experimentaba un vacío que no le gustaba admitir, especialmente cuando su condición de soltero empedernido le había venido tan bien durante todos aquellos años.
–¡Viejo amigo! ¿Está todo listo para mañana?
–Hemos estado viendo la predicción del tiempo –dijo Alik por la otra línea–. Estáis cubiertos de nieve, justo lo que necesitábamos para la prueba de mañana.
Zane apretó el auricular.
–Me temo que tenemos que posponer la prueba. Por eso os llamo.
Después de una pequeña pausa, habló Dominic.
–¿Qué ha pasado? –Zane notó la decepción en su voz.
–No tiene nada que ver con el tren.
–Entonces te pasa algo a ti –dijo Alik con preocupación.
–No os vais a creer esto, pero la vía ha sido acordonada por ser la escena de un delito.
–¿Qué? –dijeron los dos hombres a la vez.
–Sí. Por el momento, yo soy el sospechoso principal en un caso de intento de asesinato. Ahora mismo estoy en el centro médico de Tooele, donde la policía me acaba de tomar las huellas y una muestra de sangre. Me han dicho que no abandone la ciudad, y que me devolverán la cazadora en cuanto el laboratorio forense la haya examinado.
–Parece que necesitarás un abogado. Alik y yo llamaremos a Nueva York en cuanto colguemos.
–Os agradezco el apoyo. Si llegara el caso, ya os avisaría. Pero no es lo que os imagináis. Escuchadme.
Zane les contó todo lo ocurrido.
–Dios mío –murmuró Alik.
–Aquí están haciendo todo lo que pueden por el bebé, pero nadie garantiza nada –dijo mientras pensaba que ni siquiera la guapa enfermera que le había llevado café intentó darle falsas esperanzas. Eso lo decía todo.
–¿Cómo demonios puede la policía pensar que tienes algo que ver con todo eso si eres la persona que entregó al bebé?
–Según el médico, a menudo esa persona sabe algo del delito. Así que hasta que la policía encuentre a la madre y a cualquier otra persona involucrada, yo seguiré siendo sospechoso.
–Mañana, iremos a Salt Lake, Zane.
–No es necesario que vengáis.
–Vamos a ir –dijo Alik.