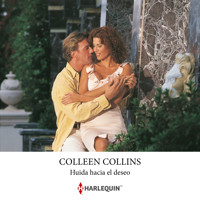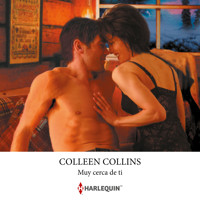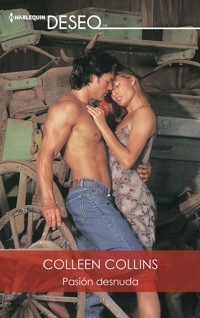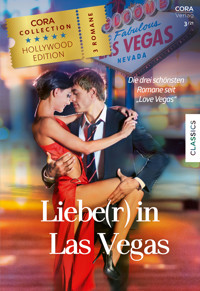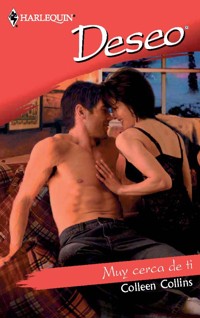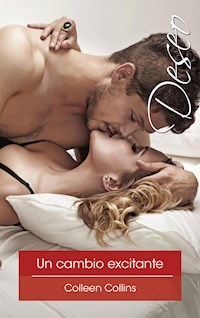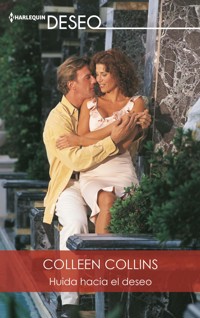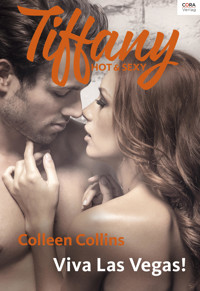2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Julia 928 Russell Harrington era un profesor de inglés que siempre había seguido las reglas, incluso su compromiso con una mujer agradable y adecuada se consideró apropiado. Hasta que… en su despedida de soltero terminó cabalgando hacia la noche en la parte trasera de una motocicleta con la mujer de sus fantasías. Elizabeth Rose, con su brillante cabello rojo, un cuerpo que podría detener a un hombre en seco y su voz aterciopelada le recitó poesía, le contó sus sueños y... le dejó marcado. Podía quitarse el tatuaje del corazón de su pecho. Pero, ¿podría alguna vez sacar a Liz de su corazón?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos 8B
Planta 18
28036 Madrid
© 1997 Colleen Collins
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Corazón marcado, n.º 928- nov-22
Título original: Right Chest, Wrong Name
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.:978-84-1141-322-0
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
CARIÑO, tienes voz de ultratumba —comentó Charlotte sin disimular su desaprobación.
Russell intentó incorporarse en la cama con el auricular del teléfono en la mano pero no pudo, así que volvió a apoyar la cabeza sobre la almohada. Deseando que desapareciera aquel dolor de cabeza intentó recordar qué había hecho la noche anterior. Recordó que Drake había ido a buscarlo, que habían quedado en el Satiricon, un restaurante bar frecuentado por actores, poetas y futuras estrellas de Los Ángeles…
Después de eso, nada. Tenía la mente en blanco.
—¿En qué lío os metisteis tus amigos y tú en la despedida de soltero? —insistió Charlotte.
Tenía una forma de decir tus amigos que les hacía parecer unos gusanos degenerados, y los profesores de universidad se merecían ocupar un lugar superior en la cadena alimenticia, algo que le habría dicho si no sintiera la lengua dos veces más grande de su tamaño normal.
—No habrás hecho nada… malo, ¿verdad, Russell?
Russell percibió una nota distinta en su voz, pero ella jamás admitiría una emoción tan baja como los celos. Charlotte Maday, la mujer con quien se iba a casar dentro de una semana, tenía sangre azul, y exhibir emociones bajas era tan execrable como eructar en público.
—Char, lo único malo que he hecho es llevar un calcetín de cada color. Cuando muera, mi mayor pecado será una elegante falta de armonía.
Charlotte se rió suavemente.
—Es que ya sabes lo que se dice de esas fiestas. Es la última noche de soltero del anfitrión y cualquier cosa vale. Pero no te preocupes, cielo; sea lo que sea lo que hiciste, te perdono.
Un latigazo de dolor le atravesó la cabeza y Russell hizo una mueca. Aunque hubiera sido malo, no recordaba absolutamente nada, y esa era la peor de todas las ironías. Russell Harrington soltándose por fin la melena, por primera vez en treinta y cinco años para luego ser incapaz de recordar ni un solo instante de su decadencia.
—Demasiados gansos salvajes —se quejó—. De eso es de lo único que tienes que perdonarme.
—¿Gansos salvajes? ¿La bebida de tus amigos?
Ella sabía de sobra que su bebida favorita era gansos salvajes con hielo, y no supo si sentirse impresionado o insultado por su juego de palabras, aunque mayormente se sintió sorprendido. Charlotte solía tener la agudeza de un poste.
—La fiesta de la piscina empieza a las doce —dijo, cambiando de tema y de tono de voz—. Sé puntual. Quiero que estés aquí para recibir a la familia de mamá. Al fin y al cabo, van a venir desde Londres expresamente para conocer a mi futuro marido. Y Russell…
—¿Sí?
—Por favor, ponte dos calcetines del mismo color.
Tras dar por terminada la conversación, se levantó de la cama y llegó dando tumbos hasta el baño, mientras intentaba recordar cuántos gansos salvajes se había tomado la noche anterior. ¿Habrían sido cuatro? ¿Cinco? ¿Seis?
Nunca pasaba de dos.
—¿Qué ha sido de la moderación en todo? —se preguntó, maldiciendo a sus amigos por no hacer caso de sus recomendaciones para la despedida de soltero. Drake, amigo suyo de la infancia, profesor como él y salvaje impenitente se había echado a reír al oír las normas que Russell pretendía imponer a la fiesta: nada de striptease, nada de luchas en el barro… en resumen, nada de actividades que pudieran manchar el nombre de la familia de Charlotte. Al fin y al cabo, los Maday eran gente de clase social alta que temían más al escándalo que a la muerte o la enfermedad.
«La fiesta de la piscina», se recordó cuando un estremecimiento sacudió su cuerpo al pisar las baldosas frías del cuarto de baño. Tenía que conocer a la familia, intercambiar unas cuantas frases ingeniosas e interpretar el papel que más le gustaba a Char: el de erudito profesor de literatura inglesa. Tras cumplir con sus obligaciones, podría tumbarse en alguna hamaca de la piscina, a ser posible a la sombra, y cuidar de su resaca durante el resto de la tarde.
Se tomó dos aspirinas y se lavó la cara con agua fría, y al ver su imagen reflejada en el espejo no pudo por menos que quedarse atónito.
—Dios del cielo… debieron meterme en un túnel de viento.
Su pelo, cuidadosamente peinado normalmente y con una raya perfecta, parecía querer huir de su cuero cabelludo como si hubiese sido golpeado por un rayo.
—¿Será éste el efecto de demasiados gansos salvajes? —se preguntó, horrorizado.
Algo llamó entonces su atención.
—¿Pero qué demonios…?
Sobre su pecho había un pequeño vendaje que se retiró con cuidado. Debajo no había una herida, sino un pequeño dibujo.
—¿Un corazón rojo? —dijo en voz alta. Y había algo… una palabra… atravesándolo. Se miró e intentó leerlo—. ¿Liz? Ya comprendo —dijo de pronto, sonriendo—. Es una broma —añadió, secándose bien la cara mientras se imaginaba qué habría ocurrido la noche anterior—. Los chicos me habrán puesto esta calcomanía para que al despertar me imaginara que me había hecho un tatuaje —y se imaginó las risas que habrían compartido imaginándose el ataque que iba a darle al encontrarse con el nombre de otra mujer escrito en el pecho—. Muy gracioso —murmuró con sarcasmo.
Dejó la toalla en la percha y con la uña intentó levantar el borde del corazón, pero hizo una mueca de dolor. Tenía la piel extraordinariamente sensible. Muy despacio fue rozando todo el borde del corazón. No había borde de ninguna clase. Sólo piel. Aquello no era una pegatina…
—Dios mío —exclamó—. Es un tatuaje. Un corazón con el nombre de Liz escrito dentro.
Con una larga retahíla de improperios, corrió al teléfono y marcó el número de Drake.
—¿Quieres explicarme qué demonios habéis hecho? —rugió—. ¿Y quién demonios es Liz?
—¿Russell? ¿Eres tú? —preguntó Drake, adormilado.
—Claro que soy yo. Y quiero saber qué está haciendo Liz en mi pecho.
—Oye, amigo, tu vida personal es sólo asunto tuyo —contestó Drake—. ¿Y me llamas en un momento como ese? —preguntó en voz baja—. ¿La sigues teniendo sobre el pecho?
—Drake, no estoy hablando de eso —se quejó—. Ya que no quería ni mujeres desnudas ni peleas en el barro, mis queridos amigos decidisteis que lo mejor sería tatuarme la piel con el nombre de otra mujer, ¿no?
—¿Tatuarte? —pausa—. ¿Que… que te has hecho un tatuaje? —Drake lanzó un silbido—. Nos preguntábamos qué habría sido de ti después de que te marchases del restaurante.
—¿Que me marché?
—Sí… con la chica esa de la moto.
Russell clavó atónito la mirada en La toilette, el cuadro de Toulouse Lautrec que tenía en la pared de enfrente.
—¿La chica de la moto? —repitió lentamente—. ¿Quieres decir que me fui con una desconocida?
Drake se echó a reír.
—No sé si era desconocida o no, pero estaba como para mojar pan. Os fuisteis de allí a lomos de su Harley, los dos juntitos perdiéndoos en la noche como en esas últimas tomas de las películas de Hollywood —silencio—. No puedo creerme que tú te hicieras un tatuaje.
Intentando controlar un repentino ataque de pánico, Russell se giró para ver qué hora era en el reloj de la mesilla.
—Tengo que estar en casa de Charlotte dentro de dos horas, y no puedo presentarme así— Tengo que encontrar a quien me lo hizo, y hacer que me lo quite —¿habría pagado porque le hicieran una atrocidad así?—. Y será mejor que no me cobren un duro por hacerlo —añadió, indignado. Con el salario de un profesor de universidad y con la boda en puertas, cada penique contaba.
—Si te hacen pagar, no te preocupes. Paga con tarjeta, que yo te lo pagaré después. Al fin y al cabo, no te habría ocurrido si yo no te hubiera dejado marchar.
—Tú no tienes dinero. Y aunque lo tuvieras, no lo aceptaría.
Drake fundía su dinero en vino, mujeres y jazz. Y no necesariamente en ese orden.
—Considéralo como parte de mi regalo de boda.
Russell volvió a mirarse el tatuaje. ¿Sería cosa de su imaginación, o el corazón parecía de verdad más grande visto desde ese ángulo. La palabra Liz parecía también más grande.
—¿Cómo voy a pedirles que me lo quiten si ni siquiera sé dónde me lo hice?
En aquel instante, recordó una enorme ola que siendo niño, le sepultó durante un buen rato, y volvió a experimentar aquella sensación.
—Esto es una locura —continuó—. Me despierto con un misterioso tatuaje, no sé a quién pertenece el nombre que hay en él, o por qué lo tengo, y ahora tengo que intentar averiguar dónde me lo hice para intentar quitármelo antes de la fiesta de Charlotte. Ya puestos a hacer tareas hercúleas, podría hacer algo por la paz mundial, de paso.
—¿La fiesta de la piscina? —preguntó Drake—. ¿En bañador?
Russell cerró los ojos un instante.
—No tengo elección. He de confesárselo a Charlotte.
—Terminarás con otro tatuaje, pero con la forma del puño de una dama, aunque sin nombre. Sólo con la impronta del anillo de compromiso de Charlotte.
El anillo en cuestión le había costado el sueldo de dos meses. Abrió los ojos y contempló de nuevo La Toilette, recordando la historia de un hombre que quiso entrar a formar parte de un cuadro para escapar de una vida miserable. Qué adecuada sería en aquel momento esa solución…
—Había algo escrito en la moto de esa chica —ofreció Drake—. Era el título de una obra de Tennessee Williams… El… ¡No! ¡La rosa tatuada! Eso era. Debe ser la escena del crimen.
—Maravilloso. Fui abducido por un artista del tatuaje amante de las flores.
—O por un artista del tatuaje amante del cuero.
—Drake, cállate. Puede que algún día me ría de todo esto, pero no ahora —Russell sacó la guía de teléfonos de debajo de la mesilla y empezó a buscar en las páginas amarillas—. Tarjetas. Tarot. Tatuajes… aquí está. Dios mío, hay más sitios para hacerse tatuajes que iglesias en esta ciudad.
—Es que estamos en Los Ángeles, no lo olvides. Una ciudad que tiene sus prioridades.
Russell deslizó un dedo por la lista de nombres.
—¡Aquí está! La rosa tatuada. Hollywood Boulevard. Abierto todos los días de la semana, incluso los domingos.
—Para que la clientela pueda pasarse al salir de la iglesia.
—Me visto y salgo para allá.
—Russ —dijo Drake en tono serio—. Lo siento, tío. No irás a necesitar un injerto de piel, ¿verdad?
El estómago de Russell se encogió.
—Ahórrame los detalles y hazme un favor.
—Lo que quieras.
—Llama a Charlotte. Dile que… que… que tengo una reunión de urgencia. Dile que un alumno se ha vuelto medio loco y que.. que me ha exigido que tengamos una reunión para hablar de una puntuación muy baja que le di, y que puede que llegue un poco tarde a la fiesta.
—Claro. Un estudiante hecho una furia por un cerapio.
Russell estaba ya quitándose el pijama.
—Algo así. Pero no te pases, ¿vale?
Russell enseñaba literatura en UCLA, y Drake teatro en Santa Mónica. Toda la vida había sido él quien se metía en situaciones imposibles, y que Russell hubiera acabado en medio de aquella pesadilla tenía que ser porque los hados estaban perdiendo el control.
—No te preocupes —le aseguró Drake—. Ya me las arreglaré —un momento de pausa—. ¿Fiesta de la piscina? Como último recurso, piensa en un bañador de cuerpo entero.
Treinta minutos más tarde, Russell estaba en Hollywood Boulevard, caminando lentamente delante de los escaparates de llamativa lencería, en busca de La rosa tatuada. La mezcla del olor a tubo de escape, a grasa, y a algo más que no se atrevía a identificar, estaba acrecentando su resaca, y tenía la sensación de que un equipo de demolición estaba trabajando en su cabeza.
—Ey, hermano, ¿quieres comprar una camiseta?
Un hombre con barba, boina con los colores del arco iris y una camiseta en la que se leía Ejercita tus derechos, no tu cuerpo, se materializó en la puerta de una de las tiendas, mostrándole un brazo repleto de camisetas.
—No, gracias —murmuró Russell
—Cinco pavos —dijo el hombre, enseñándole otra camiseta en la que se decía Jack Nicholson para presidente.
—No, gracias.
Russell siguió caminando con la esperanza de disuadir al comerciante al no mirarlo a la cara.
Pero no fue así. El tipo siguió caminando a su lado.
—Compre dos y le regalo un cuchillo de carne.
—¿Un cuchillo de carne?
El hombre se encogió de hombros y se rascó la barba.
—Algunos de mis mejores clientes tienen ya casi la docena.
Russell miró su reloj. Las once menos veinte.
—Oye, ¿sabes dónde está La rosa tatuada?
—El mejor establecimiento de Hollywood, hermano —el hombre sonrió mostrándole el brazo libre en el que llevaba tatuado el símbolo de la paz con las palabras mamá y papá escritas alrededor—. Me gustan las cosas clásicas —dijo—. ¿Y a ti? No, supongo que no —le contestó él solo, y señaló una puerta varios metros más abajo—. Tú preferirás algo más salvaje.
Russell se encaminaba ya hacia donde le había indicado cuando un rugido llamó su atención. Una moto blanca y brillante bajaba por la calle, hizo un giro prohibido y fue a detenerse a escasos metros de él. La pequeña piloto, vestida con un conjunto sin mangas de cuero blanco, paró el motor y se bajó de la moto con un movimiento sinuoso.
Se quitó las gafas y el casco y sacudió la melena, y una cascada de cabello pelirrojo como el fuego cayó hasta su cintura, lanzando destellos a la luz de la mañana.
Drake le había dicho que él, Russell, se había marchado a lomos de una Harley y aquello era una Harley. Entonces la miró con atención. Sobre el depósito, junto a la marca, había un dibujo. Dos rosas rojas y la palabra La rosa tatuada.
—Russell —dijo ella—. ¿Has vuelto a por más?
Sus labios, tan rojos como las rosas pintadas en la moto, sonrieron.
Tenía una voz nebulosa como la de Lauren Bacall. La clase de voz que convertía en gelatina a tipos como Humphrey Bogart. Un recuerdo sacudió su interior. Había tocado con sus manos una diminuta cintura y el cuero se había caldeado bajo sus palmas. El aire fresco de la noche de verano le había golpeado la cara al pasar junto a las luces de neón.
Habría contestado, pero todas sus funciones corporales parecían haberse declarado en huelga. Carraspeó. Milagrosamente sus labios se movieron, seguidos de un sonido rasposo que resultó ser su voz.
—¿Más de qué?
Ella movió hacia un lado la cadera y apoyó en ella un puño.
—Más tatuajes —dijo—. ¿Qué habías pensado, Russell?
Él carraspeó y miró hacia ambos lados de la calle, esperando que alguien gritase ¡Corten!, y que aquel episodio de cualquier televisión concluyese.
—Lo mismo. Más tatuajes —murmuró—. Pero no es que quiera otro —añadió rápidamente—. De hecho, lo que quiero es que me quites… esto —dijo, haciendo un gesto vago hacia el pecho—. Quiero que lo borres. Ahora.
Día tras día se ponía delante de cientos de estudiantes para hablar de Faulkner, Yeats, Lawrence… y sin embargo allí, delante de aquella… motorista estaba actuando como un engendro del Neanderthal.
Ella dio un paso hacia delante y su perfume lo alcanzó. Almizclado y exótico. Nada que ver con el delicado aroma floral de Charlotte.
—No te estará molestando, ¿verdad? —le preguntó con voz profunda. Se quitó uno de los guantes blancos de cuero y dejó al descubierto unas manos pequeñas con uñas rojas como la sangre, decoradas en la punta con diminutas flores blancas—. Tuve mucho cuidado al hacértelo para que curase pronto.
Dios del cielo, ¿qué habría hecho la noche anterior? Aquella era la clase de mujer que aparecía en los sueños más salvajes de un hombre, pero que jamás invadía su realidad.
—Quiero que lo borres —repitió, felicitándose por ser capaz de acabar una frase y se secó una gota de sudor que le brotaba de la línea del pelo. ¿Habría subido la temperatura en los último minutos?
Ella siguió el movimiento con unos ojos verdes que brillaban de risa.
—¿Qué le ha pasado a tu pelo?
Se echó mano a la cabeza y palpó el felpudo pinchoso que llevaba en la cabeza. Con las prisas por salir, se había olvidado de peinarse. No era de extrañar que el vendedor de camisetas lo hubiera tomado por un amante de lo salvaje.
—En cuanto a lo de quitarte el tatuaje, no puedo hacer nada.
¿Que no podía hacer nada? Imágenes de su luna de miel aparecieron ante sus ojos como una premonición. Charlotte viendo el tatuaje. Leyendo el nombre de Liz. Lágrimas. Recriminaciones. Nulidad.
Empezó a dar pasos por la acera.
—Jamás me habría hecho un tatuaje como éste de haber estado sobrio. Te aprovechaste de mi ebriedad.
—¿Que yo me aproveché…
Russell dejó de moverse y la miró acusador.
—¿Es eso lo que hacéis los artistas solitarios del tatuaje los viernes por la noche? ¿Deambular por los restaurantes en busca de hombres inocentes a quienes separar de la manada y marcar de por vida?
—¿Yo, solitaria?
La vio erguirse por completo y mirarlo fijamente. Debía estar intentando amedrentarlo, pero la verdad es que sólo conseguía estar formidablemente sexy, y Russell lamentó inmediatamente sus palabras. Aquella mujer no habría pasado una noche solitaria en toda su vida. ¿qué hombre no desearía a una mujer con el aura de Venus y el cuerpo de una gatita?
Russell cambió de postura, deseando que fuese su mente la que reaccionara y no su cuerpo.
—Mira, si quiero salir con alguien, lo único que tengo que hacer es contestar al teléfono —dijo, lanzando fuego por los ojos.
El estómago de Russell se encogió como si acabasen de propinarle un puñetazo.
—Yo… he hablado sin pensar —murmuró.
—Y no necesito separar a un… —le miró de arriba a abajo —…inocente del resto de la manada.
—No, no, claro —contestó, pensando en morderse la lengua de verdad.
—Y… —continuó ella.
—¿Es que hay más?
—No necesito marcar a un hombre. ¿Es que tengo pinta de vaquero?
Imposible.
—Y sobre todo no necesito marcar a un profesor de inglés que fue quien se acercó a mí.
Y la vio caminar hasta una puerta con el nombre de La rosa tatuada y meter la llave en la cerradura.
Russell se dio la vuelta lentamente.
—¿Que fui yo quien se acercó a ti? —repitió con un pequeño apunte de orgullo. Si había sido capaz de conquistar a Venus, quizás debería haber empezado a pasarse con la bebida años antes.
Ella abrió la cerradura y empujó la puerta con su bota de cuero blanco.
—¿Impresionado contigo mismo?
No podía negarlo. Jamás hacía él el primer movimiento salvo en el ajedrez. Charlotte había dado los primeros pasos de su relación. Ella había planeado sus citas, dispuesto la boda, y a él le gustaba el carácter pragmático que prometía tener su unión. Las cosas impetuosas o súbitas le producían ansiedad. Su vida había ido avanzando con una lógica y razonable decisión tras otra. Nada de perseguir sueños imposibles.
Hasta la noche anterior.
Los recuerdos volvieron a pugnar por salir. Recordaba vagamente haber acariciado un cabello largo y sedoso y haber respirado su aroma floral. Recordaba haber rozado con los labios unas mejillas como pétalos de rosa…
—Si fui yo quien se acercó a ti —dijo, con el corazón acelerado por los recuerdos—, estoy impresionado por haber sido capaz de acercarme a una mujer tan hermosa como tú.
Ella se volvió y lo miró con las mejillas ligeramente enrojecidas. Hizo ademán de hablar, pero al final no dijo nada.
Russell tuvo la sensación de haber descorrido una cortina negra y haber visto lo que había tras aquella fachada tan dura. Dentro era una mujer vulnerable, dulce. La antítesis de su exterior de motera.
De pronto, una idea se le pasó por la cabeza.
—¿Te llamas Liz?
Esperó un segundo antes de contestar.
—Millicent.
Él frunció el ceño. Aquel nombre no le sonaba de nada. Pero al menos no era Millicent lo que llevaba marcado en el pecho, aunque aquello no explicase de dónde había salido aquello de Liz. Ya lo pensaría más tarde.
Más tarde. No tenía tiempo de ocuparse de nada más tarde. Miró su reloj. Las once menos cuarto. El pánico le corrió por las venas. Tenía que marcharse de allí en treinta minutos. ¿Cómo esconder aquel tatuaje? Podía volver a tapárselo con una venda, pero ¿qué clase de herida necesitaría un apósito de diez centímetros cuadrados? Además, tendría que inventarse una mentira sobre qué clase de herida era y otra sobre cómo se la había hecho. Mentiras, engaños… mal asunto. La cabeza le palpitaba como un bombo ante la idea de enfrentarse a Charlotte y a su familia.
—Si no me hubiese emborrachado… —murmuró.
—Vamos a poner las cosas claras —dijo ella, apoyando una mano en el marco de la puerta—. Jamás le he hecho un tatuaje a un borracho, y si tú habías tomado una copa de más, eres el único borracho capaz de hablar del simbolismo de Yeats sin decir ni una sola tontería.
Él se quedó momentáneamente aturdido.
—Debo ser un borracho gracioso —comentó en voz baja—. Menos mal que no soy profesor de cálculo.
La mirada de la chica pareció suavizarse.
—Russell, la vida es demasiado corta como para… —pero se detuvo en mitad de la frase—. No importa. Quizás pueda hacer algo.
¿Algo? ¿Abrasarle el pecho con un lanzallamas? ¿Recortar el tatuaje con un cuchillo de carnicero?
—Entra, Russell.
La calidad nebulosa de su voz se deslizó por el aire y le envolvió la cabeza, nublándole el pensamiento. Se sentía embriagado por su presencia.
—¿Vienes? —le preguntó.
Lo que debería hacer era marcharse. Alejarse de allí cuanto antes. Él tenía una vida al otro lado de aquel espejo distorsionante de Hollywood. Una carrera respetable, una encantadora prometida de una prestigiosa familia y un futuro con 2,5 hijos.
Pero al mismo tiempo que se decía todo aquello, una verdad sencilla se abría paso entre su razonamiento, y era que jamás había experimentado las emociones que estaba sintiendo en aquel momento. Era como si estuviese llegando a la puerta de alguna necesidad básica que se le había escabullido durante toda su vida.
Por fin, entró. El interior de la tienda estaba a oscuras, iluminado sólo por la luz del sol que entraba por la puerta abierta. Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, vio un gran sofá pegado a la pared de la izquierda. En el centro de la habitación, un sillón de orejas. Junto a él y sobre una pequeña mesa oval, había una lámpara de cristal emplomado que lanzaba destellos azules, rojos y verdes al ser atravesada por la luz.
Desde luego aquella habitación no se parecía en nada a lo que él se había imaginado que podía ser un lugar en el que se hicieran tatuajes.
Ella se agachó a recoger el correo del suelo, y la luz del sol dibujó su trasero nítidamente dibujado por la ropa.
«Debería haber una ley que prohibiese que cuerpos como el de esta mujer se vistieran con cuero blanco y ajustado», decidió.
—¿Contemplando a Yeats otra vez?
Russell se encontró con su mirada.
—Sólo su simbolismo —contestó casi balbuceando, y se sintió aliviado al verla sonreír.
Se quitó el otro guante y dejó los dos sobre una librería antes de hacer un gesto hacia la mecedora.
—Relájese, profesor, y vamos a echarle un vistazo a ese tatuaje.
Cuando se hubo sentado, ella lo miró cruzada de brazos. El sol la iluminaba por detrás, realzando sus firmes contornos, su diminuta cintura y sus caderas redondeadas.
—Quítate la camisa —le pidió en voz baja.
Capítulo 2
LA camisa? —repitió, tragando saliva.
—Ya sabes, eso que llevas que se abrocha con botones.
—Sí, claro.
Y tras inspirar profundamente, torpemente intentó desabrocharse los botones.
—Déjame ayudarte —dijo ella, arrodillándose delante de él.
Un aire fresco le rozó la piel cuando ella le quitó la camisa y la dejó sobre el respaldo del sillón. Después se acercó más. Debía ser su imaginación lo que le empujó a ver cómo el pulso le palpitaba en la base del cuello. Sus sentidos estaban embotados por su aroma.
—¿Te duele? —le preguntó, tocando con cuidado la piel de alrededor del tatuaje.
La verdad es que estaba mejor de lo que le hubiera gustado admitir.
—Un poco, pero no mucho.
—Bien.
Aquella voz otra vez. Una voz como miel y whisky. Y el roce de sus dedos como fuego sobre la piel. Cerró los ojos e intentó recordar el prólogo de Cuentos de Canterbury. Las letras saltaban y bailaban en su cabeza como gotas de agua al caer en una sartén.
—Tú querías que te lo hiciera, Russell —dijo ella.
Su voz la traicionó. Se sentía dolida, y Russell la miró a la cara. ¿Le habría hecho daño al pedirle que se lo quitara?
—Intenté convencerte de que no te lo hicieras, pero tú insististe —continuó, rozando con las yemas de los dedos el perfil del tatuaje—. ¿Por qué, Russell?
La noche anterior, había hablado sin parar sobre libros, poetas y la vida en general. Le había confesado sus sueños y le había pedido que compartiese con él los suyos. Ni siquiera había dejado de hablar mientras se besaban…
Se humedeció los labios saboreando el recuerdo. O de verdad no recordaba lo ocurrido la noche anterior, o quería deshacerse del recuerdo cuanto antes. Conocía bien a esa clase de tipos. Buscaban mujeres de usar y tirar.
Sin embargo, Russell Harrington le había parecido diferente. Un hombre sensible, tierno, incluso vulnerable. No podía olvidarse de lo ocurrido la noche anterior antes de saber la verdad.
—¿Por qué? —volvió a preguntarle, estudiando su mirada perpleja
—¿Que por qué quise hacerme el tatuaje?
Ella asintió.
—No tengo ni idea de por qué me tatuaste…
La voz desfalleció, y ella se dio la vuelta para encender las luces con un dolor sordo comiéndole el estómago al recordar cómo la había besado. Quizás fuese un hombre sensible, pero su beso había sido firme y autoritario… radicalmente distinto al hombre que parecía ahora anonadado por toda aquella experiencia. Encendió una última luz teniendo cuidado de estar de espaldas a él para que no pudiese ver su desilusión.
—Elizabeth Barrett Browning —anunció de pronto él.
Ella lo miró por encima del hombro y le vio leyendo un pasaje que tenía enmarcado y que colgaba de la pared.
—Recuerdo haberlo leído anoche…
Y la voz le volvió a fallar.
—Lo hiciste. Y con gusto —contestó ella, sin mirarle a los ojos.
—Elizabeth Barret Browning —repitió—. Elizabeth… —de pronto levantó la mirada de su tatuaje—. Me pusiste su nombre. Bueno, una interpretación de su nombre. Liz.
—No había tiempo de escribir su nombre completo…
—¡Gracias a Dios! —se pasó una mano por el pelo—. Elizabeth Barrett Browning… En su nombre deben estar todas las letras del alfabeto —apoyó la cabeza y miró al techo—. ¿Y por qué dejarlo ahí? Podrías haberme tatuado los Sonetos de la portuguesa y haber terminado para el amanecer —hizo un gesto con los brazos—. Por todo el pecho, la espalda, el trasero…
Se incorporó para mirarla desesperado.
—Como soy profesor de literatura inglesa, debiste pensar que me gustaría. El nombre de una poetisa grabado en mi piel para el resto de mis días —de pronto, apoyó la cabeza en las manos—. Para el resto de mis días. Maravilloso. Ahora no sólo enseñaré literatura, sino que también la llevaré puesta.
—Lo siento —dijo ella en voz baja. En otras ocasiones se había enfrentado con clientes airados, pero nunca con alguien que pareciese creer que su vida estaba a punto de desmoronarse por un simple tatuaje.
Russell suspiró.
—Y lo que es peor: nadie sabrá que es el nombre de una poetisa. Liz. Todo el mundo pensará que soy una especie de fetichista de estrellas de cine.
—Decidimos poner Liz porque…
—Por favor —la interrumpió, levantando una mano—. Ya me imagino por qué. Menos letras. Vanna White estaría orgullosa.
La verdad es que aquel tipo le daba lástima.
—Se está curando bien —dijo ella—, pero la piel está demasiado sensible ahora como para intentar quitarlo. Vuelve dentro de dos semanas.