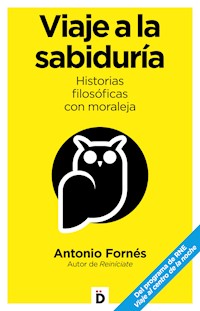Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Diëresis
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Este libro pretende recordar que uno de nuestros principales anhelos sigue siendo —todavía en el siglo XXI— el afán de trascendencia: sentir que somos algo más grande que un simple animal mortal. Antonio Fornés, Doctor en Filosofía, reflexiona sobre por qué creer es una decisión tan fundamentada racionalmente como la de no creer, hoy en boga. La búsqueda de Dios, escribe, forma parte de nuestro deseo de infinitud, que nace del corazón y no queda colmado por las expectativas racionales que nos condenan a una vida gris, carente de poesía y grandeza. Estamos ante un libro valiente en el que su autor toma partido desde el propio título. Un libro que dará nuevos argumentos a quienes creen, los auténticos inconformistas de nuestro tiempo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 138
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Creo
Antonio Fornés
Aunque sea absurdo, o quizá por eso
Primera edición: junio de 2016
© Antonio Fornés Murciano
© de esta edición:
Editorial Diéresis, S.L.
Travessera de Les Corts, 171, 5º-1ª
08028 Barcelona
Tel: 93 491 15 60
Diseño: dtm+tagstudy
Impresión: Estugraf
ISBNe:978-84-943627-6-7
Todos los derechos reservados.
A Pilar, mi flor azul.
Ya no hay ningún destino,
las parcas han pasado a ocupar
un puesto de directoras
en una empresa de seguros de vida y
en el Aqueronte se ha puesto un
cultivo de anguilas.
Gottfried Benn
Nosotros somos de ayer
y no sabemos nada,
porque son una sombra nuestros
Índice
PrólogoDe filisteos y ruiseñoresCredo quia absurdumNada más humano que dudar¿Es el mundo y su presunta perfección una buena prueba de la existencia de Dios? Los licaones me dijeron que noUna broma muy pesadaEl teólogo que convirtió a Europa al ateísmoLa fábula de los puercoespinesLa respuesta no está en el viento, sino en nosotros mismosUna conversión poética y musicalEl cura y la loteríaEpílogoPrólogo
No recuerdo el nombre de aquel profesor. Era uno de los pocos, de entre los muchos que he tenido y en ocasiones más bien soportado, del que creo haber aprendido realmente algo. ¡Hace ya tantos años que le vi por última vez! Sin embargo sí recuerdo muy bien su aspecto, siempre enfundado en un viejo y desgastado traje cruzado azul marino. Alto y enjuto, con una barba espesa que daba a su rostro un cierto toque como de patriarca de la Iglesia oriental. Pero por encima de todo, recuerdo sus clases. Las recuerdo muy bien, porque me impresionaron y, en cierto modo, resultaron para mí no sólo apasionantes, sino toda una revelación. Por aquel entonces estaba yo apenas en el inicio de mi recorrido universitario. Cursaba el segundo curso de Geografía e Historia en la especialidad de Historia Medieval. En mi ingenuidad, quería convertirme en un experto en herejías medievales, así que decidí completar mi formación al respecto de la cuestión matriculándome también en la diplomatura de Ciencias Religiosas, esto es, teología. Curiosamente, al final no me licenciaría en Historia, sino que acabaría haciéndolo en Humanidades y también en Filosofía, materia en la que, además, me doctoraría. Ciencias Religiosas, en cambio, sí la acabé. Pero eso en realidad da igual para el tema que nos reúne en estas páginas. Lo importante aquí son las lecciones de aquel profesor, su asignatura. Ateísmo. El primer día de clase nos lo advirtió a la escasa docena de estudiantes dispersos por un aula demasiado grande para nuestro exiguo número: puesto que su asignatura era la de ateísmo, su labor durante el curso iba a ser la de presentar la filosofía de los más insignes pensadores ateos defendiendo sus posturas frente a los argumentos del pensamiento creyente. Así lo hizo. Día tras día, con singular sabiduría fue desgranando las teorías de Marx, Freud, Nietzsche, Feuerbach… No podemos olvidar que aquello era un curso de teología, por lo que con mayor o menor intensidad, con mayor o menor conocimiento, todos los que estábamos allí compartíamos, en aquel momento de nuestra vida, la creencia en la existencia de Dios. Recuerdo cómo al ir avanzando la asignatura, iba creciendo la tensión entre la mayoría de mis bienintencionados compañeros, quienes intentaban denodadamente en cada jornada contrarrestar los argumentos del filósofo ateo de turno. Siempre desde alguna de las últimas filas, podía observar, casi con malvado placer, como una y otra vez, aquel profesor aplastaba los argumentos de mis colegas, los cuales se desesperaban al darse cuenta de que al final, los argumentos ateos del viejo maestro prácticamente les convencían racionalmente, lo que les causaba, desde luego, estupor y un profundo malestar. ¡Más de una vez no pude contener la risa ante la contemplación del congestionado rostro de alguno de mis compañeros! Por supuesto aquel profesor era creyente, pero su lección fue clara: es imposible demostrar de forma racionalmente incontestable la existencia de Dios. Esto es algo que todo creyente debe aceptar. Es más, ni siquiera es posible elaborar una argumentación a prueba de todos los ataques del pensamiento ateo. Esto último resulta obvio, pues siempre es más fácil destruir los puntos débiles de la teoría del vecino que crear una propia con cara y ojos.
Además, por alguna razón que aún no acierto a comprender del todo, los creyentes se consideran obligados a probar que Dios existe y sin embargo, el ateísmo no necesita, al parecer, demostrar nada… Pero atención, como bien apuntaría aquí mi querido profesor, que la existencia de Dios no pueda probarse sólo significa eso, ¡en ningún caso que no exista! Limitar lo existente a lo demostrablemente conocido por el hombre es, sin duda, una actitud vanamente soberbia por nuestra parte, empobrecedora y altamente reduccionista. De alguna manera, quienes piensan así, y pese a que desde Copérnico y Galileo ya sabemos que el sol no gira alrededor de la tierra –y por tanto del hombre– sino al revés, insisten en situar al ser humano en el centro del universo y a considerar a nuestro entendimiento tribunal absoluto y medida única de la inmensa infinitud de lo real. Desengañémonos, nuestro pequeño planeta está en un rincón perdido del cosmos, y el ser humano es mucho menos que un granito de arena dentro de él. En mitad del colosal universo, el hombre no alcanza siquiera la categoría de brevísimo murmullo. El gran filósofo Schopenhauer escribió que nuestro mundo es tan sólo una de las innumerables esferas en el espacio infinito, en el que una capa de moho ha engendrado seres que viven y piensan… Por ello, suponer que la existencia misma, o que el descomunal y aun esencialmente desconocido universo funciona con el mismo mecanismo, con la misma lógica que la de nuestro cerebro, no es ni siquiera soberbia, es un puro absurdo. En esta línea, otro gran filósofo, también alemán, Immanuel Kant, afirmó que la razón humana tiene el singular destino de ser asediada por preguntas que no puede, –y añado yo: no debería–, desechar, pues le son planteadas por la misma naturaleza de la razón, pero que tampoco puede responder, puesto que superan la capacidad de la razón humana.
Por todo ello el creyente que espere encontrar en este libro fáciles certezas absolutas no las hallará, ni en éste ni en ningún otro, diga lo que diga su autor. Pero también por otro lado, el ateo que busque cientifismo ramplón o simples descalificaciones apriorísticas y presuntamente «modernas» de la fe, tampoco hallará nada de esto. El problema es mucho más serio y profundo. Con todo, y como a lo largo de las siguientes páginas espero mostrar, sí que pueden darse respuestas a la cuestión y sí que existen caminos por los que transitar y avanzar. En cualquier caso, lo primero que debemos aceptar en la pregunta sobre Dios es que se trata de algo que no puede constreñirse a una pura cuestión de raciocinio o de lógica matemática, lo que no significa, desde luego, que vayamos a renunciar a la razón, muy al contrario, pues entonces caeríamos en la superstición y el fanatismo. Pero como veremos, y esta es una cuestión que deben admitir tanto creyentes como ateos, para posicionarse al respecto del problema de Dios la razón es sólo un primer paso, incuestionable, ineludible, imprescindible, pero repito, sólo un paso. Quedarnos en ese escalón nos condena ineludiblemente a la eterna indecisión, al puro agnosticismo dubitativo, pues nunca podremos probar o comprobar nada en ninguno de los dos sentidos: existencia o no.
Volviendo a lo que decíamos antes, fijémonos en que los ateos, por mucho que hayan pensado sobre el tema, al final lo son por decisión personal, pues como ya hemos afirmado, no hay prueba racional o científica que fundamente definitivamente su opción. La suya, se quiera admitir o no, es también una creencia, legítima y quizá perfectamente falsa, de la misma forma que puede ser falsa la de quien afirma que Dios existe. En cualquier caso, el ateo convencido y militante no es más que un auténtico creyente, con la única diferencia de que su fe se dirige en la dirección opuesta a la del hombre religioso: la de éste es una fe positiva en el sentido de que afirma; la del ateo es negativa, pues niega, pero es fe en cualquier caso, ya que cree algo para lo que no hay evidencia empírica ni argumentación racional definitiva.
¿Existe Dios? Plantearse esta cuestión en el Occidente de la segunda década del siglo XXI suena antiguo, es una pregunta que huele a naftalina y que la mayoría de nosotros tiene convenientemente arrinconada en un olvidado cajón, junto a las fotos de la abuela que no conocimos. Una cuestión hoy día tan polvorienta e insignificante como esas olvidadas imágenes en blanco y negro en las que, cuando alguna vez por casualidad reparamos en ellas, apenas conseguimos identificar a las personas allí retratadas. La pregunta por la existencia de Dios parece pertenecer a un mundo igual de fenecido que el reflejado por esas fotografías, un recuerdo vago del pasado que, en realidad, actualmente parece no tener ya nada que decirnos. Pienso en mis sobrinos, unos chicos estupendos en el tránsito de dejar la adolescencia para adentrarse en el luminoso instante de la juventud. No es que crean o dejen de creer en Dios, simplemente es una cuestión que no se plantean, pues la consideran intrascendente y con una respuesta evidente. Probablemente apenas habrán dedicado en su corta vida poco más de unos minutos a este tema. De lo que no se dan cuenta es de que la disquisición por la existencia o no de Dios va mucho más allá de una mera cuestión religiosa. Lo que está detrás de la pregunta sobre Dios es algo tan intrínsecamente humano y radicalmente existencial como la interrogación por el sentido de la vida. Al fin y al cabo, ¿por qué existe algo –llamémosle mundo, materia, universo, vida– y no más bien nada? Esto último es lo que resultaría, si lo analizamos detenidamente, más lógico. Creo que fue el filósofo y matemático G. W. Leibniz el primero que explicitó de esta forma tan cruda, y a la vez clara, la cuestión. Dentro de unas páginas hablaremos de él con más profundidad. Limitémonos ahora a considerar cómo mis sobrinos, imbuidos de la falsa seguridad siempre tan simplificadora, siempre tan superficial e ignorante, de la modernidad, han eliminado, sin detenerse siquiera a considerarlo, no ya la cuestión del sentido de la existencia, sino incluso la posibilidad de la libertad en ella. Pues convencidos del inapelable dogma de que todo debe ser mesurable y palpable, se han decidido a vivir en un mundo puramente mecánico, de causas y efectos, donde no hay espacio para lo inesperado, para lo trascendente, para lo incomprensible, en el que todo ocurre de forma necesaria, de la misma forma que dos y dos, necesariamente, son cuatro. Un mundo absolutamente prosaico y vulgar en el que ya nadie lee poesía ni cree en Dios, ¿para qué si eso no tiene ninguna aplicación práctica ni va a rendir rédito alguno? Y en el que, al mismo tiempo y de forma paralela, el consumo de ansiolíticos y antidepresivos crece exponencialmente. La vida en el mundo perfecto –alejado de todo oscurantismo y superstición– de nuestros días, es mucho más dura de lo que nos obligamos a creer. Ya lo advirtió el excelso poeta alemán Novalis: allí donde no hay dioses, acechan los fantasmas…
Reducir la existencia a lo puramente palpable, medible, a lo aparentemente científico, resulta tristemente empobrecedor pues el ser humano, quiera admitirlo o no, está abierto también a otras realidades quizá menos concretas o perfectamente definibles, pero que desde luego están llenas de sentido y conocimiento existencial. Tal vez una de las personas que mejor ha expresado esta cuestión sea el escritor y filósofo Albert Camus cuando escribió: «He aquí unos árboles cuya rugosidad conozco, un agua que saboreo. Estos perfumes de hierba y de estrellas, la noche, ciertas tardes en las que el corazón se dilata, ¿cómo iba a negar yo este mundo cuya potencia y cuyas fuerzas experimento? Y sin embargo, toda la ciencia de esta tierra no me dará nada que me garantice que este mundo es mío. Me lo describís y me enseñáis a clasificarlo. (…) En último término, me enseñáis que este universo prestigioso y abigarrado se reduce al átomo y que el átomo mismo se reduce a un electrón. (…) ¿Qué necesidad tenía yo de tantos esfuerzos? Las suaves líneas de estas colinas y la mano de la tarde sobre este corazón agitado me enseñan mucho más».
El ser del hombre, su propia naturaleza, no puede conformarse con lo puramente empírico. Necesita algo más y aunque en cierto sentido la idea de Dios pueda ser tachada de ingenua, resulta, desde luego, una idea poética. Aunque ¡ay! Queda tan poca poesía en nuestro mundo… De nuevo recurro a Novalis, quien escribió que el hombre actual se ocupa sin descanso en limpiar de poesía la naturaleza, las almas humanas y las ciencias, en borrar toda huella de lo sagrado, en perturbar mediante el sarcasmo el recuerdo de todos los sucesos elevadores y en despojar al mundo de su adorno multicolor. Concluye el poeta, con terrible lucidez, que hemos cambiado la fe y el amor por el saber y el tener. Lamentablemente, nos hemos obstinado en empequeñecer lo sublime, en eliminar lo intangible, en encerrar entre los gruesos y oxidados barrotes de lo banal a nuestra vida y con ello, a nuestra visión del mundo, aparentemente cada vez más amplia, pero al mismo tiempo cada vez más miope.
No pretende ser este libro una apología religiosa sin más, ni una reivindicación indulgente y ortodoxa de la figura de Dios. Tan absolutamente razonable es creer como no creer. Pero sí pretende advertirnos y hacernos reflexionar al respecto de que, por momentos, en nuestra locura diaria, los occidentales parecemos haberlo perdido todo, todo menos la razón, lo que sin duda nos condena a una patética pobreza existencial. Creyentes o no, la pregunta por el sentido, la pregunta por el hecho de existir, la pregunta por la posibilidad de un creador, no puede resultar algo arcaico y estéril. Abandonar esta cuestión es condenarnos a dejar de ser humanos para convertirnos en productos manufacturados en serie, condenarnos a renunciar al ideal de una vida propia y personal, auténticamente individual y eso es algo que, desde luego, no deseo para mis sobrinos. ¡Para ellos deseo una vida con la máxima cantidad de momentos posibles en los que dos más dos sumen cinco! Ateos o creyentes, debemos negarnos a abandonar el camino de la pregunta, de la intranquilidad, pues es al preguntar cuando el hombre muestra su auténtica sabiduría. Además, inevitablemente, el hecho de preguntarnos por algo, de que alguna cosa llene nuestras cavilaciones, es una muestra de lo que creemos o queremos creer. Por eso, sea cual sea nuestra postura, para quienes nos interrogamos por la cuestión, siempre nos quedará el consuelo de la conocida máxima de aquel poeta metido a filósofo que fue Blaise Pascal: «Si me buscas, ya me has encontrado».
Comencemos.
1 De filisteos y ruiseñores
Fueron los románticos alemanes del XIX quienes acuñaron esta expresión de ruiseñores y filisteos para catalogar a la gente de su tiempo. Una clasificación sencilla y breve pero que resulta no sólo perfectamente utilizable hoy día, sino que probablemente es aún más actual y apropiada de lo que lo era hace doscientos años.