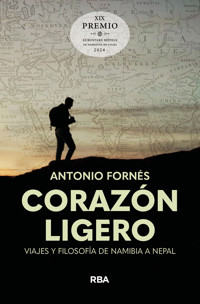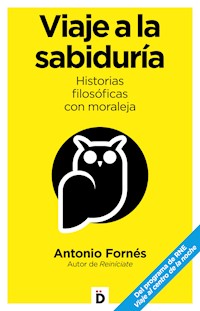Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Diëresis
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Una de las cuestiones más importantes que se ha planteado a raíz de la emergencia sanitaria del coronavirus es la del futuro de la democracia. La lucha contra la pandemia nos ha situado ante una serie de debates políticos de gran calado cuando todavía la democracia no se ha adaptado a la sociedad tecnológica del siglo XXI. Circunstancias como la prolongación en el tiempo de medidas excepcionales de limitación de los derechos individuales, el uso masivo de los datos personales por los Estados para seguir a los afectados —con las consiguientes amenazas a la intimidad—, la mayor rapidez de regímenes autoritarios como China en atajar la propagación de la enfermedad, la valoración de la "disciplina" como una virtud social en alza… Interesados por tales cambios, el filósofo Antonio Fornés (autor de "Viaje a la sabiduría" y colaborador de Radio Nacional de España) y el periodista e historiador Jesús A. Vila se han cruzado en estas semanas multitud de cartas vía email, como parte de un intercambio epistolar que había empezado meses antes a raíz de sus conversaciones sobre el futuro de la democracia en un mundo tecnológico, en el que muchos pensadores atisban el llamado "fin de la historia". Durante ese cruce de cartas surgió la epidemia y los dos autores decidieron dar un giro a su proyecto, incluyendo los temas antes debatidos pero también esos otros elementos nuevos, que han puesto a nuestras democracias y a la opinión pública occidental frente a retos tan urgentes como profundos. Los autores parten en el libro de una premisa: para salvar el régimen de libertades individuales conseguido en Occidente, se hace necesario repensar la democracia desde su misma raíz, pues ningún modelo político es perfecto ni eterno. "No podemos conformarnos con lo malo conocido —comenta Antonio Fornés— pues si algo ha definido al pensamiento occidental es su inconformismo y su búsqueda constante de verdad y justicia". El autor de "Viaje a la sabiduría" enmarca la necesidad de una reflexión como ésta en el propio origen de la democracia: "Desde su raíz socrática, exige que se pregunte por todo y que —evitando el inmovilismo— se ponga en cuestión todo una y otra vez, como único camino político moralmente aceptable".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
¿Son demócratas las abejas?
La democracia en la época del coronavirus
Antonio Fornés Jesús A. Vila
© Antonio Fornés
© Jesús A. Vila
© de esta edición:
Editorial Diéresis, S.L.
Travessera de Les Corts, 171, 5º-1ª
08028 Barcelona
Tel: 93 491 15 60
Diseño: dtm+tagstudy
ISBN: 978-84-18011-09-2
eISBN: 978-84-18011-08-5
Depósito legal: B 10717-2020
Thema: JP
Todos los derechos reservados.
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los autores del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la fotocopia y el tratamiento informático, y su distribución mediante alquiler o préstamos públicos.
editorialdieresis.com
Twitter: @EdDieresis
Instagram: eddieresis
«Hoy, como siempre, la política
sigue siendo el destino».
Carl Schmitt
Índice
Prefacio a cuatro manos
Jesús A. Vila
Antonio Fornés
1. La democracia hoy
2. La democracia mañana (tras el coronavirus)
3. Globalización, autoritarismo, bulos y fake news
4. La opinión pública y el malestar generalizado
5. La vieja y la nueva política
6. El Estado y el poder (de la casta a la trama)
Epílogo: Repensar la política, repensar la democracia
Jesús A. Vila
Antonio Fornés
Notas
Los Autores
Antonio Fornés
Jesús A. Vila
Prefacio a cuatro manos
Jesús A. Vila
Lo primero, claro, es responder a la pregunta que da título a este libro. La respuesta categórica es no. Claro que no son demócratas las abejas. Ni falta que les hace. Su sociedad solo tiene un objetivo: asegurar la vida de sus componentes. Para ello se alimentan, se organizan y mantienen un sistema reproductivo que les garantiza que su precario sistema vital, a merced de las condiciones ambientales y de los depredadores, sostiene la especie y la proyecta hacia el futuro. Las abejas se rigen por su instinto y su instinto les indica que lo más eficaz en su organización social es un régimen estamental de origen, que sitúa a cada individuo frente a su obligación vital para beneficio de la colmena. Cada estamento de abejas, los zánganos, las obreras, la reina, sabe lo que debe hacer desde que nace y no se aparta de esa función obligada por la naturaleza. No pueden ser demócratas no porque sean abejas, que también. Sobre todo, no podrían ser demócratas porque no pueden elegir hacer otra cosa, vivir de otra manera, no sabrían contribuir de otro modo, que el fijado en su ADN, al beneficio de su colectivo: la colmena.
No son demócratas, no porque para organizar su sociedad no les haga falta un sistema de elección representativa, sino porque para que su sociedad funcione es imprescindible un sistema de castas primario donde cada cual hace la función que le dicta la naturaleza. La colmena es una organización social sin fallos. Cada individuo cumple con su función y no protesta. No se siente explotado, ni envidia otro papel y la sociedad funciona eficientemente como un reloj. No necesitan la democracia porque sus individuos son desiguales por naturaleza y pese a que son desiguales, son estamentalmente clasificables. Es decir, las abejas obreras solo pueden ser abejas obreras. No sabemos si son felices. Ni siquiera si la felicidad es un proyecto vital para las especies animales. Lo que sí sabemos es que su objetivo no es vivir para ellas exclusivamente sino vivir para el desarrollo de la especie y asegurar su continuidad evolutiva. No parece que tengan ego y tampoco parece que tengan algo parecido a la piedad. Si hay que abandonar a un individuo enfermo, no se inmutan, aunque ese individuo sea un hermano de huevo.
Las abejas no necesitan ser demócratas. ¿Y los hombres?
Como la abeja, el ser humano es social por naturaleza. No podría vivir solo sin extinguirse —ningún mamífero puede, porque necesita a otro elemento de su propia especie para reproducirse— y no solo por eso. Sobre todo, porque la experiencia le enseñó que la vida colectiva le sirve para acumular conocimiento, favorece la cooperación y garantiza la estabilidad y la pervivencia. El ser humano no se mueve por su instinto. Se mueve por su capacidad de razonar, sacar conclusiones y prever consecuencias.
Todas las vidas son complejas en la naturaleza. La del ser humano, además de compleja es conflictiva, porque se produce en su seno solidaridad, pero también competencia y egoísmo. El error, el desequilibrio, causa desigualdad y la desigualdad provoca enfrentamiento e injusticia. Las sociedades acaban convirtiéndose en estructuras donde la armonía está ausente porque el ser humano es imperfecto. Por eso precisamente se debe regular con tantas normas el mundo social.
Si echamos la vista atrás, la vida humana es estamental desde que se organiza socialmente y lo sigue siendo casi hasta el siglo XIX, cuando la democracia como sistema de civilización se empieza a imponer entre las comunidades más avanzadas del mundo. Las ideas racionalistas de la democracia que terminan con el sistema estamental del viejo régimen se ponen en práctica en 1789 con la Revolución Francesa, pero llevan más de medio siglo en plena efervescencia de las ideas, desde que Diderot y D’Alembert pugnan por erradicar la superstición, critican la sociedad caduca de los regímenes absolutistas, promocionan las ideas del republicanismo y de la democracia representativa, ensalzan la razón como motor del conocimiento y se muestran partidarios de la libertad como esencia de la vida humana.
Ni siquiera cuando triunfe la Revolución Francesa, la democracia que se impondrá será completa. Votarán quienes tengan propiedad u oficio, quedará excluido el pueblo campesino y menestral y también las mujeres. Habrá que esperar hasta bien entrado el siglo XIX —incluso el primer tercio del XX— para que la democracia supere las barreras impuestas. Hoy sigue siendo un sistema manifiestamente mejorable, pero mucho mejor al que hubo en los siglos precedentes y no digamos ya al mecanismo estamental de poder del Medioevo, del Renacimiento o del Barroco.
Ahora, de súbito, el mundo se ha visto sacudido por una pandemia inesperada. No por su existencia misma sino por su dimensión. Enfermedades infecciosas, graves y mutables existen desde siempre y algunas de ellas, muy recientes, con nombres que en las últimas décadas han provocado terror: el VIH, la enfermedad de las vacas locas (BSE), el ébola. Sobre todas ellas se forjó un universo de miedo universal que pronto se fue disipando sin apenas darnos cuenta. El coronavirus prometía ser un fenómeno semejante, pero hemos descubierto que este patógeno sí que llegaba a nuestras vidas de una forma indiscriminada, acelerada y sorprendente. Se ha convertido en un jinete del apocalipsis que acelera la marcha de los que ya estaban despidiéndose de la vida y nadie puede estar seguro de cómo reaccionarán sus defensas una vez infectados. Y sin control, puesto que la sorpresa de su letalidad y de su propagación ha cogido a la humanidad corta de reflejos, con respuestas que han debido ajustarse a los acontecimientos a medida que se producían.
El mundo ya no ha sido igual desde que el COVID-19 cruzó fronteras indiscriminadamente. Y será diferente cuando se supere el estado de shock. En esto coincidimos muchos, pero el diagnóstico difiere según consideremos que todo lo que nos ha ocurrido nos lleva a una sociedad más autoritaria, más dirigista y despersonalizada que la que ya teníamos. Obligarnos al confinamiento, buscar recursos tecnológicos para conocer a las personas involuntariamente propagadoras, limitar las sesiones parlamentarias y las ruedas de prensa presenciales con repreguntas, bloquear las calles, los accesos a las ciudades, exigir documentos a quienes circulan en controles policiales, justificar la radicalidad del modelo chino de control de salud pública… todo ello puede mover a dos lecturas contrapuestas.
Una: que todo esto limita nuestras libertades y supone una indudable contaminación ideológica por las amenazas acerca de un futuro totalitario (amenazas retóricas y en absoluto documentadas). Dos: que todo esto supone medidas de urgencia inevitables para preservar al mayor número posible de ciudadanos, poniendo como principio del bienestar público la salud de las personas, sin que en ningún caso se pueda hablar de voluntad de coartar nuestros derechos políticos. Las dos visiones son radicalmente opuestas. Para las dos existen argumentos. Mi visión de la realidad me hace considerar que todo aquello que se dirija primordialmente a impedir una sola muerte más, bienvenido sea. Los muertos no entienden de libertad. Para hablar de libertad, de dignidad y de futuro hay que estar vivo…
Por eso, no podemos saber cómo será el mundo tras la tragedia del coronavirus, pero el mundo evoluciona. Los sistemas de que nos dotamos no pueden ser eternos ni inmanentes. Pero hemos alcanzado algunas cimas: somos más iguales de lo que jamás fueron nuestros antepasados y tenemos categorías universales que valen para todo el mundo, en cualquier circunstancia y compatibles con todas las culturas y tradiciones. Vamos camino de situar el conocimiento (la ciencia), el bienestar humano (el equilibrio ambiental y la justicia social) y la libertad (la igualdad política y la justicia social) en el centro del universo como valor irrenunciable del género humano, incluso ahora, tras la durísima experiencia del virus letal. Hay mucho camino por recorrer, pero hemos de reconocer que la perspectiva histórica nos pone hoy en mejores condiciones de lo que estaban ayer nuestros ancestros.
Es verdad que corremos un peligro cíclico de vulgarización, de envilecimiento de las costumbres, de irresponsabilidad política, social y económica, de experiencias traumáticas sobrevenidas por urgencias que seguramente nadie pudo prever a tiempo. Tampoco es nuevo. La historia nos da ejemplos sobrados de aparente retroceso en todos los órdenes de la vida, pero la humanidad ha sabido sobreponerse, en muchas ocasiones gracias a la contraposición de ideas que parecían muy alejadas y que, vistas al microscopio, no lo eran tanto.
Este trabajo que tenéis entre las manos responde a ello. Visiones opuestas en la apariencia, pero notablemente complementarias en el fondo. Ojalá os sirvan, amigos lectores.
Antonio Fornés
Hemos renunciado a la verdad, o lo que resulta aún mucho peor, hemos renunciado displicentemente a su búsqueda. El mundo occidental se ha instalado en una penosa autocomplacencia en la que impera la tesis de que nuestro sistema político no es perfecto, ni siquiera bueno, pero es el menos malo que conocemos. Tras milenios de civilización, sorprendentemente, una idea intelectualmente tan famélica como esta parece haberse impuesto por encima de otras consideraciones y parece contentar a todo el mundo. Nos conformamos con «lo malo conocido».
Frente a un mundo como el actual, la tentación de dejar a un lado lo político, de dedicar nuestras energías tan solo a las cuestiones, materiales o no, que nos atañen directamente en nuestro día a día es realmente fuerte, incluso comprensible, pero debemos negarnos a ello, pues ya el mismo Aristóteles nos advertía de que, para ser un auténtico ciudadano no basta con habitar en el territorio de un país, ni gozar del derecho de iniciar una acción judicial. Para el filósofo, ser ciudadano significa, esencialmente, participar en los tribunales o participar en las magistraturas, tomar parte en la administración de la justicia y participar en la asamblea que legisla y gobierna la ciudad1. Es decir, y traducido a nuestro lenguaje y referencias actuales, tomar partido, interesarse por la política y su reflexión. Si uno lo medita con detenimiento, no puede ser de otra manera, pues al fin y al cabo ¿qué es la política sino la ética traspuesta al campo de lo social? De la misma forma que la moralidad nos arranca de la categoría de bestias para convertirnos en seres humanos, es la participación en lo político, en cualquiera de sus formas, y desde luego la reflexión no es la menos importante, la que nos eleva a la categoría de ciudadanos.
Mientras escribo estas frases, el mundo está sumido en, probablemente, la mayor catástrofe que ha vivido el mundo occidental desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos sufriendo la pandemia del terrible coronavirus, y diariamente, miles de personas mueren en el mundo bajo los efectos de esta odiosa enfermedad. Una catástrofe como esta, no solo está sometiendo a una presión máxima a los sistemas sanitarios de los diferentes países, sino también a toda la estructura política de Occidente. Personalmente, como filósofo, llevo años advirtiendo que el sistema político occidental, si quiere sobrevivir, necesita de una profunda crítica estructural que ponga en duda todas sus presuntas certezas. No puedo evitar coincidir con un sabio como Karl Löwtith cuando escribió que nos hallamos «en el final del pensamiento histórico moderno. Nuestros conceptos se han debilitado y han envejecido tanto que no podemos esperar de ellos ningún sostén».
Las llamadas vacías a la unidad, los aplausos gregarios, no pueden ocultar que la ominosa crisis del coronavirus ha puesto de relieve algo que flotaba en el ambiente desde hace tiempo, que nuestro sistema muestra síntomas evidentes de agotamiento: políticos cada vez con un perfil intelectual más bajo, ciudadanos indiferentes a cualquier cuestión política, resurgimiento de partidos extremistas que sueñan con acabar con el sistema… Por ello es necesario volver a discutirlo todo, volver a pensarlo todo, para que esos síntomas no deriven en simples estertores de una muerte inevitable. Una muerte sí, pues en una situación de crisis como ésta se ha puesto de manifiesto el evidente peligro, por ejemplo, de que nuestra sociedad derive hacia un régimen totalitario: los elogios al modelo chino, la absurda geolocalización a la que se nos ha sometido, o el cierre del Parlamento son argumentos que parecen indicar, ineludiblemente, ese camino. Pero hay algo mucho peor: cuando las cosas se han puesto difíciles, como en este momento, prácticamente se ha producido un consenso entre la ciudadanía al respecto de que la solución era más autoridad, menos democracia, menos libertad personal, y menos aprecio a la dignidad de las personas (el abandono a los ancianos es una realidad sangrante por mucho que se intente ocultar). Visto con la distancia que nos proporciona la filosofía política, nuestra actitud ante la crisis provoca más bien miedo.
Por eso, si antes de esta tragedia ya se hacía necesario reflexionar sobre nuestro modelo político, ahora mucho más, pero no porque, como insisten algunos profetas de la nada, todo vaya a cambiar después del coronavirus, sino al contrario, porque, desgraciadamente, no va a cambiar nada. De eso se va a encargar el todopoderoso mercado y, por supuesto, también la clase política, dedicada a una sola cosa, la consecución y mantenimiento del poder. Lo que sí se va a producir a partir de ahora, casi con toda seguridad, es una agudización de los peores aspectos de nuestro sistema. Lo estamos viendo estos días, frente a la tragedia, la respuesta del modelo, desde todas las partes y posiciones políticas, no ha sido la de la reflexión, ni la del pensamiento, sino la respuesta burda de más ideología de penoso nivel, más confrontación, más dialéctica amigo-enemigo. Esto no solo por parte de los actores políticos, sino también desde los ciudadanos, que se han mostrado, en su mayoría, dispuestos a aplaudir a «sus políticos», independientemente de que sostuvieran una idea o su contraria…
En esta coyuntura, todo parece ir mal, cualquier político resulta por definición nefasto y la res publica no podría gestionarse peor. La reflexión política se ha enfangado en el inmovilismo y el pesimismo resignado. La política se ha banalizado hasta el extremo de que las ideas han sido sustituidas por sentimientos, las reflexiones por creencias irracionales, los argumentos por burdas consignas y eslóganes. Todo el mundo reclama su derecho a opinar y a que sus opiniones se respeten, pero nadie parece dedicar ni un minuto a reflexionar sobre lo que cree opinar, ni a documentarse al respecto, de forma que, al final, todo el mundo tiene un millar de opiniones, pero ni una sola idea…
Estamos convencidos de que somos perfectamente libres gracias a ese gesto aparentemente taumatúrgico que consiste en colocar, cada cierto tiempo, un papelito en una urna, convirtiendo dicha acción en un tabú absolutamente sagrado, aunque no sepamos muy bien por qué. Si las cosas van mal es solo porque los políticos, ya se sabe, son malos y corruptos. No como la ciudadanía de a pie, claro, que por supuesto es el vivo ejemplo de la más absoluta perfección moral… En cierta medida, nuestra actitud frente a la democracia me recuerda mucho a la que tenían nuestros padres o nuestros abuelos frente al ominoso franquismo que tuvieron que soportar. En aquellos tiempos era común escuchar aquello de que el malo no era Franco, sino sus ministros. Cambien ustedes el apellido del dictador por la palabra democracia y su frase recibirá una condescendiente aceptación por parte de quienes le escuchen. En lugar de criticar el problema de fondo estamos criticando cuestiones accidentales o superficiales.
El problema radica en que desde un punto de vista político hemos decidido congelar el tiempo, lo cual es simplemente absurdo. En un mundo como el actual que, gracias a la revolución tecnológica, avanza a una velocidad desbocada transformando de una manera radical la realidad de todo el planeta, por alguna extraña razón, en términos políticos seguimos anclados en el pasado, y lo que es peor, hemos hecho de la democracia liberal una reliquia a la que tan solo se debe adoración y nunca un mínimo análisis crítico.
No podemos convertir a la democracia occidental en una nueva forma de religión dogmática sobre la que no hay nada que decir. En ningún caso debemos renunciar a que lo político cambie y se transforme de la misma forma que lo hacen el resto de estructuras sociales con el paso del tiempo. No existe ningún modelo político eterno, ni siquiera la democracia liberal. Todo constructo político nace en una coyuntura sociopolítica determinada y para responder a las necesidades de su época, y quizá sea la pandemia del coronavirus, a modo de séptima trompeta del apocalipsis, quien nos indica que hace decenios que hemos cambiado de época, aunque queramos hacer oídos sordos a esta cuestión y nos empeñemos en seguir como siempre. Probablemente el sistema político perfecto sea algo imposible, inalcanzable, como la verdad absoluta. Mas, como seres racionales que somos, no podemos renunciar a su búsqueda, pues cada paso que demos en la buena dirección quizá nos acerque apenas de forma imperceptible al ideal que ansiamos, pero a buen seguro nos aleja significativamente de la inanidad ideológica.
Desgraciadamente, hemos entregado el gobierno de nuestras instituciones a personajes cuando menos sospechoso intelectualmente, que desdeñan toda sabiduría política, tecnócratas de medio pelo, mercenarios en busca de botín, profesionales de la impostura, o como expresó el viejo y sabio Sócrates, simples «cortesanas del demos» aferradas a los datos demoscópicos. ¿No deberíamos volver a poner en valor el saber político como saber filosófico? ¿No deberían ser auténticos pensadores quienes se atrevan a regir la vida de la comunidad? ¿Por qué hemos renunciado a la sabiduría? ¿Por qué creemos que es posible e incluso deseable una acción política alejada de toda auténtica reflexión de fondo y abstracta? ¿Por qué cada uno de nosotros, como ciudadanos, hemos dimitido del conocimiento?
La voluntad de reducir la política a la mera cotidianeidad, a una pura gestión técnica del presente, es una forma retorcida de suicidio colectivo. En la política del siglo XXI, aunque pueda sonar extraño, está todo por hacer. Necesitamos perspectiva, necesitamos horizonte, necesitamos nuevos caminos, y solo la reflexión filosófico-política puede dar una respuesta adecuada a esta necesidad. Frente a la cortedad de miras de la política actual, ante la intrascendencia de nuestros políticos, deberíamos recordar las inspiradas palabras de Robespierre: «Hagamos leyes no para un momento, sino para los siglos; no para nosotros, sino para el universo; mostrémonos dignos de fundar la libertad».
Esta es, en esencia, la nuez de este texto y su voluntad: pensar a dúo, casi socráticamente, desde dos posiciones tan contrapuestas como cercanas, sobre el presente y el futuro de la política occidental. Sin tabús, sin estrecheces ideológicas, sin palabras prohibidas.
El título escogido para este libro es algo más que una provocación. Al fin y al cabo, la figura de la colmena y las abejas como metáfora de organización político-social de la humanidad ha sido siempre una imagen muy querida por el pensamiento político, desde Platón y Aristóteles a Bernard Mandeville o Bergson. ¿Son demócratas las abejas? Son eficaces, disciplinadas, extraordinarias, pero demócratas no. Y, sin embargo, a todos nos parecen admirables. Nosotros, occidentales del siglo XXI, ¿somos auténticamente demócratas o hemos convertido a la política en una simple pose estética y sentimental? Pero especialmente, y visto desde fuera, ¿alguien consideraría admirable a nuestro sistema político?
1.La democracia hoy
De: Antonio Fornés
Para: Jesús A. Vila
Asunto: La democracia hoy
Estimado Jesús:
Creo que coincidirás conmigo en que, al respecto de cuestiones políticas, nuestro único punto de acuerdo es el de que estamos prácticamente en desacuerdo en casi todo. Paradójicamente, esta nimia avenencia resulta mucho más significativa de lo que podría parecer a simple vista y hace que, en un cierto sentido, me sienta más cercano a ti que a muchos de aquellos con quienes, presuntamente, comparto mis posiciones políticas. Pues el mundo de las ideas vive hoy una situación tan absolutamente depauperada, plagado de frases hechas, de posiciones irracionalmente prefijadas de antemano y de terrible inanidad ideológica, que el mero hecho de reflexionar crítica y filosóficamente sobre el modo en que es gobernado Occidente en la actualidad, nos une mucho más de lo que nos alejan nuestras distintas convicciones.
Esta es la cuestión, reflexionar sin aceptar acríticamente el estado de cosas actual, pues al fin y al cabo esa y no otra es la tarea del filósofo. Tomar distancia, poner cada día a prueba las tesis mayoritariamente aceptadas, preguntar al respecto del porqué de cada una de ellas y negarse a aceptar de salida ningún dogma ni cuestión intocable. Actualmente, y pese a las palpables muestras de cansancio del sistema, la palabra democracia sigue siendo un tabú incuestionable, un término sagrado al que todos los grupos políticos, sea cual sea su posición en el abanico ideológico, juran mil veces adorar y defender, y al que todos traicionan por omisión. Resulta una cuestión curiosa, ya que este nuestro Occidente que, lamentablemente, se enorgullece de su laicidad y de haber expulsado todo asomo de religiosidad de su núcleo político, se comporta en realidad en este punto con un fanatismo más propio del integrismo islámico que del pensamiento ilustrado. Pues ¿acaso no hemos convertido a la democracia en algo muy parecido a la religión? ¿No es en la actualidad la democracia una idea axiomática en la que todos debemos creer? Ya ves, hemos convertido a la democracia en un ídolo terrible, que supuestamente en defensa de la libertad y la tolerancia, está dispuesta a perseguir y reprimir a todos aquellos que se oponen a su inapelable dictamen. Desgraciadamente, hoy por hoy, la cercanía de la multitud a la democracia es simplemente irracional, alejada de toda reflexión. Si a los filósofos ilustrados, aquellos que gritaron «sapere aude» (atrévete a pensar) se les concediera el privilegio de volver a la vida, probablemente morirían de un pasmo al contemplar que hemos convertido a la democracia en una cuestión no de razón, sino de fe.
Aunque esto se veía venir desde el principio, no en vano la Revolución Francesa, donde básicamente se forjó el modelo político de la democracia liberal imperante en todo Occidente, comenzó con un acto perfectamente religioso. Los Estados Generales se abrieron, el 4 de mayo de 1789, nada menos que con una solemnísima procesión del Santo Sacramento. Sí, allí procesionó devotamente, cirio en mano, el terrible señor de la guillotina: Robespierre. Como ves, los cambios apresurados de chaqueta e ideología son tan viejos como los seres humanos… El 4 de mayo, los miembros del Tercer Estado formaban, píos, parte de la procesión y poco después, el 14 de julio, tras tomar la Bastilla, clavaban sobre sus picas la cabeza del pobre gobernador de la fortaleza, el marqués de Lanuy, que se rindió prácticamente sin defender la plaza y que, como «justo» premio a su indolencia, fue linchado por los asaltantes… Eso sí, la gesta heroica permitió liberar de la tenebrosa ciudadela nada menos que a siete presos comunes, auténticos malhechores. La historia, siempre tan sarcásticamente divertida, ha convertido a esta truculenta ópera bufa, en el día más importante de la historia de Francia, y en muchos sentidos, en el más importante de la historia occidental.
Más allá de la anécdota, llegamos ahora a la cuestión principal que quería abordar en este correo que se está alargando mucho más de lo que pensaba cuando empecé a redactarlo y que, pese a todo, espero sigas leyendo. Nuestro sistema político es, en su esencia, hijo de esta Revolución Francesa. En realidad, hay muy pocas diferencias con nuestro modelo actual y, sin embargo, el mundo de hoy no se parece en nada al que conocieron los revolucionarios franceses. Resulta imposible negar que quienes vivimos en este inicio del siglo XXI estamos siendo testigos de una revolución probablemente mucho más radical y decisiva que la francesa: la revolución tecnológica. En las últimas décadas el desarrollo tecnológico resulta tan gigantesco, a la par que terrible y deshumanizador, que podemos afirmar con total certeza que estamos ante un cambio total de paradigma histórico. Fíjate bien, no hablo ya de evolución o de mejora técnica, sino de cambio de paradigma, es decir de cambio absoluto de referentes y de realidad. Entramos en una nueva era histórica de igual manera que los griegos del siglo V a. C., lo hicieron también al abandonar el modelo de tradición oral por la tradición escrita. Recuerda cómo el gran Sócrates nunca escribió nada y cómo su discípulo, el auténtico creador del pensamiento occidental, Platón, pese a escribir un buen número de diálogos, siempre se mostró escéptico frente a la escritura y los libros. Como tú y yo, también Platón se encontró con un pie en cada mundo, en cada paradigma, sin saber muy bien a cuál pertenecía.
La cita del mundo griego no solo resulta oportuna por la cuestión del cambio de paradigma, sino porque, en cierto sentido, los revolucionarios franceses tomaron, pese a su menos que aproximado conocimiento de la realidad política griega, a la presunta democracia ateniense como modelo a seguir. Aun sin entenderla bien, pues la idea que los griegos tenían de la democracia no era especialmente positiva, de hecho, prácticamente no existen textos de autores atenienses que ensalcen la democracia. Al hacer esta afirmación, cito al maestro Luciano Canfora, filósofo muy poco dudoso de antidemócrata y bastante más cercano a tus posiciones que a las mías. Pero, date cuenta, pese a la extrema distancia temporal, las diferencias técnicas y económicas entre la Atenas de Pericles y el París de Robespierre resultan minúsculas frente a las que existen entre el rural mundo francés de finales del XVIII, que apenas despertaba a la revolución industrial, y nuestra realidad contemporánea, en la que el mundo virtual de la informática ha transformado absolutamente nuestra existencia.
Pese a ello, y de una forma que a mí me parece absolutamente ridícula intelectualmente, seguimos manteniendo incólume e intocable el modelo político revolucionario francés. ¿Por qué? Probablemente la razón debamos buscarla en la historia, especialmente en los horrores de la primera mitad del siglo XX. Un horror que comenzó en 1914, con la primera gran guerra, y del que no estoy seguro que Europa se haya recuperado intelectualmente del todo. Ese año, la burguesía liberal se lanzó feliz a aquella terrible degollina, sembrando de muerte a la democrática Europa, y mientras empezaba la tremenda barbarie de la Gran Guerra, como ejemplo de la locura en que se sumió Europa desde la Revolución Francesa, el filósofo y excelso poeta Charles Peguy escribía versos como estos:
«Dichosos los que han muerto por la tierra carnal, con tal que ello haya sido en una justa guerra. Dichosos los que han muerto en batallas campales, tendidos en la tierra, de cara al cielo. Dichosas las espigas y los trigos segados».
Frases hermosas pero, de otro lado, absolutamente enloquecidas. En una especie de venganza poética del destino, nunca mejor dicho, en los primeros meses del conflicto, Peguy murió de un disparo en la frente…
Reconocerás que resulta turbador que quienes llevaran a Europa al borde del colapso fuesen las civilizadas democracias liberales. La cuestión tiene más miga de lo que parece, pues, si uno mira las cosas con perspectiva, este sentimiento de inquietud aumenta: durante todo el siglo XVIII los filósofos ilustrados renegarán del pasado de religión y oscurantismo que, según ellos, había dominado Europa a lo largo de los siglos medievales. Contra ese «fanatismo religioso», opondrán la fuerza salvadora de la razón y su corolario en forma de tolerancia. Sin embargo, cuando los «hijos» de la Ilustración, los revolucionarios franceses, defensores de la «libertad, igualdad y fraternidad» llegaron al poder para iluminar al mundo con la autonomía de la razón, ¿qué es lo primero que hicieron? ¿Crear escuelas? ¿Una nueva universidad? No, tú lo sabes bien, lo primero que hicieron fue construir una guillotina… Robespierre, por el que siento repulsión y admiración en proporciones similares, lo tuvo claro desde el principio, y siempre estuvo dispuesto a levantar el nuevo estado democrático francés con la sangre de los guillotinados, lo expresó con claridad meridiana: «El terror no es otra cosa que la justicia pronta, severa e inflexible. Es una emanación de la virtud. Es menos un principio particular que una consecuencia del principio general de la democracia aplicada a las necesidades más urgentes de la patria».
Para sorpresa de ingenuos, la llegada de la razón y de la democracia a Europa supuso el inicio del periodo más sangriento y criminal de su historia, cuya culminación fue la II Guerra Mundial y la ignominia de los campos de exterminio. Visto en perspectiva, a uno casi le habría gustado seguir en la «oscuridad» medieval…
Pero, como decía, la clave del mantenimiento acrítico de nuestro sistema político hemos de buscarla en el espanto desmedido de la Segunda Guerra Mundial. Si uno echa la vista atrás, después de la debacle intelectual que para el hasta entonces optimista mundo burgués supuso la Primera Guerra Mundial, parecía que la suerte de las democracias liberales estaba echada. Por si fuera poco, la irrupción de la revolución rusa llenó de temor a la burguesía europea, a la que le pareció que tan solo el fascismo era capaz de detener al peligro rojo. Nadie confiaba ya en la democracia, uno a uno los países europeos iban abandonando el sistema parlamentario, y hasta un icono democrático como Churchill proclamaba, en 1933, ante la Liga Antisocialista británica, palabras como éstas:
«El genio romano personificado por Mussolini, el más grande legislador vivo, ha demostrado a muchas naciones cómo se puede resistir el avance del socialismo y ha señalado el camino que puede seguir una nación cuando es dirigida valerosamente».
Tan solo los inauditos y execrables excesos del fascismo «salvaron», en realidad, a la democracia liberal, que tras la Segunda Guerra Mundial volvió a ganar terreno, no tanto por convicción sino por puro utilitarismo.
Con esta última afirmación entramos en otra cuestión clave. Como espero mostrarte a través de estos mails, si uno estudia los soportes intelectuales de la democracia, resultan más bien débiles. La democracia occidental es mucho más hija del utilitarismo y de la practicidad que de un pensamiento profundo y fundamentado. Pues su misma raíz, la necesidad de consenso o mayoría como sustituto de la inalcanzable Verdad en mayúsculas, la condena. Pues si no hay verdad, ¿por qué debo obedecer? Tan solo por pura conveniencia. No es por tanto casual que en un momento como este, en el que el cambio de paradigma socio-tecnológico camina de la mano de cíclicas crisis económicas, y en el que hemos de soportar, ahora mismo, además, la ominosa pandemia del coronavirus con su corolario en forma de profundísima recesión económica, es decir, en la coyuntura en que «las cosas se tuercen realmente», las instituciones democráticas se tambaleen y aparezcan de nuevo los peligros que acabaron asolando Europa hace apenas setenta años. Esto es, la radicalización y la eclosión de líderes populistas que gritan mucho más de lo que piensan.
Por ello, y con esto vuelvo al inicio mi correo, necesitamos de la reflexión, necesitamos de la pregunta, es decir, del quehacer filosófico y su capacidad para crear inquietud. En este siglo XXI debemos negarnos al dogma, a cualquier dogma, y al inmovilismo, pero también al vacío ideológico de quienes quieren vendernos como nuevas, fórmulas rancias y anticuadas envueltas en el superficial envoltorio de modernidad. La única forma de salvar nuestro modo de vida, de seguir mejorándolo, es ser críticos, cuestionar el absurdo de las posiciones políticas actuales y buscar nuevas fórmulas. Caminos que, aunque hoy parezcan imposibles, el hombre siempre ha sido capaz de crear.
Digámoslo con claridad de una vez, la democracia actual es un sistema que ya no responde en absoluto a las motivaciones y aspiraciones que la crearon, resulta hoy en día poco más que un despotismo disimulado, la nuestra es una democracia fake, y quienes creen que, por participar en ese juego aleatorio de puro azar que son las elecciones, se convierten en ciudadanos libres, se equivocan de forma desesperante.
Insisto una vez más, la democracia debe reconstruirse, reinventarse, adecuarse a los nuevos tiempos, pues ninguna creación humana es eterna. Pero debemos hacerlo mirando al futuro, no al pasado, no a la izquierda ni a la derecha, todo eso está ya caducado y amortizado. Ni el populismo de ambos lados del arco ideológico ni mucho menos el insensato nacionalismo identitario, son la solución, solo un síntoma penoso, triste y doloroso, de la enfermedad.
Estos días en los que meditaba sobre estas cuestiones, me venía una y otra vez a la mente ese texto tan políticamente incorrecto, pero tan certero, del vizconde de Tocqueville:
«Siento una afición racional por las instituciones democráticas, pero soy aristócrata por instinto, es decir, desprecio y temo a la masa. Amo con pasión la libertad, la legalidad, el respeto a los derechos, pero no la democracia. Esto es lo que siento en el fondo de mi alma. Odio la demagogia».
Por supuesto, y a diferencia de Tocqueville, yo no soy un aristócrata, pero qué difícil es no estar de acuerdo con las palabras del vizconde, ¿no? Aquí lo dejo por hoy.
De: