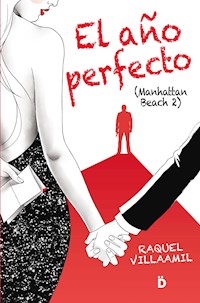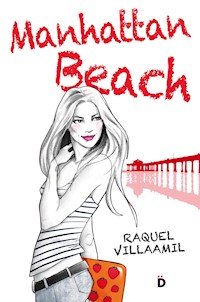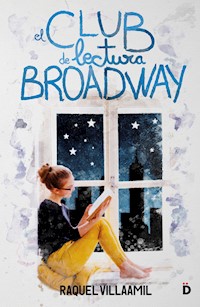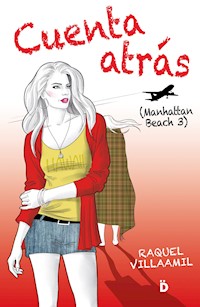
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Diëresis
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Manhattan Beach
- Sprache: Spanisch
Miriam Sanabria está viviendo por fin con su gran amor, el apuesto actor Sean Weller, en la idílica playa californiana de Manhattan Beach donde se conocieron. Y su preciosa amiga Sandra mantiene un romance con el director de la película del mismo título. Todo parece marchar bien para las dos, pero... Miriam aún sufre pesadillas por el intento de asesinato del que fue víctima en el episodio anterior de la trilogía. Sin embargo, no está dispuesta a que eso paralice su vida, así que, cuando recibe el encargo de dirigir la problemática construcción de un hotel en una isla paradisíaca de Hawái, y pese a sus reticencias por volver a separarse de Sean, decide arriesgarse. Cuando llegue allí, su tarea resultará ser mucho más complicada y peligrosa de lo que nadie podía haber previsto. Mientras, Sandra parece tenerlo todo: triunfa en Hollywood, posee una tienda de ropa de lujo en Rodeo Drive y provoca la admiración de todos los chicos por su belleza. Sin embargo, ella vive la realidad de una forma muy distinta. Cuando un día la cremallera de un vestido se niega a subir más allá de su cadera, comienza un infierno al que va siendo arrastrada irremediablemente, justo cuando su mejor amiga está demasiado lejos para ayudarla. La cuenta atrás ha comenzado en Manhattan Beach. ¿Vas a perderte el episodio final?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 372
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cuenta atrás(Manhattan Beach 3)
Raquel Villaamil
Primera edición: junio de 2018
© Raquel Villaamil Pellón
© Editorial Diéresis, S.L.
Travessera de les Corts, 171
08028 Barcelona
Tel: 93 491 15 60
© Ilustración de portada: Sonia León
eISBN: 978-84-948849-2-4
Todos los derechos reservados.
LA AUTORA
RAQUEL VILLAAMIL Nació en Madrid y tiene ascendencia norteamericana. Devoradora incansable de libros (alguno conserva aún las huellas de sus dientes de leche), en cuanto empezó a leer acabó con la biblioteca del colegio y ganó como premio acudir a la Feria del Libro. Ahí decidió que sería escritora. Su primer cuento lo escribió con seis años y su primera novela con nueve. Durante bastante tiempo ha ejercido como arquitecto técnico pero por carambolas del destino y mil alineaciones planetarias, en la actualidad trabaja como guionista de videojuegos. Esta es la tercera y última entrega de su trilogía Manhattan Beach.
Para ti,
que durante las próximas horas serás la protagonista
de esta historia.
No podía imaginar en absoluto que varias cuentas atrás se iniciarían en el mismo momento para distintas personas. Ni siquiera fui consciente de ello hasta que los plazos comenzaron a agotarse.
Puede que todas empezaran aquel enero, justo después de concluir el año perfecto (o completamente imperfecto) anterior, con sus cadáveres, asesinos y pérdidas de memoria.
O puede que ocurrieran sin más, alimentadas por motivos corrientes tales como fuerzas extraterrestres o presencias fantasmagóricas.
Quién sabe cuál fue la razón. Y seguramente no importaba. La increíble realidad era que, simultáneamente, los números de nuestras vidas iniciaron una inexorable cuenta atrás, como la de un reloj de la NASA que avisa del lanzamiento de un cohete con destino desconocido.
, , ...
Miriam.
El eco de aquella voz retumbó por las paredes, amarga, ronca. No quería abrir los ojos porque sabía que él estaría allí, mirándome. Su rostro sería el de un ser inhumano, un monstruo carente de sentimientos, un demonio.
Has sido mala.
Luché por mantener los párpados cerrados para no verle pero sentía su aliento agrio en mi cara, notaba su presencia en cada nervio de mi cuerpo.
Necesitas un castigo.
Y entonces escuché la detonación. Una, dos veces. Salí despedida contra la pared, no pude evitar mirar la sangre que brotaba de mi vientre, que se vertía entre mis dedos. Escuché su risa jocosa, diabólica.
Estás muerta.
••
Salté en la cama con una necesidad imperiosa de aire. Notaba una opresión en el pecho que me impedía tomar oxígeno, el corazón galopaba entre mis costillas, su sonido rítmico burbujeaba en mis oídos como campanadas estridentes.
Caminé hacia la ventana mientras mi cuerpo comenzaba a equilibrarse, a despertar de la pesadilla, a recordar que aquello quedaba muy atrás.
El sol madrugador tiznaba con brochazos anaranjados el cielo pálido de la mañana. Las gaviotas paseaban por la playa sembrándola de sus huellas, levantando el vuelo solo cuando las perturbaba la proximidad de algún surfista tempranero.
Observaba el amanecer desde otra ventana distinta a la acostumbrada en los tres últimos años. Y no solo eso era diferente: también la pared lisa blanca, el suelo de tarima, los muebles nuevos. A mi derecha quedaba la casa de Sandra. Desde donde yo me encontraba, alcanzaba a divisar la ventana de mi antigua habitación en ella, sus contraventanas azules, sus estores plisados. Echaba de menos aquella casa con sus inolvidables recuerdos, pero era el momento de forjarse unos nuevos. Y aquel parecía el mejor lugar para hacerlo.
Retrocedí sobre mis pasos y me acurruqué en la cama junto a Sean. Pese a que estábamos en marzo, él dormía destapado y vestido únicamente con un pantalón de pijama ligero. Ocupaba tres cuartas partes del colchón, como si en vez de un guapísimo actor de cine se tratase de un prehistórico calamar gigante.
A su lado, las pesadillas se disipaban en mi memoria y volvían a un lugar remoto de la inconsciencia.
Busqué en su rostro alguna imperfección, algún detalle que me hiciera recordar que se trataba de un mortal más y no de una estrella de Hollywood. Pero no lo encontré. Sin maquillaje, ni esmoquin, ni lanzagranadas era absolutamente perfecto.
—Si me sigues mirando así, pediré una orden de alejamiento.
Perdida en mis pensamientos, no me había dado cuenta de que él me observaba con sus ojos oscuros. Me sonrojé estúpidamente, como pillada en una fechoría.
—Deberías estar acostumbrado a que te contemplen sin miramientos.
—¿Con lujuria desmedida? Sí.
—¿Así te miro yo? —me señalé con aire inocente.
—Lo tuyo va un paso más allá y es lo verdaderamente escalofriante —se incorporó apoyándose en los codos—. Veo una pizca de amor en sus ojos, señorita Sanabria.
—Solo una pizca.
Se rio y me dio un beso. El roce de sus labios fue como un subidón de adrenalina.
—Buenos días, madrugadora —miró el despertador de soslayo—, ¿qué demonios es tan interesante como para despertarse a las seis de la mañana?
—Hay que prepararse para ir a trabajar.
—Qué horror, a mí me quedan unas cinco horas de sueño.
Bajé de la cama con pereza.
—Alguien ha de trabajar en esta casa y sacar el país adelante.
—Muy bien, me encanta ser un mantenido —esta vez se tapó con la sábana haciéndose un ovillo debajo.
Sonreí mientras ponía en marcha la ducha. Algo que no constituía una tarea fácil. Aquel invento maquiavélico, mitad sonda aeroespacial mitad cyborg, necesitaba de un manual de instrucciones más grueso que todos los tomos juntos de El señor de los anillos. Pero después de más de un mes, ya sabía modificar la temperatura del agua, hacer salir correctamente del cabezal superior un solo chorro y que no me atacaran un montón de ellos por todos lados con sus agudas punzadas.
Me colé bajo el agua sintiendo desentumecerse y despertarse cada músculo de mi cuerpo. Una radio sonaba también dentro de la ducha con unas guitarras eléctricas a todo trapo:
There’s something about your touch, that makes me delirious. It’s hard to believe if all they say is true, then the Oscar goes to you…1
No pude evitar remontarme a dos noches antes y eso que me había jurado a mí misma no volver a recordar mis traspiés en el dichoso evento. Oh, sí. Había demasiadas cosas de la gala de los Óscar que debía borrar de mi mente. Demasiadas.
Primera metedura de pata: la pareja que, cogida de la mano, nos precedía en la alfombra roja no eran Angelina Jolie y Brad Pitt. No. Y hubiera sido mejor no saludarles con esos nombres.
Segunda: es preferible no responder a una reportera dicharachera creyendo que tu nivel de inglés es lo suficientemente alto para hacerlo. Porque nunca lo es.
Tercera: hay que tratar de mantener los ojos abiertos y no bizquear cuando te hacen fotos. Aunque los flashes de esas cámaras sean peores que mirar al sol directamente.
Cuarta: no hay que crecerse y saludar. No. Nadie te conoce, ni siquiera una misma.
¿Que cualquiera hubiera sabido comportarse mejor que yo? Seguramente. Pero le invito a probarlo. Todo parece muy fácil desde el cómodo sofá de casa, incluso para mí.
—Venga, no pasa nada. El famoso soy yo —me había dicho Sean nada más salir del coche y tras golpearme el recogido del pelo con el marco de la puerta—. Solo se fijarán en ti para criticarte.
—No sabes lo tranquila que me dejas.
Me tomó de la mano para ayudarme a levantarme. Su mano cálida sobre la mía me reconfortó. Su preciosa sonrisa me hizo dar un paso adelante.
La alfombra roja no podía ser para tanto. Quizás influían en mi nerviosismo los cientos o millones de periodistas, fotógrafos y público que se agolpaban a ambos lados, retenidos por livianas vallas metálicas y por algún que otro chicarrón de seguridad.
Era un trayecto pequeño por la acera del Hollywood Boulevard, donde la alfombra ocultaba las estrellas del paseo de la Fama, hasta el grandioso Teatro Dolby. Tras unos primeros pasos inseguros, me di cuenta de que la gente estaba realmente más concentrada en aquella pareja que nos precedía que en nosotros, así que respiré con alivio y mientras ellos se detenían a posar para las fotos, nosotros avanzamos con tranquilidad.
Hasta que llegó el primer grito. Taladrador como un martillo neumático en plena hora de la siesta. A ese grito desgarrador le sucedieron otros. Apreté la mano de Sean al ver cómo varias mujeres intentaban aplastar al guarda de seguridad para acercarse hacia nosotros mientras coreaban el nombre de Sean en todos los tonos posibles.
Él soltó mi mano despacio y se aproximó al enrojecido guarda. Se hizo fotos con ellas, les habló brevemente y las abandonó con una sonrisa impecable.
Volvió a tomarme de la mano y reemprendimos nuestro camino.
—Impresionante —murmuré.
—Eso dicen todas —bromeó él.
Le di un imperceptible caderazo y se rio.
—Odio esto —me susurró al oído—, de verdad. Preferiría mil veces estar tumbado en la arena de Manhattan Beach junto a ti.
Sonreí embobada y me dejé llevar, con la mirada puesta en los edificios que me rodeaban y en la preciosa noche estrellada que se intuía.
Y así fue… más o menos.
••
Me percaté de que debía llevar más de media hora en la ducha por los dedos arrugados de mis manos, casi espesas escamas. Corriendo un auténtico sprint, me lavé la cabeza y el cuerpo en tiempo récord.
Me zampé un buen desayuno con algo más de calma mientras leía en la tablet las últimas noticias, pasando por alto cualquier foto de la ceremonia. El sol entraba a raudales por la ventana de la cocina, incidiendo en el cuarzo de la impoluta encimera de granito y haciéndolo brillar como un diamante. La casa aún olía a nueva, a recién pintada, a madera serrada, no me había atrevido a preparar ningún plato especiado y menos siquiera una fritura para no eliminar el aroma. Sin embargo, tarde o temprano la necesidad de proteína bruta haría necesario sustituir los olores a revista de decoración por los de un buen solomillo… o incluso unas sardinas con su insustituible ración de omega 3.
Sonreí ante la idea y le di el último mordisco a la tostada, salté del taburete, me lavé los dientes en el aseo que lindaba con la cocina y echando una última ojeada a aquel lugar tan elegante, minimalista y acogedor llamado hogar, salí rauda a la calle.
El sol me cegó un instante y estuve a punto de chocar con la persona que se encontraba en el pequeño trozo de jardín que daba a Ocean Drive.
Di un paso hacia atrás sorprendida. Era un hombre negro, vestido con un traje oscuro, sus ojos ocultos tras unas gafas de sol, la cabeza calva y brillante bajo el reflejo solar. Su rostro adusto, puede que enfadado, y el destello de un objeto metálico oculto por su chaqueta me hizo retroceder hasta que mi espalda topó con la puerta de entrada que aún se estaba cerrando. La empujé, consiguiendo entrar a trompicones.
Mi corazón botaba mientras las imágenes del asesino de la mujer de Sean, apuntándome con un arma, regresaban a mi cabeza.
—¿Ya has vuelto? —preguntó Sean que bajaba por las escaleras en ese instante.
—Hay un tipo…
—Ups, se me olvidó decírtelo.
—Puede que se trate de un psicópata… —reparé en lo que Sean me decía a media frase y giré mi cabeza hacia él—. ¿Decirme qué?
—El hombre que está fuera se llama Santo —caminó hasta la nevera y rebuscó en su interior.
—¿Trabaja contigo? —levanté el estor para verle mejor.
—No. Contigo.
La cuerda del estor resbaló de mis dedos.
—Por tu seguridad —continuó él quitándole la tapa a un yogur—, no quiero más locos indeseables cerca.
—¿Me has puesto un guardaespaldas?
—Dicho así, suena cinematográfico.
—No me lo puedo creer.
—Créetelo, dicen que trabajó hasta para un presidente —comentó Sean con indiferencia.
—Espero que no fuera para Kennedy.
Se rio.
—Ahora entiendo por qué pidió un salario tan económico.
Me acerqué hacia Sean confusa.
—En serio, ¿crees que necesito un guardaespaldas?
—Es solo un acompañante para ir y volver del trabajo.
La sorpresa había mutado en enfado. ¿Era yo una niña a la que defender? ¿Debía estar escoltada para mi protección? Sean desvió su mirada hacia la ventana. Ocultaba algo.
—¿Qué es lo que no me cuentas? —pregunté.
—Todo continúa igual, Miriam. De la misma forma que recibo correos, mensajes y cartas de admiradores, también sigo recibiendo insultos, tonterías y… amenazas. Casi te pierdo en tres ocasiones el pasado año, en dos por mi culpa, por ser quien soy, por lo que hago. Lo siento, no puedo arriesgarme a ponerte en peligro de nuevo. Jamás podría perdonármelo.
Ya no había atisbo de serenidad en su rostro. La coraza de actor había cedido, solo tenía ante mí a un chico preocupado, intranquilo.
—Deberías habérmelo consultado.
—No quería asustarte.
—Pues no haber puesto a Sansón en nuestra puerta. Casi me da un infarto.
—Se me olvidó que empezaba hoy.
Resoplé observando a Santo, inmóvil como una pétrea gárgola con gafas.
—¿Qué dirán en mi trabajo? —murmuré.
—No sabrán que existe.
—¿Se lanzará a la yugular de cualquiera de los millones de hombres que me piropean por la calle?
—No, sabe distinguir las situaciones. Ni siquiera reaccionará si el Negativo trata de besarte, y sabemos que es algo que intentará de nuevo este año.
—Todo un detalle por su parte.
—Lo sé —sonrió ampliamente, notaba que estaba ganando—. Venga, dale una oportunidad, será tu sombra.
—¿Sabe conducir?
—Doctorado en conducción disuasoria y evasiva. Y se mantiene silencioso en los atascos.
—Vale. Una semana. Si no estoy cómoda, te lo devuelvo.
Me encaminé de nuevo a la puerta, recogí el bolso, las llaves y regresé al exterior, preparada para mi primer día con guardaespaldas. Aunque no se pareciera al de la película de Bruce Willis… ¿o era Kevin Costner?
••
Una hora después nos manteníamos en un tenso silencio en la autopista Interestatal 110, colapsada debido al choque entre un camión que transportaba bebidas y otro con ganado porcino. Los gorrinos, todos ilesos sin excepción, se rebozaban alegremente en los grandes charcos de Coca-Cola, como si fuera un spa burbujeante improvisado sobre el asfalto. Iba a hacer un comentario simpático pero me di cuenta de que me acompañaba Santo al volante. Su perfil parecía trazado con escuadra y cartabón y estaba rígido con la mirada al frente.
—Hay una opción de ruta alternativa —dijo con voz grave y profunda—, la salida de Manchester Avenue.
—Ya la hemos pasado —señalé el cartel que se encontraba varios metros atrás—, creo que…
En ese momento aceleró, dejándome con la palabra en la boca y los dientes apretados. Se echó a la derecha, pitó, se hizo hueco entre dos coches, giró el volante, se puso en el sentido contrario a la marcha, llegó al arcén y tomó la salida como un kamikaze loco haciendo chirriar las ruedas.
—Pero… —conseguí balbucear en cuanto se detuvo en el primer semáforo—, eso no ha sido muy…
—¿Cívico?
—Muy legal, quería decir.
—El término «legal» es difuso. Sus connotaciones resultan muy amplias.
Arrancó con tranquilidad en cuanto el semáforo se puso en verde y a la velocidad máxima permitida, sorteó el tráfico de la ciudad sin añadir una sola palabra más. En breve habíamos llegado a mi edificio. La torre negra enmarcada en blanco, tan característica en el skyline de Los Ángeles, bullía de actividad con personas que entraban y salían.
—Estaré en el aparcamiento —dijo Santo con la cabeza girada hacia mí en un perfecto ángulo de noventa grados.
—¿Hasta la hora de salida? —pregunté, a la vez que me escapaba del asiento—. ¿No prefiere…
—Hasta la hora de salida.
Cerré la puerta justo cuando se marchaba pero permaneció en la esquina del edificio hasta que entré en el vestíbulo; después desapareció por la calle transversal.
—Esto es de locos —murmuré y llamé al ascensor rogando para que nadie hubiera visto la escena.
Entré al mismo tiempo que una decena de personas. A pesar de todas ellas, conseguí pulsar el botón del piso treinta a la vez que el dedo regordete y masculino de mi jefa Angelina.
—Hoy llegamos a la hora —me gritó como si estuviera sorda y a tres kilómetros de distancia. Su voz estentórea despertó a todos los ocupantes del ascensor, alguno incluso asintió con la cabeza dándose por aludido.
—Me he librado del atasco de milagro —contesté.
—Ya veo.
Las puertas se abrieron en nuestra planta y nos hicimos hueco para salir, ella aplastando contra la pared a un par de inocentes y hundiéndoles las costillas con los codos.
La recepcionista, Kate, nos dirigió una sonrisa perfecta mientras la saludábamos. El cartel de Social Architecture estaba bien visible tras su alto moño.
—El señor Tornos quiere verte a las doce —me dijo—. Está de buen humor, no creo que quiera despedirte —añadió acto seguido, con tono de confidencia, en cuanto mi jefa desapareció.
—Gracias por la información, Kate. ¿Se me ve preocupada siempre que el señor Tornos me llama a su despacho?
—Parece que vayas a la hoguera —me guiñó un ojo, delimitado con maestría por una recta línea negra—. Tú vales mucho, deberías creértelo.
—Eres un sol.
Se rio.
—Venga, adentro, Angelina no tiene el mismo carácter que el jefe.
—Y que lo digas —Me pregunté si había visto alguna vez a Angelina sonreír. En efecto: nunca—. Nos vemos en la comida.
Pasé entre las mesas de los compañeros que ya habían llegado. Alguno me devolvió el saludo, el resto parecían robots con grandes cascos de música adosados a sus orejas.
Angelina se movía por la extensa y diáfana planta con la determinación de un sargento vigilando a sus reclutas. Me senté en mi silla contemplando la nota sobre la mesa en la que Kate me había apuntado la reunión con Mario Tornos padre.
Mientras ponía en marcha el ordenador, comencé a divagar buscando un motivo para haber sido llamada. Al fin y al cabo, solo había puesto el pie en el despacho del jefe en cuatro ocasiones y en una, a punto estuvo de despedirme… o eso creía yo. Fuera lo que fuese, llevaba casi dos años trabajando allí y estaba muy cerca de conseguir la ansiada Tarjeta Verde de residencia. El señor Tornos me estaba patrocinando (sí, como a un equipo ciclista) para obtenerla. El procedimiento no era nada fácil y resultaba imprescindible, además del contrato de trabajo, un jefe patrocinador, porque en el caso de que me quedara sin empleo, tendría los segundos contados para salir del país. Moví la cabeza para espantar la idea. Tres compañeros, dos suecos y un italiano, ya habían obtenido la Tarjeta Verde gracias al señor Tornos. Yo sería la siguiente.
—¿Qué demonios es eso? —una voz rugió a mis espaldas.
Mi pantalla mostraba la imagen del cartel de la película Manhattan Beach, con Sean de perfil a la sombra de las palmeras. Moví el ratón rápidamente hasta buscar la carpeta del proyecto en el que trabajábamos, pero sin demasiada pericia y la mandé a la papelera de reciclaje.
—¿Qué demonios es eso? —Angelina bramó de nuevo.
—Es… —comencé a disculparme sin darme cuenta de que mi jefa se dirigía a mi compañero de mesa.
—El vestíbulo del hotel —contestaba él con un hilillo de voz.
—Pues parece un supermercado —señaló la pantalla poniendo sus dedos sobre ella—, solo te faltan ahí las lechugas y los tomates.
—Dijiste que… —intentó apuntar el muchacho.
Craso error.
—¿Me estás llamando mentirosa? —los cortos cabellos del cogote de Angelina, visibles desde mi posición, se erizaron, su espalda se curvó, los brazos parecieron muscularse. ¡Aquella mujer iba a transformarse en hombre-lobo!
—No, no. Yo pensé que te referías… pensé que querías…
—No pienses.
—No lo haré.
—Bien —el cuerpo de Angelina retomó su posición original—, y ahora haz un vestíbulo decente, que tiene cinco estrellas, no cinco lechugas.
Y se rio, si es que aquello fue una risa, mientras se alejaba hacia su despacho.
Mi compañero soltó el aire que retenía en los pulmones.
—Vaya comienzo de semana —murmuró mirándome de reojo.
—No parece un supermercado —sonreí—, más bien un restaurante chino.
—Muy graciosa.
—¿Para qué estamos los compañeros sino para ayudar? Venga, eres un interiorista estupendo. Demuestra a nuestra Transformer lo que vales.
—Eso voy a hacer —y se giró hacia su pantalla más motivado—. Gracias.
Miré el proyecto que se abría en mi ordenador en varios planos superpuestos. Era un hotel en una playa, ecológico, sostenible, sofisticado y muy, muy caro. Solo me quedaba comprobar lo ya comprobado por undécima vez. No podía haber un error. Empecé de nuevo por la estructura poniendo toda mi atención puesta en cada uno de sus pilares.
••
Cuando llegaron las doce menos cuarto me levanté de un salto de la silla, me alisé la falda y exhalé todo el aire para tranquilizarme. Nada hacía presuponer que el jefe fuera a despedirme, ni siquiera a echarme una bronca. Que yo supiera no había cometido ni una sola idiotez en los meses anteriores.
—¿Dónde vas, alma cándida? —Angelina me cortó el paso.
—Tengo una reunión con el señor Tornos.
—Oh —contestó únicamente ella poniéndome de pronto más nerviosa.
—¿Oh? —pregunté sin querer.
—Pasa y vuelve rápido sin entretenerte con Lisa o Mary, o como se llame la de recepción.
—Kate.
Resopló y sin más regresó al interior de su despacho que, sumido en una lúgubre oscuridad, más parecía la cueva de un oso.
Así que, de nuevo intranquila, me presenté frente a la puerta del dueño del estudio de arquitectura, presidente del mismo y padre de mi antiguo compañero de master, Mario.
Llamé dos veces sin que hubiera respuesta. Cuando iba a intentarlo una tercera, oí una voz del interior. Abrí la sólida puerta de madera y entré en el amplio despacho del señor Tornos. La claridad exterior lo invadía, pasando a través de los enormes ventanales que mostraban la ciudad. A lo lejos, casi creí distinguir el océano entre la bruma de la contaminación.
Él colgaba el teléfono en ese instante y se volvió hacia mí. En su rostro, generalmente serio, aparecía además un matiz de preocupación.
—¿Todo bien? —pregunté sin reflexionar demasiado, y quizás metiéndome donde no me llamaban. Conseguir cerrar la boca a tiempo seguía sin formar parte de mis cualidades.
El señor Tornos enarcó las cejas sorprendido.
—No, no es nada, trabajo.
Asentí como si entendiera mientras me mordía la lengua.
—¿Cómo estás? —preguntó.
La pregunta me pilló desprevenida.
—Bien —respondí por inercia.
—Mario me ha estado informando de tu estado de salud, siento no haberte preguntado yo mismo, pero han sido unos meses de locos.
Ah, mi salud.
—No estoy muy acostumbrado —continuó— a que disparen a mis empleados.
—Ni yo a recibir disparos.
—¿Recuperada entonces?
—Solo me queda en el cuerpo una cicatriz y un susto de muerte —sonreí tratando de hacer que el asunto pareciera trivial—. Sé que fueron muy lentos en darme el alta, hubiera preferido incorporarme antes pero no lo conseguí. Lo siento.
—No te preocupes por eso, ahora lo que me interesa sobre todo es saber cómo te encontrarías para viajar.
—Muy bien. ¿A dónde?
La última vez me había mandado a Florida durante tres meses. La idea de estar un tiempo tan prolongado fuera de Los Ángeles ya no me parecía agradable. Me encantaba mi trabajo y ver crecer mis diseños en vivo y en directo pero… ahora una persona me retenía en aquella ciudad. Una persona que en esos momentos solo aceptaba guiones que se pudieran grabar en Los Ángeles, para pasar el mayor tiempo posible conmigo.
—A Hawái.
—¿Por el hotel? —murmuré. El interminable hotel de planos aún más interminables.
—Precisamente. Me preocupa su evolución. Aunque estamos casi al principio, los gastos se están descontrolando… Necesito que viajes a la isla y me informes de lo que sucede.
La pregunta «¿por cuánto tiempo?» estaba pugnando ya por articularse en mis cuerdas vocales, pero evité dejarla salir. Aquel proyecto podría durar dos años si se torcía.
—Piénsatelo —añadió y dio por finalizada la conversación, cogiendo el teléfono.
Salí del despacho confusa. Por un lado, agradecida de que el jefe confiara en mí para ese proyecto; por otro, sin ganas de abandonar mi nuevo hogar.
—¿Cómo ha ido? —Kate me miraba con una sonrisa en los labios—. No puede haber sido tan malo.
—Oh, no. Quiere que supervise unas obras.
—¿Muy lejos de tu bombón de cine?
—Mucho —contesté sorprendida. Jamás había hablado de Sean con nadie de la oficina.
—Tranquila, no todo el mundo lo sabe —añadió en un susurro—, son muy raros aquí, casi marcianos. Pero ¿quién no sigue la gala de los Óscar viviendo en Los Ángeles? Me encantó tu respuesta a la periodista, casi me parto de…
—¡Muchacha! —la voz con extra de decibelios de mi jefa aulló por el pasillo.
Me despedí de Kate corriendo y me planté en un suspiro ante Angelina.
—A ver cómo te lo digo para que me entiendas. No sé de qué forma lo hiciste en Florida para que todo el mundo quedara satisfecho —me gruñó—, pero hazlo igual en Hawái. Estaré orgullosa.
Y se marchó dejándome sumida en la perplejidad.
Atardecía detrás de los altos edificios que circundaban Wilshire Boulevard. Contemplé fascinada el rojo cegador que emitían las cristaleras de los rascacielos como despedida a los últimos rayos de sol.
—Resulta inquietante trabajar en un sitio así.
Santo apareció a mi espalda. Su cuerpo robusto enfundado en el traje negro inmaculado se erguía con tanta rectitud como si fuera a pasar lista a un batallón.
—Hola —dirigí la vista a mi oficina—, ¿por qué es inquietante?
—Su altura y su escasa superficie en planta no lo hacen en absoluto adecuado para una zona de actividad sísmica tan pronunciada.
—Caray, Santo.
—Suba al vehículo —señaló con la mano mi coche dejando al descubierto un reloj de oro inmenso en su muñeca.
Me senté en el asiento del copiloto mientras echaba una última ojeada, ahora con preocupación, a mi edificio. Quizás sí era demasiado estrecho para sus más de 260 metros de altura.
—Sería preferible y seguro que optara por los asientos traseros —dijo mi nuevo experto en seguridad abrochándose el cinturón.
—¿Hay menos probabilidades de que un pirado me ataque? —comenté divertida.
—El 89,72 por ciento menos.
Sostuve por un segundo la mirada a la negrura de sus gafas y levanté las manos claudicando.
—Vale, me voy a la retaguardia.
—Es lo más sensato.
—Yo no lo soy mucho.
—Ya me lo advirtió el señor Weller.
—¿Y le ha dicho algo más ese metomentodo? —resoplé.
—Que utiliza palabras raras. Y veo que es cierto.
El ruido del motor al encenderse ahogó mi risa. Qué bien se me definía en solo dos frases.
••
Santo me acompañó hasta la puerta. Como medida de seguridad, en vez de la típica cerradura, la entrada estaba dotada de una pantalla que reconocía el pulgar de los habitantes de la casa. Apoyé el dedo ante la mirada fija de Santo hasta que el monitor se coloreó en verde y la puerta se abrió.
—Gracias por acompañarme —me vi en la obligación de decir.
—Es mi trabajo, señora.
La última palabra me sentó como un jarro de agua fría pero evité que se me notara al hablar:
—Llámame Miriam.
—Lo recordaré, señora.
Empujé la puerta y entré. Escuché el ronroneo de otro motor diferente al mío y al mirar por la ventana, Santo había desaparecido.
¿Señora? ¿Cuántos años aparentaba? ¿Cien? Vale, solo era una forma cortés de hablar pero la palabra «señorita» también resultaba cortés y mucho más… favorecedora.
Lo primero que vi con extrañeza al girarme hacia el gran salón, que comenzaba desde la misma entrada hasta la cristalera de fondo, fueron unos pies apoyados en el sofá y el resto de Sean tumbado boca arriba en el suelo. Sus ojos cerrados con los brazos extendidos a los lados y multitud de papeles diseminados a su alrededor.
—No estoy muerto —murmuró antes de que todos mis sentidos entraran en alerta.
Suspiré con alivio y me acerqué, sentándome junto a él.
—Tienes demasiado buen color para ser un cadáver. ¿Se puede saber qué haces así?
Mantuvo los párpados cerrados. La frente estaba fruncida con arrugas de preocupación.
—Han disparado a mi nave —explicó—, hay poco oxígeno en la cabina y no puedo salir.
—Buf, mal lo veo —me reí—. La próxima vez que vayas al espacio no te vistas con ropa de deporte.
—Lo recordaré sargento pero ahora mismo la situación es realmente grave —me tendió la hoja que estaba más cerca de su mano sin siquiera mirarme. Era un extracto de un guion de cine.
—Tienes que encontrar la forma de llegar hasta la base —recité, leyendo mi parte del diálogo, con una sonrisa en los labios y entonando como si fuera un miembro del ejército.
—Repito: la situación es grave.
—No me vengas ahora con esas Jack, has salido de otras peores —leí.
—Pierdo sangre y tengo las dos piernas rotas.
—En ese caso… Lo siento Jack, la vas a palmar.
Sean se incorporó como accionado por un resorte.
—¿Dice eso? —miró la hoja y después a mí—. Te lo has inventado.
Me reí con ganas.
—¡No puedo evitarlo! ¡Es muy gracioso!
—¿Qué tiene de gracioso morirse en el espacio? —cuanto más hablaba él, más me reía— ¿Sabes lo que ha pasado este pobre piloto para aterrizar en el planeta?
Me senté a horcajadas encima de su vientre aplastándole de nuevo contra el suelo.
—Jack, no regresarás vivo a la Tierra, ve haciéndote a la idea.
Sus ojos oscuros me recorrieron de abajo a arriba hasta encontrarse con los míos.
—Lo sé. Por la falta de oxígeno empiezo a tener alucinaciones, veo a una alienígena asesina muy sexy encima de mí, creo que intenta copularme.
—¿Copularte? ¿Es eso lo que hacen en ese planeta?
—Sí, de formas muy salvajes —se incorporó hasta situar su rostro a mi altura, sus pupilas brillaban con picardía.
—Ah, no lo sabía.
—Pues es muy cierto —sus manos se asentaron en mis rodillas y fueron ascendiendo por mis muslos, muy muy despacio
Contuve el aire cuando traspasaron el largo de la falda y se colaron por debajo. Los dedos largos y enérgicos de Sean se posaron en mi trasero.
—Los astronautas moribundos son mi debilidad —dije tan cerca de su boca como me fue posible sin rozar sus labios.
El aire cálido que exhalaba me puso, en contraposición, la piel de gallina. Sus hombros fuertes perfilados bajo la ropa, su cuello tenso preparado para atacar a alguna presa débil, sus ojos voraces rogando para que me acercara más. Me desabotoné la blusa, le arranqué su camiseta y le empujé de nuevo al suelo.
—Estoy en tus manos —susurró. Y la sangre me empezó a hervir.
••
—¡Qué asco! ¡Tapaos, por Dios!
Pegué un salto buscando mi blusa y tapé mi desnudez con ella mientras contemplaba con una mezcla de susto y odio a mi antigua compañera de casa.
Sean la miró distraído mientras volvía a ponerse la camiseta despacio, vanagloriándose de cada uno de sus asquerosamente bien marcados abdominales.
—¿Qué demonios haces aquí, Sandra? —exclamé recuperada solo en parte de la sorpresa.
—Venía a haceros una visita… y me encuentro con esto —caminó hasta el sillón más cercano y se desplomó en él, hojeando la única revista que había en todo el salón: el catálogo de Ikea.
Me giré hacia Sean.
—¿Cómo ha entrado? —mascullé por lo bajo—. ¿No éramos la «cúspide» de la seguridad?
—La cúspide no, el culmen.
—Lo que sea, pero Sandra se ha colado.
—Tengo mi huella registrada —contestó Sandra perdida entre las páginas del catálogo—, uno de los operarios encargados de la seguridad de la casa fue muy simpático conmigo.
—No me lo puedo creer —gemí.
—Vamos a ver, somos amigas, Miriam. Eso significa no tener secretos, compartir los coches, las llaves de las casas… los novios —se rio con su ocurrencia—, no va por ti, Sean.
—Sin problema —dijo él mientras se dirigía a la cocina—, ¿algo de beber, chicas?
Me tiré de los pelos.
—Te quedarás calva si haces eso —murmuró Sandra.
—Y tú muerta —la apunté con el dedo—, la gente necesita intimidad.
—Tonterías. Pero la próxima vez poned un cartel de que estáis… pues eso… haciendo lo que sea que estabais haciendo…
—Oh, claro, ¡cómo no habremos caído! —me senté en el brazo del sofá y le quité la revista de la mano—. No se puede entrar en las casas ajenas sin más.
Ella hizo pucheros.
—¿Le estás diciendo a tu mejor y única −que quede claro− única amiga americana que no la quieres ver en tu casa?
—Claro que no —interrumpió Sean tendiéndole una botella de agua—, solamente que te pongas algo más provocativo y te unas a la fiesta.
Le amonesté con la mirada mientras ella fingía una arcada.
—A ver… ¿se puede saber cuándo compraréis una tele? —señaló el aparador vacío frente a los sillones—. La casa es muy bonita y todo lo que queráis pero faltan cosas indispensables.
—Mira —apunté a una inmensa librería que ocupaba toda la pared izquierda—, ahí está lo indispensable.
—Has vuelto a las andadas, ya veo. Sean —se giró hacia él—, creé una cinéfila de la nada y tú la has echado a perder.
—Algún defecto tenía que tener.
Le empujé con el hombro mientras me sonreía y yo babeaba, mentalmente, como un caracol.
—Os daré por perdidos… pero a propósito de cine… —esbozó una sonrisa que inundó su cara—, tengo entendido que estáis rodando una película de piratas y que... ¡necesitáis secundarios de lujo!
Se señaló a sí misma mientras modelaba su cuerpo con una pose seductora.
—Venga… —rogó con cara inocente viendo que Sean no decía nada.
—Pásate el próximo sábado por los estudios, empiezan los castings.
Ella aplaudió satisfecha.
—Pero no te prometo nada, las piratas no dan tu perfil.
—Eres un desalmado —se cruzó de brazos—. ¿Quién en su sano juicio puede haberte contratado a ti, teniendo a Johnny Depp disponible?
—Alguien con buen gusto.
Me levanté para parar de raíz la previsible discusión.
—¿Te quedas para cenar, Sandra?
—No tengo mucha hambre pero me quedo—y se abrazó a mí complacida mientras nos dirigíamos a la cocina.
••
Algunas estrellas brillaban solitarias en el cielo azabache mientras contemplaba a Sandra alejarse por el Strand, el paseo de la playa, en dirección a su casa. La despedí con la mano cuando me lanzó una última mirada y subió las escaleras de su porche. En aquel lugar habíamos pasado horas al sol hablando de muchas cosas, casi todas superficiales, pero que me dejaban el regusto de un recuerdo entrañable.
La espuma del mar era el único signo visible que daba pistas de que el Pacífico se encontraba a pocos metros de mi posición. La brisa fresca de la noche me revolvió la melena y hurgó en los pensamientos que se agolpaban en mi cabeza. Repasaba mi conversación con el señor Tornos: el hotel, Hawái… jamás había llevado de cerca una obra de aquella magnitud, era un honor, un desafío, una oportunidad… un despropósito.
Inspiré hinchando el pecho del aire salino y lo expulsé rápidamente cuando la puerta de cristal se abrió a mi espalda.
Sean avanzó silencioso hasta colocarse a mi lado, sus pies seguramente descalzos, su cuerpo tibio pese a la humedad de la noche. Apoyé la cabeza en su pecho y él me acarició el pelo con suavidad.
—¿Me contarás en algún momento que lleva atormentándote desde que llegaste? —me susurró al oído.
—Estoy hecha un lío, Sean —murmuré cerrando los ojos, apretando aún más mi cuerpo contra el suyo.
—¿Es por Santo?
—No, no —no sabía cómo exponer mis ideas cuando ni siquiera yo las tenía claras—. Mi jefe quiere que vaya a supervisar una obra.
—Eso está bien, aún no ha perdido la confianza en ti. Algo raro —bromeó.
—En Hawái.
—Un Estado como cualquier otro pero a una distancia algo mayor.
Elevé los ojos hacia él.
—Está a 6.400 km, lo he mirado.
—6 horas de nada en avión —replicó tranquilo—. Vamos a ver, ¿tú quieres ir? ¿Quieres participar en esa obra?
—No lo sé.
Puso sus manos en mis hombros.
—Te lo preguntaré de otra forma: si yo no existiera, ¿te lo pensarías lo mismo que ahora?
—No.
—Lo único que te hace replanteártelo es una relación con un actor tremendamente atractivo que está loco por ti, ¿no?
—Y que ha hecho lo imposible por rodar películas únicamente cerca de casa, rechazando grandes producciones en el extranjero.
—Grandes, grandes… bah, medianitas. No hay que exagerar.
—Tu agente me lo ha contado.
—David habla demasiado.
—No. Se preocupa por ti y por tu carrera como actor —tomé su cara entre mis manos—. Yo estoy feliz de tenerte siempre, de poder despertarme a tu lado cada día pero sé que actuar es lo que te llena.
—Lo mismo que a ti te llena levantar edificios. Ve a Hawái, disfruta de la experiencia, yo te visitaré siempre que pueda, le pediré prestado el avión privado a Harrison, a Nicholas, a cualquier amigo, o viajaré apretado en clase turista. Tú ve.
Se me llenaron los ojos de lágrimas.
—¿Por qué me lo pones tan fácil? —le pregunté intentando no echarme a llorar como una tonta.
—Porque te quiero. Y en eso consiste querer a alguien, en dejarle volar cuando es necesario, en agarrarle fuerte cuando lo necesita, en sostenerle cuando se cae —me guiñó un ojo.
—Hala, qué bonito —balbuceé.
—Página veintisiete de Manhattan Beach.
—Ya decía yo que me sonaba —reí.
—Sé que mis palabras nunca son tan acertadas como esas, jamás podré exponer mis sentimientos de una forma tan hermosa. Pero aunque no sean mías, dicen lo que de verdad siento.
Me abracé con fuerza a él hasta dejarle sin aire. Lo que sentía en mi interior por Sean superaba lo humanamente conocido.
Miriam.
Estás muerta.
Sandra tiró el vestido en su cama con disgusto. Las perchas chocaron entre sí como el ruido de un disparo y me encogí en la silla.
—¡Me queda pequeño!
—Te queda perfecto —dije por tercera vez callando las voces que rugían en mi cabeza, temibles, odiosas—, es imposible que a alguien le pueda quedar mejor.
Crucé las piernas impaciente mientras la veía probarse de nuevo la ropa y mirarse desde todos los ángulos posibles del enorme espejo de su dormitorio.
—Venga, vámonos a comer —le insté—. Además, ¿la boda no es el próximo invierno? Ya te lo probarás entonces.
—Soy la dama de honor. Tengo que estar inigualable.
Inaguantable diría yo.
—No me lo puedo creer —murmuré satisfecha—. Indy…, esto, Eduardo y Kelly se nos casan.
Sandra ejecutó algún tipo de sonido animal enfurecido pero no me importó, podría decirse que yo había sido la Celestina de aquella unión, había presentado a mi entrañable encargado de obra de Florida a una de las mejores amigas de Sandra. A los dos les unían los fracasos amorosos y un corazón grandioso. Sonreí feliz. Se lo merecían.
—¿Y tú? —preguntaba Sandra.
—Yo, ¿qué?
—¿Algún día me harás llevar un vestido así?
—¿Azul?
Arrugó la nariz con rabia contenida.
—No te hagas la tonta. Sabes a qué me refiero.
—Pues ya sabes entonces mi respuesta —forcé una sonrisa burlona.
—Eres insufrible.
Me reí.
—¿Significa eso que nos vamos a comer?
—Vale, pesada, pero yo escojo el lugar.
Miedo me daba. En las últimas semanas éramos clientas asiduas de una cadena de restaurantes que solo servía ensaladas. Ensaladas vegetarianas, para más inri.
—Al Salad Garden —dijo.
Bingo.
—O te gusta el camarero o estás intentando convertirte en oveja. Dime que es la primera opción —la seguí por la casa, mi antigua casa. Todo se mantenía igual: el aroma a melocotón, la misma tonalidad de luz al atravesar las contraventanas, el frío suelo cerámico.
—Por ahora estoy contenta con Nicholas —contestó abriendo las cristaleras que daban a la playa. Su falda corta ondeó con la brisa marina, su precioso pelo rubio flotó hacia mí metiéndoseme en los ojos—. No me fijo en nadie más.
Nicholas Adams era el joven director de Manhattan Beach. Él y Sandra debían llevar saliendo más de seis meses (un logro para ella) y aunque Nicholas parecía buena gente no lo…
—Antes paso yo por el altar que tú —me soltó pérfida.
—Me alegraré por ti.
—Siento decirte la verdad pero te mueres de ganas de que bombón Weller te lo pida.
—No necesito casarme para estar bien.
—No necesito casarme para estar bien —repitió burlándose—. Vale, vale, lo que tú digas pero eso es un clavo en tu corazoncito.
—Tú sí que eres un clavo —reí—, pero en el culo.
—Serás cochina —intentó golpearme con su bolso de Armani pero me lancé a la carrera por el paseo—. ¿Qué clase de inglés aprendes?
Me entró flato de reírme y correr a la vez y me paré a descansar al llegar junto al muelle largo y endeble de Manhattan Beach. Allí arrancaba la avenida donde se situaban los restaurantes y el comercio de la zona. Los toldos a rayas ondeaban a la brisa, el sol se reflejaba en cada ventana.
Sandra llegó a mi lado y tiró de mí hacia el Salad Garden. No es que la comida me disgustara en aquel lugar, era rica y estaba presentada con esmero, incluso el local decorado como un antiguo invernadero invitaba a entrar. El único pero era que, por más lechuga que comiera, siempre salía con hambre.
Me brillaron los ojos cuando encontré que habían añadido la ensalada César a la carta. Por fin un poco de pollo, como pedía la receta.
Sacrilegio.
Lechuga, algo de queso, dos biscotes de pan y salsa. ¿Dónde demonios estaba el pollo? Miré el tenedor de Sandra que dibujaba círculos en su plato. Su atención perdida entre las verduras.
—¿Qué te sucede? —pregunté.
—Nada —se encogió de hombros.
—No te has llevado ni un pedazo a la boca en diez minutos —cortó un trozo de tomate en tantos pequeños fragmentos que casi se hizo kétchup—. ¿Estás preocupada? ¿Por la boda?
Apareció una minúscula arruga en su frente.
—Anda, es eso —seguí—. ¿No te parece Indy… esto, Eduardo, bueno para ella?
—Me parece bastante bien, no es que sea la caña pero… está decente.
—¿Decente? Ese chico tiene un corazón de oro.
—Cásate tú con él —me lanzó afilada.
—Kelly va a ser muy feliz —añadí.
—¿Te lo ha dicho el despertador o el fantasma de mi padre? —replicó con sorna.
Unté con pan la salsa para calmar el rugido del estómago y miré de soslayo la carta de postres.
—El despertador murió y tu padre se ha quedado entre los muros de tu casa.
—No trates de asustarme, no he vuelto al piso de arriba por tu culpa.
—Me alquilaste una habitación con fantasma —murmuré—, eso fue diabólico por tu parte.
—Te lo advertí y te dio igual.
—Me hubiera lanzado a un pozo con tiburones por no pagar alquiler, así que fue lo menos malo que encontré —solté con una risita.
—Serás bruja —me increpó—, ¿lo menos malo? Una preciosa casa junto a la playa con una compañera extraordinaria. Te presenté a mis amigos, te convertí en alguien interesante, no en un alien-ratón de biblioteca, te ayudé a solucionar tus problemas con el género masculino… y así me lo agradeces. «¿Cuántas son las guerras de las galaxias?», me dijiste. Y no te eché a patadas a pesar de esa blasfemia, serás ingrata.
—¿Te acuerdas de eso?
—¡Hombre, es memorable! ¿Y cuándo te rebozaste en mierda de perro para llamar la atención de Sean?
—¡Hey! ¡Eso no ocurrió así! Fue un accidente.
Nos reímos con ganas.
—Eres un desastre —dijo ella entre lágrimas—, pero te apañas para que todo te salga bien… y nunca pierdes la sonrisa, ni la visión optimista del mundo pese a todo lo que… ha ocurrido —su rostro se tornó algo sombrío—. Te envidio.
Me señalé con las manos sorprendida.
—¿Tú? ¿A mí? Sandra, me estás dando miedo. Creo que tanta comida verde te está germinando en el cerebro.
Hizo una mueca.
—No me hagas caso.
—Locura transitoria —apunté—. Lo sabía.
Pedimos un par de flanes, que por no tener no tenían ni huevo y me comí el mío y el de ella.