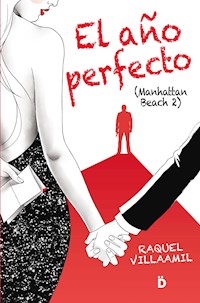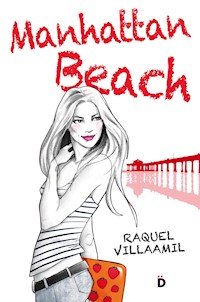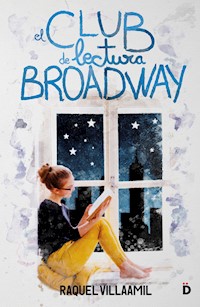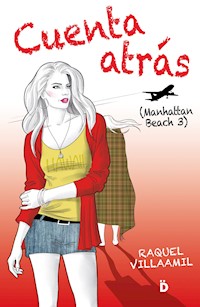3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQÑ
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
La vida toma derroteros que sorprenden hasta al más experimentado Han pasado diez años desde que Harper tuvo que abandonar California, todos sus sueños e ilusiones, para recluirse en un pueblo remoto de Canadá. Atrás quedó una vida perfecta de fiestas, diversiones y un don mágico para el piano. Atrás quedaron demasiados recuerdos dolorosos. Con lo que no cuenta Harper, acostumbrada ya a los difíciles inviernos en Little Pine Creek, a sus peculiares habitantes, a una tía seca y poco cariñosa y a sus seis endiablados felinos, es con encontrarse de nuevo con Sam. Justo cuando extrañas desapariciones asolan el valle. Hay un depredador suelto y no parece dispuesto a detenerse. Sam fue su mejor amigo en el instituto de Santa Mónica. Un chico con un pasado duro y demasiados secretos. Sin embargo, ya no es el mismo que entonces. ¿Qué hace en ese lugar tan aislado? ¿De qué se esconde? ¿Por qué ha coincidido con la desaparición y asesinato de unas niñas? Las dudas planean sobre Little Pine Creek. Harper desconoce en quién confiar mientras que las dificultades crecen y la oscuridad se adueña del valle. Juntos de nuevo, Harper y Sam descubrirán qué sucede mientras se dan cuenta de que lo que empezó en el pasado entre ellos puede también forjarse en el futuro. - Una novela que combina el romanticismo con el suspense en una trama elaborada, intensa, que atrapa e instiga a su lectura. - Una amistad que se transforma lentamente en amor. Una historia llena de primeras veces, de sueños y desilusiones. - Superación y crecimiento personal. La importancia de la familia. - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporáneo, histórico, policiaco, fantasía… ¡Elige tu románce favorito! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 406
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2024 Raquel Villaamil
Autora representada por IMC Agencia Literaria.
© 2024 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Tú y un lugar en ninguna parte, n.º 393 - agosto 2024
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S. A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Diseño de cubierta: CalderónSTUDIO®
I.S.B.N.: 9788410628939
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Cita
1.er acorde
2.º acorde
3.er acorde
4.º acorde
5.º acorde
6.º acorde
7.º acorde
8.º acorde
9.º acorde
10.º acorde
11.º acorde
12.º acorde
13.er acorde
14.º acorde
15.º acorde
16.º acorde
17.º acorde
18.º acorde
19.º acorde
20.º acorde
21.º acorde
22.º acorde
23.er acorde
24.º acorde
Acorde final
Agradecimientos
Sobre la autora
Si te ha gustado este libro…
Para los que no se dan por vencidos
Los monstruos y los fantasmas son reales. Viven dentro de nosotros… y a veces, ganan.
STEPHEN KING
Todo el mundo recuerda su primer beso.
Yo también.
Pero el mío fue en el peor momento y con el chico incorrecto.
Y ahora, diez años después, tras lo que parece una eternidad, aquel chico incorrecto se cruza de nuevo en mi camino y, por supuesto, en el peor de los momentos.
1.er acorde
Me llamo Harper Lee Davis. Mi nombre fue un tributo a la autora de Matar a un ruiseñor. Una novela que consiguió que mi madre se decantara por convertirse en abogado, en vez de en cirujano que era lo que ansiaba con devoción su achacosa familia.
Así que mi madre, gracias a Harper Lee, consiguió transformarse en una reconocida abogada de California, obtuvo una vida acomodada, una hija perfecta y un odio inquebrantable por parte de todos sus parientes.
Sin embargo, la vida, de repente, toma derroteros que sorprenden hasta al más experimentado y tu pequeño e ideal mundo se rompe en mil pedazos para recomponerse de cualquier forma, del modo más inesperado a miles de kilómetros de distancia.
—¡Hannah! ¡Te he pedido dos huevos con beicon hace media hora!
—Harper —repito.
—¡Como sea! Quiero mis malditos huevos de una vez.
Murmuro entre dientes para no contestar lo que me pide el cuerpo. Los clientes son insufribles en cualquier lugar del planeta. En Little Pine Creek, no iban a ser menos. Aunque se trate del pueblo más pequeño de un lugar en ninguna parte de Canadá, aunque aquí haya poco más de ciento ochenta habitantes, aunque todos los lugareños se conozcan tanto que podrían escribir la biografía de su vecino como si fuera la suya propia.
El tranquilo Joe, cocinero del bistró de Isabelle, me deja a la vista el plato de huevos y lo cojo rápidamente antes de que el otro camarero, un chico de diecisiete años con la cara clavada a la superficie lunar, lo vea y lo reclame para alguna de sus mesas.
Lo deposito delante del cliente insatisfecho con una forzada sonrisa en los labios y veo como aguanta una reprimenda cuando ve y huele lo bien que cocina el tranquilo Joe.
—Y una cerveza.
Asiento y camino a la barra rápida. El local está a rebosar porque es sábado, porque hace un precioso día otoñal y porque pronto llegarán las nevadas, los días cortos y las ganas de asesinar al vecino feliz de al lado.
El otoño en Little Pine Creek es increíblemente bello. Los árboles que se han tragado el diminuto pueblo y a todos sus habitantes, se visten en tonos ocres, verdosos y rojizos. Las hojas comienzan a tapizar los caminos (solo hay una calle asfaltada en el pueblo, llamada Gran Avenida, como si fuera el mismo Manhattan, lo demás son caminos, senderos y pistas forestales), los pájaros surcan los cielos en busca de parajes más cálidos para el invierno y los animalillos del bosque corretean entre los troncos vencidos, antes de que la nieve bloquee sus madrigueras y los suma en un sueño profundo.
Al menos trescientos días al año echo de menos la soleada California, sus largas playas y la suave temperatura. El resto, disfruto de la pequeña maravilla que rodea el minúsculo Little Pine Creek al que, por fin, y tras casi ocho años, considero ya mi hogar.
Salgo de la cafetería de Isabelle a las cinco de la tarde, después de que el tranquilo Joe me haya obsequiado con unas tortitas con fresas ya que las propinas han sido más bien escasas, y es la única forma que conoce de alegrarme el día.
Isabelle, la dueña, no pone impedimentos a que me alimente de vez en cuando en condiciones. Dice que, siendo guapa, rubia y con veinticinco años si no he encontrado marido ya, a lo mejor que puedo aspirar aquí es a trabajar en una cafetería fina como la suya. Un bistró parisien, como lo llama ella, que parece desentonar completamente en un pueblo tan pequeño que cabría sin problema en una de las capillas de la catedral de Notre Dame.
Tomo mi bicicleta, que ni siquiera me he molestado en encadenar a una farola, y pedaleo por la Gran Avenida (suena cómico, aunque haya escuchado el nombre mil veces). Paso junto al supermercado, con su gran variedad de artículos antagónicos como ropa interior de encaje y rifles de caza, y me interno por uno de los caminos que cruzan la calle a la altura del moderno edificio de la biblioteca. Un cubo de cristal que nadie sabe cómo se construyó allí y, menos aún, con qué dinero.
A las seis doy clases de piano a la única persona que dispone de un instrumento así en varios kilómetros a la redonda, la hija del señor Mitchell, dueño de una empresa maderera y poseedor de la casa más lujosa (título que ha ganado año tras año) de todo Little Pine Creek.
El terreno permanece embarrado por la lluvia del día anterior, consiguiendo que la bicicleta me parezca el peor medio de transporte de la historia. Recuerdo mis paseos por las calles enlosadas de Santa Mónica, las vistas del mar y el olor salino, recuerdo la brisa cálida y el aroma de la colonia de mi madre.
Niego con la cabeza para echar todos los recuerdos de mi mente. Son altamente perjudiciales y solo me llevan a la tristeza. Mi vida es ahora otra, se trata de un nuevo capítulo para Harper Lee Davis, o más bien un nuevo tomo.
Entonces, antes de tomar el camino hacia la casona del señor Mitchell, alguien surge de entre la maleza y cruza el sendero algunos metros más adelante, dándome un susto. Se gira hacia mí al percatarse de mi existencia y por unos segundos nos miramos a los ojos, desconcertados.
No puede ser. Imposible. ¿Aquí?
Voy a llamarle por su nombre, pero dudo y cuando abro la boca, él se sube la capucha, esconde la mirada en el suelo y se aleja del camino.
—¿Samuel? —consigo decir sin saber si puede tratarse de él y si ese es realmente su nombre.
El chico se detiene un momento. Desde la bicicleta solo veo su espalda. Luego reanuda su paso sin volverse una vez atrás.
Tardo un rato en decidir qué hacer. Seguir al extraño como una vulgar acosadora porque me suena a alguien de mi pasado o llegar en hora a la clase de piano. Me decanto por lo segundo, no puedo perder, por tonterías, a mi única alumna.
La casa del señor Mitchell es una mansión en toda regla, con una fachada de piedra, dos torres picudas como las de un castillo francés y unos jardines que deben competir en belleza con Versalles.
Antes de aparcar la bicicleta, un emperifollado mayordomo de rostro adusto y pelo engominado me abre la puerta y apenas tengo un segundo para contemplar el lago con el embarcadero que tanto me gusta. Le sigo al interior, donde se eleva una doble escalera de infarto, antes de traspasar las puertas que nos llevan al luminoso salón que preside un inmenso piano de cola.
—¡Harper! —Lilly viene corriendo y me abraza la cintura. La hija del señor Mitchell tiene una dulzura que obviamente no procede de la rama paterna, el cabello castaño primorosamente peinado y los andares de un pequeño gnomo de diez años. Su madre murió hace demasiado tiempo, algo que me une más a ella, y la pobre, pese a la suntuosidad que la rodea, no tiene más amigos que dos cocineras, un mayordomo estirado y los peces de colores del estanque.
—¿Has practicado mucho? —le pregunto con voz de auténtica profesora mientras nos acercamos al piano.
—Se me atraviesa Chopin. Mi padre dice que suena como el aullido de un lobo moribundo.
—Ya veo, así que tu padre es capaz de mejorarte.
—Creo que no ha tocado una tecla en su vida.
—¿Sabes? No hay mejor cumplido que el del bobo que se mete contigo.
—¿Estás llamando bobo a mi padre? —abre la boca desencajando la mandíbula.
—No, por Dios —reacciono. Debería morderme la lengua más a menudo—, es una frase que me tocó en una galleta de la fortuna.
Ella se ríe abiertamente.
—Harper, te has puesto tan colorada como tu jersey. Tú tranquila, no le contaré nada a mi padre, tampoco creo que le interese.
Me siento al piano junto a la niña y estiro los dedos para desentumecerlos.
—No digas eso, tienes un padre que siempre está pendiente de ti. Te trae los mejores profesores (entre los que me encuentro, por supuesto) y te hace unos regalos increíbles.
Lilly asiente frunciendo los labios.
—A ver —me giro hacia ella—, ¿qué te ocurre?
—Yo cambiaria todos los regalos y a todos los profesores…, menos a ti, por tenerle más tiempo en casa.
—Pues díselo, seguro que lo intenta.
—Su empresa es muy importante.
—Su hija más —hago un gesto señalando el teclado—, y ahora dejemos la clase de terapia emocional y pongámonos a tocar el piano. Canon en re mayor de Pachelbel.
La niña comienza a tocar con bastante soltura para su corta edad, la ayudo con algún acorde, corrijo posiciones y tras más de una hora acabamos preparando, entre risas, algunos villancicos versión rap, para la cercana Navidad.
Cuando salgo de la mansión es noche cerrada y la única luz que me acompaña en el camino de vuelta es el diminuto faro de la bici. El cielo, limpio de nubes, brilla plagado de estrellas mientras el bosque oscuro y siniestro me traga en un abrir y cerrar de ojos, lleno de ruidos extraños que asustarían a cualquier urbanita.
En Little Pine Creek es más fácil morir de una indigestión la semana que duran las fiestas del pueblo que del ataque de un animal salvaje. Apenas hay ganado que atraiga a los lobos en el invierno y seguramente ha corrido la voz entre los depredadores de la zona de que los habitantes de este lugar son sosos y amargos, así que no tengo que preocuparme más que de no chocar con algún tronco en todo el camino.
La casa de mi tía Juniper se parece a la mansión del señor Mitchell, en una cosa: tiene puerta. Lo demás es mera coincidencia.
Un buzón rojo al principio del camino de acceso es lo único que puede indicar una forma de vida cercana. Tras unos cuantos metros y refugiada en un bosquecillo de coníferas aparece la cabaña con su chimenea echando humo. Las pequeñas ventanas están iluminadas dejando ver un huerto a la derecha que será sepultado en breve por las nevadas y que tendremos que replantar de nuevo en primavera.
Juniper nunca pensó en compartir su hogar con una desconocida, por más código genético que compartamos, ni siquiera con algún individuo masculino, por lo que rellenó la casa con gatos con nombres de filósofos como única compañía.
En cuanto entro y me cambio el calzado por unas zapatillas, ya tengo a los seis mininos rondándome. En general tienden a dejarme tranquila, salvo Sócrates que, como siempre, ancla sus minúsculos dientes en mi zapatilla y me hace avanzar arrastrándole a él por el suelo como a un trapo.
La sala de estar y la cocina están ubicadas en el mismo espacio, y no es demasiado grande. Hay libros por todas partes que no consigo organizar y extrañas figuritas de porcelana que agobian la estancia. Juniper está preparando la cena y me saluda con una especie de murmullo animal.
Dos dormitorios de reducidas dimensiones y un único cuarto de baño completan la cabaña. Me dirijo hasta mi habitación arrastrando a Sócrates. Pitágoras y Platón se cruzan en mi camino, sorteando mis piernas, con alguna misión ensayada de hacerme caer. Son dos hermanitos atigrados cuya principal obsesión en la vida es molestar al contrario, menos cuando se unen contra mi persona.
Me dejo caer sobre el mullido edredón de la pequeña cama y observo el techo. Mi mirada se desliza por los dibujos que lo surcan. Hace muchos años que Juniper los hizo para mí (aunque ella jure lo contrario). Hay palmeras, gaviotas y un sol brillante y cálido donde arranca el diminuto armario. Semeja el cielo de Santa Mónica como si me hallara recostada en la arena de la playa.
Al principio no llevé bien ni mi nueva residencia ni mi nuevo entorno. Fui la peor versión de mí misma y Juniper, pese a todo, me regaló aquel techo que me sigue pareciendo mejor que la misma Capilla Sixtina.
Recordar vuelve a entristecerme. Me arrepiento de tantas cosas que me consumo por dentro. Lo infernal del pasado consiste en que es imposible borrarlo.
Escucho a mi tía poniendo la mesa y me fuerzo a levantarme, pese a que me siento terriblemente agotada, y a salir de mi dormitorio.
Saco los cubiertos de uno de los cajones de la cocina y los coloco en el silencio que adora Juniper. Mi tía está hecha de prudencia, de sigilo, del Claro de luna de Beethoven y El Danubio azul de Strauss. Las facciones de su rostro son suaves como las cimas de las montañas que nos rodean y tiene los ojos claros de mi padre, que esconde bajo mechones de un cabello ceniza despeinado.
Ella evita mi mirada y sitúa la cena en el centro de la mesa. Me siento y bendice la comida con palabras rápidas antes de rellenar nuestros platos de forma mecánica y organizada.
No me pregunta cómo me ha ido el día, yo tampoco. Cenamos escuchando el chisporroteo del fuego en la chimenea y absortas cada una en sus propios pensamientos.
Al día siguiente es domingo. El único de la semana en el que no trabajo, aunque debería hacerlo si es que quiero, en algún momento de mi existencia y no después de los ochenta, conseguir el suficiente dinero para independizarme y marcharme de Little Pine Creek.
Sin embargo, estoy exhausta y necesito descansar como cualquier mortal. Isabelle opina que el dinero hay que hacerlo cuando se es joven ya que el cuerpo aguanta una bomba nuclear. Y suele señalarme a continuación como el claro ejemplo de la lozanía. Pero se equivoca, con veinticinco años recién cumplidos, me siento como una auténtica anciana.
Para cuando me levanto, Juniper debe de llevar horas despierta ya que ha hecho la colada y la ha planchado, ha recogido la cocina y ha desbaratado el orden que yo había dado al salón, recolocando los libros de cualquier forma. Algún día morirá aplastada por una de las torres de tomos que crecen en la sala.
Desayuno algo rápido con la única compañía de Aristóteles, el gato viejo y gordo que prefiere dormitar a cazar ratones, y con ropa cómoda salgo a dar una vuelta. Poco más se puede hacer en un lugar como este, donde no tengo ni televisor, ni wifi, ni móvil. Lo curioso es que la falta de tecnología fue a lo primero que me acostumbré, pese a que los primeros días parecía una loca buscando alguna señal de cobertura con el teléfono en alto.
La cabaña no es gran cosa, pero tiene unas vistas increíbles del lago Williston, al que da el porche trasero. Bajo a la orilla y me sitúo junto a nuestro deteriorado embarcadero. Solo atino a escuchar los trinos de los vencejos y el chapoteo de alguna trucha. Inspiro hondo y comienzo a bordear el lago, pasando junto a la caseta donde mi tía guarda las herramientas y una barcaza fea y descolorida que resulta un pasatiempo estupendo durante los meses de verano.
El lago, el más grande de toda la Columbia Británica de Canadá, con su forma sinuosa y extensa resulta imposible de rodear. Los bosques de coníferas y los álamos se alternan a sus orillas otorgándole en esta época del año una mágica paleta de colores.
Cuando llevo más de una hora decido regresar. Mi extraño encuentro del día anterior sigue azuzándome la memoria. ¿Podría tratarse de Samuel? ¿No se detuvo al escuchar su nombre?
La camioneta de Juniper está aparcada a un lado de la cabaña. No solemos usarla más que para desplazamientos de obligatoriedad existencial, o sea, casi nunca. Veo a mi tía con el maletero abierto, tratando de cargar varias bolsas. Corro para ayudarla, pero aminoro la velocidad cuando estoy cerca. Si algo odia Juniper es sentirse una inválida y desde que su vida se ha visto anclada a una silla de ruedas, es imposible separarla de esa sensación.
—¿Vas a algún lado? —pregunto con despreocupación, recogiendo las bolsas y lanzándolas a la parte trasera.
—A Fort Hudson —murmura.
—¿Puedo ir contigo? —salto, animada—. ¿Hay mercado hoy?
Asiente con la cabeza y me mira de soslayo. Sé que odia conducir y más aún ir de compras así que duda un segundo y me tiende las llaves de la camioneta.
—Regresa antes de que anochezca. Han raptado a una muchacha por la zona —dice y antes de que pueda agradecérselo se marcha haciendo rodar su silla por el terreno embarrado hacia la casa.
Fort Hudson es el pueblo más cercano a Little Pine Creek. Está a unos treinta kilómetros según el mapa, pero se tarda una hora en llegar debido a los escasos y patéticos accesos que existen en nuestro precioso pueblo.
La camioneta bota por los caminos hasta alcanzar la carretera. No es que se trate de una autopista, pero al menos está asfaltada y tiene un pequeño arcén para echarse a un lado en caso de que te encuentres de frente con un alce.
Poco tiempo después de llegar a Canadá me topé de bruces con uno por la noche. Lo recuerdo como si me hubiera tropezado con la chica fantasmagórica de la curva, a punto de un paro cardiaco. No estaba acostumbrada a animales de más de un metro de altura. Tengo que decir en mi defensa que en Santa Mónica no hay alces, ni osos, ni lobos, ni siquiera cabras, solo hay perros de pedigrí y gatos del tamaño de un iPhone. Nadie te prepara para la vida salvaje en el colegio…, quizás en Canadá sí.
Pongo la radio, aunque solo pillo interferencias en cada quiebro de la vía, así que meto una de las cintas de casete de mi tía y me descubro escuchando clases de inuit.
Al llegar a Fort Hudson ya sé decir nieve (qanik) y ballena jorobada (qipoqqaq), palabras que me facilitarán la comunicación de forma exagerada en el caso de que me encuentre con un esquimal en el mercado.
El pueblo tiene mil habitantes más que Little Pine Creek y varias calles que confluyen en el río Peace. Hay un colegio, un polideportivo, un camping, varios hostales y ¡hasta una oficina de turismo! Lo más de lo más. Y un domingo al mes (salvo en caso de inundación o avalancha) montan un mercadillo que es la atracción de la zona.
Aparco la camioneta y preparo las bolsas. La gente me mira con interés porque dudo de que se acuerden de mí del mes anterior y allí, como en nuestro pueblo, se conocen todos. Me cuenta la encargada del primer puesto de verduras donde me detengo, que su familia vive en Fort Hudson desde su fundación en 1805 por los escoceses. Mientras pesa con cuidado el gran encargo que me ha hecho mi tía, me habla de sus antepasados, los Fraser, que eran comerciantes de pieles. Cualquier conversación con cualquier persona desconocida me resulta interesante. Hace unos años hubiera bostezado escuchándola y hubiera mirado el móvil en busca de Instagram, ahora me imagino a los escoceses colonizando aquellas tierras perdidas de la mano de Dios y las mil penurias que debieron de pasar y me quedo ensimismada.
De pronto, un movimiento me hace perder la atención. Entre los tenderetes una figura encapuchada se mueve rápidamente. Carga una caja y una bolsa de mano, lleva la mirada enterrada en el suelo y cuando se detiene un par de puestos más allá, le reconozco.
Me excuso ante la vendedora un momento y me encamino hacia el chico, que parece estar absorto en un montón de gorros de piel.
—Hola —me arriesgo a decir a un paso de distancia.
Cuando me mira es como si lo hiciera al mismo anticristo reencarnado. Sus ojos oscuros se abren como faros, su boca se tensa en una fina línea y antes de que pueda añadir algo más, se da la vuelta y se aleja.
Le persigo sin nada más que perder que la vergüenza y consigo alcanzarle en un callejón estrecho que parte de la avenida principal, donde acaba el mercado.
—¿Eres Samuel? —pregunto con la lengua fuera.
—Te equivocas de persona —gruñe buscando aparentemente una escapatoria.
—¿Y por qué huyes?
—Porque me estás persiguiendo.
Eso es una verdad como un templo. Me sitúo delante y le observo sin disimulo. Una vez conocí a un Samuel. Estaba en mi misma clase en el instituto Santa Mónica. No puedo asegurar que el muchacho que tengo enfrente sea él, no le recuerdo ni tan ancho de hombros ni tan alto, pero comparte sus mismos ojos oscuros como la noche, la mirada huidiza y una boca preciosa.
—Discúlpame. —En dos zancadas desaparece de mi lado y enfila hacia un todoterreno aparcado. No me dirige ni un vistazo, ni siquiera cuando abre el maletero y guarda la carga, ni cuando arranca y se marcha, pasando a pocos metros de mí.
Regreso al puesto de verduras descolocada. Seguramente, mi ansia por salir de la monotonía me está jugando una mala pasada. Han pasado diez años desde que vi a Samuel por última vez, cuando mi vida era tan perfecta que nada parecía poder estropearla.
Paso la tarde entre los tenderetes, comprando alguna tontería con mis ahorros, y después me permito un chocolate caliente sentada en uno de los bancos de madera que hay junto al museo del pueblo y que posee unas vistas envidiables del ancho caudal del río Peace.
2.º acorde
—¡Hanna! —el cliente pesado vuelve a la carga desde el taburete de la barra. Le tengo tan cerca que me dan ganas de echarle sirope por la cabeza. No sé quién es, tampoco me importa, pero cada vez viene con más asiduidad a la cafetería.
—Harper —le corrijo por defecto.
—¿Qué clase de nombre es ese? Parece un apellido.
—¿No conoce a la autora de Matar a un ruiseñor?
—¿Está en Netflix?
Pongo los ojos en blanco y resoplo para apartar un mechón de cabello que me cae justo por la nariz. Tengo la libreta para apuntar el encargo en la mano, pero el hombre no parece darse cuenta de que su labor es pedir comida y no andar chillando mi supuesto nombre a voz en grito.
—¿Qué desea tomar? —digo al fin.
—¿Sabes? Tengo un hijo de tu edad —comenta cruzando los brazos sobre la barra y con poca apariencia de querer encargarme algo.
—Muy bien, me alegro por usted. —Hay solo dos clientes a media mañana de este lunes, uno es el que tengo enfrente y la otra, una ancianita que acude todos los días a tomar un té mientras hace punto mirando por el ventanal, por lo que no puedo poner una excusa convincente para alejarme de la barra.
—Es un chaval muy listo, incluso me han llegado a decir que es bastante guapo. Herencia paterna —y se ríe porque sabe que la belleza escasea en su rama familiar.
—Muy bien. ¿Quiere unas tortitas?
—Te lo voy a traer esta tarde para que os hagáis amigos.
—Le puedo asegurar que lo único que no necesito son amigos.
—Bueno, igual llegáis a algo más.
Hincho los carrillos imaginándome al pequeño vástago del cliente pesado y vuelvo a resoplar.
—Por supuesto, Milton, tráetelo —Isabelle aparece a mi lado con una sonrisa de oreja a oreja (literalmente, nunca he visto a alguien con una boca extensible similar) y me pellizca la mejilla—. Seguro que nuestra Harper encuentra adorable a tu Virgil.
Virgil es un nombre que debería estar prohibido. Milton también.
—¿Sabe ya qué quiere comer? —reformulo la pregunta de nuevo.
—Dos huevos con beicon.
—Perfecto. —Lo apunto a toda velocidad y me giro hacia la ventana que nos separa de la cocina.
—Y, Hannah, no te olvides de la cerveza.
Cuando pienso que Milton ha abandonado la idea de su cita a ciegas, se abre la puerta de la cafetería, suena la campanilla que acompaña la entrada de un nuevo consumidor y aparece mi cliente insatisfecho con un muchacho larguirucho que parece tener las mismas ganas de entrar allí que un pollo en el horno.
—¡Hannah! —Y venga. Casi echo a correr hasta Alaska (que no está tan lejos), pero tengo a Isabelle a mi lado evitando que haga cualquier tontería.
—Dale una oportunidad al chico —me sisea por lo bajo con un tono entre el de la serpiente de Harry Potter y el de Batman a punto de castigar a un malhechor.
—Esto no va a salir bien —le contesto.
—Inténtalo —me empuja fuera de la barra mientras me quita, a la vez, el delantal rosa chicle que allí vestimos todos.
—Este es mi hijo, Virgil —dice Milton, colocándome al muchacho delante.
Semejamos dos palos de escoba enfrentados, nuestros ojos se rehúyen y toso para aliviar el momento. Tengo veinticinco años, no puedo parecer una cría de quince.
—¿Nos sentamos? —señalo la mesa de la esquina, la más alejada de la barra donde seguramente se situarán Milton y mi nueva supuesta madre adoptiva, Isabelle.
Él se encoge de hombros y me sigue con desgana.
Tomo asiento en un banco mullido y el muchacho me imita enfrente. Como por arte de magia aparecen en nuestra mesa dos batidos especiales de la casa y una cesta de patatas fritas.
—Bueno…, Virgil, quieren que hablemos así que deberíamos hacerles caso para que no vengan a sentarse con nosotros.
Virgil deja de mirar a cualquier sitio que no sea yo y fija sus ojos claros en mí.
—No ha sido idea mía —dice—. Mi padre cree que debo encontrar esposa ya.
Me atraganto con el batido y estoy a punto de escupírselo al chico por encima.
—¿Esposa? ¿No va un poco rápido?
—Tengo casi veintidós. Poco más se puede hacer en este pueblo que formar una familia y tener críos.
—Suena encantador —bromeo.
—A mí me gustaría viajar primero, conocer otros sitios.
—¿Nunca has salido de Little Pine Creek?
—¿Fort Hudson cuenta?
—Mmm, creo que no —sonrío y Virgil me devuelve la sonrisa. Sus ojos están muy juntos, al igual que sus cejas, tiene un pequeño mostacho y muchas pecas. No le encuentro ni siquiera agraciado, pero en aquel pueblo no puedo pedir mucho más.
—¿De dónde eres tú? Tienes un acento extraño.
—De California.
—Vaya —abre la boca, asombrado, y ahí descubro unos dientes tan mal colocados como las estanterías de un centro comercial en día de rebajas—. ¿Y por qué demonios has venido aquí?
—Esa es una larga historia que te aburriría. Lo dejaremos en que vine obligada y que ahora ya no me puedo marchar.
—¿Te secuestraron?
Suelto una carcajada haciendo que Isabelle y Milton se vuelvan hacia nosotros sorprendidos.
—¡Claro que no!
—Bueno, eso explicaría por qué vives con la loca de la cabaña.
—Ey, Juniper no está loca. —La conversación ya no me atrae lo más mínimo—. Es una buena mujer.
—Cuando éramos pequeños, mis amigos y yo pensábamos que era una bruja y que cocinaba niños. ¡Si tiene cien gatos!
—Son solo seis y te puedo asegurar que ella no cocina niños, le gustan más los adultos, tienen más que comer.
No coge la gracia y tampoco tengo ganas de explicársela.
—Bueno, Virgil, tengo que seguir trabajando. —Me levanto y recojo mi vaso.
—Es verdad entonces que eres una frígida estirada —gruñe.
—¿Disculpa?
—Todos mis amigos han intentado algo contigo y los has ahuyentado. Parece que los de aquí no somos suficiente para ti, que solo te ponen los turistas pijos. Por eso no tenía ni ganas de hablar contigo, pero mi padre se ha puesto muy pesado.
—¿Sabes? Me estabas cayendo muy bien —digo enfadada—. Ni siquiera me importaba que fueras tan terriblemente feo.
Vale. Sé que la última frase ha sobrado por completo, pero no me gusta que se metan conmigo y, menos aún, con mi tía. Para cuando Virgil ha procesado el mensaje y se levanta airado, yo ya me encuentro tras la barra, pegada a Isabelle.
—¡Vámonos! —ruge cuando pasa junto a su padre y se marcha a zancadas con la cara y las orejas rojas como pimientos.
—¿Qué le has dicho a este? —me pregunta Isabelle disgustada viendo como se le escapan los dos clientes sin pagar.
—Era un idiota.
—Eso lo sabemos las dos y el resto del pueblo, pero tienes que ser agradable. ¿Cómo quieres gustarle a algún chico si solo te falta escupirles a la cara?
—Me ha llamado estirada y ha insultado a Juniper. Juro que esta vez quería ser agradable. No me ha dejado.
Suspira y me tiende el delantal.
—No sé cómo serían las cosas en California, cielo, pero aquí no vale con mostrar una cara bonita, debes de currarte la búsqueda de un hombre. No va a aparecer ningún soltero de una chistera. Y ya has hecho enfadar a los que había en cien kilómetros a la redonda.
Tiene razón en que he alejado a cualquier posible candidato. Cuando llegué al pueblo me asaltaron como a una vulgar presa los pocos muchachos que había de mi edad y no era mi mejor momento.
Luego ya no volvieron a intentarlo.
Recuerdo entonces al encapuchado y me debato entre preguntar o no a Isabelle. Al fin y al cabo, ella conoce a todos los seres vivos que hay en la zona.
—Ahora que me dices eso, ¿ha venido algún nuevo excursionista? —pregunto tratando de mostrar indiferencia.
—¡Ah, no! No quiero que te vuelvan a hacer daño, Harper —Isabelle se enfada—. Si llega por aquí uno de esos guaperas de ciudad que solo buscan una chica para el verano, juro que le echaré del bistró con mis propias manos. ¿No aprendiste la lección?
—Sí, lo hice muy bien —evito un nuevo sermón dándole la razón—. Sin embargo, creo haber visto a un desconocido camino a la mansión de los Mitchell.
—¿Desconocido? —se rasca la barbilla quitándose parte de la capa de maquillaje con la que cubre su rostro como el yeso de una pared—. No ha llegado nadie últimamente.
Asiento, decepcionada, y me acerco al fregadero para lavar los vasos de los batidos.
—¡Un momento! —grita Isabelle haciendo que la ancianita se clave la aguja de punto y suelte una blasfemia—. Puede que te refieras a…, bueno, pero él no es nuevo. Viene de vez en cuando.
—¿De quién hablas? —pregunto esperanzada.
—Del muchacho de Vancouver, mujer. Se llama Samuel.
Cuando salgo del trabajo tengo la cabeza hecha un lío. Por un lado, mis sospechas con respecto al encapuchado son correctas. Por otro, ¿qué voy a hacer al respecto? Está claro que o no me reconoce o no quiere reconocerme.
Pedaleo hasta la biblioteca y dejo la bicicleta aparcada en una boca de incendios que no ha sido usada en la vida, por lo que no creo que me multen.
El moderno edificio al que accedo resulta extraño para este pueblo. Las estanterías se reparten en dos plantas comunicadas por una escalera de cristal, que da la sensación de que te vas a caer en cualquier momento mientras asciendes a la planta de ficción.
Después de disertarlo largo y tendido con Logan, el bibliotecario, hemos llegado a la conclusión de que fue construida por los extraterrestres para almacenar información y a algún sujeto interesante. No debieron de encontrar ninguno y abandonaron la misión, por lo que ahora disponemos de una especie de iglú gigante con unas vistas perfectas de las montañas y el lago a nuestro alrededor.
—Hola, Harper. —Logan se encuentra guardando unos tomos en sus sitios correspondientes y me saluda sin siquiera volverse hacia mí.
—¿Cómo sabes que soy yo? —pregunto acercándome.
—Aquí entran diez personas como mucho a lo largo del día y solo una deja caer la bicicleta contra la boca de incendios como si tuviera algo en contra del cuerpo entero de bomberos. Tú.
—Trataré de no hacer tanto ruido la próxima vez —sonrío—. Vengo a por los dos libros que te ha encargado mi tía.
—Por supuesto —me señala una mesa donde hay varios paquetes con un lazo rojo—. Los de Juniper son los primeros.
—Los envuelves tan bien que da pena abrirlos. ¿Fuiste en algún momento uno de los elfos de Papá Noel?
—Tengo tanto tiempo libre en esta biblioteca que si no hiciera cosas así me volvería loco. Puedo decir que me he leído el noventa por ciento de lo que hay entre estas paredes de cristal, incluso dos veces, toda la literatura romántica.
Le miro, divertida. Me lo imagino perfectamente con Jane Austen en las manos, incluso con Jojo Moyes. No tiene pinta de bibliotecario, tampoco de aguerrido habitante de Little Pine Creek. Si estuviéramos en California seguramente sería un bróker o el mánager de algún grupo de música, no lo tengo muy claro aún. Me saca al menos quince años, pero se mantiene en buena forma y tiene unos ojos verdes impresionantes. Quizás sea el único vecino del pueblo, menor de cincuenta años, que no me ha propuesto una cena supuestamente romántica en el mismo local en el que trabajo.
—¿Alguna nueva recomendación? —pregunto alejando de mi cabeza cualquier posible pensamiento amoroso.
—¡Por supuesto! —me señala el estante de las novedades—. La última de Ken Follet está muy bien. Y también tengo la de Lord Beast. Me ha costado un riñón conseguirla porque está volando de todas las tiendas. El tío es un fenómeno superventas.
—Lord Beast —repito—. Yo creo que detrás de un seudónimo así debe de haber una mujer.
—¿Una mujer describiría unas escenas tan horripilantemente sanguinarias? Ese tipo deja a Stephen King, Lovecraft, Brian Keene o Simon Clark como si fueran autores de libros infantiles.
—Las mujeres tienen más imaginación que los hombres, está demostrado. Así que sí, creo que cuando descubran quién es Lord Beast te llevarás una sorpresa. —Cojo el libro entre las manos. La portada es negra, con un solo punto en rojo y el nombre del autor más grande que el mismo título—. ¿Me lo puedo llevar?
—Si me lo devuelves antes de final de semana, se lo había prometido al tranquilo Joe.
—No me imagino a mi agradable cocinero leyendo este tipo de cosas.
—Tampoco me imagino a la dulce animadora de Santa Mónica disfrutando con descuartizamientos y vísceras.
¿Ha dicho «dulce»? Sin querer me pongo colorada y me doy la vuelta para disimular.
—Bueno, pues me llevo al señor Beast y los de Juniper. Muchas gracias como siempre, Logan.
—¿Te he molestado por recordarte tus años de instituto? —dice el bibliotecario observándome con preocupación mientras me hago con el paquete envuelto de libros—. Sé que no te gusta hablar de aquellos tiempos.
—No importa. Es el pasado —esbozo una sonrisa y comienzo a bajar la escalera—. Te devolveré el libro enseguida. ¡Palabra!
Me abrocho el abrigo en cuanto salgo al exterior. Hace un viento desagradable y ya es noche cerrada. Dejo la carga en la cesta de la bici y enfilo hacia casa.
Pronto, demasiado pronto, llegará el invierno. Se acabarán los bellos colores del otoño y los paseos en bicicleta. Y como en los últimos ocho años, regresará la soledad, los recuerdos de una vida perfecta que ya no volveré a tener y el dolor punzante de la pérdida.
Me despierto muy temprano con sueños convulsos en los que aparece mi madre, una moto aplastada contra un tronco y un chico encapuchado llamado Samuel.
Me visto tratando de no hacer ruido y salgo de la casa. El cielo comienza a convertirse en un cuadro del renacimiento en sus tonos pastel. Los pájaros madrugadores empiezan a trinar. El aire levanta las hojas del camino conforme avanzo en la bicicleta. Ni siquiera sé a dónde me dirijo, ni siquiera sé qué espero encontrar.
Me encarrilo hacia la mansión de los Mitchell. A medio trayecto me detengo, dejo la bicicleta apoyada en un árbol y asciendo colina arriba entre las ensortijadas raíces que dificultan mi paso.
El encapuchado bajaba por aquel lugar la primera vez que topé con él. De algún sitio debía de venir.
Comienzo a pensar que debería dar la vuelta e irme a trabajar cuando llevo más de una hora ascendiendo y descansando a partes iguales. No creo haber pasado por allí jamás y eso que he recorrido los alrededores de Little Pine Creek más que todos los propios habitantes del pueblo juntos.
La colina se hace menos escarpada y me encuentro con un sendero que parece proceder del lado contrario de la montaña. Lo sigo jurándome que solo serán diez minutos como máximo.
Al cuarto de hora freno. El sol barre el paisaje mostrando una vista espectacular de cimas puntiagudas, valles y lomas arboladas. Entonces veo la casa. Es bastante más grande que la de mi tía, los tablones de madera están pintados en blanco y tiene unas simpáticas contraventanas azules. De la chimenea sale humo y me pregunto si el ocupante estará dormido o, por el contrario, ya se ha dado cuenta de mi llegada.
Dudo antes de subir al porche, donde se bambolea una mecedora por la brisa mañanera. ¿Y si es la casa de un ermitaño loco?
Doy un paso más y levanto el puño para llamar a la puerta. No hay vuelta atrás. Si tengo la escasa suerte de que Samuel esté dentro, y no el vigilante del hotel de El resplandor, va a fingir no conocerme y me echará a patadas.
En el momento en el que me doy cuenta de que ha sido una tontería subir hasta allí, se abre la puerta.
Samuel me mira con desidia desde el interior.
—Hola, Harper.
3.er acorde
Hace 10 años
—¡Harper Lee!
Llegaba tarde. El primer día del nuevo curso escolar era muy importante. Tenía que ir simplemente perfecta.
Dejé mi dormitorio bien recogido y bajé las escaleras despacio disfrutando de la luz que llenaba aquella casa a orillas del Pacífico, mientras mi madre seguía gritando desde la cocina con un café en la mano y el móvil en la otra.
—Te he dicho que hoy no te puedo acercar, ¡tengo un juicio!
—Iré en bicicleta. —Me senté en uno de los taburetes de la cocina y miré por el inmenso ventanal, absorta en las impresionantes vistas del jardín y del océano al fondo. Era una imagen que no me cansaba de observar, ya fuera en un día lluvioso, nublado o tan soleado como aquel.
Mi madre se encontraba a mi lado con cara de espanto. Vestía un sobrio traje gris que solo adornaba con unos pendientes largos que le daban suerte en los juicios.
—Faltan diez minutos, Harper. ¿Cómo vas a llegar a tiempo? ¿Teletransportándote?
—¿Sabes lo que sucederá si llego un poco tarde? Que la señorita Ortega detendrá la clase y todo el mundo se parará a mirarme. ¿Y qué verán?
—Eso, ¿qué verán?
—Una chica engreída y sumamente preciosa. ¿No te parece?
—Sobre todo lo primero.
Me reí mientras recogía mi bolsa que había cargado con un par de libros y un estuche y le di un beso en la mejilla.
—¡Suerte, mamá! Aunque no la necesitarás.
—No te escaparás tan fácilmente. He llamado a la señora Cooper que vive al final de la calle y tiene coche. Debe de estar llegando.
—¿Quién es esa?
—La madre de Samuel. —Como seguía sin comprender a quién se refería y debía de leérseme en el rostro, mi madre añadió—: Un chico que va a tu instituto.
—Media ciudad de Santa Mónica va a mi instituto.
—Pues este además es tu vecino, así que sé agradable —me empujó hacia la puerta. Al otro lado había un destartalado Chevrolet esperando—. Mira, ya están aquí.
—No puedo llegar en eso a clase —siseé—. ¿Quieres acabar con mi vida en un solo segundo?
—Eres una exagerada.
—Y tú una madre perversa.
—La que más —me dio un sonoro beso en la frente y volvió a empujarme hacia el coche, donde una sonriente señora Cooper me saludaba con la mano.
Tomé asiento atrás con una renovada sonrisa y agradecí educadamente que se hubieran tomado la molestia de venirme a buscar.
—Sam me ha insistido —dijo la mujer alegre, consiguiendo que el muchacho se pusiera tan rojo como la sudadera que llevaba.
Él tosió y dirigió la mirada hacia la ventanilla. Aunque apenas podía ver de él más que un cuello largo, dos orejas normalitas y la llamativa indumentaria, estaba segura de que no le conocía de nada.
—¿Eres nuevo? —pregunté situándome entre los dos asientos delanteros.
—Coincidimos en varias asignaturas desde hace dos años —murmuró sin separar su atención del cristal.
—No será en muchas.
—Más bien en casi todas.
—Seguramente no te acuerdas de él —intercedió su madre para arreglar aquel momento—, porque ha crecido mucho desde el curso pasado. Este verano ha aumentado dos números de pie, imagínate.
—Pues sí, debe de ser eso —asentí, rogando para que el instituto apareciera de una vez y que nadie me viera salir de un coche viejo como aquel.
El edificio del instituto de Santa Mónica, o Samohi como les gustaba abreviarlo, no resultaba nada atractivo pese a encontrarse en la ciudad de las estrellas. Ocupaba unas cuantas manzanas gracias a sus campos de atletismo, de béisbol y el imponente auditorio. Era la cuna del equipo de los Vikings y de algunos exalumnos ilustres como Robert Downey Jr., Sean Penn o Glenn Ford. Lo que parecía significar que, con suerte, paseando por sus pasillos podías llegar a ser un buen actor.
Empezábamos el Décimo curso que decían que era complicado. Hasta entonces no había tenido problemas con ninguna asignatura y llevaba años arrastrando el lastre de ser la delegada de la clase por mis magníficas notas. Si mi madre era lista a rabiar, yo no podía ser menos. Tenía el listón muy alto y unas ganas desenfrenadas de rebasarlo.
La señora Cooper nos dejó en la calle Séptima y estuve a punto de tirarme del coche en marcha para que no me vieran unos conocidos, que en ese momento entraban en el recinto del instituto.
Como llegábamos ligeramente tarde, los otros alumnos estaban más preocupados en apretar el paso que en curiosear quién bajaba de los vehículos, por más espantosos que estos fueran. Así que, con cierta suerte por mi parte, me despedí de la señora Cooper, agradeciéndole de nuevo el favor, y troté hacia mi edificio sin darme cuenta de esperar a su hijo.
Llegué a mi aula cuando la puerta estaba cerrada y podía escuchar a la profesora de matemáticas, la señorita Ortega, con su ensayado discurso de bienvenida al nuevo curso escolar.
Tomé aire, me alisé la falda y me coloqué el pelo, después golpeé la puerta con los nudillos y en el momento en el que realicé mi estudiada aparición en la clase, Samuel lo hizo a mi lado.
No supe jamás si la gente estaba más sorprendida por mi nuevo atuendo primorosamente escogido o por el tipo raro que entraba junto a mí, pero conseguimos que todos los alumnos enmudecieran y nos miraran con interés.
—Señorita Davis, señor Cooper —nos saludó la profesora invitándonos a entrar con la mano—. Bienvenidos. Solo queda una mesa disponible así que tendrán que compartirla.
Caminé hasta mi nuevo sitio, pasando con precisión estudiada y mirada de odio junto a mis amigas, que no me habían guardado un lugar junto a ellas, y me senté en la última fila (algo que aborrecía porque allí nadie me veía) con la única compañía de mi vecino.
Abrí el libro de matemáticas enfadada. Nada se había dado como había pretendido. Mis amigas, Brianna y Layla, se sentaban juntas y Zoe, la otra, lo hacía junto al chico más atractivo del curso, Liam. Algo que no debía de suceder.
Mordí mi lápiz con furia desmedida y eché una ojeada a mi compañero de mesa. Estaba haciendo dibujitos grotescos en una hoja de lo que parecía algo como yo, vestida como yo, con cara de idiota.
Qué larga se me iba a hacer aquella clase.
A la hora de la comida y sentadas en una de las mesas de pícnic, pude por fin disponer de un rato a solas con mis amigas.
—¿Qué hacías con ese rarito? —me preguntó a bocajarro Brianna mientras señalaba con la cabeza la mesa más alejada del recinto, donde mi vecino comía solo.
—Su madre nos ha traído en coche —dije de forma indiferente. Mi lema de entonces era simple: si no quieres que te den la lata con un asunto, quítale importancia.
—No es su madre —añadió Layla, la portadora oficial de todos los cotilleos del instituto—. Está en un hogar de acogida.
Nunca había conocido a nadie en aquella situación. En el instituto Santa Mónica había familias monoparentales, divorciados, padres y madres gais y hasta algún famoso, pero no niños en casas de acogida. Siguiendo mi lema, me encogí de hombros como si no me suscitara ningún interés y dirigí mi mirada a Zoe, quien disimulaba comiendo la ensalada como un conejo desnutrido.
—Alguien ha preferido sentarse hoy con el atractivo Liam en lugar de conmigo —dije haciendo que mis otras dos amigas rieran con cierto nerviosismo.
—Estaba solo y tú no habías llegado —se excusó Zoe con un hilillo de voz.
—Claro, y pensaste que lo más seguro era que yo había caído muerta en algún lugar y que había que pasar página.
—Lo siento, es que yo…
—No tiene importancia, Zoe. —La muchacha estaba tan acongojada que me hizo sentir lástima—. Lo entiendo, Liam tiene unos brazos mejores que los míos.
Se rieron distendidamente. Si el popular quarterback de los Vikings acababa loco por Zoe, me alegraría por ella. Yo, por el momento, bastante tenía con mantener la mente centrada en los exámenes, las fiestas y los amigos, como para añadir a la ecuación entes masculinos y sus problemas.
Por si el destino no fuera lo suficientemente cruel, me tocó junto a mi vecino en el laboratorio de química, en la clase de español y en literatura. Los profesores, siguiendo algún ritual diabólico, dispusieron que los alumnos debían sentarse ordenados por apellidos y Cooper y Davis (los nuestros) iban terriblemente consecutivos. Molesta por una situación que consideraba injusta me comporté como la peor de las compañeras, pasando de Samuel y negándole, infantilmente, la palabra.
Por la tarde, en cuanto terminaron las clases, me dirigí hacia el gimnasio. Tenía entrenamiento con el equipo de animadoras de los Vikings. Era una actividad que me apasionaba, aunque también resultaba muy exigente, sobre todo porque la entrenadora había decidido hacernos participar en el campeonato estatal.