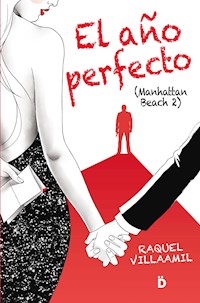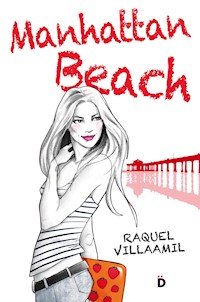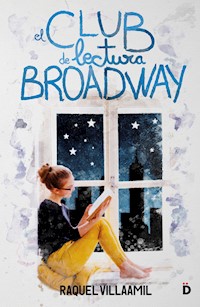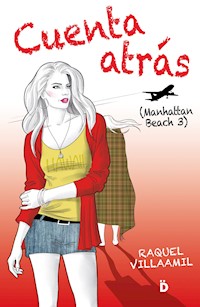Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Diëresis
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
A pocos días de la Navidad, Olivia y Alec se encuentran repetidamente en el mismo vagón de tren que les lleva a sus trabajos en Boston. Es simple casualidad. O, quizás, el destino haya comenzado a elaborar un plan... Ella es una editora enamorada de su trabajo, pero marcada por un pasado difícil que la ha convertido en una mujer fuerte en lo laboral aunque temerosa en las relaciones personales. Él es un extraño enigmático y de arrebatadores ojos azules, que parece saberlo todo de Olivia. A medida que emerjan los recuerdos, aparecerán dos épocas distintas, dos vidas separadas por la fatalidad y un solo punto en el que hallarse de nuevo: el tren de las 7:30. Una historia sobre el primer amor, el dolor de la pérdida y la capacidad de superación. Pero también, sobre los entresijos del destino y la magia de los recuerdos escondidos que pugnan por salir a la luz. «Porque los trenes no pasan una vez en la vida. Se suceden una y otra vez hasta que decidimos arriesgarnos. Quizás nuestro vagón siempre ha estado ahí, en el andén, esperando por nosotros».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Primera edición: octubre de 2022
© de esta edición:
Editorial Diéresis, S.L.
Travessera de les Corts, 171, 5º-1ª
08028 Barcelona
Tel.: 93 491 15 60
© del texto: Raquel Villaamil
© de la foto de portada: Svetlana Smirnova / iStock
Diseño: dtm+tagstudy
Impreso en España
ISBN libro: 978-84-18011-27-6
ISBN ebook: 978-84-18011-28-3
Depósito legal: B 18627-2022
Todos los derechos reservados.
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.
editorialdieresis.com
@eddieresis
Para los que se caen y vuelven a levantarse; para los que nos sostienen y nos mantienen en pie.
Siempre había pensado que las viejas estaciones de ferrocarril eran uno de los pocos lugares mágicos que quedaban en el mundo.
Carlos Ruiz Zafón
Índice
17 de diciembre
Alec
Olivia
18 de diciembre
21 de diciembre
23 de diciembre
Junio - 15 años atrás
Julio - 15 años atrás
Agosto - 15 años atrás
Junio - 14 años atrás
Julio - 14 años atrás
Navidad - Presente
Nochevieja
Agosto - 14 años atrás
Septiembre - 14 años atrás
Año Nuevo - Presente
Febrero
Marzo
Julio - 5 años atrás
Abril - Presente
Mayo
Junio - 1 año después
Agradecimientos
La autora
17 de diciembre
¡Las siete y diez!
Olivia Barnett salió corriendo de su casa y tropezó con el endiablado felpudo que la señora Potter se empeñaba, día sí y día también, en colocar torcido en el descansillo. Bajó el último tramo de escaleras hasta el porche y alcanzó su bicicleta al vuelo, montándose en ella como una amazona con reuma, y pedaleando a marchas forzadas cuesta arriba por su calle, Hancock Street, hacia la estación de tren de su ciudad.
Cambridge comenzaba a despertarse a aquellas horas de la mañana. La pequeña ciudad de Massachusetts, más conocida por la Universidad de Harvard que por cualquier otra razón, se desperezaba soñolienta, engalanada para la cercana Navidad.
Olivia sorteó un par de coches y a varios peatones despistados y se lanzó como pudo hacia el aparcamiento de bicicletas, que ya había empezado a llenarse. Encadenó su preciado medio de transporte a la barra con dos candados y trotó a marchas forzadas hacia la estación.
En cuanto bajó las escaleras renqueando y se situó en el andén, se dio cuenta de que acababa de perder, de nuevo, el tren de las siete y cuarto.
Otra vez.
Silbó viéndolo alejarse como el último y preciado avión antes de una devastadora tormenta de nieve, y tomó asiento en uno de los fríos bancos metálicos cuyas barras, gélidas como estalactitas, le atravesaron el abrigo, sintiéndolas como auténticas placas de hielo en su propia piel.
Se frotó las manos y buscó los guantes en su pequeña mochila.
Le gustaba el tren de las siete y cuarto. Siempre había algún sitio disponible y aunque el trayecto hasta la estación Norte de Boston apenas duraba quince minutos, ella necesitaba sentarse. Aguantar de pie, aunque fuera un escaso cuarto de hora, le resultaba un suplicio y más con aquellas temperaturas invernales. Ahora debería pelearse en el siguiente tren por un asiento, o aguantar estoicamente aplastada contra algún viajero, hasta llegar a la ciudad, maldiciendo su baldado cuerpo de treinta y un años.
Estiró las piernas, incómoda. El invierno en Boston era duro. Debería haber hecho caso a sus padres y establecerse en algún lugar más cálido, donde las bajas temperaturas y la humedad no hicieran gemir sus huesos cada día, recordándole sin cesar el accidente.
Sin embargo, tenía un buen trabajo en la ciudad y un divertido grupo de amigos. Los planes para abandonar aquel estado se habían quedado sepultados bajo la nieve muchos años atrás. En poco tiempo, pasaría el invierno y su maltrecho cuerpecillo disfrutaría de la primavera, siempre y cuando no lloviera, y del encantador verano de Massachusetts.
Sacó un libro de la mochila. Con los guantes resultaba arduo pasar las páginas, así que optó por quitárselos. Apenas le quedaban unos capítulos para el final y el autor la tenía completamente enganchada. Era el segundo giro que tomaba la historia y se sentía descolocada. ¡Qué tío! Era muy, muy bueno. Ojalá la editorial de Olivia hubiera dado con él antes de que lo contratara uno de los mayores sellos del país; sin embargo, los muy bribones de la competencia eran rápidos y escurridizos como ninjas y, seguramente, dados a las artes oscuras y a los hechizos, que nublaban las mentes de los escritores, encaminándolos hacia sus puertas.
Cutter & Cross no era una editorial mundialmente conocida como su adversaria, pero disponía de un elenco de autores minuciosamente escogidos, que valían su peso en oro. Olivia no pudo evitar una risita. Sobre todo Gary Sullivan, que rondaba los ciento setenta kilos y vendía más de un millón de ejemplares de cada uno de sus libros. Lo suyo no era oro, sino platino del bueno. O mejor… paladio.
El cuarto de hora que marcaba la frecuencia de trenes por la mañana se convirtió en un suspiro con aquel libro en las manos.
Un cartel cercano avisó de la llegada del tren de las siete y media, y Olivia se levantó a regañadientes, en parte porque debía dejar la lectura, en parte porque había conseguido ya calentar el banco.
Los viajeros estaban colocados en el andén como si se tratara de una peligrosa fuerza de élite. Tenían sitiados todos los accesos y se distribuían en filas homogéneas, pensadas para conseguir entrar en el vagón sin dejar salir. Sus cuerpos se encontraban preparados para avanzar, pelear por un sitio y hacerse fuertes en él. Tras lo cual, ampliaban un perímetro de seguridad para no rozarse con el siguiente pasajero.
Aquello no pasaba en el tren de las siete y cuarto. Era manso y pacífico. Olivia solía escoger asiento y leía plácidamente unos minutos hasta alcanzar la estación de Boston. Pero ahora, de nuevo, y porque la pereza y su alarma del móvil estaban aliados contra su integridad física, debía asaltar un tren como un forajido del salvaje oeste, y hacerse con el botín de un asiento luchando contra los hermanos Dalton, Billy el Niño y el atractivo, a la par que letal, Wyatt Earp.
Olivia tomó posiciones. El tren frenó con un chirrido. Las puertas del vagón se abrieron, los pasajeros intentaron salir, la avalancha humana luchó por entrar, hubo gritos, algún insulto, el tren pitó con intención de escapar de aquella jauría. Olivia se tensó con disgusto y se vio forzada a dar codazos para acceder al vagón, mientras su mochila iba quedándose enganchada a cada viajero junto al que pasaba.
Logró llegar al fondo y agarrarse antes de que las puertas se cerraran y el tren saliera disparado, cargado hasta los topes. Un hombre de barriga prominente le quedaba a un palmo de distancia. Olía a naftalina y a perro mojado. Una extraña combinación. Olivia trató de no mirarle y dirigir su atención hacia cualquier lugar lejano. Evitó todas las cabezas y buscó algo entretenido en el techo. Alguien había dibujado un muñeco narigudo con poca gracia. No, no era un muñeco y aquella larga prominencia resultó no ser su nariz. La gente además de guarra era marrana.
Bajó la vista con tan poco acierto como para encontrarse de lleno con otra mirada. Directa, oscura y… completamente desconcertada.
Separó los ojos con rapidez y los trasladó al vecino barrigón, que resultaba mucho menos intimidante que el portador de la mirada turbadora del final del vagón.
La gente se movió a su alrededor, quedaba poco para la última parada y los pasajeros tomaban posiciones para escapar. En breve, el aire denso y cargado del interior del vagón, los olores cítricos, seborreicos y alimentarios del tren, serían suplantados por el aroma húmedo y salino de Boston.
—Hola.
Olivia se giró hacia el lado de donde procedía aquella voz, tan cercana como irreal. Pegado al barrigón con olor a perro mojado estaba el portador de la mirada turbadora del final del vagón. Y le hablaba directamente a ella.
—¿Te puedo preguntar una cosa? —continuó él, ya que la boca de Olivia parecía estar grapada.
—Me bajo en esta —dijo ella tratando de avanzar hacia las puertas, imposibilitada tanto por el cuerpo orondo de su vecino como por el alto y ancho porte del viajero parlanchín.
—Creo que te conozco. ¿Puede ser?
Olivia esquivó un brazo, se deslizó entre dos personas y alcanzó una posición más cercana a la puerta. Había dejado al portador de la mirada turbadora con la palabra en la boca, pero no era la primera vez que algún pesado intentaba ligar con ella en los quince minutos que distaban entre la estación de Cambridge y la Norte de Boston. Puede que aún mantuviera algo del atractivo anterior al accidente. O puede que la gente estuviera simplemente desesperada.
Fijó su atención en las puertas. La marea humana se preparó. El tren frenó, pitó y la salida quedó libre. Los ocupantes salieron en auténtica estampida, como si hubiesen permanecido en prisión más de cincuenta años sin vis a vis ni Netflix.
Ya en el andén, Olivia se giró un solo instante hacia el interior del vagón. Las puertas iban a cerrarse otra vez. Entre las nuevas cabezas que lo poblaban, sobresalía una, la del poseedor de la mirada turbadora. En ese momento y antes de que el tren se marchara, le escuchó gritarle:
—¡Olivia!
Y el tren de las siete y media desapareció como un suspiro, dejando a Olivia absolutamente estupefacta.
Alec
Alec avanzó con sigilo. Estaba acostumbrado a moverse por su casa como un fantasma. No desayunó ni se hizo un café. Últimamente no tenía ganas de comer y, menos aún, de ensuciar la impoluta cocina.
Sorteó al perro, que dormitaba en mitad del recibidor como una más de las alfombras, y se detuvo antes de salir. El silencio en la casa era abrumador, irreal. Cualquier sonido escondido reverberaba en sus amplios espacios y, sin embargo, en aquel momento, todo era mutismo.
Un escalofrío recorrió su espina dorsal y apretó el paso. Cogió el abrigo y las llaves del coche y salió al garaje. Aún no había amanecido y el día se presentaba cubierto de nubes. Se sentó en el interior helado del vehículo. La piel de los asientos no hacía más que agudizar la sensación de frío. Pulsó el botón de encendido, pero el motor no respondió. El coche seguía tan muerto como al principio. Lo intentó en tres ocasiones, mas no hubo suerte.
—¡Qué demonios…! —salió del vehículo y abrió el capó como si, con un vistazo de aficionado, pudiera encontrar y subsanar la avería.
Tomó el teléfono y llamó al taller. Escuchó un mensaje grabado: abrirían a las nueve y él no podía esperar tanto tiempo.
Buscó en el móvil una solución. El taxi más cercano tardaba una hora en llegar. ¿Una hora? ¿Qué pasaba? O a todo el mundo se le había roto el coche a la vez o no había nadie interesado en llegar a aquella urbanización perdida.
El teléfono le planteaba también la ruta en transporte público y la idea no le disgustó. No viajaba en tren desde hacía años y jamás lo había hecho en dirección a Boston.
La estación más cercana era West Concord, a menos de diez minutos andando.
Se abrochó el abrigo y metiendo las manos a resguardo dentro de los bolsillos calientes del mismo, comenzó a caminar. La calle Old Marlboro, donde vivía, estaba flanqueada a la derecha por el extenso campo de golf de Concord y, a la izquierda, por las repetitivas casonas de lamas de madera e inmaculados jardines de la urbanización. Los gruesos troncos de los árboles donde parecía hundirse Concord, contenían el viento gélido de aquellas horas, haciendo el paseo practicable.
Alec se dio cuenta, en aquel momento, de que jamás había paseado por las calles de la urbanización a pie, ni siquiera para sacar al perro. Solía meterle en el coche y escapar a algún lugar lejano fuera de la aburrida ciudad y de sus más aburridos habitantes.
La estación estaba situada en una zona transitada, con casas de coloridas fachadas y algún restaurante apetecible. Pagó a la entrada y miró los horarios. En poco menos de dos minutos llegaba el tren y le pareció que, pese al incordio de la avería del coche, el día no estaba dándosele mal. Había paseado, se había oxigenado y, seguramente, iba a llegar por primera vez a su trabajo sin prisas ni atascos.
El tren pitó avisando de su llegada. Un paso a nivel cercano hizo descender sus barreras para frenar a los coches y permitir el avance de la multitud de vagones voladores que llegaban en aquellos momentos.
Alec se subió comprobando la cantidad de gente variopinta que prefería usar el transporte público. Se apoyó en la pared mientras curioseaba el plano del tren y el número de estaciones que le restaban hasta la estación Norte de Boston. Once. Una eternidad.
Sin embargo, el trayecto no se le hizo pesado observando a los viajeros. Acostumbrado a la soledad del coche, las conversaciones, los rostros, las vestimentas u olores, se le hacían peculiares, como si de repente hubiera aterrizado en un planeta nuevo lleno de extraterrestres con costumbres extrañas.
Eran las siete y media de la mañana cuando llegaron a la penúltima estación, Porter Square, en la ciudad de Cambridge. Alec echó una ojeada por la ventanilla mientras una marabunta de gente se colaba en el vagón con un ansia desmedida. Se vio apretujado contra la pared y agradeció ser más alto que la media y poder observar por encima de sus cabezas.
El tren se puso en movimiento y él se agarró a una barra para evitar aplastar a una mujer que comía un inmenso donut de chocolate. Pasó la mirada del calórico desayuno hacia el otro lado del vagón. De repente, sintió la necesidad acuciante de salir de aquel encierro.
Su vista se detuvo en alguien que, en el mismo momento, dirigía su atención hacia él. Tenía unos ojos oscuros, más que el chocolate del donut que comía su vecina de vagón, y un rostro demasiado… familiar. El estómago se le hizo un nudo. No podía ser.
Sin darse cuenta, avanzó por el tren, incrédulo, llevado por un sueño, sorteando a los viajeros que se apretujaban en dirección a las puertas. La mujer de los ojos negros miraba hacia otro lugar, cohibida. ¿No le había reconocido? ¿Sería realmente ella? ¿Y si resultaba un espejismo?
—Hola —dijo tímidamente al llegar a su lado.
Ella se giró hacia Alec sorprendida. Un tipo barrigón que olía a mofeta embarrada le impedía acercarse más.
—¿Te puedo preguntar una cosa? —continuó él. Podía estar cometiendo una equivocación, pero ya no pensaba volverse atrás.
—Me bajo en esta —dijo ella tratando de avanzar hacia las puertas, intentando escabullirse.
—Creo que te conozco. ¿Puede ser?
La mujer tenía su atención clavada en la salida, deseosa de escapar. ¿Podía tratarse realmente de ella? El tren frenó y pitó. Los viajeros salieron como una auténtica avalancha de desequilibrados.
Ella también.
Entonces se giró, un segundo antes de que las puertas se cerraran. Alec se había quedado estático en mitad del vagón, perplejo, desorientado.
—¡Olivia! —gritó.
El rostro de la mujer mutó de la imposibilidad a la estupefacción.
Las puertas se cerraron. El tren se puso en marcha. Ella se había quedado en el andén, turbada, y Alec no podía pensar con claridad.
Era Olivia. Era ella.
Se dio cuenta de que el corazón le latía a toda velocidad. Inspiró despacio y se percató en ese mismo instante de varias cosas: por un lado, la estación Norte de Boston era la última parada y él debería haberse bajado; y, por otro, el tren en ese momento daba la vuelta para regresar por el mismo camino.
No le importó. En aquel momento le dio todo igual. La había encontrado y si debía tomar aquel tren todos los días para volver a dar con ella, no dudaría en hacerlo.
Olivia
A las ocho menos cuarto de aquella extraña mañana de diciembre, Boston se despertaba nublado y con poco más de un grado bajo cero.
El edificio de la estación Norte, de cristal y tremendamente moderno, desentonaba con las típicas casas de ladrillo y de pocas alturas de la acera de enfrente. Boston crecía hacia el cielo con grandes construcciones que competían con la belleza de la ciudad antigua.
Olivia dejó a su espalda la estación y se coló enseguida en el barrio del North End. Allí la ciudad volvía a sus orígenes, al siglo XVII, a las viejas casas e iglesias de torres puntiagudas. Entraba a trabajar a las ocho, aún tenía unos minutos por delante, pero desde el accidente, andar rápido no se encontraba entre sus principales habilidades y prefería disfrutar despacio del camino desde la estación, por el laberíntico trazado de las callejuelas del North End. Pero se veía forzada a apretar el paso por haber tomado el tren de las siete y media, y las molestias de su pierna derecha se acrecentaban con cada zancada.
La editorial Cutter & Cross se encontraba en el número 36 de la calle Hull. Era un edificio de cuatro plantas de ladrillo rojo, junto a una peculiar casita de lamas grises, increíblemente estrecha, llamada Skinny House, situada frente al cementerio de Copp’s Hill.
Olivia abrió la puerta con sus propias llaves y entró. Las paredes del recibidor estaban forradas en una madera oscura. Enfrente, las escaleras que llevaban tanto al almacén del sótano como a los tres pisos superiores y a la preciosa terraza que había en el tejado.
Subió a la primera planta donde se encontraba su despacho. Su ayudante, Rebecca, ya se encontraba en su sitio, con una gran taza de café en una mano y un libro en la otra. Soltó la novela en cuanto vio entrar a Olivia y la guardó en un cajón de su mesa.
—Leer aquí está permitido. Incluso premiado —dijo Olivia quitándose el abrigo y colgándolo en el perchero.
—Es de HarperCollins.
—Muy mal —Olivia sonrió llegando al lado de su ayudante y se sentó en el borde de su mesa.
—Lo sé. Pero tenía muy buena pinta y estaba de rebajas.
—En ese caso no puedo objetar nada, aunque sea de la competencia. ¿Sabes? Me estoy leyendo el último de Penguin y me está encantando. ¿En qué momento dejamos de perseguir al autor?
—El jefe consideró que no era lo suficientemente bueno —comentó Rebecca.
—El jefe está como una cabra.
—Como una cabra, pero tiene buenos oídos —Geoffrey Cutter, el jefe, estaba en la puerta, con los brazos cruzados y un gesto perruno en la cara.
El señor Cutter era uno de los editores más prestigiosos del país y tenía bastante mal humor. Para Olivia no era más que una simple fachada. Le conocía desde hacía ocho años y habían congeniado desde el primer minuto, cuando ella, una becaria recién llegada a la editorial, le había tirado un café sobre el libro que leía.
—Siento haberle fastidiado ese libro, pero casi le he hecho un favor —había dicho Olivia, que desconocía el rango de su víctima (cuando se enteró después casi le da un colapso)—. Es de lo peor que he leído últimamente.
Entonces le había regalado la novela que llevaba en la mochila. Un viejo y arrugado ejemplar de Orgullo y prejuicio que Geoffrey Cutter recibió con cara de asco supino.
Un mes después dejaba de ser becaria y comenzaba su andadura en el departamento de ficción. Primero como asistente, después ya como editora.
—Siento decirte que perder a este autor ha sido una gran y tremenda tontería —le dijo Olivia, sin inmutarse por la expresión agria de su jefe.
Rebecca contuvo el aire a su lado, nerviosa. Nadie en toda la editorial se dirigía de aquel modo al señor Cutter. Nadie salvo Olivia.
—Le olía el aliento —Geoffrey suavizó el rostro y Rebecca se relajó en el asiento.
—¿Y qué?
—No puedo hablar con uno de mis autores si le huele el aliento. Es increíblemente desagradable.
—Me pregunto cómo ha llegado esta editorial a ser lo que es.
Geoffrey soltó una carcajada que resonó por las vigas del techo.
—Lo éramos mucho antes de que aparecieras tú, con tus autores famélicos bajo el brazo.
—He descubierto a grandes escritores —Olivia revisó con tranquilidad la correspondencia que Rebecca le tendía, mientras el señor Cutter seguía despotricando.
—¿Grandes escritores? Dos con problemas mentales, uno con obesidad mórbida y casi todos endeudados, necesitados de generosos anticipos. No iba a introducir a uno con halitosis en el catálogo. En vez de una editorial, pronto pareceremos una ONG.
Rebecca se rio y Geoffrey la fulminó con la mirada. La pobre muchacha de bucles pelirrojos se deslizó por la silla hasta casi desaparecer tras su escritorio.
—Bueno, te perdonaré que dejaras escapar a este —dijo Olivia sin hacerle demasiado caso y sentándose en su silla—, pero tendrás que echar un ojo a un manuscrito que los chicos de fantasía me han recomendado.
—¿Fantasía? —Geoffrey se estiró los pocos pelos blancos y finos de los que aún disponía, dejándoselos como un erizo albino con frío—. ¿Ahora me obligas a leer fantasía? ¿Qué será lo siguiente? ¿Erótica?
—No te escandalices. Te prepararé un fragmento para después del té. Te va a gustar —Olivia le sonrió ampliamente. Su jefe tendría mil defectos, pero olía un buen negocio a distancia.
—Está bien —gruñó el hombre y después cerró la puerta tras él, desapareciendo escaleras arriba mientras sus zapatos caros retumbaban en los peldaños de madera.
Rebecca volvió a erguirse en el asiento y dirigió una mirada hacia Olivia.
—¿Te paso las visitas que tienes programadas?
—Sí, por favor —Olivia encendió el ordenador y se reclinó en la silla, girando hacia la ventana. El amplio ventanal daba al viejo cementerio, con sus lápidas torcidas y combadas en el cuidado césped. Al fondo distinguía el río Charles en su encuentro con el Mystic. Un velero cruzaba en aquel momento en dirección a la bahía de Massachusetts.
Olivia no podía quitarse de la cabeza al portador de la mirada turbadora. La había llamado por su nombre. La conocía. Y para ella era un absoluto extraño.
—Necesito que me firmes estos papeles —Rebecca estaba a su lado y ni siquiera la había oído acercarse. Olivia dio un bote en el sitio.
—Sí, claro. Déjamelos aquí.
—¿Estás bien? —se interesó la pelirroja. Llevaban juntas más de tres años y para Olivia era la mejor asistente del mundo.
—Me ha pasado algo raro en el tren. Un hombre se ha acercado a hablarme.
El rostro de Rebecca pasó de la preocupación a la diversión.
—Sí, es bien raro que alguien quiera hablarte. Yo, a veces, intento no hacerlo.
—Sabía mi nombre —continuó Olivia frunciendo el ceño para no sonreír.
—¿No lo conoces? Puede que sea algún escritor. Ves a muchos cada día. Descríbemelo.
—Tenía los ojos azules, oscuros. Muy intimidantes.
—¿Y el resto de la anatomía?
—No me fijé.
Rebecca resopló haciendo volar uno de los bucles que caían por su frente.
—Las descripciones no son lo tuyo.
—No pasa nada, tampoco creo que tenga importancia —el móvil comenzó a sonar, Rebecca rápidamente salió del despacho y cerró la puerta otorgándole cierta intimidad. Olivia miró la pantalla. Hora de ponerse a trabajar. Y descolgó el teléfono.
Había una sala tranquila en la primera planta de la editorial, cuyas ventanas daban a la parte trasera del edificio. Allí, entre varias casas, se había formado un pequeño jardín, que a aquellas horas del día estaba desierto, pero que en primavera se solía llenar de niños.
La habitación, llamada Poe por el más famoso autor de Boston, Edgar Allan Poe, estaba repleta de estanterías con libros. Los había viejos y gastados, alguna primera edición centenaria y también novedades de cualquier editorial. Los treinta empleados de Cutter & Cross tenían el deber moral (no venía en el contrato, pero todo el mundo lo sabía) de leer una hora al día. Y, generalmente, dada la quietud de la sala y la sensación de irrealidad mágica que desprendían sus mullidos sofás, las abarrotadas estanterías y el techo forrado en madera, era fácil que aquel rato de lectura obligatoria transcurriera en la sala Poe.
Olivia aprovechó el silencio del lugar para terminar la lectura de un manuscrito que había recibido la semana anterior y para tratar de organizar el lío de trabajo que conllevaba la Navidad. Pese a la tecnología y a la electrónica, los libros seguían siendo uno de los regalos preferidos por el público. Desde septiembre hasta hacía una semana se habían dedicado a realizar presentaciones, publicidad y artículos de las novedades de la temporada y en pocos días comprobarían si habían acertado.
Se frotó la frente echando la cabeza hacia atrás en el sofá. Siempre escogía uno cercano a la ventana. El cielo encapotado de Boston comenzaba a oscurecerse y apenas eran las cuatro de la tarde.
El editor de no-ficción, Benjamin Morrison, roncaba estirado completamente en un sillón. El manuscrito sobre las Guerras Médicas que el impecable Ben leía hasta hacía unos minutos, se le había caído al suelo y Olivia veía, sobre la suave moqueta, una imagen del ejército persa, del que quedaría poco en cuanto los griegos se unieran contra él.
La puerta se abrió con un chirrido y el editor abrió los ojos, sobresaltado, atusándose el pelo despeinado a la vez que fingía no haberse quedado dormido jamás.
—El agente ha llegado —susurró Rebecca a Olivia tratando de mitigar una sonrisa ante la imagen de su asustado colega y marchándose rápidamente.
Olivia se levantó del sofá y Benjamin la imitó.
—¿Muy aburrido? —le preguntó ella señalando con un gesto de la cabeza el manuscrito desperdigado.
—Tremendamente. Jamás pensé que una guerra encarnizada entre dos poderosas civilizaciones pudiera narrarse como un partido de fútbol. ¿Quieres que te lo pase? Debería de encontrarse en la estantería de ficción más que en la mía.
—¡Ni se te ocurra! —rio Olivia abriendo la puerta. Al otro lado de la silenciosa sala Poe el ruido de la oficina aturdía. Allí los editores se afanaban por mejorar, maquetar y publicitar con gran esmero todos los libros que surtían el catálogo de Cutter & Cross.
—Tenemos que hablar de la fiesta de Navidad —dijo Benjamin antes de escaparse a la segunda planta y dejar a un lado el frenesí del departamento de ficción de la primera—. Este año deberíamos ir disfrazados.
—¿Disfrazados? ¿Quién eres y qué has hecho con mi sensato compañero?
—Me hago viejo, Olive, necesito emociones fuertes.
—Lo pondré en manos de los de fantasía. Te vas a arrepentir de tus palabras.
Benjamin se marchó con una mueca mientras Olivia volvía a su despacho. Los quince integrantes de su departamento estaban enfrascados en su trabajo, a muchos de ellos los había contratado ella, otros llevaban desde el principio. No todos habían visto con buenos ojos su ascenso rápido a editora, incluso podía existir cierta ojeriza hacia ella, pero Olivia no se amilanaba. Hacía mucho tiempo que había aprendido a vencer cualquier dificultad, por imposible que pareciera. Lo demás era absolutamente secundario.
Tuvo dos reuniones con agentes literarios antes de las ocho de la tarde. Para entonces, solo quedaba Rebecca en su sitio, los jefes en la planta tercera y seguramente Benjamin en la segunda, dormitando sobre algún otro manuscrito aburrido.
—Vete a casa —musitó Olivia a Rebecca, mientras la agente de un par de autores bastante interesantes, pero la mar de pomposos, continuaba hablando de la tendencia del mercado en cuanto a la novela gráfica.
Rebecca asintió con la cabeza y comenzó a recoger su mesa con sigilo.
—La gente se cansa de leer muchas palabras seguidas —decía la agente con un ensayado discurso—. Pronto desaparecerán las novelas extensas. Ya nadie quiere leer cómo es un bosque, quieren ver el bosque.
—Mariah, tal como me lo pones, quizás deberíamos cerrar la editorial y marcharnos a las Bahamas. ¿Es el final de las novelas? ¿Algún tipo de apocalipsis literario?
—Échales un ojo a las novelas de mis chicos. Causan furor entre los jóvenes.
—Por supuesto que lo haré, lo sabes. Pero no me asustes con el final del mundo editorial.
—El WhatsApp se ha cargado la lectura.
—Y el vídeo mató a la estrella de la radio, decía una canción. Y aquí seguimos todos peleándonos —Olivia se levantó de la silla con la intención de que Mariah se diera por aludida y decidiera poner fin a su disertación—. ¿Qué te parece si nos vemos tras las fiestas? Así tendré tiempo para plantearle la idea al señor Cutter, esperar a que le dé un infarto y llevarle al hospital.
Mariah sonrió y se levantó también del asiento.
—Me parece perfecto, Olivia —le tendió la mano—. Siempre es un placer hablar contigo.
La agente, elegantemente vestida con un traje pantalón azul marino, se marchó. Era una gran profesional, aunque tendía a dramatizar en exceso. Olivia abrió uno de los manuscritos que le había llevado. Las ilustraciones eran realmente interesantes. Se las pasaría a Rebecca, que tenía muy buen ojo para nuevas adquisiciones y necesitaba abrirse camino en aquel mundo.
Apagó el ordenador y bajó el estor de la ventana. El cementerio estaba oculto entre las sombras, un viento fantasmal movía las copas de los árboles a su antojo. No había nadie paseando por la calle.
Los dos jefes, Cutter y Cross, debían de estar en la planta tercera discutiendo cualquier tontería (generalmente sobre una marca de vino o el pedigrí de un perro y a veces… sobre un libro) y sus palabras llegaban inconexas hasta el piso de Olivia. Decidió no molestarlos para evitar verse inmersa en una batalla dialéctica de la que saldría como mínimo unas dos horas después, así que se enfundó el abrigo hasta la nariz y salió del edificio.
Pese al frío de la noche, Olivia se permitió dar un pequeño paseo por la Pequeña Italia de Boston, donde el aroma a pizza y a café Mocha se deslizaba entre las pequeñas callejuelas. Demasiado pronto, se encontró de bruces con la estación Norte y sus mil pisos de cristal. Entró mientras su móvil vibraba con un mensaje de su amiga Valentina.
TinaQuedada mañana tarde. Te he encontrado a Alguien.
Olivia bufó mientras accedía al andén. Temía a Tina más que a un tren cargado de serpientes y que le hubiera encontrado a alguien con mayúsculas no mejoraba la situación.
OliviaNo necesito a Nadie.
TinaAlguien es mejor que Nadie.
OliviaTú ganas. ¿Dónde?
Tina😍 En el Cheers a las ocho.
Olivia le mandó un beso y recibió diez por respuesta. Era mejor no luchar contra su mejor amiga y sus ganas de convertirse en dama de honor en su boda. Por ahora había conseguido emparejar a tres de los cinco que formaban el grupo de amigos en Boston, solo quedaban ella y Tina, y no pensaba ponérselo fácil.
Sacó el libro y esperó con paciencia al siguiente tren.
18 de diciembre
La alarma del móvil sonó en tres ocasiones. Solo la última despertó a Olivia.
Comenzó la mañana con un chillido al comprobar la hora que era, mientras trataba de ducharse, vestirse y arreglarse a la mayor velocidad posible. Además, se moría de hambre. Miró el reloj de pulsera a la vez que buscaba una magdalena en la despensa y se llenaba un vaso con leche.
Dejó la casa tan desorganizada como el cuarto de una adolescente. La señora Potter, que venía a limpiar un par de veces por semana, se había acostumbrado a aquel caos después de varios años.
—Querida —le dijo al segundo día de trabajar allí—, creo que han entrado a buscar algún alijo de droga.
Si en su trabajo resultaba organizada, sensata y ordenada, fuera de él era a la inversa. Menos mal que tenía a la señora Potter y a sus mágicas manos, que dejaban a la célebre Marie Kondo a la altura de una simple aficionada.
Tropezó con el felpudo de nuevo y buscó su bicicleta. Cambridge se había despertado nevado y con una buena capa de hielo en la carretera. Olivia se deslizó por su calle hacia la estación, esquivando obstáculos y peatones. La ciudad se había convertido en una colosal pista de patinaje en la que frenar era en un deporte de riesgo.
Olivia se llevó un bordillo por delante y estuvo a punto de tragarse el manillar. Por suerte consiguió alcanzar el aparcamiento de bicis y trató de anclar la suya con las manos ateridas de frío y con el candado deslizándose por entre sus dedos, como un diminuto iceberg con vida propia. Olivia escuchó el pitido del tren de las siete y cuarto al abandonar la estación y escupió una palabra malsonante, que dejó al señor que amarraba su bici en el sitio contiguo completamente perplejo.
Después bajó las escaleras que llevaban al andén y, resignada, se acomodó en el banco congelado mientras sus posaderas se convertían en un arcón de helados. Sacó su libro de la mochila. Apenas le quedaban un par de capítulos y si no fuera porque tenía las uñas amoratadas, se las hubiera mordido de los nervios que le provocaba aquel final tan bien elaborado.
El tren de las siete y media llegó en un suspiro. Olivia entró en él entre apretones y codazos, absorta en las últimas páginas de la novela y sin saber bien qué pasaría al final. Apoyó la espalda en la pared sin ser consciente de quién la rodeaba. Solo estaban ella y un asesino en serie que había resucitado de entre los muertos y podía aparecer en el momento menos pensado para acabar con su vida:
La mujer se giró, la oscuridad había caído sobre el pueblo. Las casas parecían fantasmas antiguos, el viento susurraba por las esquinas. En ese momento escuchó una voz tras ella.
—Hola.
Olivia dio un salto acompañado de un gritito de terror y se pegó a la pared con un susto de muerte en el cuerpo.
—¡Por todos los demonios! —exclamó espantada, dándose cuenta de que había conseguido acaparar el interés de todos los viajeros del vagón.
—Perdóname, no quería molestarte.
Olivia desvió la atención de la gente a la persona que le había hablado y que en ese momento se encontraba demasiado cerca. Se descubrió observando los ojos azules del día anterior y el estómago se le tensó aún más.
—Estoy leyendo —dijo Olivia como si llevar un libro en la mano sirviera para otra cosa—. Me queda un capítulo.
—Y a mí apenas quince minutos antes de que lleguemos a Boston y necesito hablar contigo.
—Lo siento, estoy ocupada —Olivia trató de desviar la mirada al libro de la forma más grosera de la que fue capaz.
El hombre no se dio por vencido.
—Eres Olivia, ¿verdad?
La curiosidad resultaba demasiado atrayente. Olivia cerró la novela, la guardó en la mochila y levantó la vista hacia el portador de la mirada turbadora.
—¿Me conoces? —preguntó al fin ella.
—Sí. ¿Tú a mí no?
Olivia le observó con interés. Era guapo. Mucho. Alto, quizás demasiado, con los hombros anchos de un nadador y el porte de un ejecutivo. Su rostro, si no fuera porque posiblemente ocultaba un psicópata dentro, resultaba bastante atractivo.
—No. Creo que me acordaría.
—Parece un cumplido —él esbozó una sonrisa luminosa que hizo enrojecer a Olivia.
—No me refería a… —ella trató de desdecirse—. Quiero decir que suelo tener buena memoria con las caras.
—Esta vez no.
Comenzaba a sulfurarse. ¿A qué venía aquel juego? Miró con esperanza lo poco que faltaba para llegar a la estación Norte. Se moría de ganas de escapar del tren y huir de aquel extraño entrometido que la alteraba.
—Sarasota —añadió él, haciendo que Olivia tuviera que volverse de nuevo.
—¿Sarasota?
—Florida.
—Ya sé dónde está Sarasota. ¿Qué sucede con ese lugar?
—Nos conocimos allí.
Olivia torció el gesto. Le comenzaba a doler la cabeza. Negó despacio mientras los últimos minutos del tren de las siete y media se esfumaban.
Las puertas se abrieron, los pasajeros empujaron a Olivia y se dejó arrastrar fuera del vagón. Sentía su cabeza ejecutando algún tipo de extraño movimiento y con cada paso que daba cada vez le dolía más.
La retuvieron del brazo. El hombre estaba a su lado en el andén. Su rostro parecía preocupado.
—¿Estás bien? —preguntó.
—Me tengo que ir —un pitido incómodo perforaba los oídos de Olivia—. No te conozco, no sé quién eres.
—Me llamo Alexander Carrington.
El nombre no despertó en ella ningún recuerdo. Se soltó de su brazo y se alejó lo más rápido que le permitía su maltrecha anatomía hacia la salida de la estación.
En cuanto recibió el aire helado de la ciudad en la cara, respiró con tranquilidad. Se forzó a apretar el paso y desaparecer de las inmediaciones de aquel lugar antes de que al hombre le diera por seguirla.
Se internó en el barrio de North End confundiéndose, por primera vez en ocho años, de calle y tomando otro camino. En ese momento las casas de ladrillo rojo y los ventanales alargados parecían iguales. El barrio no tenía el mismo encanto mientras caminaba sin sentido y con un acuciante dolor de cabeza.
Como por acto reflejo se llevó la mano a la frente; apenas podía notar la cicatriz, pero sabía que seguía ahí. Habían pasado muchos años y las secuelas continuaban; sin embargo, debía agradecer que estaba viva y que había tenido una segunda oportunidad de la que mucha gente, en su misma situación, no disponía.
Se detuvo tratando de pensar. No sabía en qué calle se encontraba, aunque enseguida vislumbró la torre picuda de la espigada iglesia de Old North, desde la cual en el siglo XVIII Paul Revere se había introducido en la historia norteamericana avisando a caballo de la llegada de las tropas británicas. A ella, como una señal divina, le mostraba el inicio de la calle Hull.
Llegó al número 36 renqueando y entró tropezándose con los escalones. Rebecca la siguió con la vista sin decir nada mientras soltaba el abrigo de cualquier manera en el perchero y se dejaba caer en el sofá de su despacho.
—¿Me podrías traer un analgésico? —pidió a su asistente, cerrando los ojos y apoyando la cabeza en un cojín.
Rebecca apenas tardó un segundo en aparecer en la puerta con un vaso de agua y una pastilla. Se los tendió en silencio. Debía de estar acostumbrada a las itinerantes jaquecas de su jefa.
—Gracias —susurró Olivia tragándose el analgésico—. Hace mucho frío hoy.
—¿Y…?
—He vuelto a encontrarme con el tipo del tren.
—Eso explica más cosas —dijo la pelirroja tomando asiento a su lado en el sofá granate del despacho de Olivia.
—¿El dolor de cabeza me lo provoca un extraño y no el frío cortante de Boston?
—Por supuesto. No hay nada que te afecte más que las situaciones que no puedes controlar.
—¿Cuándo has tenido tiempo de estudiar psicología?
—Los años como secretaría te otorgan un máster en ese campo.
Olivia esbozó una media sonrisa y le dirigió una mirada afable.
—Dice que me conoció en Sarasota.
—¿No es donde viven tus padres?
—Sí. Mi hermana y yo pasábamos allí los veranos en casa de mis abuelos. Tras la jubilación, mis padres decidieron mudarse a Sarasota. Ahora están encantados con la suave temperatura de Florida y me insisten tantas veces en que debería cambiar de residencia que me he encontrado planteándomelo en demasiadas ocasiones.
—Vivir en Florida debe de ser lo más cercano a unas vacaciones perpetuas.
—Cutter & Cross es mi vida ahora.
—Existe el teletrabajo.
—¿Qué harías sin mí?
—¿Llevar una plácida existencia?
Olivia no pudo evitar echarse a reír.
—Me quedaré, aunque solo sea por fastidiarte —se levantó del sofá con un dolor de cabeza menos agudo y tomó asiento en su amplia silla de oficina. Giró en ella mientras observaba el cementerio, cubierto por una espesa capa de nieve.
—¿El chico del tren te dijo su nombre? —Rebecca había acudido a su mesa y le hablaba en tono alto para que la oyera desde allí—. Voy a ejecutar una pequeña labor policial.
—Algo así como Alexander… ¿Carrington?
Rebecca comenzó a teclear como una posesa en su ordenador y Olivia centró su atención en su agenda. Tenía una mañana complicada y obsesionarse con un peculiar acosador no la beneficiaba en absoluto.
Desde las ocho hasta las dos, Olivia no tuvo un segundo de descanso. Entre llamadas, visitas y reuniones se encontró sin haber tomado un bocado y bastante cansada.
Rebecca entró en su despacho con un sándwich y un refresco que se le antojaron como un auténtico manjar.
—Eres un sol, la luna y todos los planetas —dijo mientras la pelirroja apoyaba la bandeja en la mesa—. ¿Cómo podría recompensarte?
—¿Subiéndome el sueldo?
—Si lo hiciera cada vez que me salvas la vida, ganarías más que Bill Gates.
—¿Eso es un no?
—Es un espérate hasta enero.
—Vale, me doy por satisfecha y mientras tanto… —agitó un papel que llevaba en la mano—, tengo información sobre el chico del tren... ¿No te recuerda al título de una novela?
—Era una chica.
—Es verdad, da igual —se sentó en una silla enfrente, con sus ojos verdosos brillando de emoción—. A ver, un tal Alexander Carrington fue director del hotel Beach Palace, en Sarasota, durante casi diez años. Ahora mismo dirige un hotel en Londres. Casado con Ruth Thomas y con dos hijos, Alexander James y Nathan. Por edad, tu acosador es el hijo mayor. Pero no he encontrado nada sobre él, ni siquiera una aburrida página de LinkedIn.
—Así que vivía en Sarasota mientras yo pasaba el verano con mis abuelos.
—Te echó el ojo. No tenía mal gusto. ¿Y qué pinta tiene ahora?
—Podemos decir que es bastante atractivo.
Rebecca levantó las cejas con sorpresa.
—Ajá. No me extraña entonces que vengas descolocada y con dolor de cabeza. Te gusta.
—¡Por supuesto que no! Más bien me da miedo.
—¿Por qué? Sois amigos de la infancia. ¿Cuántos años pasaste en Sarasota?
—Creo que comencé a ir con diez años. Mi último verano allí fue con diecisiete.
—Tenemos siete años para colocar al tío bueno del tren en tu camino. ¿Seguro que no te recuerda a nadie? Ha pasado mucho tiempo, pero tienes buena memoria. A menos que esté calvo… ¿Tiene pelo?
Volver la mente atrás resultaba fatigoso y Olivia sabía que no le conduciría a ningún sitio.
—Tiene pelo. Aun así, no lo conozco.
—Él sí.
—Voy a comerme este sándwich tan apetitoso con rapidez y después tengo reunión con los jefes para presentarles una novela de fantasía —Olivia no quería continuar con el tema—. Me gustaría que echaras un ojo a dos historias gráficas. Cuando tengas una opinión se las mostraremos a Geoffrey.
—Oh, Dios mío —susurró Rebecca con la boca abierta como un túnel para camiones.
—Es hora de que dejes de ponerme sándwiches, ¿no te parece?
—Por supuesto… bueno, quiero decir que te pondré lo que quieras, pero también miraré las novelas. ¡Gracias!
Se marchó del despacho de Olivia dando saltitos y canturreando mientras el resto del departamento la miraba con estupor.
Era avanzada la tarde cuando Olivia salía del baño donde había tratado de arreglarse un poco antes de marcharse con sus amigos.
—Vaya, qué guapa estás —se topó de bruces con Benjamin. El editor la miró de arriba abajo—. ¿Algún pretendiente esperando?
—Eso intenta mi amiga Tina.
—¿Valentina? ¿La bella morena de ojos azules?
—¡Ben! —le reprendió Olivia divertida—. No sabía que te fijabas en las jovencitas.
—Me fijo en todo lo que se mueve y también en lo que no lo hace, como los libros. Es mi obligación como hombre y como editor.
Benjamin no debía de tener más de cuarenta y cinco años, quizás alguno menos, pero vestía como si contara diez más. Olivia se acordaba de la Navidad anterior. Había ido acompañada de Tina a la fiesta de la editorial y su amiga había causado estragos en la mitad de los empleados. Incluso, al parecer, en el impertérrito Benjamin Morrison.
—Bueno, salúdala de mi parte —dijo él tomando el camino de las escaleras.
—Los de fantasía están ultimando los detalles de la fiesta de este año, Ben. Me parece que Tina querrá volver.
El editor se detuvo en el primer escalón.
—Será un placer verla de nuevo —y con un súbito rubor en sus mejillas, subió rápidamente al siguiente piso.
El bar Cheers era mundialmente conocido porque su exterior se había utilizado para la famosa serie de televisión de los años ochenta. Desde entonces continuaba siendo una parada obligatoria para cualquier turista que recorriera la ciudad y para el grupo de amigos de Olivia también, pero por dos razones distintas: sus buenas hamburguesas y el hecho de que Tina trabajaba allí.
Olivia observó nada más entrar a su amiga moviéndose con la rapidez de un felino tras la barra que se encontraba en el centro del local. Tina le señaló una de las mesas del fondo y Olivia se encaminó hacia ella mientras el frío comenzaba a alejarse de su cuerpo.
Su amigo Matthias estaba ya sentado. Era fácilmente distinguible. Debía medir dos metros de altura y tenía unos brazos como secuoyas, que en ese momento mostraba sin pudor con una camiseta negra ajustada.
—Hola, guapa —dijo con una sonrisa mientras se levantaba a darle un beso y un rápido abrazo—. ¿Sabes que tu amiga te ha preparado una encerrona mortal?
—Ya me lo advirtió ayer. De vez en cuando debo dejarla, si no se pone insoportable.
Matthias se rio con el volumen al máximo.
—Cielo, no entiendo por qué no salimos tú y yo juntos. Tina nos dejaría a ambos tranquilos.
Olivia se sentó a su lado y puso su mano sobre la de él. Tenía tatuados en los nudillos varias letras sin sentido.
—Por muchos motivos, Matt. El principal y bastante importante: tanto a ti como a mí nos gustan los hombres.
Él soltó una carcajada.
—En eso tienes razón, preciosa. Sin embargo, podemos llegar a un acuerdo. Si dentro de diez años seguimos solteros, deberíamos casarnos. Harías tremendamente feliz a mi madre.
—¿Qué te parece si lo dejamos para dentro de veinte años?
—Muy bien, tomo nota. Tendremos un gato gordo y leeremos a Jane Austen delante de la chimenea.
—Me lo estás poniendo muy apetecible, Matt.
—¿Volvemos a considerarlo en diez años?
Esta vez fue Olivia la que no pudo reprimir una risa. A diferencia de ella, Matthias pasaba de relación en relación con una velocidad vertiginosa. Seguramente había tenido durante aquel año las mismas que Olivia en toda su vida.
—Ojalá encontrara a alguien como tú —dijo ella sinceramente—. Pero ¿crees que le interesaría una chica llena de cicatrices?
—Si no ve el pedazo de mujer que hay debajo de ellas, es un idiota.
—Eres un encanto.
—Y tú una preciosa jarrita de porcelana que se ha roto y recompuesto. No dejas de ser bella por eso, incluso vales más. Mira las de la dinastía Ming.
Los ojos de Olivia se llenaron de lágrimas y trató de contener el acceso de llanto. Matthias era endiabladamente emotivo cuando se lo proponía.
—Como sigas diciéndome esas cosas, mi pretendiente saldrá corriendo. Voy a echar a perder el rímel.
—Sabes que será un capullo.
—Tina tiene poco gusto.
Como si supiera que la mencionaban, su amiga se acercó hacia ellos con una bandeja en la mano, que portaba como una letal arma arrojadiza.
—Matthias, ¡desaparece! —ordenó tajante—. Como entre Jules y se encuentre a su futura chica con un hombretón de dos metros, puede haber lío.
—¿Jules? —Matthias se levantó con cara de asco—. No se apellidará Verne y tiene cien años, ¿verdad? Me parece una temeridad dejar a Olivia sola con un tipo llamado así.
—Matt —le rogó Tina señalando la pared opuesta—, ponte en aquel lado si quieres, pero, por favor, no montes ninguna escena. Es un hombre normal.
—Si te llamas Jules no puedes ser normal —masculló Matt alejándose de la mesa.
Olivia comenzaba a ponerse nerviosa. Ni le iban las citas a ciegas, ni le iban las citas normales. Le resultaba doloroso ver cómo la gente se detenía en sus cicatrices. Aunque las tuviera asumidas, prefería no enfrentarse a personas nuevas que querrían entender a qué se debía todo aquel horror.
—¿Eres Olivia? —había un hombre a un paso de su mesa. Tina se había apartado disimuladamente a servir a otros clientes y Olivia desplazó la atención de su amiga al interlocutor—. Me llamo Jules.
—Hola, Jules —dijo ella haciendo un gesto para que se sentara mientras le observaba con disimulo. Desde el otro lado del bar, Matthias había bajado los pulgares en sentido de desaprobación.
—No estoy acostumbrado a que me organicen citas —añadió él. Tendría pocos años más que Olivia, una cara agradable y un físico normal.
—Yo tampoco —convino ella más tranquila—. No es algo que me guste, pero nunca se sabe, ¿no? ¿A qué te dedicas?
—Soy economista —dijo él con un súbito destello de orgullo en la mirada. Y, como si se hubiera mantenido en un monasterio tibetano durante los últimos veinte años con voto absoluto de silencio y se encontrara de nuevo liberado, comenzó a hablar a toda velocidad—. Llevo numerosas cuentas muy importantes, de millones de dólares cada una… ¿Has oído hablar del banco…? Pertenece a un fondo de inversión que en el año… facturó… mil millones de…
Olivia se encontró afirmando y negando con la cabeza a preguntas que ni entendía ni le apetecía entender. ¡Cómo se podía hablar tanto! Tina, dándose cuenta, trató de entretenerlos sirviéndoles bebidas, pero el tal Jules no cesaba en su afán de contar su trayectoria laboral desde el principio de los tiempos, y no le dio la oportunidad siquiera a Olivia de meter baza. Las hamburguesas iban y venían hacia otras mesas y ella las observaba con tristeza y un hambre descomunal.
—¿Y tú qué haces? —preguntó de repente él cuando Olivia ya pensaba en robarle el plato al vecino de al lado.
—Yo… soy editora.
—¿De libros? —preguntó con lo que parecía un gesto de desagrado.
—Sí, de ficción.
—¿Todavía se compran esas cosas?
Y ahí se acabó la cita.
Media hora después, con un plato lleno de comida y con varios de sus amigos alrededor, Olivia se encontraba relatándoles la fallida cita a ciegas.
—Me habían dicho que era un chico muy locuaz —se disculpó Tina—. ¿Quién iba a pensar que, según él, Hitler hizo bien prendiendo fuego a los libros?
—¿Eso dijo? —preguntó Matthias tan asombrado que tenías las cejas pegadas al pelo.
—Y que no entendía cómo la gente seguía leyendo si existe la tele en HD —añadió Olivia mordiendo la hamburguesa con un hambre desmedida.
—Sin temor a equivocarme —apuntó Chloe—, creo que es la peor cita que has tenido.