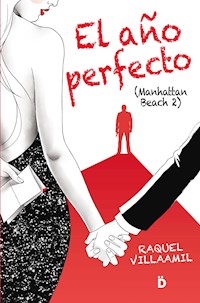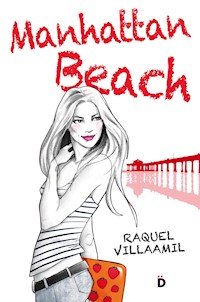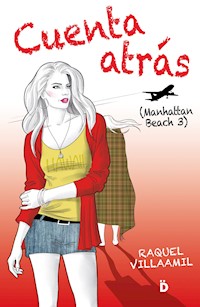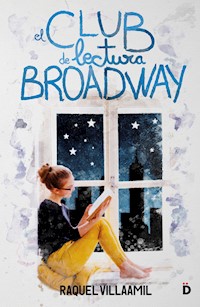
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Diëresis
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
"¿Quieres unirte a nuestro club de lectura?". Tras contestar a esta pregunta, la vida de Marina ya no volverá a ser la misma. Raquel Villaamil, la autora de la exitosa trilogía "Manhattan Beach", regresa a la comedia romántica con una historia que te demostrará que las estrellas están más cerca de lo que crees... pero no siempre son lo que parecen. Descubre de su mano el club de lectura más desternillante y sorprendente, en el que Marina va a reencontrar la pasión, el amor... y el peligro.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 443
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
RAQUEL VILLAAMIL
Primera edición: abril de 2021
© de esta edición y derechos exclusivos de edición reservados para todo el mundo:
Editorial Diéresis, S.L.
Travessera de Les Corts, 171, 5º-1ª
08028 Barcelona
Tel: 93 491 15 60
© del texto: Raquel Villaamil Pellón
© foto de portada: Halfpoint/iStock
Diseño: dtm+tagstudy
Impreso en España
ISBN: 978-84-18011-16-0
eISBN: 978-84-18011-17-7
Depósito legal: B 4606-2021
Thema: FRD
IBIC: FR
Todos los derechos reservados.
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los autores del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la fotocopia y el tratamiento informático, y su distribución mediante alquiler o préstamos públicos.
www.editorialdieresis.com
Twitter / Instagram: @EdDieresis
índice
Marina
El club de lectura
La fiesta
La gala
El mensaje
El último año
El encuentro
El viaje
éL
La familia scott
Pesadillas
La finca carroll
La escuela
éL
El verano
Iron wilkinson
Una fiesta sorpresa
La inauguración
éL
Noah
éL
No volverás a sonreír
Nueva york
Agradecimientos
La autora
Para Pilar, la nueva estrella que brilla en el cielo
A mi estudiante preferida del instituto Mount Vernon High de Nueva York: mi madre
En algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle un sentido a la existencia
Miguel de Cervantes
Se trataba de un simple sí o no.
Nada más.
Ni fórmulas algorítmicas ni ecuaciones interminables. Tan solo sí o no.
El cursor parpadeaba en la pantalla del ordenador como si tuviera vida propia y sufriera el baile de San Vito. Marina lo arrastró hasta la casilla en la que se leía no, después lo dirigió a la del sí.
La frase continuaba en el centro de la pantalla, clavada ante sus ojos, pidiendo una respuesta.
¡Dios! ¡No era tan difícil! ¡Por todos los electrones, neutrones y protones del Universo, ella era astrofísica y doctora por la Universidad de Columbia! ¿Cómo podía parecerle una tarea titánica escoger entre dos sencillas opciones?
Tragó saliva. Cerró los ojos y movió el ratón. Aquello no era ni ético ni moral ni, seguramente, legal. El primer acto delictivo de toda su carrera… ¡De toda su vida! ¿Y cuando trató de copiar en un examen de primaria? Se le había escapado el boli de los nervios y ¡casi le saca un ojo al chico que le gustaba! Ella no estaba hecha para el mundo criminal, pero se encontraba a punto de entrar en él de cabeza.
Si pulsaba el sí.
Sí.
Mierda.
Marina
Las estrellas titilaban en el cielo de Manhattan como nunca. Marina llevaba años sin ver una noche así. El buen tiempo del inicio de la primavera había hecho acto de presencia regalándole un firmamento impresionante. La polución había decrecido debido a que no hacía tanto frío como para poner la calefacción, ni suficiente calor como para enchufar el aire acondicionado. Tras un invierno gélido y nevado, los neoyorquinos habían decidido lanzarse a caminar por las calles en vez de utilizar el coche. Y si se restaba de la ecuación de la contaminación a los vehículos privados, aunque fuera en un minúsculo porcentaje, se obtenía un cielo nocturno despejado y estrellado.
Bueno, el término estrellado en aquella ciudad llena de luces, focos y carteles publicitarios significaba que se distinguía fácilmente la constelación de la Osa Mayor, un poquito de la Menor y, con imaginación, Casiopea y Andrómeda.
Suficiente.
Marina se estiró en la tumbona de playa, vieja y raída, con la que observaba el cielo desde la azotea del Museo de Ciencias Naturales y comprobó en su reloj que pasaban de las diez.
Se había quedado trabajando hasta demasiado tarde y antes de emprender su regreso a casa no le importaba perder unos minutos, o alguna hora, observando su querida bóveda celeste en vivo y en directo. Sin pantallas, sin filtros, sin telescopios.
Se levantó de la silla, que crujió de forma espantosa, y se giró hacia los altos árboles de Central Park. Desde su ventajosa situación en la azotea, tenía el mejor escaparate delante: el gran parque de Manhattan y todos los edificios que lo rodeaban. Ahora la mayoría de las ventanas de los miles de apartamentos y casas resplandecían iluminadas, brillando más que las propias estrellas.
—No me puedo creer que las bombillas de 60 vatios puedan quitar luz a enanas rojas de millones de años de antigüedad. Esa abominación debería estar penada por ley —masculló ella recogiendo su bolso del suelo y colgándoselo en el hombro. Después abrió la puerta de acceso al edificio y bajó los escalones silbando. Sabía que Pete, el jefe de seguridad del museo, estaría observando su descenso por las diecinueve pantallas que le rodeaban. En cada descansillo saludó a la cámara correspondiente con una sonrisa, hasta llegar a la planta baja.
—El puente sobre el río Kwai —dijo Pete abriéndole la última puerta—. Una canción demasiado fácil.
—Es jueves —Marina levantó las palmas pidiendo clemencia—, llego al final de la semana con muy poca imaginación.
Pasaron por el amplio vestíbulo del museo, ahora en una ahogada penumbra, con el esqueleto del famoso tiranosaurio rex como espectador silencioso, y se dirigieron hacia la salida posterior.
—El mes pasado silbaste en dos ocasiones la canción de Frozen —dijo el hombre mientras deslizaba su gran mano por todas las superficies junto a las que pasaban, como si limpiar el polvo estuviera entre una de sus obligaciones—, y la de Superman está rozando el top 1 de las más insistentes. Deberías ir más al cine y menos al tejado de un edificio antiguo y solitario.
Ella rio.
—Allí arriba estoy muy bien acompañada.
—Oh, sí. Siento ser yo el que te diga esto, pero muchas de esas estrellas llevan muertas siglos —añadió Pete con un tono misterioso—. Estás mirando fantasmas.
—Me pregunto quién te habrá contado semejante patraña.
—La mejor astrónoma que conozco, muy poco apta en el arte de silbar canciones, todo sea dicho.
Marina le dio un empujón al guardia. Ni siquiera consiguió que se inclinara levemente. Solo podría mover el consistente cuerpo de Pete con una bola de demolición.
El vigilante hizo sonar su pesado llavero delante de la puerta de salida con orgullo. Realmente no necesitaba ninguna llave, bastaba con su huella dactilar en la pantalla de acceso, pero mostrar las antiguas llaves del museo era como enseñar un Porsche nuevo, su más preciada posesión.
Pete la miró desde su casi metro noventa de estatura y su casi metro y medio de ancho con su perenne mueca a lo Bruce Willis.
—Ve a casa, pequeña, yo seguiré velando por la seguridad de este mausoleo.
—Señor, sí señor —Marina se despidió llevándose la mano a la frente y dando un golpe con sus talones.
Apenas había un paseo de diez minutos hasta su casa. Cinco calles y cinco semáforos que encontró todos en verde. Debía ser una conjunción estelar. Pese a la brevedad de la caminata, se colocó los auriculares para escuchar a Elvis. El rey del rock conseguía que la misma distancia que repetía dos veces al día resultara más breve y, por supuesto, más amena.
Llegó a la calle 85 Oeste, mientras Elvis entonaba Hound Dog. El número 175 era un edificio similar al resto, con siete alturas, paredes de ladrillo oscuro con ventanas rectangulares y ensortijadas escaleras de hierro en la fachada.
El portal resultaba llamativo, de una elegancia decadente propia de los inicios del siglo XX. Se detuvo junto a los buzones. Del suyo sobresalía el extremo de un sobre alargado. Tiró de él intrigada y, evitando mirarlo, lo guardó en el bolso. No solía tener correspondencia desde la invención de Internet, pero de vez en cuando llegaba alguna invitación a una boda, una tarjeta bancaria o alguna carta extraviada. ¿Cuál sería el motivo esta vez?
Aguantando la curiosidad, se encaminó hacia el ascensor. Se mantuvo quieta un instante delante de sus puertas cerradas. Como siempre, surgieron las mismas dudas. Podía subir en él y ahorrarse un agotador ascenso hasta la planta séptima, o podía endurecer nalgas y muslos ascendiendo trabajosamente los millones de peldaños hasta su apartamento.
Se dirigió hacia las escaleras. Los tres primeros pisos eran fáciles; los restantes, matadores. Pero no podía quejarse, era su elección. Cada día subía aquella torre, no porque necesitara una sesión de gimnasio casero, sino porque el ascensor le daba pánico. Auténtico pavor. Podía engañarse a sí misma todo lo que quisiera, mas aquel era el único y absurdo motivo. Meterse en ese aparato resultaba peor que embutirse en un vagón de metro en plena hora punta. Se ahogaba, se asfixiaba y todo el cubículo parecía menguar y menguar hasta aprisionarla dentro.
Llegó a la séptima planta con la lengua fuera, con calambres en los gemelos y con un tic molesto en un ojo. Apoyó la cabeza en la puerta mientras buscaba la llave en su bolso tratando de recobrar una respiración armoniosa. De su garganta salía un jadeo sofocante, que seguramente haría pensar a la vecina de enfrente, otra vez, que era un psicópata esperando para cortarla en lonchas.
—¿Quién anda ahí? —escuchó la voz cascada y nerviosa de la vecina.
—Soy yo, Marina, señora Zimmerman.
—¿La chica rara de enfrente?
—La misma.
La llave encajó en la cerradura y Marina abrió la puerta. Su apartamento se recorría con un rápido barrido ocular. Desde la entrada se veía el pequeño salón separado de la cocina por una barra con dos taburetes y las puertas que conducían al diminuto baño, no mucho mayor que un armario ropero, y al angosto dormitorio, donde la cama quedaba aprisionada entre dos paredes.
Para el optimista comercial de la agencia inmobiliaria, era un apartamento escueto y funcional, con poco que limpiar, bastante luminoso. Marina, sin ánimo de discutir esa manera positiva de ver las cosas, valoró, sobre todo, su cercanía al trabajo. Y eso valía su peso en oro.
Colgó el bolso y el abrigo junto a la puerta y se dejó caer en el viejo sofá. Apoyó los pies en la mesita del centro e inspiró hondamente. Hogar, dulce hogar.
Notó que los párpados comenzaban a pesarle. Se despertaba a las seis y media y ya eran cerca de las once de la noche. Demasiado para un cuerpo soñoliento como el suyo.
Se levantó con intención de ponerse en camino a la cama y entonces recordó el sobre. Redirigió sus pasos a la entrada y encontró la carta en su bolso. Se dio cuenta de que emanaba un olor a fresa y la miró con mayor atención. Su nombre estaba escrito a mano con una preciosa caligrafía. Lo abrió con sumo cuidado, ansiosa por descubrir el misterio.
Si hacía caso a las señales, o sea, el cielo estrellado en Manhattan y todos los semáforos en verde, debían de tratarse de buenas noticias: una invitación de boda, unas entradas para el teatro, la aceptación para algún programa especial de la NASA…
Tiró del papel, que ya no olía a fresa sino que parecía estar confeccionado con ellas, y se topó con lo inesperado.
Oh, no. El aroma de fresa ya no resultaba tan encantador, ni el papel tan suave ni la letra tan bonita. Era una invitación, sí, pero a algo a lo que no quería ni muerta asistir.
«Hace diez años —rezaba la carta con florituras y corazones—, que finalizamos nuestros estudios en el instituto Mount Vernon High. Es hora de volver a reunirnos. Nuestros caminos se separaron para descubrir el mundo y construir nuestras vidas. Festejemosestos diez años con una cena y un baile en el gimnasio que nos vio madurar y crecer como personas.»
—Crecer como gusanos, no te digo —murmuró Marina frunciendo el ceño. Dejó el sobre apoyado en la encimera de la cocina y le dio la espalda. No quería perder ni un segundo de su tiempo recordando su antiguo instituto o sus horribles compañeros de clase.
Sin embargo, aquella noche, no pegó ojo acordándose de ellos.
Por la mañana tenía un humor de perros. El día anterior ya no le parecía repleto de buenas señales, sino de malos augurios. Mientras se tomaba el desayuno no pudo evitar leer la fecha de la fiesta. Quedaba un mes.
Bah, ¡qué más daba! No pensaba asistir. Se vistió a toda prisa con unos vaqueros, zapatillas deportivas y una gruesa sudadera y abandonó el apartamento. Bajó las escaleras como una exhalación, deseando los buenos días a los tres vecinos con los que se topó y salió a la calle.
El día se presentaba primaveral, con los árboles en flor de la calle, una temperatura fresca, que no hacía castañetear los dientes y un sol madrugador muy luminoso. Por más que en su interior siguiera bullendo la carta y sus palabras, no pudo evitar sentir crecer cierto optimismo. Olvidaría la fiesta y se centraría en lo primordial: su trabajo.
Y sonriente cruzó las cuatro manzanas hasta el planetario, con todos los semáforos de nuevo en verde.
—Pareces un zombi diabólico —Lydia le echó una ojeada rápida en cuanto entró en el laboratorio.
Marina soltó su bolso en una silla y se despojó de la sudadera, cambiándola por una bata blanca, antes de dirigirse a la estudiante en prácticas, con la que compartía mesa desde hacía un año.
—¿No tiene suficiente un pobre muerto viviente con serlo para, encima, estar poseído por el demonio? —sonrió, sentándose al lado de la muchacha.
—¿Qué quieres que te diga? Aparte de ojeras, tienes mirada asesina.
—Yo también me alegro de verte, Lydia.
Lydia era una máquina. Un cerebro con patas. Tenía dieciséis años y ya cursaba Física en la Universidad de Columbia. Con un coeficiente de inteligencia superior a 180 y un pésimo carácter, quería especializarse en astronomía y por eso contaban con ella en las instalaciones del Planetario Hayden.
—Podías haberme traído un café —añadió la muchacha.
—No doy drogas a los menores de edad.
Le sacó la lengua como la niña que era.
—¿Qué te ha sucedido? —preguntó a Marina mientras ampliaba la imagen de la Nebulosa NGC 281 en la pantalla del ordenador.
—Me han invitado a una fiesta en mi antiguo instituto.
—Odio las fiestas —Lydia acompañó la frase con una cara de horror.
—Veo que nunca has sido la reina del baile de la primavera, ¿no?
Lydia fingió una arcada.
—En el colegio me consideraban un cerebrito y no tenía demasiados amigos. En la universidad me pasa lo mismo. Soy un bicho raro.
—No —dijo Marina mirándola fijamente—, lo que eres es alguien fantástico con un gran potencial. Les das miedo, simplemente eso.
Lydia se sonrojó hasta la punta de las orejas. Por un momento pareció una niña y no un ordenador con coleta.
—¿Te estás quedando conmigo?
Marina sonrió y negó con la cabeza. Después dirigió un vistazo a las anotaciones que había hecho los últimos días en un pequeño cuaderno, abierto sobre la mesa. Parecían simples garabatos, únicamente ella y la calculadora humana que se encontraba a su derecha sabían desentrañarlos. Fórmulas y más fórmulas.
—Bueno, ¿por dónde íbamos? —dijo para romper el silencio.
—La Nebulosa NGC 281 —Lydia señaló la pantalla—. Pacman para los amigos.
—Muy bien, preciosidad —Marina contempló con fascinación los colores púrpura, verde y azul de aquella masa de gas y polvo estelar—. Descubramos tus misterios.
—Sabes que hablar con objetos inanimados y muy, muy, muy lejanos no es una buena señal sobre el estado mental de alguien, ¿verdad?
—A lo tuyo, que para algo nos pagan —Marina se rio con malicia, dándose cuenta de sus palabras—. Bueno, a ti no, que eres solo una estudiante en prácticas.
Lydia blasfemó entre dientes y Marina soltó una carcajada. Después se concentró en sus cálculos esperando que su mente se limitara a mantener un único pensamiento a la vez.
Los doctores Oliver y Steve Barnard llegaron apenas diez minutos después. Saludaron y tomaron posición junto a la ventana. Eran gemelos, gemelos de los que se visten igual, hablan igual y se peinan igual. La primera impresión que cualquiera podía tener de ellos no era muy gratificante. Sí, los gemelos Barnard daban cierta grima. Al menos la primera media hora. Después, cualquier persona sensata se daría cuenta de que eran únicos e inigualables. Lástima que la mayoría de la población no supiera apreciarlo.
El que Marina suponía que era Oliver, porque se sentaba a la izquierda, sacó un medidor de temperatura de su mochila y apuntó el rayo láser al techo.
—Veinte grados —musitó mirando la pantalla del artefacto.
Se giró hacia la ventana y señaló el cristal. Consultó el lector del termómetro.
—Dieciocho. Bien —se percató de la mirada de Marina y le dirigió el rayo rojo a la frente.
—Me siento como si fueras un francotirador —dijo ella.
—Treinta y ocho grados. Algo te pasa.
—Le han invitado a una fiesta y le da vergüenza ir —contestó Lydia sin levantar la vista del teclado.
—Eso no es cierto —replicó la aludida.
—Pues tienes el cerebro hirviendo, por algo será —añadió Oliver guardando el termómetro en su funda y después en la mochila, con sumo cuidado en todos los casos.
—¡Señores! —Tania irrumpió en el laboratorio repiqueteando sobre sus altos tacones—. No veo a nadie trabajando.
—Habla por ellos —Steve no separó la mirada de la pantalla de su ordenador ni para saludar a la preciosa moldava que acababa de entrar.
La doctora Tania Birca se colocó la bata sobre el llamativo vestido que llevaba como la mejor de las modelos, y se sirvió un café de la máquina antes de tomar asiento en su mesa de trabajo.
—No sé cómo puedo beber esta porquería americana —refunfuñó.
—Ponle un chorrito de vodka —dijo Lydia sonriendo entre dientes.
—Niña, a lo tuyo —ordenó la moldava—. Doctora Eisinga, necesito su ayuda.
Marina no se dio cuenta de que la llamaba a ella hasta que todos la miraron expectantes. Jamás se acostumbraría a que la nombraran por su apellido y menos aún con la palabra doctora delante. Ese había sido su padre, el doctor Eisinga, un brillante astrofísico que disfrutaba como nadie impartiendo clases en la universidad. Sin embargo, aquel título junto a su nombre le hacía parecer una vieja. Una de esas viejas amargadas con un trabajo apasionante, pero sin vida ni pareja.
—No seré así —se dijo.
—¿Cómo? —preguntó Tania sorprendida por la respuesta.
—Perdona, he pensado en voz alta.
—Cuidado con eso, mi antiguo novio decía siempre lo que se le pasaba por la cabeza y no veas de la de cosas que me enteraba. Evidentemente cuando se le escapó llamar a mi padre «gordo ruso borracho», tuve que cortar con él.
—Vaya metedura de pata —rio Lydia.
—Niña, a lo tuyo —le repitió Tania, esta vez con un dedo índice rígido como un palo.
—Sí, señora.
Tania no podía tener más de cuarenta años, pero lucía un cuerpo de veinte y un coeficiente intelectual superior al del mismísimo Stephen Hawking. Aun así, resultaba un desastre escogiendo hombres.
—Os pediría consejo sobre la búsqueda de una pareja medianamente estable, pero creo que me encuentro en el lugar menos indicado —dijo.
—Y que lo digas —admitió Oliver—. No estoy con una mujer desde antes de la teoría del Big Bang.
—¿Y la morena de pelo largo del verano? —Steve habló sin dejar de teclear.
—Era un hombre.
Se hizo el silencio. Lydia fue a decir algo, pero Marina le tapó la boca con la mano.
—Pues era guapa —añadió Steve.
—Sí, eso sí.
Ahí rompieron a reír. Oliver el que más.
—En serio, Tania —añadió—. Pregunta a cualquiera menos a nosotros.
Los pasos firmes y graves del director del planetario se escucharon pese a la puerta cerrada. Hacía su ronda por los pasillos.
Contuvieron las risas. El director se asomó por la diminuta ventana incrustada en la puerta, les observó durante unos instantes eternos y continuó con su paseo.
Las investigaciones debían avanzar más deprisa si querían cumplir con el calendario, así que se pusieron a trabajar con ahínco. Al fin y al cabo, de parejas puede que no supieran demasiado, pero del firmamento y sus misterios, lo conocían prácticamente todo.
El club de lectura
Como casi todos los sábados del año, Marina tomó el tren desde la Estación Central hasta la parada de Mount Vernon East, a las afueras de Manhattan. Caminó durante ocho minutos exactos por las calles tranquilas y arboladas de la pequeña ciudad de Mount Vernon, recordando los tiempos en los que las pedaleaba en bicicleta o subida en unos patines. El lugar en el que había crecido le parecía ahora un remanso de paz, alejado del bullicio de la Gran Manzana y, sin embargo, a un paso de ella.
Giró en la avenida Claremont, en cuya esquina perdió un diente, afortunadamente de leche, contra una farola y continuó hasta el número 71.
La casa destacaba entre las demás porque estaba hecha de ladrillo visto. Unos robles gruesos ocultaban la fachada de miradas indiscretas, resaltando su encanto. El jardín que la rodeaba, con su césped recién cortado y sus setos primorosamente podados, tenía el sello inequívoco de su hermano. Nadie más que él podría mantener aquel lugar en las mismas condiciones a las de antes de que murieran sus padres.
Marina se detuvo ante la verja y subió la mirada a la ventana del que había sido su dormitorio. Recordaba haberse escapado de allí un millón de veces saltando a una de las ramas del árbol más cercano. Quería sentirse libre de los muros de aquella casa, aunque la aventura durara una hora escasa, o tal vez ni siquiera llegara a comenzar. Ahora daría lo que fuera por seguir allí dentro, sabiendo que sus padres también lo estaban.
Tragó saliva y evitó caer en la tristeza. Habían pasado cinco años desde su fallecimiento y continuaba doliendo. No era el dolor abrasador del principio, pero seguía escociendo como el agua salada en una herida.
Entró en el jardín y subió los seis escalones hasta la puerta blanca de entrada, franqueada por unos grandes ventanales tapados con visillos.
Llamó con los nudillos y esperó pacientemente a que su hermano, seguramente, apurara la última gota de su café, se lavara las manos, se las secara con tranquilidad y acudiera a recibirla. Tres minutos exactos.
—¡Marina! ¡Qué sorpresa! —dijo alzando las cejas con teatralidad mientras procedía a estrujarla entre sus fuertes brazos—. ¿Ya es sábado? ¡Cómo pasa el tiempo!
—Vale, vale —Marina entró en la casa y exhibió un gesto de disculpa—. Sé que te prometí que este fin de semana haría algo divertido y que no os vendría a dar la lata, pero…
—No has encontrado nada mejor que hacer.
—No, Roger. Ha sido el destino.
Su hermano puso los brazos en jarras interesado. En su cara, la permanente sonrisa y unos chispeantes ojos oscuros, herencia materna.
—¿No me vas a invitar a tomar algo antes? —preguntó ella.
—No te invito. Es tu casa también. Coge lo que quieras, menos los cisnes cerámicos de la entrada, esos los compró Eric con tan mal gusto como cariño.
—Vale, me pondré un café —Marina sonrió mientras cruzaba el recibidor y se colaba en la cocina.
El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas haciendo brillar la encimera de granito oscuro. Los muebles aparecían libres de cacharros y de desorden, todo lo contrario, a su propia casa. Parecía una cocina de revista de decoración, ¡hasta los paños iban a juego con los visillos!
—No sé cómo consigues tener todo tan ordenado —murmuró ella sirviéndose un café, que aún se mantenía caliente.
—Alguien tiene que hacerlo. Eric está tan ocupado con la escritura que parece que todas las habitaciones que no son su despacho, no existen. Debe de creer que son algún tipo de escenario distópico.
—¿Distópico?
Roger se rio.
—Estar casado con un escritor te da un vocabulario copioso.
—No me engañas, siempre fuiste el listo de la familia.
—Habló la doctora en astrofísica.
—Me pregunto qué hubieras estudiado tú si no se te hubiera cruzado en el camino un concurso de la tele —Marina sonrió dando un sorbo largo a la bebida.
—Física seguro que no —respondió el aludido—. Hubiera optado por algo más complicado… jardinería, quizás.
—¿Jardinería?
—Nunca lo sabremos. Puede que la historia se haya perdido al mejor jardinero del siglo.
—Y ha ganado un pastelero de lujo.
—Eso no te lo discuto —Roger relucía de orgullo. Tenía cuatro años más que Marina, pero siempre había sido más alocado y temerario. En el colegio y después en el instituto, su hermana tuvo que sacarle de más de una pelea y, en casa, daban por perdido cualquier acercamiento a la universidad.
Entonces, por obra de magia, le seleccionaron para un concurso de cocina de la tele. Seguramente porque su físico de boxeador y sus tatuajes llamarían la atención en un programa ya algo aburrido y desfasado.
Roger llegó y arrasó como la pólvora. Se hizo con el jurado y con sus compañeros y aprendió a preparar cupcakes, tartas y pasteles como si hubiera nacido para estar entre fogones y entre mucho, muchísimo azúcar.
Ganó el concurso, diez mil dólares y una beca para estudiar repostería en Le Cordon Bleu de París. El brusco y peleón Roger regresó de Francia como un gran pastelero y con un novio escritor flacucho y desgarbado, que pronto se convertiría en su marido.
—¿Sabes? —dijo Marina apoyando la taza en la encimera—. Estoy muy orgullosa de ti.
—¿De mí? —se señaló con sus amplias manos, tan grandes que los macarrons en ellas parecían diminutos guisantes—. Vale, ya entiendo, tienes el día ñoño.
—¡Claro que no! —Marina soltó una carcajada—. ¿No puedo sentirme feliz de ver a mi hermano, el descarriado, contento?
De improviso Roger la abrazó, aplastándola de nuevo contra aquella camiseta ajustada que olía a canela y a mantequilla.
—Dejémonos de sentimentalismos y dime qué demonios haces un sábado tan encantador en la casa de tu aburrido hermano.
—Vale —se separó de él y caminó hasta la ventana que daba al jardín posterior. Roger había creado una huerta entre el garaje y la casa. Las plantas crecían como en el mismo jardín del Edén—. Tengo un problema.
—¿Grave?
Se volvió hacia Roger.
—La verdad es que no, más bien es estúpido —sabía que se sentiría absurda al comunicar su conflicto con palabras—. Los de mi promoción del instituto se van a reunir para conmemorar los diez años que han pasado desde que nos graduamos.
Roger no modificó su rostro. Sus espesas cejas oscuras siguieron inalterables.
—¿Y? —dijo después de un rato.
—No quiero ir.
—Pues asunto zanjado. ¿Dónde está el problema? Si no quieres, no quieres.
—¡Un momento! —la voz de Eric le hizo dar un salto—. ¿He oído fiesta en un instituto?
Marina observó a su cuñado divertida. Su cara, generalmente blanquecina, que ni el sol del verano conseguía siquiera ruborizar, se había tornado colorada mientras corría por el pasillo hacia ellos.
—Tienes que ir —zanjó con su suave acento francés, haciendo un aspaviento con la mano y, acto seguido, le depositó un beso en la mejilla—. Tienes que ir y contármelo todo.
—¿Por qué?
—Porque jamás he estado en una de esas fiestas, las he visto en mil películas y las he leído en cientos de libros, pero no sé qué se siente al ser rey del baile, o animadora, o capitán del equipo de futbol. Tú vas y me lo retransmites. ¿Sabes lo bien que me vendría para mis libros?
—En tus libros matas gente, Eric.
—¿Y qué mejor sitio que en un baile de instituto?
Roger le hizo un gesto de tranquilidad con la mano y Eric resopló. Parecía extasiado ante la idea. Marina reconocía en sus ojos verdes un ansia absoluta de información de primera mano.
—A ver, querida cuñada, eres guapa, estás bastante bien para tus… ¿veintiocho años? ¿O eran treinta? —se agachó para no recibir una colleja y continuó hablando, alejándose de Marina—. Además, te dedicas a la astronomía en el reconocido Planetario Hayden y tienes un pisazo en Manhattan. ¡Mírate! ¡Has triunfado! Bueno, el piso es un pequeño apartamento. Muy pequeño. Pequeñísimo. ¿Y qué? Tus compañeras se morirán de la envidia de todas formas.
—Mi paso por el instituto fue bastante… —Marina no acertaba con la palabra—. Estridente.
—¿Estridente? —Eric la miró sin entender—. ¿Te tiraste un pedo en el último baile?
—Ojalá hubiera sido eso —añadió Roger, buscando el consentimiento de Marina con la mirada—. ¿Le puedo contar el caso Bruce Wayne?
El estómago de Marina se retorció como una pitón enfadada y frunció el ceño.
—¿Ese no es el nombre real de Batman? —saltó Eric.
—No solo —Marina se mordió el carrillo con saña antes de continuar—. También era un…
—Gilipollas —terció su hermano.
—… Un tipo de mi clase —corrigió ella—. Uno que me gustaba desde preescolar.
—Eso suena a película de Jennifer Anniston —añadió Eric tomando asiento en un taburete y pidiendo con la mirada más detalles.
—El tío se portó como un imbécil y la dejó en ridículo delante de todo el instituto —soltó de carrerilla Roger antes de que Marina pudiera callarle—. Punto final.
—Gracias —masculló ella.
—Un placer.
—Qué cretino —rumió Eric—… y encima le pusieron el mismo nombre que a Batman… habría que asesinar a sus padres por ello.
Marina se rio.
—Nunca lo había pensado así.
Eric se rascó la cabeza pensativo, alborotándose aún más su pelo rubio.
—Entonces, entiendo que no quieres ir para no verte con el estúpido ese, ¿es así? Sin embargo, estás equivocada. Nada le dará más rabia que comprobar lo que se perdió en el instituto por troll.
—Ya he superado el síndrome Bruce Wayne. Lo que más me incomoda es encontrarme con los compañeros, sobre todo con los que me hicieron pasar malos ratos. Hay otros a los que no he vuelto a ver con los que sí me apetecería reencontrarme. Por eso quizás le sigo dando vueltas. ¿Merece la pena sufrir en vano? No tengo nada que demostrar a nadie.
—Eso es verdad —dijo Roger, que fue fusilado inmediatamente por la mirada de Eric—. Si no quiere ir, no tiene por qué hacerlo.
—Gallina —apuntó Eric—. La chica necesita un empujón.
—No creo… —comenzó a decir su hermano.
—Puede que Eric tenga razón —intercedió Marina—, puede que en el fondo me corroan las ganas de verlos de nuevo.
Roger había cruzado los anchos brazos sobre el pecho. Parecía el vigilante de una discoteca con malos humos.
—Me parece…
—¡Tengo una idea! —saltó Eric con los ojos brillantes de entusiasmo—. ¡A mi despacho, Marina!
Y se fue trotando por el pasillo. Roger y Marina intercambiaron un gesto escéptico. Antes de que ella se decidiera a seguir a su cuñado, Roger la detuvo del brazo.
—No tienes nada que demostrarte a ti misma.
—Lo sé —ella esbozó una sonrisa. Atrás quedaban los tiempos en los que Marina debía proteger a su hermano en todos los recreos, ahora era él quien quería cuidar de ella—. No te preocupes.
La habitación donde Eric había instalado su puesto de escritor era luminosa y fresca. Tenía dos ventanales que daban al jardín posterior, donde las hojas de una tomatera del huerto se vislumbraban a través del cristal. En medio había una mesa amplia, superpoblada por el ordenador, varios cuadernos con anotaciones y archivadores abiertos cuyo contenido se desperdigaba sobre todo lo anterior.
Las paredes estaban tapizadas con estanterías llenas de libros, desde el suelo hasta el techo. Una biblioteca sin orden y sumida en el caos donde solo podría encontrar algo la mente alocada de Eric.
—Siéntate —le indicó, señalando una silla giratoria que debía utilizar para leer. Él se colocó detrás de su mesa. Apoyó los codos en ella y cruzó las manos bajo su barbilla—. Sé lo que necesitas, Marina. Pero si se lo cuentas a alguien tendré que matarte. ¿Me entiendes?
—Humm... Sé que en caso de necesidad acabarías con mi vida sin problemas.
—Bien —Eric arrugó la nariz achinando sus ojos claros—. Necesitas un novio.
—¿Qué?
—No pongas cara de asco, mujer. Tu vida es perfecta y lo sabes, no precisas de ningún hombre en ella para ser feliz, pero… una fiesta de instituto merece un novio, aunque solo sea para chulear.
—¿Chulear?
—¿Tan raro hablo?
—Un poquito. Recuerda que eres francés.
—Es verdad, tengo un acento de infarto. Bueno, a lo que íbamos. Si fueras con pareja, te sentirías más segura.
—Lo dudo —Marina sabía que mentía. En la última semana se había descubierto varias veces pensando en lo bien que le vendría un novio para aquella celebración—. Pero si tuvieras razón, en el hipotético caso de que tuvieras un poco de razón… ¿cómo consigo pareja a cuatro semanas de la fiesta?
—Aquí viene la parte secreta y de la que jamás debes hablar —añadió un breve silencio intrigante—: El club de lectura Broadway.
—¿Un club de lectura? ¿Voy a encontrar novio en un club de lectura?
Eric se llevó un dedo a los labios para indicarle silencio.
—Es una tapadera.
—Una tapadera… ¿para qué?
—Acompañantes.
Marina torció el gesto sin comprender.
—Acompañantes —repitió Eric viendo que Marina no desarrollaba ninguna aparente emoción—. Hombres que te llevan a cenar o a fiestas.
—¡Oh!
—Sí. Ese oh. Hombres a los que pagas por fingir que son tu pareja.
—¿Eso es legal?
—No creo —Eric se echó a reír—. Por eso se ocultan bajo un supuesto club de lectura.
—¿Cómo sabes tú eso? —Marina le miró con desconfianza mientras le apuntaba con un dedo inquisidor.
—Investigación pura y dura. Me llegó esa información para una de mis novelas, gracias a una fuente amiga. Tengo hasta un número de socio y contraseña. No es un club gay, no te preocupes. Ni siquiera sé cómo están los muchachos.
—Más te vale —le amenazó.
—¿Entonces?
—¿Me preguntas si encargaré un novio por correo para una fiesta del instituto?
—Resumiendo, sí.
—Dios mío, Eric —Marina se frotó la cara con las manos—. ¡Sería como contratar un prostituto!
—No mujer, tú no quieres sexo, solo compañía… ¿no?
—Claro, claro.
Él sonrió maliciosamente.
—Piénsatelo —escribió unas palabras en un post-it y se lo tendió—. Aquí tienes los datos de usuario de mi cuenta. Si decides contratar a alguien, nadie te juzgará por ello.
Marina se metió el papel en el bolsillo del vaquero y se levantó de la silla inquieta.
—Siempre tienes una solución para todo, Eric. Prefiero no saber qué pasaría si necesitara un sicario.
—No preguntes entonces —disimuló una sonrisa complacida—. Ya me contarás, chérie.
Marina agitó el papel entre sus dedos dudando qué hacer. La caligrafía esmerada y pulcra de su cuñado llenaba el pequeño trozo de hoja con solo cuatro palabras: «Club de lectura Broadway».
Se reclinó en la silla hasta casi tumbarla y miró al techo de su salón. Estaba nerviosa. Quizás más nerviosa que cuando pidió salir a Bruce Wayne, el chico más guapo de todo el instituto. Y aquello fue un craso y desmedido error. Si estaba más inquieta y preocupada que entonces podría significar que no debía continuar, que algún ente celestial le estaba mandando señales de lo que no debía hacer.
Se incorporó a cámara lenta y dirigió su atención a la pantalla del ordenador. Esta llevaba un rato mostrando el logotipo del omnipresente buscador y pidiéndole con urgencia que rellenara el espacio en blanco con las cuatro palabras que le había sugerido Eric.
—¿Y si simplemente cotilleo un ratito? —se escuchó decir—. No hago mal a nadie… ¿verdad?
Posó sus dedos sobre el teclado. Acostumbrada a escribir más rápido que pensar, se encontró sin querer con que había tecleado ya las cuatro palabras.
El resultado buscado aparecía en primer lugar y lo seleccionó de inmediato, poseída de cierta ansiedad. La pantalla mostró una página de inicio sobria y elegante, color verde botella, sobre la que figuraban las palabras CLUB DE LECTURA BROADWAY en trazos finos y curvos. Tras el título había una presentación en breves líneas sobre las ventajas que aportaba la lectura y sus infinitas cualidades. Después, en cursiva, se desplegaban cientos de citas de personajes famosos:
Las había simpáticas:
Y alguna subidita de tono:
Marina las leyó con una ligera sonrisa olvidando qué le había llevado hasta allí. Recorrió las diferentes pestañas donde se mostraban eventos de lectura, presentaciones de escritores, bibliotecas y librerías. Incluso había un lugar para el cine y su relación con la literatura, con mejores o peores resultados como allí se explicaba.
Se detuvo un momento, con la creciente sensación de que Eric se había reído de ella. Se imaginaba el rostro desencajado de risa de su cuñado mientras conjeturaba sobre si se había atrevido o no a entrar en la página.
«Vale, vale, estoy desesperada», pensó.
Iba a salir de la web cuando distinguió el acceso para los usuarios registrados en la esquina inferior derecha.
Dio la vuelta al papel de su cuñado y leyó lo que había escrito.
Inspiró al introducir cada uno de los caracteres y clicó encima del botón de entrar. La página se abrió con la misma configuración y el mismo verde botella de whisky añejo. Esta vez se leía una sola frase:
Debajo, los rostros y nombres de ocho autores muy conocidos: Ernest Hemingway, Isaac Asimov, Edgar Allan Poe, Stephen King, J.D. Salinger, Henry Miller, George R. R. Martin y Mark Twain.
Seleccionó el primero y encontró una pequeña descripción del escritor:
Después, una pregunta:
Regresó al listado de autores desconcertada. Aquello era más extraño que cuando descubrió que su tía Shirley se había convertido en su nuevo tío Sherlock de un día para otro. ¿No hubiera sido mejor decirle que la tía se había cambiado de sexo en vez de introducir en la familia a un nuevo y peculiar pariente?
Entretenida, recorrió cada descripción:
Asimov resultaba interesante para una científica como ella si no fuera por sus inmensas patillas; Poe, un poco perturbador. Pero una cita con Stephen King en un instituto podía acabar mal, muy mal. Que se lo dijeran a la pobre Carrie.
Marina negó con la cabeza. A Salinger no le iban las fiestas y a Miller, demasiado.
Oh, no. Estaba segura de que una cena con el escritor sería memorable, pero ¿y si le daba por llevar aquellos tirantes gigantescos? Torció el gesto y deslizó el cursor hasta Mark Twain. Como fan incondicional de Tom Sawyer y de Huckleberry Finn, no podía evitar sentir cierta predilección por aquel autor.
El cursor parpadeó tras la pregunta. Marina tragó saliva. Cerró los ojos y movió el ratón. Aquello no era ni ético ni moral ni, seguramente, legal. Ella no estaba hecha para el mundo criminal, pero se encontraba a punto de entrar en él de cabeza.
Si pulsaba el sí.
Sí.
Mierda.
Antes de arrepentirse apareció una especie de cuestionario. Fue rellenando a duras penas, y con el pulso tembloroso, la fecha y hora de la velada, el lugar, el tipo de vestimenta requerida y si se necesitaba medio de transporte.
Escribió el nombre del instituto y solicitó un coche desde su dirección. También seleccionó traje informal como indumentaria (podía escoger desde atuendo playero hasta etiqueta, pasando por ropa deportiva o náutica, ¡incluso para el rodeo!) y un coche convencional para acudir al instituto desde su dirección.
Se quedó pensativa, volvió atrás y seleccionó un automóvil de gama alta. Qué demonios.
Marina se dio cuenta en ese instante de que había aprobado la cita y todas las posibles opciones, principalmente la de quedar con Mark Twain el día de la fiesta y que estaba aterrada por ello.
La conexión se cerró y se encontró de nuevo en la página principal del buscador, mirando atónita el logotipo de colorines.
Estaba loca. Había perdido la cabeza. Acababa de contratar a un… ¡acompañante! Trató de no repetir la palabra y pensó en que quizás tenía una cita con un escritor para hablar de sus libros. Aunque Mark Twain en particular llevara más de cien años muerto.
Se reclinó en la silla con energía y estuvo a punto de volcarse hacia atrás y dar con su cabeza en la tarima.
Estaba loca. Irremediablemente. Bueno, como astrofísica tenía todo el derecho del mundo a tener el cerebro ligeramente tarambana, ¿no decían que los genios estaban algo locos? Eso valdría de excusa, si ella fuera un genio. Algo que quedaba por demostrar.
Se levantó tambaleante y se preparó un té negro. Muy negro. Como un pozo oscuro. Para tirarse dentro y no salir hasta que pasara la dichosa fiesta.
El teléfono sonó y Marina dio un bote en el sitio. La cara de Eric brillaba en la pantalla del móvil como el Pepito Grillo de Pinocho.
—Pequeña bribona —dijo él antes de que Marina pudiera saludarle si quiera.
—¿Qué sucede? —preguntó ella con fingida inocencia. Era imposible que su cuñado supiera lo que acababa de hacer.
—¿Remordimientos de conciencia? —la risa al otro lado de la línea le taladró el cerebro—. Me ha llegado un mensaje al móvil avisándome de que mi cita con Mark Twain será dentro de tres sábados. ¿Mark Twain? ¡Cielos, Marina, tiene un pelo espantoso!
—Tengo debilidad por Tom Sawyer.
—Mira, me alegro mucho de que hayas dado el paso. En el peor de los casos, el día de autos, miras a la cara al señor
Twain y a su horrible cabellera y le dices que prefieres quedarte en casa.
Marina asintió con la cabeza dándose cuenta de que existía aquella opción.
—Ya me contarás —añadió Eric.
—Ni una palabra a mi hermano.
—¿Crees que te castigará sin salir?
—No. Me temo más la charla psicológica que te mina la moral.
—Ah, esa. Me la conozco bien. No diré una palabra, tú tampoco.
Se despidió con un sonoro beso y Marina observó el móvil en silencio. Tal vez, solo tal vez, no fuera tan mala idea.
Durante las tres semanas que transcurrieron hasta la fecha del evento, Marina se esforzó por sacarlo de su mente. Pero siempre había alguien para recordárselo a la vuelta de la esquina.
—¿Al final vas a la fiesta o te quedarás como una triste solterona en tu casa? —soltó Lydia a cinco días del horrible acontecimiento.
Lo dijo en un tono tan alto, ya que en sus orejas tenía introducidos hasta el tímpano unos auriculares, que se enteró todo el departamento.
Oliver y Steve la miraron perplejos. Tania se lanzó a preguntar:
—¿Una fiesta? ¿Cuándo? ¿Dónde?
—A Marina la han invitado a una de esas cursiladas de aniversario del instituto —contestó Lydia, antes de que la interesada pudiera abrir la boca.
—¡Guauuu! —Oliver se levantó las gafas con sorpresa—. ¿Esas cosas se hacen? A mí nadie me ha invitado a una.
—Puede que porque no quisieran hacerlo —le picó Steve dándole un codazo.
—Seguramente, ¿y a ti?
—Vale —Steve levantó las manos—, a mí tampoco. No era demasiado popular. Los cerebritos no estaban bien vistos.
—Sois un grupo deprimente —Tania se giró hacia ellos cruzando sus larguísimas piernas—. Yo nunca he tenido ningún problema.
—Con el mayor de los respetos, Tania —dijo Oliver tornándose rojo como un tomate—. Tú estás muy buena. Eso lo cambia todo.
—¡Ah, claro! —Tania se echó a reír—. Esa es la explicación. Pues no, doctor Barnard, yo no os veo como adefesios. Para mí sois personas inteligentes e interesantes.
Oliver se puso más rojo si cabe.
—¿Piensas que son atractivos? —preguntó Lydia señalándolos con cara de adolescente asqueada.
—Hombre, no he dicho eso —entonces fue Tania la que se sonrojó—. Lo que quiero decir es que solo los envidiosos pueden menospreciar a los que son mejores que ellos.
La moldava se levantó del asiento con su metro ochenta de altura y caminó tan grácil como una bailarina del Bolshoi hasta Marina.
—Mira, cielo, seguramente tus compañeros eran unos estúpidos, pero habrán madurado. Se habrán encontrado que la vida no son fiestas y borracheras, que hay deberes y obligaciones. ¿No crees? Cuando los vuelvas a ver no encontrarás a los mismos que dejaste.
—Tania —Marina tomó su mano de uñas perfectamente pintadas—, no puedes ser inteligente, preciosa y además un encanto. No resulta justo para el resto de la especie.
La moldava soltó una carcajada mientras apretaba la mano de la diminuta neoyorquina y regresó a su asiento.
—Venga, niños —dijo con tono de mando—, el espacio nos espera.
Y con aquella voz de general de la KGB que sacaba de vez en cuando, cualquiera no le hacía caso.
La fiesta
Marina se cambió dos veces más de atuendo y acabó volviendo al inicial. Se probó los zapatos de tacón, pero optó al final por las bailarinas planas. Se hizo y deshizo el recogido del cabello. Finalmente, dejó la melena oscura suelta sobre los hombros y se miró de nuevo en el espejo. Se había maquillado lo indispensable: sombra en los ojos, rímel y un poco de pintalabios rosa. Había visto varios tutoriales en YouTube en los que mujeres bellísimas se pintaban como puertas para parecer más… ¿raras? ¿Cómo se arrancarían aquellas toneladas de maquillaje por la noche? Eso no iba con ella.
De pronto sonó el escandaloso telefonillo y Marina dio un brinco del susto. El reloj de su muñeca marcaba las siete en punto. Su acompañante estaba abajo, esperándola.
Le dieron ganas de gritar de los nervios, pero solo conseguiría que la vecina llamara a la policía, así que mordió una toalla y aproximándose al telefonillo, contestó:
—¿Hola? —su voz fue un murmullo.
—¿Anne Rice? Soy Mark Twain.
—Mierda —susurró.
—¿Perdón? —oyó al otro lado.
—Ahora bajo —consiguió articular. Regresó al aseo sin saber bien qué hacer. Contó hasta diez para no entrar en pánico y orientó sus pensamientos hacia la gravedad cuántica y la difícil explicación de sus dos marcos teóricos incompatibles, algo que la tranquilizó ligeramente.
Primero, el bolso. Después, la chaqueta. Llaves, dinero, un pintalabios. Ordenadamente consiguió salir del apartamento, cerrar la puerta y bajar las escaleras bien sujeta a la barandilla.
Conforme descendía los pisos, su mente no cesaba de recordarle una y otra vez que la persona que la esperaba abajo no era una cita, no era alguien interesado en ella sino un profesional al que había pagado por acompañarle. Y aquello no era ni ético ni moral.
—Cállate —se regañó a ella misma—. Hay cosas más horribles… ¿no? ¿No fue peor para Albert Einstein saber que sus inocentes descubrimientos llevaron a la bomba atómica? Sí, rotundamente el señor Einstein debió de sentirse mucho peor.
Llegó a la planta baja. La puerta estaba ya a pocos pasos y Mark Twain, al otro lado. Sacó valor y avanzó un par de zancadas. Pobre Einstein, pobre. Él lo tuvo peor.
Posó la mano en el picaporte y lo hizo girar. Había un hombre apoyado en el marco de la puerta.
Era alto, fuerte, ocupando casi todo el hueco, tapando la tenue penumbra de la calle. Llevaba un traje oscuro, las solapas levantadas cubriendo su cuello dándole un aspecto despreocupado, su rostro… terriblemente perfecto. No tenía la melena alocada ni blanquecina de Mark Twain, sino un cabello ordenadamente desordenado castaño claro. Sus ojos azules, chispeantes a la luz parpadeante del portal, una nariz recta, los labios… Marina se dio cuenta de que le miraba con insultante desvergüenza y parpadeó dirigiendo su atención hacia el Porsche Boxter rojo que esperaba aparcado a pocos metros.
—Hola —dijo el chico—. ¿Anne Rice?
—Sí. Bueno… ¡no! Llámame mejor Marina —le tendió la mano y él se la estrechó con cordialidad.
—Perfecto, Marina. Yo soy Will —consultó su reloj—. Deberíamos irnos, el tráfico a esta hora es complicado.
Ella asintió varias veces con la cabeza y le siguió hacia el llamativo deportivo.
—¿Yo he escogido un Porsche?
—Muy buena elección —Will le dirigió una sonrisa resuelta—. ¿Quieres conducir tú?
—Oh, no —estrujó entre las manos el bolso hasta casi convertirlo en monedero—. No tengo ni idea de conducir.
—Entonces mejor que lo haga yo —le abrió la puerta del copiloto y después se dirigió hacia su lado.
Marina nunca había estado en un coche similar ni, por supuesto, en una situación similar. Tragó saliva y disfrutó del suave tacto del cuero, de las sinuosas formas del deportivo, del rugido del motor cuando Will lo arrancó.
—Instituto Mount Vernon High—dijo él y giró el volante hacia la avenida Ámsterdam—. No tardaremos más de veinte minutos, así que deberíamos darnos prisa en ponernos al día.
—¿Ponernos al día?
Él hizo un gesto rápido de asentimiento sin separar la vista de la carretera.
—Claro. Vamos a algún tipo de celebración, ¿no? ¿El décimo aniversario de la promoción?
—Sí —ella miró con cierto disimulo su perfil, la mandíbula cuadrada, el cuello largo. Sin temor a equivocarse, llegó a la conclusión de que nunca había estado sentada al lado de alguien tan científicamente perfecto.
—Ajá. Y nosotros somos… ¿novios?
El calor ascendió hasta las mejillas de Marina. Tardó un rato eterno en contestar:
—Sí.
—Muy bien —dijo él como si fuera lo más normal del mundo—. ¿Tienes alguna idea pensada de cómo nos conocimos y esas cosas?
—No.
—¿Te puedo preguntar a qué te dedicas?
—Soy… física, astrofísica más bien.
—Vaya —Will le lanzó una mirada de reojo cargada de curiosidad—, me lo pones difícil.
—¿Por qué?
—¿Qué clase de tipo está capacitado para salir con una astrofísica? Me tendré que esmerar.
Marina sonrió.
—Trabajo en el Planetario Hayden —añadió ella.
—Me encanta ese sitio, al menos lo habré visitado una docena de veces. ¿Qué te parece si decimos que te conocí mientras dabas una charla allí?
—A veces hago visitas guiadas.
—Perfecto. Yo podría ser…
—¿Abogado?
—¿Parezco un abogado?
Marina torció el gesto y le miró discretamente. Cielos, no. Parecía un modelo.
—Dentista —respondió ella para su propia sorpresa—. Podrías ser dentista.
—Vale, me gusta. Seguro que a mis padres les haría ilusión tener un hijo dentista —se incorporó a la autopista. A aquellas horas, el tráfico de Manhattan resultaba imposible—. ¿Cuánto tiempo llevamos juntos? ¿Tres años?
Ella asintió. La conversación resultaba de lo más inverosímil.
—¿Funcionará? —preguntó en voz alta sin querer.
—¿El qué? ¿Esta cita? Claro que sí. Ya verás como sale bien, nadie se ha quejado antes.
—¿Haces… esto… mucho?
El rostro de Will se tensó ligeramente.
—Preferiría no hablar de ello, si no te importa. Centrémonos en lo que tenemos por delante.
—Sí, perdona. Es que me entra curiosidad, yo jamás hubiera… pensado en… contratar a alguien para acompañarme… es un poco de… locos.
—No te veo muy loca.
—La locura va asociada con los científicos.
—Ah, entiendo. Me cuidaré entonces —se giró hacia ella con el coche detenido tras un inmenso camión de basuras—. No te preocupes, Marina —dijo con aplomo, sus ojos clavados en los de ella, otorgándole una seguridad pasmosa—. Disfruta de esta noche. Solo se cumplen diez años una vez.
El camión avanzó y Will lo sorteó para evitar un nuevo atasco.
—Supongo que no guardas un gran recuerdo de tu etapa del instituto, ¿verdad? Me imagino compañeros bromistas y chicas populares y despiadadas. Eso se repite en todas partes, nadie puede decir que no se ha topado con amigos indeseables en su etapa escolar.
—¿Tú también?
—Yo también.
Costaba creerlo. Marina se recolocó la falda alisándola sobre sus rodillas y miró por la ventanilla.
—Había un chico llamado Bruce Wayne. Me gustaba un montón —recordarlo dolía, pero se encontró contándoselo a un desconocido—. Le pedí una cita tras años coladita por él y me dijo que sí, que después de la final del partido de baloncesto que enfrentaba a nuestro equipo con el instituto rival, iríamos a festejarlo. Ganábamos por muchos puntos de diferencia. En uno de los descansos, el fantástico mozalbete agarró el micrófono y delante de todo mi colegio, una cámara de televisión que retransmitía el partido en directo y varios fotógrafos, me llamó de boba para arriba.
—Menudo imbécil.
—Me dolió mucho, más que una patada en el estómago. En las siguientes semanas me hice famosa en todo el estado de Nueva York gracias a la tele, con el apodo de la «desdichada chica calabaza». Durante años el nombre me acompañó, hasta le cogí cariño. Recibí cartas y correos electrónicos, de Estados Unidos y del resto del planeta, tanto animándome a seguir adelante y a no darme por vencida en el amor, como mensajes desagradables y soeces de gente que o carecían completamente de sentimientos, o eran robots humanoides infiltrados en nuestra sociedad para desbaratar el sistema y conseguir la victoria de las máquinas sobre la raza humana.
—Marina, esta noche lo vamos a pasar muy bien, aunque acuda ese desecho humano, o los robots hayan tomado el instituto e impuesto sus reglas.
Ella asintió con una ligera sonrisa que luchaba por salir de sus labios. No sabía lo que sucedería a continuación, pero por ahora estaba siendo la mejor cita de su vida.
El alargado edificio del instituto Mount Vernon High apareció ante sus ojos demasiado rápido, cuando aún no se había hecho a la idea. A pesar de la hora, el aparcamiento delantero se encontraba repleto de vehículos. Una limusina blanca kilométrica, de la que salieron como mínimo veinte personas, se hallaba junto a las escaleras de entrada.
Marina inspiró hondamente e hinchó los pulmones, Will debió percatarse de sus nervios porque añadió:
—Solo se trata de gente normal con familias y trabajos normales.
—Sí —musitó ella resignada.
Will aparcó el coche ante la atenta mirada de los que se acababan de bajar de la limusina. Marina repasó sus rostros disimuladamente, buscando algo familiar en ellos.
—¿Reconoces a alguien? —preguntó su acompañante mientras apagaba el ronroneo del motor.
—No, a nadie. Claro que fuimos más de doscientos los que nos graduamos a la vez.
—Y también estarán más calvos y terriblemente más gordos.
Ella sonrió. Encontrarse junto a un desconocido al que había contratado para acompañarla no resultaba tan intimidante como había supuesto.
—Gracias.
—¿Por qué? —él se encogió de hombros sorprendido.
—Por hacerme esto tan fácil.
—Es mi trabajo —salió del coche, rodeándolo para abrir la puerta de Marina—. Y me gusta —le ofreció el brazo para que se sujetara y se dirigió hacia la puerta de entrada.
Pese a que el corazón seguía galopando en el pecho de Marina, se sentía más optimista. Sin darse cuenta, estrujó el brazo de Will más de lo debido cuando traspasaron el umbral de la doble puerta acristalada, y no pudo evitar apretarse contra su costado en cuanto se encontró en los pasillos, mil veces recorridos, de su antiguo instituto. Las hileras de taquillas, las puertas de madera oscura, ahora cerradas, que albergaban clases, laboratorios, salas de música y de teatro.
Por todas partes resonaban risas y el ritmo frenético de tacones y pasos. Un poco más adelante, el pasillo giraba y se ampliaba para acceder al gimnasio.
—Un momento —Will frenó de repente—. ¿Cómo te apellidas?
—Eisinga. ¿Tú?
—Smith —respondió reanudando el camino.
—¿Will Smith? ¿Como el actor?
—A mis padres les encantaba el Príncipe de Bel Air. ¿Y a qué se debe un nombre tan peculiar como Marina Eisinga?
—Mi apellido proviene de un tatarabuelo holandés que curiosamente era astrónomo. Y Marina, de un cuadro del Museo Metropolitano, delante del cual mis padres se enamoraron. Era la imagen de un mar abrupto rompiendo contra un acantilado.
Se encontraban junto a las puertas abiertas del gimnasio, decoradas con tiras de tela. Will las apartó a un lado y el gigantesco pabellón quedó al descubierto. Rebosante de color, música y gente.
—Podía haber sido peor —comentó Will sujetando la mano que ella llevaba anclada en su brazo tratando de destensarla—, imagínate que tus padres llegan a encontrarse junto a un cuadro de naturaleza muerta.