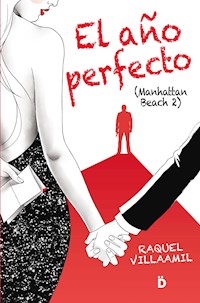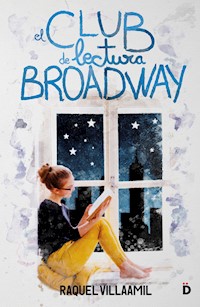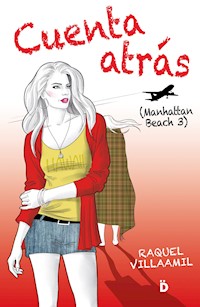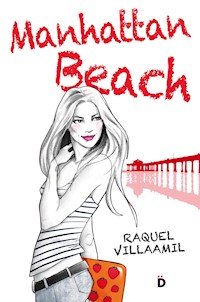
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Diëresis
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Manhattan Beach
- Sprache: Spanisch
"Sólo era un viaje de unos meses para cursar un máster de Arquitectura en Los Angeles y de repente me encuentro en una relación con un actor atractivo y problemático… ¿qué debo hacer?". Miriam acaba de llegar a la capital del cine y un inesperado accidente le lleva a entablar contacto con el mundo del séptimo arte, del que lo ignoraba todo y en el que ahora va a cursar un acelerado máster cuando conoce en circunstancias desternillantes al famoso Sean Weller, un actor de irresistible atractivo pero con un pasado difícil, que va a poner a prueba sus sentimientos. En su enamoramiento se cruza un guión misterioso y deseado por todos, que le proporciona Sandra, la belleza californiana con la que comparte apartamento en Manhattan Beach. Y para acabar de complicarle la existencia está Mario, su altivo compañero de clases de Arquitectura, que por algo recibe el sobrenombre de El Negativo. La aventura americana de Miriam la lleva de la cálida playa de Manhattan Beach, a soñar en las colinas de Hollywood. Y de allí, de avión en avión, a los rascacielos de Nueva York y a los canales de Venecia. Un libro para pasar ratos inolvidables de lectura: te reirás con sus diálogos, te emocionarás con sus personajes y viajarás con Miriam hasta la paradisiaca California. ¿A qué estás esperando?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Manhattan Beach
Raquel Villaamil
RAQUEL VILLAAMIL
Nacida en Madrid con ascendencia norteamericana. Devoradora incansable de libros (alguno tiene aún las huellas de sus dientes de leche), en cuanto empezó a leer acabó con la biblioteca del colegio y ganó como premio acudir a la Feria del Libro. Ahí decidió que sería escritora. Su primer cuento lo escribió con seis años y su primera novela con nueve. Durante bastante tiempo ha ejercido como Arquitecto Técnico pero por carambolas del destino y mil alineaciones planetarias ahora es guionista de videojuegos.
Primera edición: octubre de 2015
© Raquel Villaamil, 2015
© Editorial Diéresis, S.L.
Travessera de les Corts, 171
08028 Barcelona
Tel: 93 491 15 60
© Ilustración de portada: Sonia León
Diseño: dtm+tagstudy
ISBNe: 978-84-942959-2-8
Todos los derechos reservados.
PRIMER OBJETIVO
Llegar a Los Ángeles sin incidentes
Pisé el suelo de la soleada California un día gris. Las nubes oscuras amenazaban con estropear las vacaciones de cualquier turista desde el primer al último momento, pero esperaba que al menos conmigo hicieran una excepción. Al fin y al cabo yo llegaba para quedarme.
Las nueve terminales del aeropuerto de Los Ángeles, o LAX como rezaba un cartel, me rodeaban. Quería pensar que era un abrazo de bienvenida, ya que nada hacía suponer lo contrario. Por ahora todo iba viento en popa.
Había llegado al aeropuerto de Barajas con tiempo, no había sufrido a ningún compañero de vuelo con exceso de peso ni menor de quince años, ni había perdido ninguna de las dos maletas. Sorprendente.
Sin embargo, aún quedaba bastante para cumplir mi primer objetivo: llegar a Los Ángeles sin incidentes.
En eso estábamos.
Taxis por todas partes pero ni rastro del autobús que te conecta con el centro de la ciudad. Hojeé la supuesta guía actualizada, que llevaba conmigo como si fuera oro en paño. Todas mis anotaciones, direcciones y teléfonos se encontraban entre sus páginas. Según decía, el autobús debería salir desde... señalé con el dedo al otro lado de la calle. Y allí estaba, flamante y con las puertas abiertas de par en par.
—No volveré a dudar de ti —susurré a la guía.
Seis dólares y me senté en el primer sitio que encontré al lado de la ventana, dispuesta a no perderme nada de lo que pudiera contemplar en mi primera visión panorámica de la ciudad. La radio del conductor hacía sonar a los Village People, que me instaban a ir al Oeste «a empezar una nueva vida donde el cielo es azul». Sonreí. ¿Se cumpliría en algún momento?
A medida que avanzaba el autobús me di cuenta del cansancio que, oculto tras el nerviosismo, amenazaba con salir a flote. Ya no sabía ni qué hora era ni en qué día estábamos. Me daba la sensación de llevar tanto tiempo viajando como Phileas Fogg en su vuelta al mundo. Tantas horas, tantos minutos... que me quedé dormida.
La voz del conductor me hizo abrir los ojos súbitamente. «Union Station», gritaba mirándome y parecía que no era la primera vez que lo hacía.
Incorporándome aturdida, oteé a mi alrededor. El autobús estaba desierto y una cola perfectamente alineada de pacientes viajeros esperaba a subir delante de sus puertas.
Pedí perdón unas cuantas veces sin mirar a los pasajeros y menos aún al conductor. Y arrastrando las maletas, que parecían haber adquirido peso durante el trayecto, salté del autobús.
Pisaba la plaza Patsaouras Transit. Alcé la vista desde el suelo adoquinado y me encontré entre los troncos delgados de las palmeras que crecían por todas partes, con el edificio blanco de la estación de estilo colonial español delante. El olor a flores me transportó momentáneamente a una lejana Andalucía.
La alucinación duró apenas un instante. Ya estaba en Los Ángeles.
PRIMER OBJETIVO: CONSEGUIDO
SEGUNDO OBJETIVO
Encontrar el hotel, que mi nombre aparezca en las reservas y que la habitación esté limpia
El hotel Kawada debía encontrarse a poca distancia de la Estación, por eso lo había escogido y también porque no era excesivamente caro. En principio planeaba estar un par de noches, pero la estancia podría alargarse.
Con el cielo aún encapotado, eché a andar, perseguida por el ruido monótono de las ruedas de las maletas, hacia el hotel.
Lo encontré en el cruce de las calles South Hill y la Segunda. La fachada de ladrillo estaba distribuida en cuatro plantas, en las que asomaban sus escaleras de incendios de hierro. El vestíbulo de entrada era bastante amplio, enmoquetado en naranja. Una recepcionista de aspecto latino me sonrió apenas entré en él.
—Buenas tardes —dijo en español, enseñando unos dientes pequeños y blancos en contraste con su piel morena.
—Buenas tardes, tenía reservada una habitación individual a nombre de Miriam Sanabria.
—Déjeme su pasaporte —dijo mientras consultaba en el ordenador—. Ahora no disponemos de habitaciones individuales, la pondré en una doble. Habitación 110. El desayuno es de las 6 a las 9:30 de la mañana en la primera planta —me tendió una llave—. Que tenga una feliz estancia.
La habitación era sencilla. Dos camas grandes, una cocina, el baño aparentemente limpio con secador de pelo y una ventana amplia que daba a la calle South Hill.
A las maletas las dejé caer en la moqueta y a mí encima de una de las camas. Cerré los ojos y respiré con tranquilidad. Parecía que era la primera vez que lo hacía en mucho tiempo. Hasta ese momento no me había dado cuenta de lo que el viaje me había supuesto y de las energías que había gastado preparándolo. Pero ya estaba por fin en Los Ángeles, a punto de embarcarme en un sueño… o no.
La verdad es que desde la primera vez que oí hablar de un máster de arquitectura en Los Ángeles, supe que tenía que conseguir que me aceptaran en él. Puede que fuera porque lo consideraba una premonición o por simple cabezonería —me inclino más por lo segundo— pero moví cielo y tierra para lograr una de esas pocas plazas que otorgaban para extranjeros. Y realmente no sé cómo, hacía seis meses me había llegado una carta invitándome al Máster de Arquitectura y Diseño Urbano de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA). El nombre casi era más largo que el contenido de la carta.
Resultaba una gran oportunidad para cualquier arquitecto y aún más para los que llevábamos poco tiempo dando pasos en ese mundo. Las clases las iban a impartir arquitectos de prestigio y muchos de ellos fichaban a algún alumno para trabajar con ellos al finalizar. Ya me veía a mí en Madrid diciéndole a mi jefe que sintiéndolo mucho (hay que ser educada) me iba a trabajar con Norman Foster.
El máster duraba treinta y nueve intensas semanas en las que había mucho trabajo y no demasiado tiempo libre. Decían que la rivalidad se mascaba en el ambiente, que los compañeros no lo eran, que los profesores hablaban un inglés que haría revolverse a Shakespeare en su tumba —y a casi todos los alumnos en sus asientos— y que, a pesar de todo, tras la semana 39ª la gente salía encantada.
Durante todo ese tiempo —con calculadora en mano supe que eran unos nueve meses y medio—, tendría que compartir piso con alguien, porque los alquileres estaban por las nubes. Un amigo del amigo de algún amigo de los que siempre saben de todo me había facilitado unas cuantas posibles direcciones. Ya había concertado tres citas para el día siguiente, esperaba que fuera suficiente.
Me había puesto en el peor de los casos. Imaginaba pisos llenos de estudiantes medio borrachos y animadoras ninfómanas, antros oscuros de dos metros cuadrados con compañeros psicópatas. Si encontraba cualquier alojamiento que no reuniera todo eso, me valdría.
Estaba realmente agotada. Con los ojos medio cerrados, mandé un mensaje con el móvil a mis padres para decirles que había llegado sana y salva. De mi libreta de notas, en la que había escrito todos los pasos que tenía que ir dando en California, taché una línea más.
SEGUNDO OBJETIVO: CONSEGUIDO
TERCER OBJETIVO
Encontrar un alojamiento más o menos decente
Miré al cielo nada mas salir del hotel y poner los pies en la calle. Los nubarrones grises persistían sobre mi cabeza. Únicamente la agradable temperatura me hacía pensar que no me había equivocado de estación o de hemisferio y que estaba a punto de empezar el verano.
Había desayunado como si fuera la última vez: huevos revueltos, bacon, judías con tomate y tostadas con un poco de café aguado. Con fuerzas renovadas, me encaminé al metro con la guía en una mano y el plano de la ciudad en la otra.
El primero de los pisos se encontraba no demasiado lejos, en una zona denominada Koreatown. Ninguno de los propietarios me había querido decir el precio del alquiler, y eso daba que pensar.
Tenía que coger la línea morada hasta su última estación. El metro constaba de cinco líneas con nombres de colores y la morada era muy corta, porque planeaban que llegara hasta Santa Mónica pero se quedó a medio construir.
Me apeé en la estación Wilshire/Western y salí a la superficie. Caminé un rato hasta el 914 Sur de Wilton Place. El edificio era sencillo. Tenía la fachada pintada de verde y grandes ventanas. Parecía de construcción reciente.
Llamé al telefonillo. Segunda planta, puerta sexta. Me asaltó una duda mientras pulsaba el botón. Desde que supe que estaba aceptada en el máster había asistido a un curso de inglés técnico. Fueron seis meses que dediqué a mejorar mi nivel del idioma, hasta entonces bastante oxidado, pero, ¿sabría ahora mantener una conversación corriente? ¿Habrían servido de algo las extraescolares eternas de inglés a las que dediqué las tardes de mi infancia? ¿Lograría hacerme entender? La situación resultaba bastante crítica, me jugaba dormir tranquila durante muchos meses. Y con eso no se juega.
El portal y el ascensor estaban acabados en mármol. Su limpieza era absoluta. Subí hasta la segunda planta y busqué la puerta número seis, que se encontraba entreabierta. Asomé la cabeza.
—Buenos días —me tembló la voz.
—Hola, querida —una mujer de mediana edad me esperaba dentro. Me tendió una mano huesuda y fría. Cuando entré en el apartamento me miró de arriba abajo sin demasiados reparos—. Pensaba que eras arquitecto.
—Lo soy. Voy a hacer un máster en la Universidad —dije echando un vistazo a mi alrededor.
—Me había hecho otra idea de un arquitecto.
—Bueno, no solemos ir con un casco y unos planos al hombro todos los días —sonreí con inocencia—. ¿Me enseña el apartamento?
Ella pareció despertar y pasándose las manos por el pelo, recogido en un moño alto, me indicó que la siguiera. Me mostró dos habitaciones minúsculas —una la ocupaba una médico que se encontraba trabajando, según me dijo—, un baño y la cocina, que estaba integrada en un salón discreto, no apto para reuniones familiares navideñas como las mías.
—Tiene lavandería en el propio edificio, aire acondicionado, línea de Internet. Como ves, los suelos son de madera y la casa está prácticamente nueva.
Tenía razón, el apartamento era muy... cuco. Pero el espacio brillaba por su ausencia.
—Y, ¿cuánto es el alquiler? —para qué andarme con rodeos.
—Mil cuatrocientos dólares al mes.
Mi cara debió de ser un poema.
—Incluye el agua y la luz —dijo apresuradamente.
—Mil cuatrocientos las dos inquilinas, supongo.
Sonrió de medio lado como si hubiera hecho una broma.
—Estamos en Los Ángeles y el apartamento es precioso. No se encuentra nada por menos precio, te lo aseguro.
—Me lo pensaré —mentí—. Muchas gracias.
De nuevo me tendió la mano cadavérica y salí de la casa espantada. Mil cuatrocientos dólares eran muchos dólares para una actual desempleada y futura estudiante a tiempo completo. Me quedaban dos apartamentos por visitar, pero comencé a pensar que quizás tendría que prolongar mi estancia en el hotel. La tarea de encontrar alojamiento no parecía demasiado fácil por el momento.
Respirando hondo y alejando los pensamientos negativos de mi cabeza, me dirigí de nuevo al metro. Tenía que volver a tomar la línea morada, hacer transbordo en Wilshire/Vermont y cambiar a la roja hasta Vermont/Beverly. Me fijé en que la última parada de la línea era North Hollywood. En cuanto tuviera tiempo, tendría que hacer de turista y visitar Los Ángeles cámara en mano. Desde el metro caminé por Vermont Avenue. La zona me pareció un poco más dejada, con comercios de pocas plantas y escasas palmeras por metro cuadrado, algo insólito hasta el momento. Al coger la avenida de South Virgil, las tiendas dejaron paso a viviendas unifamiliares y edificios bajos de aspecto más agradable. Encontré el número 164 y llamé. Abrieron la entrada del portal sin preguntar.
El vestíbulo de acceso era más oscuro y no había ascensor. Subí tres plantas por una escalera estrecha iluminada únicamente por las luces verdes de emergencia. Como no encontré el timbre de la puerta D, golpeé con los nudillos.
Me abrió un hombre bajito de gran bigote que escondía sus ojos tras él.
—Vienes a ver el apartamento, ¿no? Sígueme —era un pasillo largo y algo tétrico, puertas cerradas aparecían a los lados—. Ahora mismo hay cuatro estudiantes viviendo aquí. Esta sería tu habitación.
Escudriñé dentro del dormitorio. Era aún más pequeño que el del anterior apartamento, si es que aquello era posible. La ventana daba a un patio y las paredes clamaban por una mano —o dos— de pintura. No había lugar para un escritorio, aunque fuera desmontable, y por armario, tan sólo encontré unas baldas sujetas a la pared.
Al salir, creí ver unos ojos brillantes mirándome desde la puerta de enfrente. ¡En aquella casa se daban dos de los supuestos peores casos que me había imaginado! Un antro oscuro de dos metros cuadrados (si llegaba) y un compañero psicópata.
—El alquiler son doscientos cincuenta dólares al mes —me dijo.
Lo único bueno que escuchaba.
—Vale, gracias. Lo pensaré —por decir algo.
Agradecí salir a la calle y notar la brisa en la cara. Doscientos cincuenta dólares, una mano de pintura y ojos endemoniados persiguiéndome por el apartamento. Podía ser factible.
Busqué la siguiente dirección. 692 Ocean Drive, Manhattan Beach. Sonaba igual de bien que de remoto. Se encontraba al otro lado de Los Ángeles, cerca del Aeropuerto y muy, muy lejos de la Universidad. Según el plano del metro, tenía que tomar la línea roja hasta 7th Street/Metro Center, hacer un primer transbordo a la azul y otro a la verde en Imperial/Wilmington hasta Redondo Beach pasando por la ciudad de El Segundo, una paradoja de nombre. Sabiendo que el trayecto iba a resultar eterno, compré un sandwich de atún y una coca-cola. Bien pertrechada, entré en la boca del metro preparada para tomarme con filosofía el infinito trayecto que me esperaba.
Cuando llegué a Redondo Beach, la idea de mudarme allí comenzó a parecerme descabellada, pero más aún lo fue cuando me di cuenta de lo que quedaba por andar. La humedad en el ambiente resultaba más patente ahora: la blusa de manga corta se me pegaba al cuerpo, al igual que los vaqueros. Distinguí el autobús 109 que recorría las playas y me lancé al abordaje.
Sentada en él, vi pasar el Bulevar de Manhattan Beach, una sucesión de casas bajas con pequeños jardines arbolados. El tráfico escaseaba y el autobús avanzaba deprisa. Como la calle tenía una suave pendiente, al final de la misma se veía el mar. Me apeé cuando parecía que el trayecto estaba a punto de acabar en la playa y me quedé observando los restaurantes, tiendas de muebles y antigüedades que me rodeaban, con sus toldos coloridos.
Tomé Ocean Drive, que avanzaba paralela a la playa, hacia el sur. A ambos lados de la calle abundaban las casas blancas, que le conferían cierto aire mediterráneo. Me topé con el número 692 a mi derecha. No era una de las casas más bonitas de la zona, sobre todo comparada con su vecina, una obra arquitectónica impresionante, pero a mí me pareció espectacular. Tenía dos alturas con amplios ventanales protegidos por contraventanas pintadas en azul celeste. La fachada era blanca pero necesitaba un repaso. Uno de los laterales había sido invadido por enredaderas y en el tejado cerámico inclinado sobresalía una chimenea.
Como no hallé ningún timbre, franqueé la verja de acceso a la parcela. Subí un par de escalones hasta la entrada de la casa y golpeé con los nudillos suavemente pero no hubo respuesta. Volví a llamar con más fuerza y entonces oí unos pasos apresurados que se acercaban.
La puerta se abrió y me encontré de frente con una chica que me sonrió nada más verme.
—Pasa Miriam, hace mucho calor. Soy Sandra. Pensé que llegarías más tarde, ¿quieres algo de beber? —hablaba aceleradamente mientras se recogía el pelo rubio en una coleta alta.
—Agua, por favor.
—Estupendo, sales barata —fue a la nevera y sacó dos botellas pequeñas. Me lanzó una y, aunque generalmente soy bastante patosa y falta de reflejos, la cacé al vuelo de milagro.
—Gracias.
El salón era muy amplio. Un par de sofás rodeaban una mesa de hierro decorada con alguna vela y cestos con conchas de mar. A mi izquierda se encontraba otra mesa más grande, de comedor, hecha con el mismo material, con seis sillas, una chaise longue delante de un mirador al fondo y la cocina a mi derecha, separada del salón por una barra de bar.
—Siéntate —me dijo señalando uno de los sofás. Ella se hundió en el otro y me contempló mientras le daba pequeños sorbos a su botella de agua—. Para no andarme con rodeos te seré sincera: busco una persona que sea afín a mí. Te haré una serie de preguntas y me tienes que contestar honradamente.
La verdad es que aquella situación no me la esperaba. Mi idea era escoger alojamiento, no que el alojamiento me escogiera a mí pero, bueno, tenía sentido. Quizás era la única cosa con sentido que me estaba pasando.
Asentí con la cabeza mientras rezaba para que las preguntas no exigieran más de un nivel B1 de inglés.
—¿De dónde eres? ¿Mexicana?
—No, soy española —me miraba como si no me entendiera—, de España, de Europa... debajo de Francia.
—¡Ah, París! Siempre he deseado ir a París. O sea, que vives cerca.
—Podría decirse así, la verdad —el interrogatorio iba bien.
—Me comentaste que vas a la Universidad a hacer un curso, ¿no? —asentí—. Vale, pero ¿podrás pagar el alquiler?
Depende de cuánto sea —pensé, pero viendo la casa, sabía que se escaparía de mis posibilidades—.
—He estado trabajando durante dos años y tengo mis ahorros. Habrá que tirar de ellos —contesté pateando el diccionario varias veces—. Después del máster volveré a trabajar.
—¿Sólo dos años? Yo llevo trabajando desde los dieciséis, nueve largos años, y no he ahorrado ni un simple dólar, por eso necesito compartir los gastos de la casa con alguien. Sigamos, ¿tienes novio?
La pregunta me pilló desprevenida.
—Pues no.
—¿Y piensas cazarlo aquí?
—No está entre mis objetivos en Los Ángeles. He venido a estudiar, a trabajar y a ganar muchísimo dinero.
Dudó.
—Parece que nos vamos entendiendo —sonrió al fin—. No quiero que duerman aquí tus ligues, no quiero ver hombres en calzoncillos tomando cosas de mi nevera. Eso tenlo bien claro. Aquí los únicos hombres que entran son los míos, que para algo es mi casa —apoyó la botella encima del cristal de la mesa—. ¿Tienes algún hobby? ¿Qué te gusta hacer?
—Me encanta leer, nadar, pasear.
Se rió.
—Suena bien. Te estás vendiendo a la perfección.
—Pues no trataba de hacerlo. Entiendo que quieras saber con quién vas a vivir pero a mí me gustaría ver mi posible habitación, conocer el precio del alquiler...
—Está bien, me doy momentáneamente por satisfecha. Sígueme —se levantó indicándome la escalera que se encontraba a continuación de la cocina—. Tu dormitorio está arriba, el mío justo debajo. Entiende lo de los hombres —me guiñó un ojo empezando a subir los escalones. Abrió la puerta en la que acababa la escalera—. Voilà, como dirían en París.
Pasé a su lado para entrar en la habitación. Las contraventanas estaban echadas y la estancia sumida en la oscuridad. Le di al interruptor de la luz pero nada sucedió.
—Vas a necesitar una bombilla. La antigua inquilina se llevó hasta los clavos de los cuadros —dijo Sandra.
Caminé a tientas por el dormitorio hacia las pocas rendijas de luz que se colaban por la ventana y abrí las pesadas contraventanas que, todo sea dicho, necesitaban un buen engrase. Lo que vi me gustó. La habitación era extremadamente grande. En el centro había una cama tamaño king size, de esas en las que te pierdes dentro de las sábanas y luego cuesta encontrar por dónde salir. A la derecha, un escritorio con un ordenador poco evolucionado y un sofá de dos plazas. Enfrente, una puerta que daba al baño, de azulejos antiguos pero en buen estado. La sorpresa fue al volverme de nuevo hacia la ventana, ya que era tal mi nerviosismo por examinar la habitación que no me había dado cuenta de las vistas que me esperaban. Allí, delante de mis narices, tenía el océano Pacífico, las olas, la arena de la playa.
—Aunque la casa tiene entrada por Ocean Drive, también dispone de salida directa a la playa por el jardín trasero. Te lo enseñaré.
Era demasiado bonito para ser real.
—Espera, Sandra. Antes de que termines de ponerme los dientes aun más largos, dime cuánto pides por el alquiler —supliqué, traduciendo literalmente la expresión y preguntándome si la entendería.
—¡Qué ganas de hablar de dinero! Vamos al jardín, te va a gustar.
—Si no lo dudo, pero prefiero que me lo digas ya.
Deslizó la mirada por el suelo de barro cocido.
—No te lo puedo decir porque aún no lo he pensado. Mi antigua inquilina me pagaba mil doscientos dólares al mes.
Mi gozo en un pozo.
—Sandra —dije mientras bajábamos las escaleras—, me vendría muy mal mudarme aquí. La Universidad me queda en la otra punta, no puedo ir en transporte público porque llegaría allí de noche, así que tendría que sumar el gasto del alquiler de un coche. En resumidas cuentas, no puedo vivir en esta casa.
Resoplé agotada por tantas palabras en diferentes tiempos verbales y de colocación indebida. Si Sandra había captado el mensaje, me daría por satisfecha.
—Entiendo —me acompañó a la entrada—. Es una pena, creo que podríamos haber congeniado —me dio la mano y dedicándome una sonrisa, cerró la puerta—.
Volví andando a la estación del metro por el Bulevar de Manhattan Beach. No quise ni echar una última ojeada al Pacífico porque para lo poco que lo iba a ver en esos meses, era mejor que siguiera siendo un desconocido. Cuando me senté en el vagón me noté triste, principalmente porque me había hecho esperanzas en vano y ahora tendría que volver a llamar a más posibles candidatos, sin que mi mente se pudiera apartar del 692 de Ocean Drive. Y ninguno lo superaría.
De vuelta al hotel pregunté por algún sitio para cenar y me encaminé hacia él. No había demasiados clientes aquel sábado por la tarde y una camarera poco sonriente me atendió deprisa. Para mezclarme con el ambiente pedí una hamburguesa doble con queso y una limonada. Me trajo unos aros de cebolla para picar que chorreaban aceite desde la cesta en la que venían apiñados hasta mi boca, así que los abandoné al segundo intento. No era una buena idea suicidarse tan pronto. El suelo de baldosas a cuadros no estaba demasiado limpio y dejé de mirar a mi alrededor por si veía más cosas desagradables. Pero llegó la hamburguesa.
El móvil sonó en ese mismo instante y pensé que mis padres no habían aguantado las ganas de llamarme. Pero no eran ellos y me llevé una pequeña desilusión. Ni una pizca de preocupación por su hija, ¡vaya padres!
La voz al otro lado de la línea me resultó familiar.
—Miriam —dijo Sandra—, ¿te gusta la casa?
—¡Cómo no me va gustar! ¡Es perfecta! —exclamé—. ¿Llamas para recordármelo de nuevo?
—Nooo, lo he estado pensando y te puedo dejar mi coche. Siempre me llevan al trabajo.
—Te lo agradezco pero mirado fríamente y con una hamburguesa delante que prefiere comerme a mí antes que yo a ella, no me conviene irme tan lejos.
Silencio momentáneo que ella rompió.
—Supuse que dirías eso. Mira, mi casa tiene unos gastos como son la luz, el agua, la televisión por cable... ¿los repartimos?
—¿Y de alquiler? —pregunté apartando la hamburguesa de una vez.
—Sólo los gastos.
No creí entender bien.
—¿Me estás diciendo que no tengo que pagar nada más que la luz, el agua y demás?
—Sí, pero ahora me pensaré lo del coche —se rió.
Aquella chica estaba loca.
—Mañana arrastra tu cuerpo para acá y ordena tu cuarto, que está fatal. Te tengo que colgar.
—Espera Sandra, dime dónde está el gato encerrado.
—Hay un fantasma. Hasta mañana entonces—dijo. Y colgó.
Lo último era una broma con total seguridad. En todo caso, un fantasma, por más horripilante que fuera, no me haría perder la posibilidad de lograr una casa sin alquiler.
TERCER OBJETIVO: CONSEGUIDO
CUARTO OBJETIVO
Empezar con buen pie el máster
Me desperté con la ilusión de aquellos a quienes les sale todo a pedir de boca. Por la noche había mandado un mensaje a mis padres diciéndoles lo del alojamiento y que les llamaría hoy cuando todo fuera absolutamente real. Desayuné aún más que la mañana anterior —si eso era posible—, pagué el hotel tan feliz como si me sobrara el dinero y caminé al metro arrastrando las maletas como si no pesaran nada. El cielo seguía enfadado con California pero no me importó, como tampoco el largo camino subterráneo que tenía por delante hasta Manhattan Beach. Repetí ese nombre en mi mente una vez más. Sonaba muy bien.
Cuando llamé a la puerta del 692 de Ocean Drive, me temblaban las piernas. Estaba esperando que en cualquier momento sucediera algo que estropeara todo: que Sandra hubiera cambiado de opinión, que tuviera que pagar mil doscientos dólares, que el fantasma fuera sanguinario...
Llamé dos veces más pero no hubo respuesta. Así que, dejando las maletas en el porche, di la vuelta a la casa por un camino de grava rodeado de pequeñas palmeras, buganvillas y enredaderas que trepaban por la pared. Me encontré con el océano de frente. Me apoyé en la verja diminuta que cercaba la parcela. Los tablones de madera mal pintados de blanco crujieron peligrosamente y me separé al instante, despertando de la ensoñación. La brisa traía el olor a mar y humedecía mi cara.
Me volví hacia la casa. En la planta baja, a la derecha, estaba el mirador que había visto en el salón con tres grandes hojas acristaladas que reflejaban el mar, seguido de una puerta a la que se accedía por unas escaleras que terminaban en otro porche descubierto amplio, con dos tumbonas de plástico algo ajadas. A la derecha, otra ventana, que suponía pertenecía al dormitorio de Sandra, y justo encima, la de mi habitación.
Subí los escalones, que se hundieron un poco con mi peso mosca y llamé con fuerza a la puerta.
Por fin se oyeron unos quejidos al otro lado y Sandra, o lo que parecía ser ella detrás de un antifaz para dormir mal colocado, me miró con los ojos semicerrados.
—¡Dios mío! ¡Es domingo! ¿Qué horas son éstas para...? —se arrancó el antifaz de la cabeza y lo tiró al sofá—. Anda, pasa rápido antes de que me arrepienta.
—Es la una y media. Una buena hora para levantarse de la cama.
—Supongo que no has leído la Biblia, ¿verdad? Ahí dice claramente que Dios descansó el séptimo día. Si él lo hizo, yo también —cerró la puerta—. Ya sabes dónde está tu dormitorio, así que hasta la noche.
Se marchó arrastrando los pies descalzos por el suelo. Me quedé mirándola, o más bien me quedé mirando su minicamisón transparente, hasta que desapareció en su habitación. Entonces corrí a rescatar mis maletas del porche delantero, las cogí casi en volandas, subimos la escalera y entramos en mi cuarto. De pura emoción deseé lanzarme encima de la cama, pero opté por sentarme sin más parafernalias y grité de alegría para mis adentros.
Había un olor rancio en el ambiente, combinación de polvo, desuso y mala ventilación, así que abrí de par en par la ventana y el aroma salino del mar se coló por ella. El dormitorio necesitaba un buen repaso sanitario, tendría que coger prestado algunos productos de limpieza de mi compañera y hacer zafarrancho de combate.
Encontré el botín debajo del fregadero de la cocina y silenciosamente lo llevé a mis dominios.
Cuando bastante tiempo después terminé de darle una buena apariencia, al menos aséptica, a aquel cuarto, me di cuenta de que estaba famélica. Ignoraba qué hora sería pero tenía que comer algo y no sabía dónde. Deseché la idea de sustraer algo de la nevera de Sandra, no íbamos a enemistarnos el primer día. Así que salí a la calle en busca de sustento, fuera cual fuera.
Rondaban las cinco de la tarde de aquel domingo de junio, la calle Ocean Drive estaba vacía y sin rastro de alguna cafetería próxima. Al llegar al bulevar me alegré de encontrarme un par de posibilidades con buena pinta, nada comparable a lo que me recomendaron en el hotel Kawada.
Me decanté por la que tenía más cerca. Era una cafetería pequeña con una decena de mesas redondas con manteles de papel de rayas rojas y blancas. Las sillas tenían cojines rojos mullidos y al fondo había una barra alargada de madera con taburetes colorados.
Escogí un asiento pegado a la cristalera que daba al bulevar y por la que se atisbaba el mar.
Se acercó un camarero joven rubio con las puntas del pelo decoloradas, casi blancas. Tenía un pendiente en la ceja y una sonrisa de oreja a oreja.
—¿Qué le pongo?
—¿Qué se puede comer?
Esbozó una sonrisa.
—Lo que puedan sus dientes. Bueno, menos la tarta de almendra que se le resiste hasta a las mandíbulas más poderosas.
Me reí.
—¿Algún plato combinado?
—Combinadísimo —bromeó—: pollo con patatas.
Genial, otra palabra traducida demasiado literalmente y una nueva lección: no existen los platos combinados.
—Estupendo, pues uno de ésos con una limonada.
—Marchando, señorita —y se fue raudo hacia la barra.
Me di cuenta de lo nerviosa que me ponía al pensar en el máster; más que en él en la propia Universidad, la más grande de Estados Unidos. Me habían comentado que se necesitaba un plano para no perderse en ella y me imaginaba a mí misma con pinta de pueblerina abrazada a una carpeta y desorientada sin poder encontrar el edificio de Arquitectura, mientras chicos y chicas rubios con coches descapotables me miraban condescendientes.
Sin darme cuenta, tenía delante de mí el pollo y la limonada.
—Le he añadido unas verduras para que parezca más combinado —dijo el camarero.
—Gracias por el esfuerzo combinatorio —le sonreí.
—Soy Matt —me tendió la mano, que yo estreché sorprendida—. Me da la sensación, y nunca me equivoco, de que te voy a ver más por aquí.
—He venido a estudiar durante unos cuantos meses. Ahora ya sé que si busco un buen plato combinado, vendré a esta cafetería.
—Ojo, porque si cruzas a la de enfrente, mi tío Charlie, que todo lo ve, dejará de añadir verduras a tu plato. Tú sabrás.
—Lo tendré presente, gracias Matt.
Se fue silbando.
Al acabar me acerqué relajadamente a la playa. Justo delante tenía un muelle de madera que se adentraba en el mar varios metros. Encima de mi cabeza ondeaba al viento una bandera de Estados Unidos. A izquierda y derecha, transcurría paralelo al mar un paseo marítimo llamado The Strand, por el que circulaban un par de bicicletas a Mach 3, una mujer empujando un carrito de bebé y varios corredores sudados. Yo no era la única en llevar ropa de verano, al menos.
Las altas palmeras de troncos delicados del Bulevar de Manhattan Beach me acompañaban también en mi lento paseo por el Strand hacia mi casa. Las viviendas que me cruzaba eran incluso más fastuosas y grandes pero nunca superaban las dos plantas de altura, con encantadoras terrazas de madera y plantas olorosas surgiendo entre sus vallas. A mi derecha, la playa era de arena fina blanca y el mar, bastante picado, tenía un tono grisáceo por el reflejo de las nubes.
Conforme caminaba me di cuenta de que no tenía llaves de la casa. De nuevo tendría que llamar a la puerta y Sandra me echaría a patadas para siempre. Me iba poniendo cada vez más nerviosa hasta que llegué y la encontré sentada en el porche. Respiré aliviada.
—¿Dónde andabas? —preguntó nada mas verme—. Estaba preocupada.
—He ido a comer algo y a dar un paseo. ¿Has podido dormir más? —me senté a su lado.
—Me encuentro mucho mejor. Perdona por haberte tratado tan mal pero no ha sido una buena noche —se reclinó hacia atrás—. No bebía tanto desde hace mucho tiempo y la falta de costumbre es el peor enemigo, parecía una adolescente borracha. ¿Tú bebes?
Sonaba a la típica pregunta trampa. Si decía que sí, malo. Si contestaba que no, malo también.
—No suelo, pero una copa de vez en cuando no sienta mal.
—Buena chica. De todas formas, algún día te dejaré acompañarme por la vida nocturna de Los Ángeles, es de lo más variopinta.
—Un detalle por tu parte.
—Lo sé. Además, tengo la impresión de que eres un pequeño ratón de biblioteca, leyendo todo el día detrás de unas gafas.
—No uso gafas —repliqué.
Se rió.
—Pero has traído doce libros, ¿crees que es normal?
Me levanté de un salto.
—¡Has abierto mi maleta! ¿Cómo se te ocurre?
Me miraba divertida y me hizo un gesto para que bajara la voz.
—Sólo intentaba ayudarte y de paso hacerme una idea de con quién voy a compartir casa. Imagínate que encuentro un machete.
—Sí, claro. O una pistola.
—Me vas entendiendo. No tienes por qué enfadarte, no hay nada que sea muy íntimo. Bueno... la ropa interior deja mucho que desear.
—¡No me lo puedo creer!
—Era broma Miriam, tranquilízate —se reía viéndome andar por el porche como si fuera un león enjaulado—. No lo haré más, te juro que no subo a esa habitación si no tengo una buena razón. Como te dije hay un fantasma, pero contigo estará cómodo. Siéntate a mi lado de nuevo y dime por qué traes tantos libros.
Haciendo de tripas corazón la obedecí, a sabiendas de que no era buena idea marcharme de aquella casa aunque tuviera fuertes motivos.
—Me gusta leer. ¿Qué hay de malo en ello?
—A mí me parece estupendo, pero eso aísla de la sociedad.
—Lo dudo —dije ásperamente—. Me considero bastante integrada.
—A ver... ¿cuándo fue la última vez que saliste a bailar?
¿Qué tipo de interrogatorio era aquel?
—El fin de semana pasado.
—Bien. ¿Y al cine?
—No entiendo a qué viene esto, Sandra. Si no te gusto, me lo dices y me voy.
—¡Qué dramática! ¿No me vas a contestar?
Suspiré.
—El cine no es lo mío. Destroza buenos libros y no deja nada a la imaginación.
Se rió a carcajadas. Sus ojos azules brillaban.
—¡Dios mío! ¿Y qué haces en la meca del cine?
—Voy a la UCLA, no a Hollywood, recuerda.
Me debía de encontrar muy graciosa.
—No hay ni una sola persona en Los Ángeles, e incluso en California, que no haya querido, deseado o pensado en ser estrella de cine. Que nadie te mienta: todos los que nos hemos mudado a Los Ángeles es por si acaso en algún momento de nuestra vida un productor se fija en nosotros y nos hace famosos.
—¿Quieres ser actriz?
Se puso en pie estirándose las tablas de la falda corta que llevaba puesta.
—Lo soy —dijo con sobriedad—. Amiga número cinco de la serie Crazy Teenagers. No dije ni una frase pero era pura expresividad.
—¿Crazy Teenagers? —repetí con la misma cara de desconocimiento que si estuviese recitando la lista de los ríos de Siberia.
Abrió tanto la boca que pensé que iba a tragárseme.
—¿No la has visto nunca? Pero si es la serie más famosa de adolescentes de los años noventa. ¡He traído a mi casa a una extraterrestre! —me cogió de la mano y tiró de mí hacia el interior de la vivienda hasta situarme delante de la televisión encendida—. Querida amiga ET, esto es un televisor. Debajo, junto a un aparato llamado reproductor de DVD, hay series y películas. Te acepto en mi hogar siempre y cuando en dos meses las hayas visto todas. Piensa que no puedo traer amigos a casa y que te vean como un bicho raro. Yo buscaba una compañera interesante y les he dicho que la he encontrado. No me puedes decepcionar.
Me di cuenta de que las cosas no eran tan perfectas como había imaginado al inicio del día. Tenía una compañera lunática y esto era sólo el principio. Me excusé diciendo que debía telefonear a mis padres, subí volando las escaleras hasta mi cuarto y cerré la puerta detrás de mí.
Cogí el teléfono, pero entonces caí en la cuenta de que en España sería de madrugada. Deseaba contarle a alguien mi extraña situación. Escribí de nuevo un mensaje para mis padres, diciéndoles que todo iba estupendamente y decidí poner en su sitio el contenido de la maleta. Parecía que me la hubiera revuelto un perro policía en busca de droga.
Cuando ya me hube instalado completamente, bajé con sigilo los escalones movida por el hambre.
—Ven, anda, que he hecho cena para las dos —dijo su voz suave desde la cocina.
Está bien, pensé con el olor a espaguetis incrustado en la nariz, pero con cuidado que es peligrosa.
Aquella noche, por si acaso, coloqué una silla apoyada en la puerta de mi habitación.
••
Sonó la alarma tan lejos que imaginé que sería un sueño. Una vez, dos... me incorporé de la cama súbitamente sin saber muy bien dónde me encontraba.
Desperté del aturdimiento con la sensación de asistir al primer día de colegio. Los nervios me apretaban la boca del estómago.
Me duché como si estuviera castigada en un balneario entre ráfagas de agua fría alternando con la caliente. Mientras me secaba el pelo con la toalla pensaba en la vuelta a la Universidad, a conocer gente nueva, a que me aceptaran, a sacar algo de provecho a este viaje. Traté de peinar el pelo castaño hecho un nudo. Los ojos se mostraban cansados en el espejo, pero me obligué a sonreír. Había que cumplir el cuarto objetivo y tacharlo de una vez de la libreta.
Empezaba a clarear cuando bajé al salón. Debía estar en la zona de admisión de la facultad de Arquitectura a las nueve de la mañana, pero desconocía cuánto duraría el trayecto en coche hasta allí. Sandra me había asegurado que no tardaría más de treinta minutos, así que calculé una hora. Con su consentimiento explícito desayuné unas galletas y un café con leche, me hizo prometer que llenaría mi parte de la nevera en el mismo día y tomé del aparador de la entrada las llaves de su coche. Antes de salir por la puerta me hice la última revisión en el espejo que tenía a mi derecha. Llevaba unos pantalones de hilo color crema, una blusa vaporosa azul y unas bailarinas. El pelo suelto y alisado —menuda guerra me había dado— me caía por los hombros.
Al atuendo había que sumarle una carpeta con mi documentación, hojas en blanco y el bolso enorme estilo mochila —a medio camino entre el de una estudiante de instituto y el carrito de la compra—, con bolígrafos y lápices de todos los colores, un cuaderno, una cámara de fotos disimulada y lo más vergonzoso, una escuadra y un cartabón. ¡Nadie me había dicho qué demonios tenía que llevar!
El coche de Sandra estaba aparcado a pocos metros de la entrada. Era un Chevrolet verde modelo edad media, con una pegatina enorme en la luna trasera que ponía California Baby. Estaba abierto, me senté dentro y tiré el bolso al suelo del copiloto. Era extrañamente cómodo. Por la guantera estaban desperdigados varios utensilios de maquillaje, toallitas húmedas, dos revistas de moda y algunos CDs de música pop.
Encendí el motor con el corazón acelerado y metí la primera marcha. Ya no había vuelta atrás. Dirección: Universidad de California Los Ángeles. Distancia del trayecto: unos veinticinco kilómetros. Duración: vamos a ver.
Apreté el acelerador. Aparentemente el camino no entrañaba demasiadas dificultades. Tenía que tomar, o al menos intentarlo, la autopista 405, también llamada de San Diego, que cruzaba Los Ángeles casi paralela al mar. Una vez situada en la carretera, me sentí engullida por la circulación. Un tráfico lento, una marea de coches distribuida en cinco carriles de ida y otros tantos de vuelta. Como un pesado rebaño, dejamos a la izquierda el aeropuerto y seguimos avanzando hacia el norte, igual que las aves hacia tierras más frías. Conforme nos adentrábamos en la ciudad, muchos coches fueron abandonando la autopista y el tráfico se volvió más fluido. El reloj del salpicadero me ponía nerviosa, sus minutos pasaban tan rápido que parecía salido de una pesadilla.
Llegaron las ocho y veinticinco, momento en el que tomé la salida hacia mi destino: Wilshire Avenue. Me incorporé al tráfico tranquilo de la avenida. Según los carteles, si seguía de frente llegaría a Beverly Hills y si diera la vuelta, me bañaría en la playa de Santa Mónica. Ni una ni otra: a mi izquierda tomé Westwood Boulevard, que finalizaba en el campus. La facultad de Arquitectura se encontraba al norte del campus, así que lo bordeé por la Avenida Hilgard. Mientras notaba el corazón latir con intensidad en mis sienes, me fijé en aquella zona. A la izquierda dejaba los Jardines Botánicos Mathias y a mi derecha, entre magnolios, palmeras y flores, sobresalían chalets de estilo colonial y casas vanguardistas de algún arquitecto famoso.
Un cartel un poco más adelante indicaba la dirección a la Mansión Playboy y gracias a él me di cuenta de que me había pasado la entrada al recinto por unos metros. Retrocedí y me adentré en el Campus. Mi primera impresión fue que la universidad había sido devorada por un bosque. Entre las copas de los árboles, por aquí y por allá, se podían distinguir unos pocos edificios de ladrillo naranja o de piedra.
Dejé el coche en el aparcamiento y, temblorosa, apoyé los pies en el suelo. Respiré hondo con determinación y me encaminé a la oficina de información. Me puse en una fila corta y bien estructurada de espera y cuando llegó mi turno, saqué los papeles y, con el pulso acelerado, se los tendí a la señora que se encontraba detrás del mostrador. Me lanzó una mirada extraña desde los cristales de sus gafas, pasó una por una todas las hojas y certificados y los observó con un detenimiento escrupuloso. Se detuvo en varias e hizo ademán de decirme algo, pero las palabras se congelaron en su boca en un par de ocasiones. Al final selló todo lo que encontró a su paso con un ruido ensordecedor y me indicó con un dedo escuálido dónde estaba el edificio de Arquitectura. Feliz, le di las gracias y salí a la calle como si hubiese superado una prueba muy importante.
Me encaminé ya más relajada, mirando los altos árboles que me rodeaban como si fuera la primera vez que veía unos y entonces sonó el teléfono.
—Bueno, parece que estás viva —la voz de mi madre me llegó como si estuviera andando a mi lado—. ¿Tan difícil es hacer una llamada a tus padres? Tendrás el dedo plano de escribir mensajitos con el móvil pero de gastarte el dinero en llamadas, nada de nada.
—Mamá, no he parado aún. Esperaba estar completamente instalada y el cambio horario tampoco ayuda.
—Sí, tiene una complicación pasmosa. ¡Lo difícil que me ha resultado llamarte! He cogido el teléfono, he marcado y, mira, estamos hablando —tragó saliva—. Vamos a lo importante: ¿qué tal estás? ¿Comes bien? ¿Cómo es tu casa? ¿Has empezado el máster?
—Muy bien. Regular. Preciosa y estoy en ello. ¿Qué tal vosotros?
—Asados de calor y echándote de menos. La gata está más tranquila desde que te fuiste, ya no le roba a tu padre el cepillo de dientes.
Me reí, dándome cuenta de cuánto necesitaba escuchar una voz amiga en español.
—Cuéntame lo de la casa, ¿es cierto que no pagas alquiler?
—Es algo increíble. Tengo una habitación del tamaño de una pista de pádel con un ventanal que da al Pacífico. Ni en el mejor de mis sueños me había imaginado algo así. Únicamente tengo que abonar los gastos de la casa.
—Ahí hay gato encerrado, hija, y no es la nuestra.
—Ya lo he pensado. Sandra, mi casera−compañera es un tanto peculiar, pero por ahora...
—¿No será lesbiana? —preguntó mi madre bajando el tono de voz.
Recapacité.
—Lo dudo. Me parece que ella piensa que en mi habitación hay un fantasma pero yo creo que le hace gracia tener a alguien, digamos exótico, que enseñar a sus amigos. Algo así como una mascota del Amazonas.
Me topé con el edificio de ladrillo de Arquitectura.
—Voy a tener que dejarte. He de entrar a clase.
—Muy bien. Que tengas suerte, cariño. Besos de todos.
—Muchos recuerdos. Llamaré pronto.
—Eso está por ver —oí decir a mi madre antes de colgar.
Hubiera esperado un edificio más fastuoso, como casi todos los que me rodeaban a los lados de la plaza Portola, en particular el Haines Hall con un estilo neorrománico llamativo. Pero me encontré con algo más pequeño, de escasas tres alturas y grandes ventanales que rompían el diseño aburrido del ladrillo.
Entré sin más dilación y me topé con el que parecía un bedel. Le pregunté por mi clase, la Perloff 3, y con una sonrisa me acompañó a la puerta, evitando así que saliera corriendo a la fuga. No vi más alternativa, ante los ojos complacientes del señor, que abrir la puerta.
Supongo que me había imaginado un gran anfiteatro con mesas en escalera y el profesor hundido en el foso, pero me hallé en una habitación rectangular normal con ventanas en todo el lateral izquierdo. Una enorme pizarra blanca al frente y sillas desperdigadas a su suerte. No supe decir si el profesor estaba entre aquellas personas que hablaban en reducidos grupos, porque las edades fluctuaban entre el típico niño superdotado con mostachito y algún canoso entrado en años.