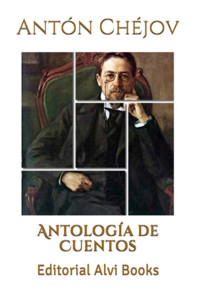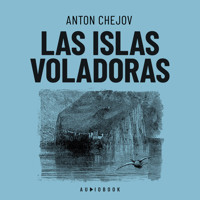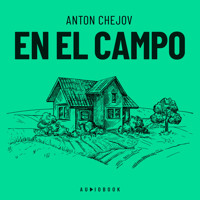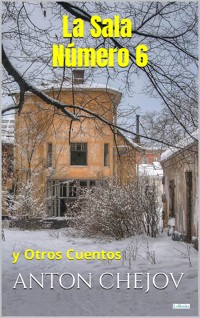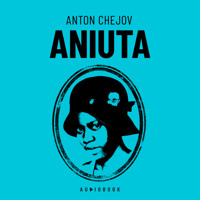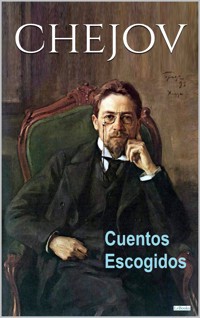1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
El libro 'Cuentos de Chejóv' es una recopilación magistral de relatos breves que reflejan la aguda observación de Antón Chéjov sobre la condición humana, la rutina y las pequeñas tragedias de la vida cotidiana. Su estilo literario, caracterizado por la sutileza y la economía de palabras, permite al lector adentrarse en una atmósfera introspectiva y reflexiva. Chéjov utiliza un realismo casi fotográfico que capta la esencia de la sociedad rusa del siglo XIX, con personajes complejos atrapados en sus circunstancias, ofreciendo una crítica social y psicológica sin precedentes en su época. Este contexto literario, que se inscribe dentro del giro hacia la literatura moderna, sitúa a Chéjov como un precursor del cuento contemporáneo, donde el énfasis no solo recae en la anécdota, sino en las emociones subyacentes y la trayectoria existencial de las personas. Antón Chéjov, médico de profesión y escritor por vocación, posee una profunda comprensión de la naturaleza humana, adquirida a lo largo de sus vivencias en la Rusia zarista. Su interés por la psicología y el comportamiento humano, así como su deseo de plasmar la vida real sin adornos, lo llevaron a experimentar con el cuento como forma literaria. Influenciado por su entorno y la filosofía del positivismo, su obra se caracteriza por un enfoque humanista que revela las contradicciones y anhelos de sus personajes, convirtiéndolo en un pionero de la narrativa breve. Recomiendo fervientemente 'Cuentos de Chejóv' a cualquier lector que busque una exploración profunda y conmovedora de las emociones humanas. Esta colección no solo ofrece relatos entrelazados con la cotidianidad, sino que también invita a la reflexión sobre cuestiones universales como la soledad, el amor y la búsqueda de sentido en la vida. La maestría de Chéjov en la construcción de sus personajes y su habilidad para hacer que lo trivial se convierta en extraordinario lo posicionan como una lectura esencial para aquellos interesados en la literatura que trasciende el tiempo.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Cuentos de Chejóv
Índice
Antón Chejóv
Cuentos de Chejóv
En la administración de Correos
La joven esposa del viejo administrador de Correos Hattopiertzof acababa de ser inhumada. Después del entierro fuimos, según la antigua costumbre, a celebrar el banquete funerario. Al servirse los buñuelos, el anciano viudo rompió a llorar, y dijo:
—Estos buñuelos son tan hermosos y rollizos como ella.
Todos los comensales estuvieron de acuerdo con esta observación. En realidad era una mujer que valía la pena.
—Sí; cuantos la veían quedaban admirados —accedió el administrador—. Pero yo, amigos míos, no la quería por su hermosura ni tampoco por su bondad; ambas cualidades corresponden a la naturaleza femenina, y son harto frecuentes en este mundo. Yo la quería por otro rasgo de su carácter: la quería (¡Dios la tenga en su gloria!) porque ella, con su carácter vivo y retozón, me guardaba fidelidad. Sí, señores; érame fiel, a pesar de que ella tenía veinte años y yo sesenta. Sí, señores; érame fiel, a mí, el viejo.
El diácono, que figuraba entre los convidados, hizo un gesto de incredulidad.
—¿No lo cree usted? —preguntóle el jefe de Correos.
—No es que no lo crea; pero las esposas jóvenes son ahora demasiado..., entendez vous...? sauce provenzale...
—¿De modo que usted se muestra incrédulo? Ea, le voy a probar la certeza de mi aserto. Ella mantenía su fidelidad por medio de ciertas artes estratégicas o de fortificación, si se puede expresar así, que yo ponía en práctica. Gracias a mi sagacidad y a mi astucia, mi mujer no me podía ser infiel en manera alguna. Yo desplegaba mi astucia para vigilar la castidad de mi lecho matrimonial. Conozco unas frases que son como una hechicería. Con que las pronuncie, basta. Yo podía dormir tranquilo en lo que tocaba a la fidelidad de mi esposa.
—¿Cuáles son esas palabras mágicas?
—Muy sencillas. Yo divulgaba por el pueblo ciertos rumores. Ustedes mismos los conocen muy bien. Yo decía a todo el mundo: «Mi mujer, Alona, sostiene relaciones con el jefe de Policía Zran Alexientch Zalijuatski». Con esto bastaba. Nadie se atrevía a cortejar a Alona, por miedo al jefe de Policía. Los pretendientes apenas la veían echaban a correr, por temor de que Zalijuatski no fuera a imaginarse algo. ¡Ja! ¡Ja!... Cualquiera iba a enredarse con ese diablo. El polizonte era capaz de anonadarlo, a fuerza de denuncias. Por ejemplo, vería a tu gato vagabundeando y te denunciaría por dejar tus animales errantes...; por ejemplo...
—¡Cómo! ¿Tu mujer no estaba en relaciones con el jefe de Policía? —exclaman todos con asombro.
—Era una astucia mía. ¡Ja! ¡Ja!... ¡Con qué habilidad os llamé a engaño!
Transcurrieron algunos momentos sin que nadie turbara el silencio.
Nos callábamos por sentirnos ofendidos al advertir que este viejo gordo y de nariz encarnada se había mofado de nosotros.
—Espera un poco. Cásate por segunda vez. Yo te aseguro que no nos volverás a coger —murmuró alguien.
El álbum
El consejero administrativo Craterov, delgado y seco como la flecha del Almirantazgo, avanzó algunos pasos y, dirigiéndose a Serlavis, le dijo:
—Excelencia: Constantemente alentados y conmovidos hasta el fondo del corazón por vuestra gran autoridad y paternal solicitud...
—Durante más de diez años —le sopló Zacoucine.
—Durante más de diez años... ¡Jum!... En este día memorable, nosotros, sus subordinados, ofrecemos a su excelencia, como prueba de respeto y de profunda gratitud, este álbum con nuestros retratos, haciendo votos porque su noble vida se prolongue muchos años y que por largo tiempo aún, hasta la hora de la muerte, nos honre con...
—Sus paternales enseñanzas en el camino de la verdad y del progreso —añadió Zacoucine, enjugándose las gotas de sudor que de pronto le habían invadido la frente. Se veía que ardía en deseos de tomar la palabra para colocar el discurso que seguramente traía preparado.
—Y que —concluyó— su estandarte siga flotando mucho tiempo aún en la carrera del genio, del trabajo y de la conciencia social.
Por la mejilla izquierda de Serlavis, llena de arrugas, se deslizó una lágrima.
—Señores —dijo con voz temblorosa—, no esperaba yo esto, no podía imaginar que celebraran mi modesto jubileo. Estoy emocionado, profundamente emocionado, y conservaré el recuerdo de estos instantes hasta la muerte. Créanme, amigos míos, les aseguro que nadie les desea como yo tantas felicidades... Si alguna vez ha habido pequeñas dificultades... ha sido siempre en bien de todos ustedes...
Serlavis, actual consejero de Estado, dio un abrazo a Craterov, consejero de estado administrativo, que no esperaba semejante honor y que palideció de satisfacción. Luego, con el rostro bañado en lágrimas como si le hubiesen arrebatado el precioso álbum en vez de ofrecérselo, hizo un gesto con la mano para indicar que la emoción le impedía hablar. Después, calmándose un poco, añadió unas cuantas palabras muy afectuosas, estrechó a todos la mano y, en medio del entusiasmo y de sonoras aclamaciones, se instaló en su coche abrumado de bendiciones. Durante el trayecto sintió su pecho invadido de un júbilo desconocido hasta entonces y de nuevo se le saltaron las lágrimas.
En su casa lo esperaban nuevas satisfacciones. Su familia, sus amigos y conocidos le hicieron tal ovación que hubo un momento en que creyó sinceramente haber efectuado grandes servicios a la patria y que hubiera sido una gran desgracia para ella que él no hubiese existido. Durante la comida del jubileo no cesaron los brindis, los discursos, los abrazos y las lágrimas. En fin, que Serlavis no esperaba que sus méritos fuesen premiados tan calurosamente.
—Señores —dijo en el momento de los postres—, hace dos horas he sido indemnizado por todos los sufrimientos que esperan al hombre que se ha puesto al servicio, no ya de la forma ni de la letra, si se me permite expresarlo así, sino del deber. Durante toda mi carrera he sido siempre fiel al principio de que no es el público el que se ha hecho para nosotros, sino nosotros los que estamos hechos para él. Y hoy he recibido la más alta recompensa. Mis subordinados me han ofrecido este álbum que me ha llenado de emoción.
Todos los rostros se inclinaron sobre el álbum para verlo.
—¡Qué bonito es! —dijo Olga, la hija de Serlavis—. Estoy segura de que no cuesta menos de cincuenta rublos. ¡Oh, es magnífico! ¿Me lo das, papá? Tendré mucho cuidado con él... ¡Es tan bonito!
Después de la comida, Olga se llevó el álbum a su habitación y lo guardó en su secreter. Al día siguiente arrancó los retratos de los funcionarios, los tiró al suelo y colocó en su lugar los de sus compañeras de colegio. Los uniformes cedieron el sitio a las esclavinas blancas. Colás, el hijo pequeño de su excelencia, recortó los retratos de los funcionarios y pintó sus trajes de rojo. Colocó bigotes en los labios afeitados y barbas oscuras en los mentones imberbes. Cuando no tuvo nada más para colorear, recortó siluetas y les atravesó los ojos con una aguja, para jugar con ellas a los soldados. Al consejero Craterov lo pegó de pie en una caja de fósforos y lo llevó colocado así al despacho de su padre.
—Papá, mira, un monumento.
Serlavis se echó a reír, movió la cabeza y, enternecido, dio un sonoro beso en la mejilla a Nicolás.
—Anda, pilluelo, enséñaselo a mamá para que lo vea ella también.
Aniuta
Por la peor habitación del detestable Hotel Lisboa paseábase infatigablemente el estudiante de tercer año de Medicina Stepan Klochkov. Al par que paseaba, estudiaba en voz alta. Como llevaba largas horas entregado al doble ejercicio, tenía la garganta seca y la frente cubierta de sudor.
Junto a la ventana, cuyos cristales empañaba la nieve congelada, estaba sentada en una silla, cosiendo una camisa de hombre, Aniuta, morenilla de unos veinticinco años, muy delgada, muy pálida, de dulces ojos grises.
En el reloj del corredor sonaron, catarrosas, las dos de la tarde; pero la habitación no estaba aún arreglada. La cama hallábase deshecha, y se veían, esparcidos por el aposento, libros y ropas. En un rincón había un lavabo nada limpio, lleno de agua enjabonada.
—El pulmón se divide en tres partes —recitaba Klochkov—. La parte superior llega hasta cuarta o quinta costilla...
Para formarse idea de lo que acababa de decir, se palpó el pecho.
—Las costillas están dispuestas paralelamente unas a otras, como las teclas de un piano —continuó— Para no errar en los cálculos, conviene orientarse sobre un esqueleto o sobre un ser humano vivo... Ven, Aniuta, voy a orientarme un poco...
Aniuta interrumpió la costura, se quitó el corpiño y se acercó. Klochkov se sentó ante ella, frunció las cejas y empezó a palpar las costillas de la muchacha.
—La primera costilla —observó— es difícil de tocar. Está detrás de la clavícula... Esta es la segunda, esta es la tercera, esta es la cuarta... Es raro; estás delgada, y, sin embargo, no es fácil orientarse sobre tu tórax... ¿Qué te pasa?
—¡Tiene usted los dedos tan fríos!...
—¡Bah! No te morirás... Bueno; esta es la tercera, esta es la cuarta... No, así las confundiré... Voy a dibujarlas...
Cogió un pedazo de carboncillo y trazó en el pecho de Aniuta unas cuantas líneas paralelas, correspondientes cada una a una costilla.
—¡Muy bien! Ahora veo claro. Voy a auscultarte un poco. Levántate.
La muchacha se levantó y Klochkov empezó a golpearle con el dedo en las costillas. Estaba tan absorto en la operación, que no advertía que los labios, la nariz y las manos de Aniuta se habían puesto azules de frío. Ella, sin embargo, no se movía, temiendo entorpecer el trabajo del estudiante. «Si no me estoy quieta —pensaba— no saldrá bien de los exámenes.»
—¡Sí, ahora todo está claro! —dijo por fin él, cesando de golpear—. Siéntate y no borres los dibujos hasta que yo acabe de aprenderme este maldito capítulo del pulmón. Y comenzó de nuevo a pasearse, estudiando en voz alta. Aniuta, con las rayas negras en el tórax, parecía tatuada. La pobre temblaba de frío y pensaba. Solía hablar muy poco, casi siempre estaba silenciosa, y pensaba, pensaba sin cesar.
Klochkov era el sexto de los jóvenes con quienes había vivido en los últimos seis o siete años. Todos sus amigos anteriores habían ya acabado sus estudios universitarios, habían ya concluido su carrera, y, naturalmente, la habían olvidado hacía tiempo. Uno de ellas vivía en París, otros dos eran médicos, el cuarto era pintor de fama, el quinto había llegado a catedrático. Klochkov no tardaría en terminar también sus estudios. Le esperaba, sin duda, un bonito porvenir, acaso la celebridad; pero a la sazón se hallaba en la miseria. No tenían ni azúcar, ni té, ni tabaco. Aniuta apresuraba cuanto podía su labor para llevarla al almacén, cobrar los veinticinco kopecs y comprar tabaco, té y azúcar.
—¿Se puede? —preguntaron detrás de la puerta.
Aniuta se echó a toda prisa un chal sobre los hombros.
Entró el pintor Fetisov.
—Vengo a pedirle a usted un favor —le dijo a Klochkov—. ¿Tendría usted la bondad de prestarme, por un par de horas, a su gentil amiga? Estoy pintando un cuadro y necesito una modelo.
—¡Con mucho gusto! —contestó Klochkov—. ¡Anda, Aniuta!
—¿Cree usted que es un placer para mí? —murmuró ella.
—¡Pero mujer! —exclamó Klochkov—. Es por el arte... Bien puedes hacer ese pequeño sacrificio.
Aniuta comenzó a vestirse.
—¿Qué cuadro es ése? —preguntó el estudiante.
—Psiquis. Un hermoso asunto; pero tropiezo con dificultades. Tengo que cambiar todos los días de modelo. Ayer se me presentó una con las piernas azules. «¿Por qué tiene usted las piernas azules?», le pregunté. Y me contestó: «Llevo unas medias que se destiñen...» Usted siempre a vueltas con la Medicina, ¿eh? ¡Qué paciencia! Yo no podría...
—La Medicina exige un trabajo serio.
—Es verdad... Perdóneme, Klochkov; pero vive usted... como un cerdo. ¡Que sucio está esto!
—¿Qué quiere usted que yo haga? No puedo remediarlo. Mi padre no me manda más que doce rublos al mes, y con ese dinero no se puede vivir muy decorosamente.
—Tiene usted razón; pero... podría usted vivir con un poco de limpieza. Un hombre de cierta cultura no debe descuidar la estética, y usted... La cama deshecha, los platos sucios...
—¡Es verdad! —balbuceó confuso Klochkov—. Aniuta está hoy tan ocupada que no ha tenido tiempo de arreglar la habitación.
Cuando el pintor y Aniuta se fueron, Klochkov se tendió en el sofá y siguió estudiando; mas no tardó en quedarse dormido y no se despertó hasta una hora después. La siesta lo había puesto de mal humor. Recordó las palabras de Fetisov, y, al fijarse en la pobreza y la suciedad del aposento, sintió una especie de repulsión. En un porvenir próximo recibiría a los enfermos en su lujoso gabinete, comería y tomaría el té en un comedor amplio y bien amueblado, en compañía de su mujer, a quien respetaría todo el mundo...; pero, a la sazón..., aquel cuarto sucio, aquellos platos, aquellas colillas esparcidas por el suelo... ¡Qué asco! Aniuta, por su parte, no embellecía mucho el cuadro: iba mal vestida, despeinada...
Y Klochkov decidió separarse de ella enseguida, a todo trance. ¡Estaba ya hasta la coronilla!
Cuando la muchacha, de vuelta, estaba quitándose el abrigo, se levantó y le dijo con acento solemne:
—Escucha, querida... Siéntate y atiende. Tenemos que separarnos. Yo no puedo ni quiero ya vivir contigo.
Aniuta venía del estudio de Fetisov fatigada, nerviosa. El estar de pie tanto tiempo había acentuado la demacración de su rostro. Miró a Klochkov sin decir nada, temblándole los labios.
—Debes comprender que, tarde o temprano, hemos de separarnos. Es fatal. Tú, que eres una buena muchacha y no tienes pelo de tonta, te harás cargo.
Aniuta se puso de nuevo el abrigo en silencio, envolvió su labor en un periódico, cogió las agujas, el hilo...
—Esto es de usted —dijo, apartando unos cuantos terrones de azúcar.
Y se volvió de espaldas para que Klochkov no la viese llorar.
—Pero ¿por qué lloras? —preguntó el estudiante.
Tras de ir y venir, silencioso, durante un minuto a través de la habitación, añadió con cierto embarazo:
—¡Tiene gracia!... Demasiado sabes que, tarde o temprano, nuestra separación es inevitable. No podemos vivir juntos toda la vida.
Ella estaba ya a punto, y se volvió hacia él, con el envoltorio bajo el brazo, dispuesta a despedirse. A Klochkov le dio lástima...
«Podría tenerla —pensó— una semana más conmigo. ¡Sí, que se quede! Dentro de una semana le diré que se vaya.»
Y, enfadado consigo mismo por su debilidad, le gritó con tono severo:
—Bueno; ¿qué haces ahí como un pasmarote? Una de dos: o te vas, o si no quieres irte te quitas el abrigo y te quedas. ¡Quédate si quieres!
Aniuta se quitó el abrigo sin decir palabra, se sonó, suspiró, y con tácitos pasos se dirigió a su silla de junto a la ventana.
Klochkov cogió su libro de medicina y empezó de nuevo a estudiar en voz alta, paseándose por el aposento.
«El pulmón se divide en tres partes. La parte superior...»
En el corredor alguien gritaba a voz en cuello:
—¡Grigory, tráeme el samovar!
Una apuesta
Era una oscura noche de otoño. El viejo banquero caminaba en su despacho, de un rincón a otro, recordando una recepción que había dado quince años antes, en otoño. Asistieron a esta velada muchas personas inteligentes y se oyeron conversaciones interesantes. Entre otros temas se habló de la pena de muerte. La mayoría de los visitantes, entre los cuales hubo no pocos hombres de ciencia y periodistas, tenían al respecto una opinión negativa. Encontraban ese modo de castigo como anticuado, inservible e inmoral para los estados cristianos. Algunos opinaban que la pena de muerte debería reemplazarse en todas partes por la reclusión perpetua.
—No estoy de acuerdo —dijo el dueño de la casa—. No he probado la ejecución ni la reclusión perpetua, pero si se puede juzgar a priori, la pena de muerte, a mi juicio, es más moral y humana que la reclusión. La ejecución mata de golpe, mientras que la reclusión vitalicia lo hace lentamente. ¿Cuál
de los verdugos es más humano? ¿El que lo mata a usted en pocos minutos o el que le quita la vida durante muchos años?
—Uno y otro son igualmente inmorales —observó alguien— porque persiguen el mismo propósito: quitar la vida. El Estado no es Dios. No tiene derecho a quitar algo que no podría devolver si quisiera hacerlo.
Entre los invitados se encontraba un joven jurista, de unos veinticinco años. Al preguntársele su opinión, contestó:
—Tanto la pena de muerte como la reclusión perpetua son igualmente inmorales, pero si me ofrecieran elegir entre la ejecución y la prisión, yo, naturalmente, optaría por la segunda. Vivir de alguna manera es mejor que de ninguna.
Se suscitó una animada discusión. El banquero, por aquel entonces más joven y más nervioso, de repente dio un puñetazo en la mesa y le gritó al joven jurista:
—¡No es cierto! Apuesto dos millones a que usted no aguantaría en la prisión ni cinco años.
—Si usted habla en serio —respondió el jurista-apuesto a que aguantaría no cinco sino quince años.
—¿Quince? ¡Está bien! —exclamó el banquero—. Señores, pongo dos millones.
—De acuerdo. Usted pone los millones y yo pongo mi libertad —dijo el jurista.
¡Y esta feroz y absurda apuesta fue concertada! El banquero, que entonces ni conocía la cuenta exacta de sus millones, mimado por la suerte y despreocupado, estaba entusiasmado por la apuesta. Durante la cena bromeaba a costa del jurista y le decía:
—Piénselo bien, joven, mientras no sea tarde. Para mí dos millones no son nada, pero usted se arriesga a perder los tres o cuatro mejores años de su vida. Y digo tres o cuatro porque más de eso usted no va a soportar. No olvide tampoco, desdichado, que una reclusión voluntaria resulta más penosa que la obligatoria. La idea de que en cualquier momento usted tiene derecho a salir en libertad le envenenará la existencia en su prisión. ¡Tengo lástima de usted!
Y ahora el banquero, caminando de un rincón a otro, recordaba todo aquello y se preguntaba a sí mismo:
—¿Para qué esta apuesta? ¿Qué provecho hay en haber perdido el jurista quince años de su vida y en tirar yo dos millones de rublos? ¿Puede ello demostrar a la gente que la pena de muerte es peor o mejor que la reclusión perpetua? No y no. Es un dislate, un absurdo. Por mi parte ha sido el capricho de un hombre satisfecho y por parte del jurista, una simple avidez por el dinero...
Y él se puso a recordar lo que había ocurrido después de la velada descripta. Decidióse que el jurista cumpliera su reclusión bajo severa vigilancia, en una de las casitas construidas en el jardín del banquero. Se convino que durante quince años sería privado del derecho de traspasar el umbral de la casa, ver a la gente, escuchar voces humanas, recibir cartas y diarios. Se le permitía tener un instrumento musical, leer libros, escribir cartas, tomar vino y fumar. Con el mundo exterior, según el convenio, no podría relacionarse de otra manera que en silencio, a través de una ventanilla arreglada para este propósito. Mediante una esquela podría solicitar todo lo necesario, los libros, la música, el vino, etc., todo lo cual recibiría, en cualquier cantidad, únicamente por la ventanilla. El convenio preveía todos los detalles que conferían al recluido la condición de estrictamente incomunicado y le obligaba a permanecer en la casa quince años justos, a partir de las doce horas del catorce de noviembre de 1870 hasta las doce horas del catorce de noviembre de 1885. La menor tentativa de infringir estas condiciones por parte del jurista, aunque fuera dos minutos antes del plazo, liberaba al banquero de la obligación de pagarle los dos millones.
En su primer año de reclusión el jurista, por cuanto se podía juzgar a través de sus breves notas, sufrió mucho a causa de la soledad y el tedio. En su casita se oían constantemente los sonidos del piano. El vino y el tabaco fueron rechazados por él. El vino, escribía, provoca los deseos, y los deseos son los primeros enemigos del recluido; además, no hay cosa más aburrida que beber un buen vino y no ver nada. En cuanto al tabaco, vicia el aire de la habitación. En el primer año se le enviaba al jurista libros de contenido preferentemente fácil: novelas con complicada intriga amorosa, cuentos policiales y fantásticos, comedias, etc.
En el segundo año ya dejó de oírse la música en la casita y el jurista sólo pedía en sus notas libros de autores clásicos. En el quinto año se volvió a oír la música y el prisionero solicitó vino. Los que lo observaban por la ventanilla relataban que durante todo ese año no hacía sino comer, beber, quedarse en cama bostezando y conversar malhumorado consigo mismo. No leyó más libros. A veces, de noche, se ponía a escribir durante largo rato y a la madrugada hacía pedazos todo lo escrito. Más de una vez se le oyó llorar.
En la segunda mitad del sexto año el recluido se abocó con ahínco al estudio de los idiomas, la filosofa y la historia. Acometió estas ciencias con tanta avidez que el banquero apenas alcanzaba a pedir libros para él. En el lapso de cuatro años fueron solicitados por correo, a su pedido, cerca de seiscientos volúmenes. En este período el banquero recibió de su prisionero una carta que decía así: «Mi querido carcelero: Le escribo estas líneas en seis idiomas. Muéstrelas a personas entendidas. Que las lean. Si no encuentran ni un solo error, le ruego hagan disparar una escopeta en el jardín. Este disparo me dirá que mis esfuerzos no se perdieron en vano. Los genios de todos los tiempos y países hablan en distintas lenguas, pero arde en ellos la misma llama. ¡Oh, si usted supiera qué dicha sublime experimento ahora en mi alma porque puedo comprenderlos!». El deseo del recluido fue cumplido. El banquero mandó disparar la escopeta en el jardín dos veces.
A partir del décimo año el jurista permanecía sentado a la mesa, inmóvil, y sólo leía el Evangelio. Al banquero le pareció extraño que el hombre que en cuatro años había vencido seiscientos tomos difíciles, hubiera gastado cerca de un año en la lectura de un libro no muy grueso y de fácil comprensión. Al Evangelio lo sustituyeron luego la historia de las religiones y la teología.
En los dos últimos años de reclusión, el prisionero leyó una extraordinaria cantidad de libros, sin ninguna selección. Ora se dedicaba a las ciencias naturales, ora pedía obras de Byron o Shakespeare. En sus notas solicitaba a veces, al mismo tiempo, un libro de química, un manual de medicina, una novela y un tratado de filosofía o teología. Sus lecturas daban la impresión de que el hombre nadase en un mar entre los fragmentos de un buque y, tratando de salvar la vida, se aferraba desesperadamente ya a uno ya a otro de ellos.
El viejo banquero recordaba todo eso, pensando: «Mañana a las doce horas él obtendrá su libertad.
Según las condiciones, tendré que pagarle los dos millones. Y si le pago, está todo perdido: estoy arruinado definitivamente...».
Quince años antes no sabía cuántos millones tenía, mientras que ahora le daba miedo preguntarse ¿qué era lo que más tenía: dinero o deudas? El imprudente juego en la Bolsa, las especulaciones arriesgadas y el acaloramiento, del cual no pudo desprenderse ni siquiera en la vejez, poco a poco fueron debilitando sus negocios y el osado, seguro y orgulloso ricachón se transformó en un banquero de segunda clase, que temblaba con cada alza o baja de valores.
—¡Maldita apuesta! —farfullaba el viejo, agarrándose la cabeza—. ¿Por qué no habrá muerto este hombre? Sólo tiene cuarenta años. Me quitará lo último que tengo, se casará, disfrutará de la vida, jugará en la Bolsa y yo, como un mendigo, lo miraré con envidia y todos los días le oiré decir siempre lo mismo: «Le debo a usted la felicidad de mi vida, permítame que le ayude». ¡No, esto es demasiado! ¡La única salvación de la bancarrota y del oprobio está en la muerte de este hombre!
Dieron las tres. El banquero aguzó el oído: todos dormían en la casa y sólo se oía el rumor de los helados árboles detrás de las ventanas. Tratando de no hacer ningún ruido, sacó de la caja fuerte la llave de la puerta que no se abría durante quince años, se puso el abrigo y salió de la casa.
El jardín estaba oscuro y frío. Llovía. Un viento húmedo y penetrante paseaba aullando por todo el jardín y no dejaba en paz a los árboles. El banquero esforzó la vista, pero no veía ni la tierra, ni las blancas estatuas, ni la casita, ni los árboles. Acercóse entonces al lugar donde se hallaba la casita y llamó dos veces al sereno. No hubo respuesta. Por lo visto, el sereno, huyendo del mal tiempo, se refugió en la cocina o en el invernadero y se quedó dormido.
«Si soy capaz de llevar adelante mi propósito —pensó el viejo— la sospecha recaerá antes que en nadie sobre el sereno.»
En la oscuridad tanteó los escalones y la puerta y entró en el vestíbulo de la casita; luego penetró a tientas en el pequeño pasillo y encendió un fósforo. Allí no había nadie. Vio una cama sin hacer y una oscura estufa de hierro en un rincón. Los sellos en la puerta que conducía al cuarto del recluido estaban intactos.
Cuando la cerilla se había apagado, el viejo, temblando de emoción, miró por la ventanilla.
La opaca luz de una vela apenas iluminaba la habitación del recluido. Éste estaba sentado junto a la mesa. Sólo se veían su espalda, sus cabellos y sus manos. Sobre la mesa, en dos sillones y sobre la alfombra, junto a la mesa, había libros abiertos.
Transcurrieron cinco minutos y el prisionero no se movió ni una sola vez. La reclusión de quince años le había enseñado a permanecer inmóvil. El banquero golpeó con el dedo en la ventanilla, pero el recluido no hizo ningún movimiento. Entonces el banquero arrancó cuidadosamente los sellos de la puerta e introdujo la llave en la cerradura. Se oyó un ruido áspero y el rechinar de la puerta. El banquero esperaba el grito de sorpresa y los pasos, pero al cabo de tres minutos el silencio detrás de la puerta seguía inalterable. Decidió entonces entrar en la habitación.
Junto a la mesa estaba sentado, inmóvil, un hombre que no parecía una persona común. Era un esqueleto, cubierto con piel, con largos bucles femeninos y enmarañada barba. El color de su cara era amarillo, con un matiz terroso; tenía las mejillas hundidas, espalda larga y estrecha, y la mano que sostenía su melenuda cabeza era tan delgada que daba miedo mirarla. Sus cabellos ya estaban salpicados por las canas, y a juzgar por su cara, avejentada y demacrada, nadie creería que sólo tenía cuarenta años. Dormía... Delante de su inclinada cabeza, se veía sobre el escritorio una hoja de papel, en la cual había unas líneas escritas con letra menuda.
«¡Miserable! —pensó el banquero—. Duerme y, probablemente, sueña con los millones. Pero si yo levanto este semicadáver, lo arrojo sobre la cama y lo aprieto un poco con la almohada, el más minucioso peritaje no encontrará signos de una muerte violenta. Pero leamos primero estas líneas...».
El banquero tomó la hoja y leyó lo siguiente: «Mañana, a las doce horas del día, recupero la libertad y el derecho de comunicarme con la gente. Pero antes de abandonar esta habitación y ver el sol, considero necesario decirle algunas palabras. Con la conciencia tranquila y ante Dios que me está viendo, declaro que yo desprecio la libertad, la vida, la salud y todo lo que en vuestros libros se denomina bienes del mundo.
»Durante quince años estudié atentamente la vida terrenal. Es verdad, yo no veía la tierra ni la gente, pero en vuestros libros bebía vinos aromáticos, cantaba canciones, en los bosques cazaba ciervos y jabalíes, amaba mujeres... Beldades, leves como una nube, creadas por la magia de vuestros poetas geniales, me visitaban de noche y me susurraban cuentos maravillosos que embriagaban mi cabeza. En vuestros libros escalaba las cimas del Elbruz y del Monte Blanco y desde allí veía salir el sol por la mañana mientras al anochecer lo veía derramar el oro purpurino sobre el cielo, el océano, las montañas; veía verdes bosques, prados, ríos, lagos, ciudades; oía el canto de las sirenas y el son de las flautas de los pastores; tocaba las alas de los bellos demonios que descendían para hablar conmigo acerca de Dios... En vuestros libros me arrojaba en insondables abismos, hacía milagros, incendiaba ciudades, profesaba nuevas religiones, conquistaba imperios enteros...
»Vuestros libros me dieron la sabiduría. Todo lo que a través de los siglos iba creando el infatigable pensamiento humano está comprimido cual una bola dentro de mi cráneo. Sé que soy más inteligente que todos vosotros.
»Y yo desprecio vuestros libros, desprecio todos los bienes del mundo y la sabiduría. Todo es miserable, perecedero, fantasmal y engañoso como la fatal morgana. Qué importa que seáis orgullosos, sabios y bellos, si la muerte os borrará de la faz de la tierra junto con las ratas, mientras que vuestros descendientes, la historia, la inmortalidad de vuestros genios se congelarán o se quemarán junto con el globo terráqueo.
»Habéis enloquecido y marcháis por un camino falso. Tomáis la mentira por la verdad, y la fealdad por la belleza. Os quedaríais sorprendidos si, en virtud de algunas circunstancias, sobre los manzanos y los naranjos, en lugar de los frutos, crecieran de golpe las ranas y los lagartos o si las rosas comenzaran a exhalar un olor a caballo transpirado; así me asombro por vosotros que habéis cambiado el cielo por la tierra. No quiero comprenderos.
»Para mostrarles de hecho mi desprecio hacia todo lo que representa vuestra vida, rechazo los dos millones, con los cuales había soñado en otro tiempo, como si fueran un paraíso, y a los que desprecio ahora. Para privarme del derecho de cobrarlos, saldré de aquí cinco horas antes del plazo establecido y de esta manera violaré el convenio...».
Después de leer la hoja, el banquero la puso sobre la mesa, besó al extraño hombre en la cabeza y salió de la casita, llorando. En ningún momento de su vida, ni aún después de las fuertes pérdidas en la Bolsa, había sentido tanto desprecio por sí mismo como ahora. Al volver a su casa, se acostó enseguida, pero la emoción y las lágrimas no lo dejaron dormir durante un buen rato...
A la mañana siguiente llegaron corriendo los alarmados serenos y le comunicaron haber visto que el hombre de la casita bajó por la ventana al jardín, se encaminó hacia el portón y luego desapareció. Junto con los criados, el banquero se dirigió a la casita y comprobó la fuga del prisionero. Para no suscitar rumores superfluos, tomó de la mesa la hoja con la renuncia y, al regresar a casa, la guardó en la caja fuerte.
Un asesinato
Es de noche. La criadita Varka, una muchacha de trece años, mece en la cuna al nene y le canturrea:
«Duerme, niño bonito, que viene el coco...»
Una lamparilla verde encendida ante el icono alumbra con luz débil e incierta. Colgados a una cuerda que atraviesa la habitación se ven unos pañales y un pantalón negro. La lamparilla proyecta en el techo un gran círculo verde; las sombras de los pañales y el pantalón se agitan, como sacudidas por el viento, sobre la estufa, sobre la cuna y sobre Varka.
La atmósfera es densa. Huele a piel y a sopa de col.
El niño llora. Está hace tiempo afónico de tanto llorar; pero sigue gritando cuanto le permiten sus fuerzas. Parece que su llanto no va a acabar nunca.
Varka tiene un sueño terrible. Sus ojos, a pesar de todos sus esfuerzos, se cierran, y, por más que intenta evitarlo, da cabezadas. Apenas puede mover los labios, y se siente la cara como de madera y la cabeza pequeñita cual la de un alfiler.
«Duerme, niño bonito...», balbucea.
Se oye el canto monótono de un grillo escondido en una grieta de la estufa. En el cuarto inmediato roncan el maestro y el aprendiz Afanasy. La cuna, al mecerse, gime quejumbrosa. Todos estos ruidos se mezclan con el canturreo de Varka en una música adormecedora, que es grato oír desde la cama. Pero Varka no puede acostarse, y la musiquita la exaspera, pues le da sueño y ella no puede dormir; si se durmiese, los amos le pegarían.
La lamparilla verde está a punto de apagarse. El círculo verde del techo y las sombras se agitan ante los ojos medio cerrados de Varka, en cuyo cerebro semidormido nacen vagos ensueños.
La muchacha ve en ellos correr por el cielo nubes negras que lloran a gritos, como niños de teta. Pero el viento no tarda en barrerlas, y Varka ve un ancho camino, lleno de lodo, por el que transitan, en fila interminable, coches, gentes con talegos a la espalda y sombras. A uno y otro lado del camino, envueltos en la niebla, hay bosques. De pronto, las sombras y los caminantes de los talegos se tienden en el lodo.
—¿Para qué hacen eso? —les pregunta Varka.
—¡Para dormir! —contestan—. Queremos dormir.
Y se duermen como lirones.
Cuervos y urracas, posados en los alambres del telégrafo, ponen gran empeño en despertarlos.
«Duerme, niño bonito...», canturrea entre sueños Varka.
Momentos después sueña hallarse en casa de su padre. La casa es angosta y oscura. Su padre, Efim Stepanov, fallecido hace tiempo, se revuelca por el suelo. Ella no lo ve, pero oye sus gemidos de dolor. Sufre tanto —atacado de no se sabe qué dolencia—, que no puede hablar. Jadea y rechina los dientes.
—Bu-bu-bu-bu...
La madre de Varka corre a la casa señorial a decir que su marido está muriéndose. Pero ¿por qué tarda tanto en volver? Hace largo rato que se ha ido y debía haber vuelto ya.
Varka sueña que sigue oyendo quejarse y rechinar los dientes a su padre, acostada en la estufa.
Mas he aquí que se acerca gente a la casa. Se oye trotar de caballos. Los señores han enviado al joven médico a ver al moribundo. Entra. No se le ve en la obscuridad, pero se le oye toser y abrir la puerta.
—¡Enciendan luz! —dice.
—¡Bu-bu-bu! —responde Efim, rechinando los dientes.
La madre de Varka va y viene por el cuarto buscando cerillas. Unos momentos de silencio. El doctor saca del bolsillo una cerilla y la enciende.
—¡Espere un instante, señor doctor! —dice la madre.
Sale corriendo y vuelve a poco con un cabo de vela.
Las mejillas del moribundo están rojas, sus ojos brillan, sus miradas parecen hundirse extrañamente agudas en el doctor, en las paredes.
—¿Qué es eso, muchacho? —le pregunta el médico, inclinándose sobre él—. ¿Hace mucho que estás enfermo?
¡Me ha llegado la hora, excelencia! —contesta, con mucho trabajo, Efim—. No me hago ilusiones...
—¡Vamos, no digas tonterías! Verás cómo te curas...
—Gracias, excelencia; pero bien sé yo que no hay remedio... Cuando la muerte dice aquí estoy, es inútil luchar contra ella...
El médico reconoce detenidamente al enfermo y declara:
—Yo no puedo hacer nada. Hay que llevarle al hospital para que le operen. Pero sin pérdida de tiempo. Aunque es ya muy tarde, no importa; te daré cuatro letras para el doctor y te recibirá. ¡Pero enseguida, enseguida!
—Señor doctor, ¿y cómo va a ir? —dice la madre—. No tenemos caballo.
—No importa; hablaré a los señores y les dejarán uno.
El médico se va, la vela se apaga y de nuevo se oye el rechinar de dientes del moribundo.
—Bu-bu-bu-bu...
Media hora después se detiene un coche ante la casa; lo envían los señores para llevar a Efim al hospital. A los pocos momentos el coche se aleja, conduciendo al enfermo.
Pasa, al cabo, la noche y sale el Sol. La mañana es hermosa, clara. Varka se queda sola en casa; su madre se ha ido al hospital a ver cómo sigue el marido.
Se oye llorar a un niño. Se oye también una canción:
«Duerme niño bonito...»
A Varka le parece su propia voz la voz que canta.
Su madre no tarda en volver. Se persigna y dice:
—¡Acaban de operarlo, pero ha muerto! ¡Santa gloria haya!... El doctor dice que se le ha operado demasiado tarde; que debía habérsele operado hace mucho tiempo.
Varka sale de la casa y se dirige al bosque. Pero siente de pronto un tremendo manotazo en la nuca. Se despierta y ve con horror a su amo, que le grita:
—¡Mala pécora! ¡El nene llorando y tú durmiendo!
Le da un tirón de orejas; ella sacude la cabeza, como para ahuyentar el sueño irresistible y empieza de nuevo a balancear la cuna, canturreando con voz ahogada.
El círculo verde del techo y las sombras siguen produciendo un efecto letal sobre Varka, que, cuando su amo se va, torna a dormirse. Y empieza otra vez a soñar.
De nuevo ve el camino enlodado. Infinidad de gente, cargada con talegos, yace dormida en tierra. Vorka quiere acostarse también; pero su madre, que camina a su lado, no la deja; ambas se dirigen a la ciudad en busca de trabajo.
—¡Una limosnita, por el amor de Dios! —implora la madre a los caminantes—. ¡Compasión, buenos cristianos!
—¡Dame el niño! —grita de pronto una voz que le es muy conocida a Varka—. ¡Otra vez dormida, mala pécora!
Varka se levanta bruscamente, mira en torno suyo y se da cuenta de la realidad: no hay camino, ni caminantes, ni su madre está junto a ella; sólo ve a su ama, que ha venido a darle teta al niño.
Mientras el niño mama, Varka, de pie, espera que acabe. El aire empieza a azulear tras los cristales; el círculo verde del techo y las sombras van palideciendo. La noche le cede su puesto a la mañana.
—¡Toma al niño! —ordena a los pocos minutos el ama, abotonándose la camisa—. Siempre está llorando. ¡No sé qué le pasa!
Varka coge al niño, lo acuesta en la cuna y empieza otra vez a mecerle. El círculo verde y las sombras, menos perceptibles a cada instante, no ejercen ya influjo sobre su cerebro. Pero, sin embargo, tiene sueño; su necesidad de dormir es imperiosa, irresistible. Apoya la cabeza en el borde de la cuna, y balancea el cuerpo al par que el mueble, para despabilarse; pero los ojos se le cierran y siente en la frente un peso plúmbeo.
—¡Varka, enciende la estufa! —grita el ama, al otro lado de la puerta.
Es de día. Hay que comenzar el trabajo.
Varka deja la cuna y corre por leña al porche. Se anima un poco; es más fácil resistir el sueño andando que sentado.
Lleva leña y enciende la estufa. La niebla que envolvía su cerebro se va disipando.
—¡Varka, prepara el samovar! —grita el ama.
Varka empieza a encender astillas, mas su ama la interrumpe con una nueva orden:
—¡Varka, límpiale los chanclos al amo!
Varka, mientras limpia los chanclos, sentada en el suelo, piensa que sería delicioso meter la cabeza en uno de aquellos zapatones para dormir un rato. De pronto, el chanclo que estaba limpiando crece, se infla, llena toda la estancia. Varka suelta el cepillo y empieza a dormirse; pero hace un nuevo esfuerzo, sacude la cabeza y abre los ojos cuanto puede, en evitación de que los chismes que hay a su alrededor sigan moviéndose y creciendo.
—¡Varka, ve a lavar la escalera! —ordena el ama, a voces—. ¡Está tan cochina, que cuando sube un parroquiano me avergüenzo!
Varka lava la escalera, barre las habitaciones, enciende después otra estufa, va varias veces a la tienda. Son tantos sus quehaceres, que no tiene un momento libre.
Lo que más trabajo le cuesta es estar de pie, inmóvil, ante la mesa de la cocina, mondando patatas. Su cabeza se inclina, sin que ella lo pueda evitar, hacia la mesa; las patatas toman formas fantásticas; su mano no puede sostener el cuchillo. Sin embargo, es preciso no dejarse vencer por el sueño: está allí el ama, gorda, malévola, chillona. Hay momentos en que le acomete a la pobre muchacha una violenta tentación de tenderse en el suelo y dormir, dormir, dormir...
Transcurre así el día. Llega la noche.
Varka, mirando las tinieblas enlutar las ventanas, se aprieta las sienes, que se siente como de madera, y sonríe de un modo estúpido, completamente inmotivado. Las tinieblas halagan sus ojos y hacen renacer en su alma la esperanza de poder dormir.
Hay aquella noche una visita.
—¡Varka, enciende el samovar! —grita el ama.
El samovar es muy pequeño, y para que todos puedan tomar té hay que encenderlo cinco veces.
Luego Varka, en pie, espera órdenes, fijos los ojos en los visitantes.
—¡Varka, ve por vodka! Varka, ¿dónde está el sacacorchos? ¡Varka, limpia un arenque!
Por fin la visita se va. Se apagan las luces. Se acuestan los amos.
—¡Varka, abraza al niño! —es la última orden que oye.
Canta el grillo en la estufa. El círculo verde del techo y las sombras vuelven a agitarse arte los ojos medio cerrados de Varka y a envolverle el cerebro en una niebla.
«Duerme, niño bonito...», canturrea la pobre muchacha con voz soñolienta.
El niño grita como un condenado. Está a dos dedos de encanarse.
Varka, medio dormida, sueña con el ancho camino enlodado, con los caminantes del talego, con su madre, con su padre moribundo. No puede darse cuenta de lo que pasa en torno suyo. Sólo sabe que algo la paraliza, pesa sobre ella, le impide vivir. Abre los ojos, tratando de inquirir qué fuerza, qué potencia es ésa, y no saca nada en limpio. Sin alientos ya, mira el círculo verde, las sombras... En este momento oye gritar al niño y se dice: «Ese es el enemigo que me impide vivir.»
El enemigo es el niño.
Varka se echa a reír. ¿Cómo no se le ha ocurrido hasta ahora una idea tan sencilla?
Completamente absorbida por tal idea se levanta, y, sonriendo, da algunos pasos por la estancia. La llena de alegría el pensar que va a librarse al punto del niño enemigo. Le matará y podrá dormir lo que quiera.
Riéndose, guiñando los ojos con malicia, se acerca con tácitos pasos a la cuna y se inclina sobre el niño.
Le atenaza con ambas manos el cuello. El niño se pone azul, y a los pocos instantes muere.
Varka entonces, alegre, dichosa, se tiende en el suelo y se queda al punto dormida con un sueño profundo.
Las Bellas
I
Recuerdo cómo, siendo colegial del quinto o sexto año, viajaba yo desde el pueblo de Bolshoi Krepkoi, de la región de Don, a Kostov, acompañando a mi abuelo. Era un día de agosto, caluroso y penosamente aburrido. A causa del calor y del viento, seco y cálido, que nos llenaba la cara de nubes de polvo, los ojos se nos pegaban y la boca se volvía reseca, uno no tenía ganas de mirar ni hablar, ni pensar, y cuando el semidormido cochero, el ucranio Karpo, amenazando al caballo me rozaba la gorra con su látigo, yo no emitía ningún sonido en señal de protesta y sólo, despertándome de la modorra, escudriñaba la lejanía: ¿no se veía alguna aldea a través de la polvareda? Para dar de comer a los caballos nos detuvimos en Bjchi-Salaj, un gran poblado armenio, en casa de un rico aldeano, conocido de mi abuelo. En mi vida había visto nada más caricaturesco que aquel armenio. Imagínese una cabecita rapada, de cejas espesas y sobresalientes, nariz de ave, largos y canosos bigotes y ancha boca desde la cual apunta una larga pipa de cerezo; esa cabecita está pegada torpemente a un torso flaco y encorvado, vestido con un traje fantástico: una corta chaqueta roja y amplios bombachos de color celeste claro; esta figura caminaba separando mucho los pies y arrastrando los zapatos, hablaba sin sacar la pipa de la boca y se comportaba con dignidad puramente armenia: no sonreía, abría desmesuradamente los ojos y trataba de prestar la menor atención posible a sus huéspedes.
En las habitaciones del armenio no había ni viento ni polvo, pero la atmósfera de la casa era tan desagradable, sofocante y tediosa como en la estepa y en el camino. Me recuerdo polvoriento y exhausto por el calor, sentado en el rincón sobre un baúl verde. Las paredes de madera sin pintar, los muebles y los pisos recubiertos de ocre expandían un olor a madera seca, quemada por el sol. En todas partes, por donde uno mirara, había moscas, moscas, moscas... El abuelo y el armenio conversaban a media voz acerca de las pasturas, el estiércol, las ovejas... Yo sabía que durante una hora entera iban a preparar el samovar, que mi abuelo emplearía no menos de una hora para tomar el té, que luego se echaría una siesta de dos o tres horas y que yo pasaría la cuarta parte del día esperando, después de lo cual volverían el calor, la polvareda y las sacudidas de la carreta. Al escuchar el murmullo de dos voces, se me figuraba que hacía ya mucho tiempo que yo estaba viendo al armenio, el armenio con la vajilla, las moscas, las ventanas, en las que pegaba el cálido sol, y que no las dejaría de ver sino en un futuro muy lejano y me dominaba entonces un odio a la estepa, al sol, a las moscas...
Una mujer ucraniana, con un pañuelo en la cabeza, trajo la bandeja con vajilla y luego el samovar.
El armenio, sin prisa, salió al zaguán y gritó:
—¡Mashia! ¡Ven a servir el té! ¿Dónde estás? ¡Mashia!
Se oyeron unos pasos presurosos y entró una joven de unos dieciséis años, llevando un sencillo vestido de percal y un pañuelito blanco. Lavando la vajilla y sirviendo té, me daba la espalda y pude notar solamente que tenía un talle muy fino, que estaba descalza y que sus pequeños talones desnudos se escondían bajo unos pantalones que llegaban hasta el suelo.
El dueño me invitó a tomar el té. Al sentarme en la mesa, miré la cara de la joven, que me ofrecía el vaso, y de pronto sentí como si una ráfaga de viento sacudiera mi alma, borrando todas las impresiones del día, con su tedio y su polvo. Porque vi los encantadores rasgos del más hermoso de los rostros que jamás haya encontrado o sonado. Ante mí estaba una beldad, y lo comprendí a primera vista, como comprendo el relámpago.
Estoy dispuesto a jurar que Masha o, como la llamaba su padre, Mashia, era una verdadera belleza, mas no puedo demostrarlo. Ocurre a veces que las nubes se acumulan desordenadamente en el horizonte, y el sol, escondiéndose tras ellas, las pinta con todos los colores posibles: purpúreo anaranjado, dorado lila, rosado sucio; una nubecilla se parece a un monje, otra a un pez, otra más a un turco tocado con un turbante. El resplandor abarca la tercera parte del cielo; hace brillar la cruz de la iglesia y las ventanas de la mansión señorial; se refleja en el río y en las charcas; tiembla en los árboles; lejos, recortándose sobre el fondo iluminado, una bandada de patos silvestres vuela en busca de un lugar para pernoctar... El zagal, que va arreando vacas, el agrimensor, que atraviesa en carreta el dique: Los señores que están de paseo: todos contemplan la puesta del sol y todos, sin excepción, encuentran que es terriblemente bella, pero nadie sabe ni podrá decir en qué consiste esta belleza.
No era yo solo quien encontraba bella a la joven armenia. Mi abuelo, un anciano de ochenta años, hombre duro e indiferente para las mujeres y las bellezas de la naturaleza, miró a Masha con cariño durante un minuto entero y preguntó:
—¿Es tu hija, Avet Nazárich?
—La hija, sí. Es mi hija —contesó el dueño.
—Linda señorita —alabó el abuelo.
Un pintor llamaría clásica y severa a la belleza de, aquella armenia. Era, precisamente, esa clase de belleza, cuya contemplación, Dios sabe cómo, origina en uno la seguridad de ver facciones regulares, de que los cabellos, los ojos, la nariz, la boca, el cuello, el pecho y todos los movimientos del joven cuerpo se han fundido en un solo acorde íntegro y armónico, en el cual la naturaleza no se había equivocado ni en un ápice; no se sabe por qué, nosotros creemos que una mujer idealmente bella debe tener una nariz exactamente igual a la de Masha, recta y levemente encorvada, los mismos ojos, grandes y oscuros, las mismas pestañas largas, la misma mirada lánguida; que sus ondulados cabellos negros y sus cejas hacen el mismo juego con el blanco y delicado color de la frente y las mejillas, como el verde cañaveral con el apacible río. El blanco cuello de Masha y su pecho juvenil no están bien desarrollados aún, pero a uno le parece que para esculpirlos es necesario tener un enorme talento creador. Se la está mirando y poco a poco, invade el deseo de decirle a hasta algo muy agradable, sincero, bello tan bello como lo es ella misma.
Al principio me sentía ofendido y avergonzado por el hecho de que Masha no me prestaba ninguna atención y siempre miraba al suelo; parecíame que un aire especial, feliz y orgulloso, la separaba de mí y la ocultaba celosamente de mis miradas.
"Debe ser —pensé— porque estoy cubierto de polvo, quemado por el sol y porque no soy más que un mozalbete".
Pero luego, poco a poco, me olvidé de mí mismo y me abandoné por entero a sentir solamente su belleza. Ya no recordaba el tedio de la estepa ni la polvoreada; no oía el zumbido de las moscas, no percibía el sabor del té, sólo sentía que al otro lado de la mesa se hallaba una hermosa muchacha.
Percibía aquella belleza de una manera extraña. No eran deseos, ni entusiasmo, ni tampoco placer lo que Masha suscitaba en mí, sino una honda, aunque agradable, tristeza. Era una tristeza indefinida, vaga como un sueño. Sin saber por qué, sentía lástima por mí mismo, por mi abuelo, por el armenio y por la misma pequeña armenia, y experimentaba una sensación como si los cuatro hubiéramos perdido algo importante y necesario para la vida, algo que jamás volveríamos a encontrar. También mi abuelo se puso triste. Ya no hablaba de rastrojos ni de ovejas, sino callaba, pensativo, mirando a Masha de tiempo en tiempo.
Después del té el abuelo se acostó a dormir y yo salí de la casa y me senté en un escalón del pórtico. La casa como todas las casas en Bajch-Salaj, estaba expuesta directamente al sol; no había árboles, ni toldos, ni sombra. El gran patio exterior del armenio, cubierto de armuelle y otras hierbas, a pesar del fuerte calor, se hallaba animado y hasta alegre. Detrás de una de las cercas que allá y acá cruzaban el patio, se realizaba la trilla. Al rededor de un poste, clavado en medio de la era, uncidos en fila y formando un solo radio, corrían doce caballos. Cerca de ellos caminaba un mozo ucranio vestido con un chaleco largo y amplios bombachos, quien hacía restallar el látigo y profería gritos, como si quisiera burlarse de los caballos y jactarse de su poder sobre ellos:
—¡A-a-a, malditos! A-a-a... ¡ya os voy a dar! ¿Tenéis miedo?
Los caballos, bayos, blancos y pintos, sin comprender para qué los obligan a girar en el mismo lugar y aplastar la paja del trigo, corrían de mala gana, como haciendo un gran esfuerzo, y agitaban las colas ofendidos. Debajo de sus cascos el viento levantaba nubes enteras de dorado tamo y las llevaba lejos, por encima de la empalizada. Junto a las altas y frescas hacinas se afanaban las mujeres con rastrillos y se movían los carros, más allá de las hacinas, en otro patio, corría alrededor del poste otra docena de parecidos caballos y otro ucranio, igual que el primero, hacía restallar el látigo y se burlaba de los caballos.
Los escalones en que me hallaba sentado estaban calientes; en algunos —sitios del estrecho pasamanos y en los marcos de las ventanas el calor ablandaba el pegamento; bajo los peldaños y los postigos, en las angostas franjas de la sombra, se apretujaban insectos de color rojo. El sol me quemaba la cabeza, el pecho y la espalda; pero yo no lo notaba y sólo sentía el roce de los pies descalzos por los tablones del piso, en el zaguán, en las habitaciones. Después de retirar la vajilla, Masha, bajó corriendo por los peldaños, alcanzándome con una ráfaga de aire, y dirigióse volando como un pájaro hacia una pequeña y ahumada construcción que debía ser cocina y de donde llegaba un olor a cordero asado y un enojado parloteo armenio.
Ella desapareció por la oscura puerta y en su lugar surgió en el umbral una vieja y encorvada armenia, de cara colorada, que vestía largos bombachos verdes. La vieja estaba enfadada y reñía a alguien. Pronto apareció Masha, enrojecida por el calor de la cocina y con un enorme pan negro sobre el hombro, inclinándose con gracia bajo el peso del pan, corrió a través del patio en dirección a la era, en un santiamén se coló por la cerca y envuelta en la nube del dorado polvillo, desapareció detrás de los carros. El ucranio que fustigaba a los caballos bajó el látigo y durante un minuto se quedó mirando, en silencio, hacia el lado de los carros; luego, cuando la muchacha volvió a aparecer junto a los caballos y saltó la cerca la siguió con la mirada y de repente gritó a los caballos de tal modo como si estuviera muy apenado:
—¡Ea, que os lleve el diablo!
Permanecí escuchando sin cesar los pasos de los pies descalzos y viéndola correr por el gran patio, con la cara seria, preocupada. Ora descendía corriendo los escalones, echándome viento, ora volaba a la cocina ora hacia la era, ora corría fuera del patio, de modo que yo apenas tenía tiempo de mover la cabeza para seguirla con la mirada.
Y cuantas más veces pasaba corriendo, con su belleza, ante mi vista, más fuerte se tornaba mi tristeza. Tenía lástima de mí mismo, de ella y del mozo ucranio que la seguía con su triste mirada cada vez que ella corría hacia los carros, a través de una nube de tamo. No sé si su belleza provocaba en mí la envidia, o lamentaba que la muchacha no fuese mía, ni nunca lo sería y que yo fuese un extraño para ella; o sentía vagamente que su rara belleza era casual, innecesaria, efímera; o, quizás, era mi tristeza aquel sentimiento especial que nace en el hombre al contemplar éste una verdadera belleza. ¿Quién lo sabe?
Las tres horas de espera pasaron inadvertidas. Me pareció que no había tenido suficiente tiempo para ver bien a Masba, cuando Karpo ya había ido al río, bañado el caballo y ya estaba enganchándolo: El mojado caballo resoplaba contento y golpeaba con los cascos. Karpo le gritaba: "¡atra-ás!" El abuelo se despertó. Masha empujó el portón y éste se abrió chirriando, nosotros subimos a la carreta y salimos del patio. Viajábamos en silencio, como si estuviéramos enojados.
Cuando al cabo de dos o tres horas, a lo lejos se avistaron Rostov y Najicheván, Karpo, que durante todo el viaje había permanecido callado, volvióse por un instante hacia nosotros y dijo:
—¡Qué linda moza, la del armenio!
Y fustigó al caballo.
II
En otra oportunidad, siendo ya estudiante, me dirigía por ferrocarril al sur. Era el mes de mayo. En una de las estaciones, parece que fue entre Belgorod y Karkov, bajé del vagón para dar un paseo sobre el andén.
La sombra crepuscular había descendido ya sobre el pequeño jardín de la estación, el andén y el campo, el edificio de la estación ocultaba la puesta del sol, pero por las bocanadas superiores de humo que salía de la locomotora y que estaba teñido de un suave color de rosa, se notaba que el sol aún no se había puesto del todo.
Paseando por el andén, observé que la mayoría de los pasajeros caminaban y se detenían siempre junto a un coche de segunda clase y lo hacían con una expresión que parecía señalar la presencia en el vagón de algún personaje célebre. Entre los curiosos que encontré cerca de este vagón se hallaba también mi compañero de viaje, un oficial de artillería, hombre inteligente, cordial y simpático, como todos aquellos con quienes trababa un casual y pasajero conocimiento en el camino.
—¿Qué están mirando aquí?—le pregunté.
Sin responder, me señaló con los ojos una figura femenina. Era una joven de unos diecisiete o dieciocho años, vestida a la usanza rusa con la cabeza descubierta y con una pequeña mantilla negligentemente echada sobre un hombro; no era una pasajera del tren, sino, al parecer, la hija o la hermana del jefe de estación. De pie, junto a la ventanilla del coche, estaba conversando con una pasajera de cierta edad. Antes de darme cuenta de lo que estaba viendo, me invadió de repente la misma sensación que otrora había experimentado en la aldea armenia.
La joven era una notable belleza y de ello no teníamos duda ni yo ni los que la miraban junto conmigo.
Si tuviera que describir su físico por partes, como suele hacerse, debería de reconocer que lo único realmente bello que tenía la muchacha eran sus rubios, ondulados y espesos cabellos, que caían libremente sobre su espalda y sólo estaban sujetos en la cabeza con una cintita negra; todo lo demás era irregular o muy ordinario. Fuese por una manera especial de coquetear o por la miopía, tenía los ojos entornados; su nariz era tímidamente respingada; la boca, pequeña, su perfil, débilmente delineado; sus hombros eran demasiado estrechos para su edad y, sin embargo' la muchacha daba impresión de ser una verdadera beldad. Mirándola pude convencerme de que un rostro ruso, para parecer bello no necesita una rigurosa regularidad de facciones; más aún, si a la joven le hubieran cambiado su nariz respingona por otra, recta y plásticamente impecable, como la que tenía la pequeña armenia, su rostro, probablemente, hubiera perdido todo su encanto.
Parada junto a la ventanilla, la muchacha, al conversar, encogía los hombros a causa del aire fresco del anochecer, con frecuencia volvía la cabeza hacia nosotros, se ponía en jarras, alzaba sus manos para arreglar los cabellos, hablaba, reía, expresaba en su cara tan pronto sorpresa como terror y no recuerdo un solo instante en que su rostro y su cuerpo estuvieran quietos. Todo el secreto y el hechizo de su belleza consistían precisamente en estos pequeños e infinitamente graciosos movimientos en su sonrisa en el juego de su rostro, en las fugaces miradas que nos dirigía, en la conjunción de la fina elegancia de sus ademanes con la juventud, la frescura, la pureza del alma que se revelaban en su risa y en su voz, y con esa debilidad que tanto amamos en los niños, en los pájaros, en los jóvenes cierzos, en los jóvenes árboles.
Era una belleza de mariposa a la cual tan bien le queda el vals el revoloteo por el jardín, la risa, la alegría, y la que no concuerda con una idea seria, ni con la tristeza, ni con la paz; y bastaría, al parecer, que un fuerte viento corriera por el andén o que cayera una lluvia para que el frágil cuerpo se marchitara de golpe y su caprichosa belleza se aventara como el polvillo de las flores.