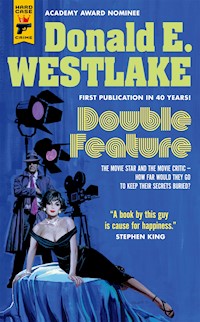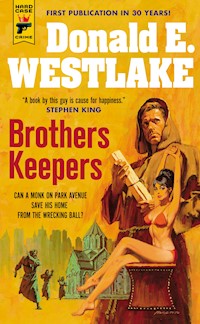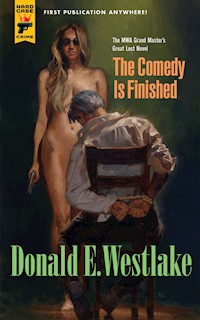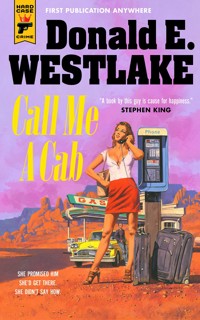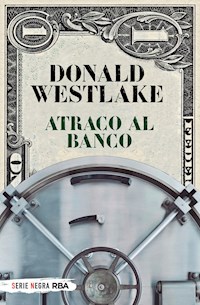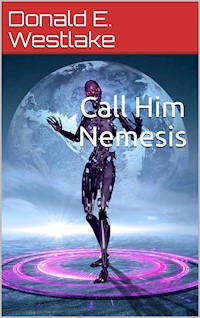9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
¿Qué es un primo? El candidato perfecto para ser estafado. ¿Y quién es el rey de los primos? Fred Fitch, al que han estafado de todas las maneras posibles. Pero nada comparado con lo que le sucederá cuando se entere de la muerte de un pariente, el misterioso tío Matt, cuya existencia ignoraba y que le lega la nada despreciable cantidad de 300.000 dólares. Un botín muy apetitoso para todos los estafadores, embaucadores, farsantes, fulleros, bribones y truhanes de la ciudad de Nueva York, y también para los que se han cargado al tío Matt. Mientras trata de no perder el dinero, Fred Fitch se irá topando con una serie de singulares y picarescos personajes, cuyas intenciones no siempre están claras: una stripper, un abogado, un par de policías, un peculiar médico y un antiguo socio de su tío… Galardonada con el premio Edgar Allan Poe a la mejor novela de misterio en 1967, Dios salve al primo combina con maestría situaciones hilarantes, vibrantes persecuciones y una creciente tensión.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Título original inglés: GodSavetheMark
© Donald E. Westlake, 1967, 1995
© de la traducción: Ramón de España, 2013.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2014.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: OEBO631
ISBN: 978-84-9056-186-7
Composición digital: Víctor Igual, S. L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
Dedicatoria
Cita
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Capítulo 47
Notas
Olvidándome de lo que dejo atrás
y dirigiéndome hacia lo que tengo por delante
me apresuro hacia la meta.
EPÍSTOLA DE PABLO A LOS FILIPENSES
1
El viernes 19 de mayo fue un día muy completito. Por la mañana, le compré una papeleta de apuestas falsa a un manco en una barbería de la calle Veintitrés Oeste, y por la noche me llamó a casa un abogado para informarme de que acababa de heredar trescientos diecisiete mil dólares de mi tío Matt. Yo nunca había oído hablar del tío Matt.
En cuanto colgó el abogado, llamé a mi amigo Reilly del Escuadrón Tocomocho a su casa de Queens.
—Soy yo —le dije—, Fred Fitch.
Reilly suspiró y repuso:
—A ver, Fred, ¿qué te han hecho esta vez?
—Dos cosas —le informé—. Una esta mañana y otra ahora mismo.
—Pues ándate con ojo. Mi abuela siempre decía que los problemas llegaban de tres en tres.
—Ay, Dios mío —clamé—. ¡Clifford!
—Y ahora, ¿qué pasa?
—Te vuelvo a llamar —le dije—. Creo que ya está aquí el tercero.
Colgué, me fui escaleras abajo y llamé al timbre del señor Grant. Se plantó en la puerta con una enorme servilleta blanca colgándole del cuello y sosteniendo un tenedor pequeño con las púas hacia arriba, empalando una retorcida gambita. Lo cual resultaba algo redundante, dado que el señor Grant también es pequeño y retorcido, se está quedando calvo, suele llevar gafas con montura de acero y trabaja como profesor de historia en no sé qué instituto de Brooklyn. Nos cruzamos junto a los buzones una vez al mes, o así, y solemos intercambiar vulgaridades, pero aparte de eso, nuestro contacto social es nulo.
Le dije:
—Usted perdone, señor Grant, ya sé que es la hora de cenar, pero ¿tiene usted un nuevo compañero de piso que se llama Clifford?
Se puso pálido.
Se le deslizó el tenedor con la gamba hacia la palma de la mano. Parpadeó muy lentamente.
Aunque sabía que era inútil, yo seguí a lo mío:
—Aspecto agradable, como de mi edad, pelo corto, camisa blanca con el cuello abierto, corbata floja, pantalón oscuro...
A lo largo de los años, me había vuelto bastante hábil a la hora de hacer descripciones sucintas, lamentablemente. Debería haber añadido a esta la altura y el peso aproximado de Clifford, pero no me pareció algo fundamental.
No lo era. Con la gamba a media asta, el señor Grant repuso:
—Yo creía que era su compañero de piso.
—Me dijo que había un paquete contra reembolso.
El señor Grant asintió con cara de asco.
—A mí también.
—Y que no tenía el efectivo suficiente en el apartamento.
—Ya le había soplado algo a Wilkins, el del segundo piso.
Asentí.
—Llevaba unos cuantos billetes arrugados en la mano izquierda.
El señor Grant tragó bilis.
—Yo le di quince dólares.
Tragué bilis a mi vez.
—Yo le di veinte.
El señor Grant contempló su gamba como si no supiese quién se la había ensartado en el tenedor.
—Supongo... —dijo lentamente—. Supongo que deberíamos... —Cada vez se le oía menos.
—Vamos a hablar con Wilkins —propuse.
—Vale —dijo él.
Suspiró, salió al rellano y cerró cuidadosamente la puerta a su espalda. Subimos al segundo piso.
Esa manzana de la calle Diecinueve Este consistía casi por completo en edificios de tres y cuatro plantas con grandes apartamentos dotados de chimenea, jardín trasero y techos altos, y yo no tenía ni idea de cómo se había conseguido evitar la demolición hasta ahora. En el nuestro, el señor Grant ocupaba el primer piso, en el segundo vivía un oficial retirado de la Fuerza Aérea y yo estaba arriba de todo, en el tercero. Los tres éramos solteros, apacibles y sedentarios, y nada dados al ruido fuerte y molesto. Yo era el más joven de los tres, a mis treinta y uno, y Wilkins el más viejo, con diferencia.
Cuando el señor Grant y yo llegamos a la puerta de Wilkins, llamé al timbre y nos quedamos ahí de pie, con esa incomodidad tan bochornosa que suelen experimentar los mensajeros con malas noticias.
La puerta se abrió al cabo de un instante y ahí apareció Wilkins, con aspecto de ser el encargado de la correspondencia del BoletíndelJubilado. Lucía manguitos rojos en su camisa azul, una mancha verdosa en la frente y una vieja pluma fuente en su mano derecha manchada de tinta. Me miró a mí, miró al señor Grant, miró la servilleta del señor Grant, miró el tenedor del señor Grant, miró la gamba del señor Grant, volvió a mirarme a mí y dijo:
—¿Qué?
Entoné:
—Discúlpeme, señor, pero... ¿ha venido a verle esta tarde un tal Clifford?
—Su compañero de piso —dijo, señalándome con la pluma—. Le di siete dólares.
El señor Grant gimió. Wilkins y yo nos pusimos a mirar a la gamba, como si fuese ella la responsable del gemido. Y luego yo dije:
—Señor, ese tal Clifford, o como se llame, no es mi compañero de piso.
—¿Qué?
—Es un timador, señor.
—¿Qué?
Tenía los ojos entrecerrados en mi dirección como quien observa Texas en pleno día.
—Un timador —repetí—. Alguien que abusa de tu confianza. Un cantamañanas. Una especie de chorizo.
—¿Chorizo?
—Sí, señor. Un timador es alguien que te cuenta una mentira de lo más convincente, para que te la creas y le des dinero.
Wilkins echó la cabeza atrás y contempló el techo, como si pretendiera atravesarlo con la vista y ver mi apartamento para comprobar que Clifford no andaba por allí, en mangas de camisa, ejerciendo tranquilamente de compañero de piso de un servidor. Pero no logró verle —o no consiguió atravesar el techo con la vista, vaya usted a saber— y volvió a mirarme a mí, diciendo:
—Y ¿qué fue del paquete? ¿Acaso no era suyo?
—Señor, no había ningún paquete —le dije—. En eso consistía el timo. O sea, la mentira que le contó a usted era que había un paquete, un envío contra reembolso, y que...
—Exacto —dijo Wilkins, apuntándome con la pluma y salpicándome levemente de tinta—. Eso dijo exactamente: «contra reembolso».
—Pero el paquete no existía —insistí—. Era una mentira para sacarle el dinero.
—¿No había paquete? ¿No es su compañero de piso?
—Nada de nada.
—Pero bueno —dijo Wilkins, súbitamente indignado—. ¡Ese tío es un fraude!
—Así es, señor.
—Y ¿por dónde anda ahora? —quiso saber Wilkins, poniéndose de puntillas para mirar más allá de mi hombro.
—Yo diría que ya está a kilómetros de aquí —le dije.
—¿Le estoy entendiendo bien? —preguntó, mientras me lanzaba una mirada asesina—. ¿Usted ni siquiera conoce a ese hombre?
—Pues no.
—Pero venía de su apartamento.
—Cierto, señor. Me acababa de soplar veinte dólares.
Intervino el señor Grant:
—Yo le di quince.
Parecía estar a punto de sumarse al destino de la gamba.
Me dijo Wilkins:
—Y ¿usted creía que era su compañero de piso? Eso no tiene ningún sentido.
—No, señor —le contesté—. A mí me contó que era el compañero de piso del señor Grant.
Wilkins le dirigió a este una mirada severa:
—¿Y lo es?
—¡Claro que no! —chilló el señor Grant—. ¡Si me sopló quince dólares!
Wilkins asintió.
—Ya veo —dijo. Y a continuación, como si lo hubiera considerado todo muy a fondo, añadió—: Creo que deberíamos ponernos en contacto con las autoridades.
—A eso íbamos, precisamente —dije—. Había pensado en llamar a un amigo que tengo en el Escuadrón Tocomocho.
Wilkins apretó los párpados de nuevo.
—¿Cómo dice?
—Forma parte del cuerpo de policía. Son los que se dedican a los timadores.
—¿Tiene usted un amigo en esa organización?
—Nos conocimos por cuestiones de trabajo —informé—, pero con los años, nos hemos ido haciendo amigos.
—Pues no se hable más —sentenció Wilkins, decidido—. Nunca he visto que se resuelva nada por la vía legal, pero vamos a ver a su amigo.
Así pues, subimos los tres a mi casa, Wilkins con la mancha verde y la pluma en la mano, y el señor Grant arrastrando la servilleta, el tenedor y la gamba. Entramos en el apartamento y les ofrecí asiento, pero prefirieron quedarse de pie. Volví a llamar a Reilly, y en cuanto le dije quién era, me espetó:
—Clifford CR.
—¿Qué?
—Clifford Contra Reembolso —me aclaró—. Al principio no relacioné el nombre, pero me acordé de él cuando colgaste. Era ese, ¿no?
—Yo diría que sí —reconocí.
—Era el nuevo compañero de piso de otro inquilino.
—Y le había llegado un paquete contra reembolso.
—Es él, no hay duda —concluyó Reilly, y me lo imaginé asintiendo ante el auricular.
Reilly tiene la cabeza grande, con una espesa mata de pelo negro y un bigote igual de espeso y de negro, y cuando asiente, lo hace con tan juiciosa autoridad que siempre acabas convencido de que en su mente anida la más genuina verdad. A veces pienso que a Reilly le va tan bien en el Escuadrón Tocomocho porque él mismo tiene algo de timador.
Wilkins meneó la pluma en mi dirección, susurrando con voz ronca:
—Diga que son doce. Para el registro oficial, doce.
Dije por teléfono:
—El señor Wilkins dice que, a efectos oficiales, le han soplado doce dólares.
Reilly se echó a reír mientras Wilkins ponía mala cara. Me dijo:
—Hay un timador en cada uno de nosotros.
—Excepto en mí —protesté amargamente.
—Un día de estos, Fred, algún psiquiatra escribirá un libro sobre ti y te hará famoso para siempre.
—¿Como el conde Sacher-Masoch?
Siempre hago reír a Reilly. Él cree que soy el pringado más simpático que conoce y, lo que es peor, siempre me lo recuerda.
Ahora me dijo:
—Vale, tú, añadiré tu nombre a la lista de capullos de Clifford, y cuando lo trinquemos, te invitaré a verlo.
—¿Necesitas una descripción?
—No, gracias. Ya tenemos un centenar, y hay bastantes que se parecen mucho. Tranquilo, que a este le echamos el guante. Trabaja demasiado y está tentando a la suerte.
—Si tú lo dices...
Según mi experiencia en este campo, que es asaz extensa, los profesionales del timo a corto plazo no suelen ser atrapados. Con esto no pretendo decir nada en contra de Reilly y el resto del Escuadrón Tocomocho: solo me refiero a la imposibilidad del trabajo que les ha caído encima. Para cuando llegan a la escena del delito, el mangante ya ha desaparecido y la víctima ni siquiera sabe muy bien en qué consiste lo que le acaba de pasar. Aparte de espolvorear a la víctima en busca de huellas dactilares, la verdad es que los Reilly de este mundo no tienen mucho más que hacer.
Esta vez me pidió que le diera los nombres de mis compañeros de pringue, me aseguró una vez más que nuestra queja se sumaría al abultado expediente de Clifford y luego me preguntó:
—Y ahora, ¿qué más?
—Bueno... —empecé, un tanto avergonzado por tener que hablar delante de mis vecinos—. Esta mañana, en una barbería, un manco...
—Billete de lotería falso —me cortó.
—Reilly —le pregunté—, ¿cómo es que conoces a toda esa gentuza, pero nunca detienes a nadie?
—Trincamos al Chaval del Muestrario, ¿no? ¿Y a Slim Jim Foster? ¿Y a Able Mabel?
—Tú ganas —le contesté.
—Pues vamos a por el manco —dijo Reilly—. Se trata de Wingy St. Charles. ¿Cómo es que lo has pillado tan pronto?
—Esta tarde me entró una sospecha repentina —dije—. Con cinco horas de retraso, como de costumbre.
—Qué me vas a contar a mí...
—El caso es que me fui a la Oficina de Turismo de Irlanda, en la calle Cincuenta Este, y le enseñé el billete al tío que estaba allí, quien me dijo que era falso.
—Y lo habías comprado por la mañana. ¿Dónde?
—En una barbería de la calle Veintitrés Oeste.
—Vale, aún estamos a tiempo, igual sigue por la zona. Tenemos una probabilidad. No muy grande, pero nunca se sabe. Bueno, ¿qué más te ha pasado?
—Cuando llegué a casa —continué—, sonaba el teléfono. Era un tío que decía ser abogado, llamarse Goodkind y tener el bufete en la calle Treinta y ocho Este. Me dijo que acababa de heredar trescientos diecisiete mil dólares de mi tío Matt.
—¿Lo comprobaste con la familia? ¿Ha muerto el tío Matt?
—No tengo ningún tío Matt.
—Vale —concluyó Reilly—. A este lo trincamos fijo. ¿Cuándo vas a ir a su despacho?
—Mañana, a las diez de la mañana.
—Perfecto. Lo solucionaremos en cinco minutos. Dame la dirección.
Se la di, me dijo que ya nos veríamos por la mañana y ambos colgamos.
Mis dos invitados me miraban fijamente. El señor Grant, pasmado, y Wilkins, con una especie de hostilidad permanente. Fue Wilkins el que dijo:
—Eso es un montón de dinero.
—¿De qué dinero habla?
—De trescientos mil dólares —señaló el teléfono con la cabeza—. Lo que le va a caer.
—Pero si no me van a caer trescientos mil dólares —le dije—. Es otro timo, como lo de Clifford.
Wilkins entrecerró los ojos.
—¿Qué? ¿Está usted seguro?
Intervino el señor Grant:
—Pero si le dan el dinero...
—Ya basta —salté—. No hay ningún dinero. Es una engañifa.
Wilkins torció la cabeza a un lado.
—No lo entiendo —contestó—. No sé qué pueden sacar de eso.
—Hay mil maneras de sacar algo —le dije—. Por ejemplo, igual me dicen que meta todo el dinero en cierta inversión, donde lo tenía mi supuesto tío Matt, pero resulta que hay un problema de impuestos o unos gastos de transferencia y ellos no pueden tocar el capital sin poner en peligro toda la inversión, así que yo tengo que sacar de algún sitio dos o tres mil dólares en efectivo para cubrir los gastos. O el dinero está en algún país sudamericano y tenemos que pagar las tasas de la herencia en billetes de aquí para que dejen salir el dinero. Cada día inventan un truco nuevo y siempre hay diez capullos dispuestos a picar.
—Ya lo dijo Barnum —sentenció Wilkins—, por cada primo hay dos engañabobos.
—Y se quedó corto —rematé.
Con un hilillo de voz, el señor Grant me preguntó:
—Y ¿esto le pasa constantemente?
—No lo sabe usted bien.
—Pero ¿por qué a usted? —inquirió—. A mí es la primera vez que me sucede algo así. ¿Por qué habría de sucederle a usted con tanta frecuencia?
Fui incapaz de responderle. No se me ocurría nada que decir ante semejante pregunta. Así pues, opté por quedarme ahí de pie, mirándole, y al cabo de un rato, Wilkins y él se marcharon. Pasé la noche pensando en la pregunta que me había planteado el señor Grant y ensayando las distintas respuestas que podría haberle dado, que oscilaban entre «Supongo que así están las cosas» y «Muérase», aunque ninguna de ellas resultaba en absoluto satisfactoria.
2
Me temo que todo empezó hace veinticinco años, cuando volví a casa sin pantalones tras mi primer día en el parvulario. Me sonaba vagamente que se los había cambiado a un compañero de clase, pero no recordaba qué había obtenido a cambio ni parecía tener en mi posesión nada que no tuviera ya cuando me fui a la escuela a las nueve de la mañana, tan feliz y contento. Tampoco me constaba con total certeza la identidad del niño que me había engatusado, así que nunca di con él ni con mis pantalones.
Desde ese día, mi vida ha consistido en una serie interminable de descubrimientos tardíos. Los timadores me echan un vistazo, me largan el rollo y no tardan nada en pirarse felices a cenar filetes mientras el pobre Fred Fitch se queda en casa comiéndose los mocos. Acumulo recibos inútiles y cheques sin fondos como para empapelar el salón, poseo miles de boletos de rifas, partidos, bailes, barbacoas y fiestas inexistentes, tengo el armario lleno de maquinitas que dejaron de obrar milagros en cuanto desapareció el vendedor, y parece que estoy en todas las listas de primos del Hemisferio Occidental.
La verdad es que no sé a qué se debe. No soy el típico pardillo, o víctima, o eso aseguran Reilly así como todos los libros que he leído al respecto. No soy avaricioso, no soy un analfabeto, no soy especialmente idiota, no soy un inmigrante poco familiarizado con el idioma y las costumbres. Solo soy —y con eso ya basta— un tío crédulo. Me resulta imposible creer que un ser humano le pueda mentir a otro en sus narices. A mí ya me ha pasado cientos de veces, pero no me lo acabo de creer, vaya usted a saber por qué. Cuando estoy solo, me siento fuerte, cínico y de lo más suspicaz, pero en cuanto se materializa ante mí un desconocido con labia y se lanza a largar, se me funde el cerebro en una nube de credulidad. Y esa credulidad abarca toda mi naturaleza. Debo de ser la única persona en toda Nueva York del siglo XX con una máquina de fabricar dinero.
Esa extrema credulidad, como no podía ser de otro modo, ha marcado toda mi existencia. Abandoné mi pueblo de Montana para venir a Nueva York a la tierna edad de diecisiete años, mucho antes de lo que yo hubiese querido de no ser porque en casa estaba rodeado de amigos y parientes que ya me habían visto hacer el tonto con inusitada frecuencia. Fue el bochorno lo que me llevó del hogar al masivo anonimato de Nueva York, pues si de mí dependiera, me habría quedado eternamente a menos de diez manzanas de mi lugar de nacimiento.
Mi relación con las mujeres también se ha visto afectada, y para mal. Desde el instituto, he evitado profundizar con el sexo opuesto por culpa de mi credulidad. En primer lugar, cualquier chica que se hiciera íntima amiga mía acabaría viendo tarde o temprano —más temprano que tarde— cómo me humillaba algún artista del tocomocho. En segundo lugar, si me llego a interesar mucho por una muchacha en concreto, ¿cómo iba a descubrir jamás lo que ella pensaba de mí? Podría decir que me quería, y yo la creería al momento, pero al cabo de una hora, al cabo de un día...
No. La soledad tiene algunos aspectos siniestros, pero entre ellos no figura la autotortura.
Algo parecido ocurre con mi elección de un trabajo. No se ha hecho para mí el empleo gregario en una oficina, sentado junto a mis compañeros, escribiendo a máquina o dándole al coco en esa alegre reunión de tíos con camisa blanca. También en este caso la soledad era la respuesta, así que, durante los últimos ocho años, he ejercido de investigador autónomo, y cuento entre mis clientes con muchos escritores, eruditos y productores de televisión por los que me pateo las bibliotecas locales en busca de conocimientos específicos.
O sea, que aquí estoy, a los treinta y uno, hecho un solterón, una especie de recluso que sufre las típicas enfermedades del sedentarismo vocacional: hombros redondos, gafas redondas, tripa redonda y frente redonda. Sin darme cuenta, parece que he conseguido saltarme algunas décadas, pasar de los veintitantos a los cincuenta y pico y quedarme ahí mientras pasaban los años grises y nada rompía el ordenado flujo del tiempo, como no fuese el timador de turno dispuesto a soplarme diez pavos.
Hasta que ese viernes 19 de mayo recibí la llamada telefónica del abogado Goodkind que me cambió —y casi se cepilló— la vida.
3
En un esfuerzo por eliminar tripa, o por lo menos contenerla, me ha dado por caminar todo lo posible cada vez que salgo a la calle, así que el sábado por la mañana recorrí a pie el trayecto entre mi apartamento de la calle Diecinueve Oeste y el despacho del supuesto abogado, Goodkind, que estaba en la Treinta y ocho Este. Hice un solo alto en el camino, en un estanco situado en la esquina de la Veintitrés Oeste con la Sexta Avenida, para comprar un paquete de tabaco.
Apenas había recorrido la mitad de la siguiente manzana, en la Sexta Avenida, cuando oí que alguien me llamaba: «¡Eh, usted!». Me volví y vi cómo un sujeto más bien corpulento venía hacia mí, haciéndome señas para que no me moviese de donde estaba. Llevaba un traje oscuro, con la chaqueta abierta, una camisa blanca apelotonada en la cintura y una arrugada corbata marrón. Parecía un ex marine que empezara a ponerse fondón.
Cuando llegó hasta mí, dijo:
—Acaba usted de comprar tabaco en la tienda de la esquina, ¿verdad?
—Pues sí —repuse—. ¿Por qué?
Se sacó la cartera del bolsillo de la cadera y la abrió para mostrarme la placa.
—Policía —dijo—. Solo queremos que colabore.
—Estaré encantado de hacerlo —le aseguré, con esa cierta sensación de culpabilidad que tenemos todos cuando nos damos de bruces con la ley.
Me preguntó:
—¿Qué clase de billete ha usado?
—¿Qué clase? ¿Se refiere a...? Bueno, uno de cinco.
Sacó un billete arrugado del bolsillo de la chaqueta y me lo pasó, diciendo:
—¿Es este?
Miré el billete, pero, como es natural, no hay manera de distinguir uno de otro, así que acabé por decirle:
—Supongo que sí, pero no estoy seguro.
—Mírelo bien, hermano —insistió, y de repente sonó más duro que antes.
Lo miré más de cerca, pero... ¿cómo podía saber si era o no el billete que yo había utilizado?
—Lo siento —contesté, cada vez más nervioso—, pero no puedo estar seguro ni de una cosa ni de la otra.
—El del mostrador dice que fue usted el que se lo endilgó.
Miré al policía y capté su aire severo.
—¿Que se lo endilgué? ¿Me está diciendo que es falso?
—Exactamente —afirmó.
—Me ha vuelto a pasar —dije mientras observaba con tristeza el billete que tenía en la mano—. La gente me endilga dinero falso constantemente.
—¿De dónde sacó este billete?
—Lo siento, pero no lo sé.
Bastaba con mirarle para darse cuenta de que sospechaba de mí, cosa que confirmó diciendo:
—No le veo muy ansioso por colaborar, hermano.
—Oh, sí que lo estoy —afirmé—. Lo que pasa es que no recuerdo de dónde saqué este billete en concreto.
—Véngase al coche —me dijo, y me guió hasta un Plymouth de color verde, hecho caldo y sin distintivos policiales, que estaba aparcado junto a uno de esos chismes a los que los bomberos enganchan la manguera.
Me hizo sentar delante, en el asiento del copiloto, y luego dio la vuelta al vehículo y se deslizó tras el volante. Bajo el salpicadero, una radio de la policía emitía ruidillos y alguna que otra palabra incomprensible.
Dijo el inspector:
—A ver si nos identificamos.
Le mostré los carnés de la biblioteca y de la Seguridad Social, y él apuntó cuidadosamente mi nombre y mi dirección en un cuaderno de tapas negras. A esas alturas, ya se había incautado del billete de cinco dólares y estaba escribiendo su número de emisión en la misma página. Entonces me preguntó:
—¿Lleva más billetes?
—Sí, claro.
—Vamos a verlos.
Yo llevaba treinta y ocho dólares en efectivo: dos billetes de diez, tres de cinco y tres de uno. Se los entregué y él los estudió uno por uno de manera meticulosa, poniéndolos contra la luz, frotándolos entre el pulgar y el índice y escuchándolos crujir hasta que, finalmente, los dejó sobre el salpicadero en dos montoncitos.
Cuando terminó la inspección, resultó que había otros tres billetes falsos, uno de diez y dos de cinco.
—Habrá que requisarlos —me informó, y luego me devolvió el resto—. Le extenderé un recibo, pero es evidente que no se los podemos cambiar por dinero auténtico. Si estos billetes llevan a una condena de los falsificadores, cabe la posibilidad de que usted recupere parte del dinero perdido, pero si no es así... Pues me temo que le habrán timado.
—No pasa nada —dije con una sonrisita floja.
En primer lugar, estaba acostumbrado a que me timaran; y en segundo lugar, estaba encantado de que ese individuo se hubiese quitado de la cabeza mi posible pertenencia a una banda de delincuentes.
Llevaba un bloc de recibos en la guantera. Lo sacó, me extendió un recibo en el que se incluían los números de serie de los billetes y, mientras me lo entregaba, dijo:
—Tenga más cuidado a partir de ahora. Revise el cambio cuando se lo den y no volverá a cometer errores tan onerosos.
—Así lo haré —le prometí.
Bajé del coche, consulté el reloj y vi que tenía que darme prisa si quería llegar al despacho de Goodkind a las diez en punto. Eché a andar con rapidez hacia la parte alta de la ciudad.
No fue hasta que llegué a la calle Treinta y dos cuando me di cuenta de que me habían timado. En ese momento, me quedé tieso en la acera y, mientras notaba que se me iba la sangre de la cabeza, saqué el recibo y le eché un vistazo.
Veinte dólares. Acababa de comprar un trozo de papel garabateado por veinte dólares.
Di media vuelta y eché a correr, pero, claro está, cuando llegué a la calle Veinticuatro el tío ya hacía tiempo que se había dado el piro. Me puse a buscar una cabina telefónica, con la idea de llamar a Reilly al Cuartel General, pero entonces recordé que le iba a ver en el despacho del supuesto abogado algo después de las diez.
¿Algo después de las diez? Volví a mirar el reloj y vi que faltaba un minuto para las diez. ¡Se supone que ya debería estar allí!
Paré un taxi, lo que significaba añadir un dólar a los que ya me había soplado el poli chungo. Me instalé en el asiento de atrás, el conductor puso en marcha el taxímetro y nos fuimos hacia arriba hasta acabar incrustados en el atasco habitual de la zona.
Llegué al bufete de Goodkind a las diez y veinte. El pasillo, la recepción y el despacho particular de Goodkind estaban infestados de agentes del Escuadrón Tocomocho, que habían puesto en marcha la trampa para ratones antes de que llegara el queso. Me abrí camino entre ellos, farfullando saludos a los que conocía e identificándome ante los demás, hasta que di con Reilly en el despacho de Goodkind, junto a otros dos colegas. Sentado tras su escritorio, había un tío muy elegante, con pinta de lobo hambriento y ojos de ónice, que tenía que ser el tal Goodkind.
Me espetó Reilly:
—¿Dónde coño te has metido?
—Un policía ful me ha pegado el timo de los billetes falsos —repuse.
—Por el amor de Dios... —dijo Reilly, y de repente pareció que iba a derrumbarse.
Goodkind, dirigiéndome una sonrisita malévola, me dijo con una voz muy similar a la que la serpiente debió de utilizar con Eva:
—Hola, Fred. No sabes cómo lamento tenerte de cliente.
Me lo quedé mirando.
—¿Qué?
—Es legal, mamarracho —contestó Reilly—. Y de altos vuelos.
—¿Quieres decir que...?
—Cómo me gustaría empapelarle —me dijo alegremente Goodkind—. Con todo el dinero que tiene...
—No hay trampa alguna —me informó Reilly—. Realmente has heredado trescientos diecisiete mil dólares: que Dios se apiade de todos nosotros.
—De todos modos —dijo Goodkind, frotándose las manos—, igual podemos arreglar las cosas.
Me caí al suelo y perdí el conocimiento.
4
Jack Reilly es un tío muy grandullón que suele ir espolvoreado de tabaco de pipa. Al cabo de tres frenéticas horas de quedarme traspuesto en el suelo del despacho del abogado Goodkind, Reilly y yo entramos en un bar de la calle Treinta y cuatro. Me dijo:
—Fred, si me vas a obligar a beber, lo menos que puedes hacer es pagar.
—Eso me temo —contesté—. Ahora mismo.
Y me volvieron a temblar las rodillas.
Reilly se me llevó a un reservado de la parte de atrás, no paró de gritar hasta que apareció una camarera, pidió Jack Daniels con hielo para los dos y me dijo:
—Yo de ti, Fred, lo primero que haría es buscarme otro abogado.
Repuse, dubitativo:
—No me parece justo, ¿sabes? A fin de cuentas, es el que se encarga de la herencia.
—Se encarga de ella como yo de mi chica —dijo Reilly, trazando en el aire el gesto de sobar a alguien—. Goodkind está excesivamente enamorado de tu dinero, Fred. Quítatelo de encima.
—De acuerdo —le prometí.
Aunque la verdad es que no estaba muy seguro de reunir el valor necesario para entrar en el despacho de Goodkind y despedirle. Sin embargo, siempre cabía la posibilidad contratar a otro abogado para que lo despidiera.
Dijo Reilly:
—Y otra cosa, Fred: encuentra un sitio seguro donde guardar el dinero.
—Preferiría no pensar en eso —declaré.
—Pues vas a tener que hacerlo —insistió él—. No quiero que me llames cada vez que te soplen cien dólares hasta que ya no te quede nada.
—Luego lo hablamos —le dije—. Después de que me tome un trago y me calme.
—Es muchísimo dinero, Fred —dijo él.
Eso ya lo sabía yo. Eran trescientos diecisiete mil dólares, céntimo arriba, céntimo abajo. Y no solo eso: se trataba de trescientos diecisiete mil dólares limpios, tras descontar las tasas de la transmisión, los gastos legales y toda la pesca, ya que la herencia en sí se elevaba a casi quinientos mil dólares. Medio millón.
Cinco millones de monedas de diez centavos.
Parece que sí que tenía un tío Matt; o mejor dicho, un tío abuelo que se llamaba así. Mi bisabuela por parte de madre se casó dos veces y tuvo un hijo de su segundo marido, quien, a su vez, tenía tres esposas, pero ningún crío. (Una rápida llamada telefónica a mi madre, que seguía en Montana, desde el despacho de Goodkind arrojó dicha información.) El tío Matt, o Matthew Grierson, pues ese era su nombre completo, había dedicado casi toda su vida a ser un inútil y, probablemente, a alcoholizarse. Todos sus parientes, sin excepción, le ponían verde, pasaban de él y le negaban la entrada en sus hogares. Excepto yo, claro está. Nunca me porté mal con el tío Matt, básicamente porque nunca había oído hablar de él, ya que mis padres eran demasiado educados como para mencionar a semejante individuo en presencia de sus hijos.
Pero fue esa tolerancia inconsciente la que propició mi buena fortuna. El tío Matt no había querido dejar su dinero a un hospital para perros y gatos o un fondo para becar a espásticos carentes de medios, pero detestaba a todos sus parientes con la misma fuerza con la que ellos le odiaban a él. Exceptuándome a mí. Así pues, parece que el tío Matt se interesó por mí, estudiándome a distancia, y llegó a la conclusión de que yo era un solitario, como él, alguien que vivía su propia vida como Dios le daba a entender, convenientemente alejado de aquella familia de miserables. No sé por qué no vino a verme nunca, como no fuese porque temiera que yo, visto de cerca, resultara ser tan lamentable como toda su parentela. En cualquier caso, me examinó a fondo y sintió cierta afinidad hacia mí, motivo por el que me acabó dejando su dinero.
El origen del dinero en sí era algo confuso. Ocho años atrás, el tío Matt se había ido a Brasil con una suma de capital imprecisa que, aparentemente, llevaba ahorrando desde hacía tiempo, y volvió al cabo de tres años con algo más de medio millón de dólares en efectivo, más gemas y acciones varias. Cómo lo había conseguido era algo que nadie sabía. De hecho, según me informó mi madre por teléfono, nadie de la familia había sabido jamás que el tío Matt fuese rico. Como dijo mamá: «Mucha gente le habría tratado de otra manera al saberlo, créeme».
La creí.
En cualquier caso, el tío Matt había pasado los últimos tres años en Nueva York, viviendo en un apartamento de un hotel de Central Park Sur. Había muerto hacía doce días, siendo enterrado sin alharacas, y su testamento fue abierto por su abogado, Marcus Goodkind. Entre las instrucciones impartidas en el documento, figuraba la de que el abogado cumplimentara todas las posibles fruslerías legales antes de informarme de la muerte de mi tío o de su legado. «Mi sobrino Fredric es de natural sensible y delicado», decía de mí el testamento. «Los funerales le causarían una gran agitación y la cinta roja le daría urticaria».
La cosa había tardado doce días, pero yo casi deseaba que hubiesen sido doce años. O mil doscientos. Estaba sentado en el reservado con Reilly, hecho un millonetis, esperando mi Jack Daniels con hielo, y lo único que sentía era malestar y terror.
Y lo peor todavía estaba por llegar. Tras la retrasada aparición de nuestras bebidas, y después de que yo me zampara la mitad de la mía de un trago, Reilly dijo:
—Fred, vamos a solucionar ya este asunto del dinero. Tengo otras cosas que comentarte.
—¿Como cuáles?
—Primero, el dinero.
Me incliné hacia delante.
—Su procedencia, ¿tal vez?
Puso cara de sorpresa.
—Pero ¿todavía no lo has pillado?
—¿Que si lo he pillado? Si no te pillo ni a ti.
—Fred, ¿tú has oído hablar de un tal Matt Gray, alias elToalla?
El nombre me sonaba vagamente. Repuse:
—¿No escribió algo Maurer sobre él?
—No lo sé, es posible. Timador del Medio Oeste, más de cuarenta años en el tajo. Repartió recibos por el centro del país cual hojas muertas en octubre.
Dije:
—Mi tío se llamaba Matthew Grierson.
—Y el Toalla también. Matt Gray era lo que se podría denominar su nombre profesional.
Me hice con el vaso, nervioso. Aunque solo quedaba la mitad, me las apañé para salpicarme el pulgar. Me bebí lo que había, me chupé el pulgar, parpadeé ante Reilly y contesté:
—O sea, que he heredado trescientos mil dólares de un timador.
—Y la pregunta es —dijo él—: ¿cuál es el mejor sitio para guardarlo?
—Un timador —afirmé—. Reilly, ¿no lo pillas?
—Sí, hombre, sí —repuso con impaciencia—. Fred, esto va en serio.
Solté una risita.
—Esto sí que es justicia poética —dije, y me reí—. Un timador —seguí, y solté una risotada—. Estoy heredando mi propio dinero —concluí, satisfecho.
Reilly se apoyó en la mesa y me cruzó la cara de un sopapo.
—Te estás poniendo histérico, Fred —señaló.
Así era. Saqué los dos cubitos de hielo del vaso, me metí uno en la boca y me planté el otro sobre la mejilla afectada por la bofetada irlandesa de Reilly.
—Supongo que me la merecía —declaré.
—Pues sí.
—En ese caso, gracias.
Apareció la camarera, con expresión suspicaz, y dijo:
—¿Pasa algo por aquí?
—Sí —le contestó Reilly—. Estos vasos están vacíos.
La camarera los recogió, nos miró de nuevo con suspicacia y se marchó.
Dijo Reilly:
—La cosa es: ¿qué piensas hacer con el dinero?
—Comprar un ladrillo con pintura dorada, me temo.
—O el puente de Brooklyn —sugirió Reilly en tono siniestro.
—Mejor el puente de Verrazzano —dije yo—. Puestos a gastar, quiero el más nuevo, el más moderno.
—¿Dónde está el dinero ahora? —preguntó él.
—Las acciones están en un par de cajas de seguridad; las piedras preciosas, en la cripta de la Winston Company; y el tío Matt tenía siete cuentas de ahorro distintas en otros tantos bancos de la ciudad. Más una cuenta para gastos. Y además contaba con algunas propiedades.
La camarera nos trajo las copas, nos observó con suspicacia y se volvió a marchar.
Dijo Reilly:
—Las acciones y las gemas están muy bien donde están. Déjalas ahí y que tu abogado se encargue de organizarte el papeleo. Para la pasta habrá que inventar algo. Tiene que haber algún modo de que no le puedas echar la mano encima.
Le pregunté:
—Me querías hablar de algo más, ¿no?
—Aún no has bebido lo suficiente —me soltó.
—Cuéntamelo ya —le dije.
—Bebe un poco, por lo menos —insistió él—. Te lo vas a tirar todo por encima.
—Cuéntamelo ya —repetí.
Se encogió de hombros.
—Muy bien, chaval. Hay un par de tíos de Homicidios que te van a hacer una visita esta tarde, a las cuatro en punto.
—¿Quiénes? ¿Por qué?
—A tu tío Matt lo mataron, Fred. Se lo cargaron con el típico objeto contundente.
Se me derramó el Jack Daniels frío sobre el regazo.
5
Media hora después, mientras volvía caminando a casa a través de Madison Square Park, una chica con pechos de mazapán se me echó encima, me besó de forma sonora y me susurró al oído:
—¡Haz como si me conocieras!
—Oh, venga —repuse en tono irritado—, ¿tan tonto me consideras? —Y la aparté de un empujón.
—¡Cariño! —gritó ella, impertérrita, extendiendo los brazos hacia mí—. ¡Cómo me alegro de volver a verte!
Se adivinaba el pánico en sus ojos, y su bello rostro se veía afeado por las marcas de la tensión.
¿Iría en serio? A fin de cuentas, siempre pasan cosas raras. Y estábamos en Nueva York, a escasas manzanas de Naciones Unidas. Igual había una red de espionaje que...
¡No! Por primera vez en mi vida, tenía que mantenerme escéptico. Y si esto no era el inicio de alguna variación del timo de la estampita, yo no era el bueno de Fred Fitch, conocido y estimado por todos los sacacuartos del país. («La verdad, Fred —me dijo una vez Reilly—, es que no andas en coplas porque esa gente no canta».)
Dije:
—Señorita, usted se confunde. Yo no la he visto en mi vida.
—Si no me ayudas —repuso ella rápidamente, echando el bofe—, me quitaré la ropa y juraré que me atacaste.
—¿En Madison Square Park? ¿A la una menos diez de la tarde? —pregunté, señalando hacia las hordas de oficinistas comiendo bocatas, viudas que alimentan a las palomas y jubilados en trance hipnótico que llenaban los bancos y senderos que nos rodeaban.
Ella miró a su alrededor y se encogió de hombros.
—Bueno, vale —aceptó—. Merecía la pena intentarlo. Venga, Fred, vamos a tomar algo y a hablar del asunto.
—¿Sabes quién soy?
—Claro que lo sé. ¡Si el tío Matt se pasaba la vida hablando de ti! De las veces que te había tenido en sus rodillas cuando no levantabas un palmo del...
—No vi al tío Matt en toda mi vida —afirmé—. Eso no hay quien se lo trague.
Se irritó sobremanera, se llevó las manos a las caderas y me espetó:
—Muy bien, listillo. ¿Quieres saber qué ocurre o no?
—No estoy muy seguro.
Aunque claro que quería saberlo. La hermana gemela de la credulidad es la curiosidad.
Se me acercó de nuevo, tanto que el mazapán casi me rozó la camisa.
—Estoy de tu parte, Fred —me susurró.
Se puso a tocarme la corbata. Contemplando sus propios dedos, juveniles y sexis al mismo tiempo, murmuró:
—Tu vida está en peligro, ¿sabes? Poderosos intereses en Brasil. Los mismos que asesinaron a tu tío Matt.
—Y ¿tú qué pintas en todo eso?
Echó un rápido vistazo alrededor y dijo:
—Aquí no. Pásate por casa esta noche... Calle Setenta y ocho Oeste, número 160. Smith. Preséntate a las nueve.
—Pero ¿se puede saber de qué va esto?
—No nos pueden ver juntos —contestó ella—. Es demasiado peligroso. Esta noche, a las nueve.