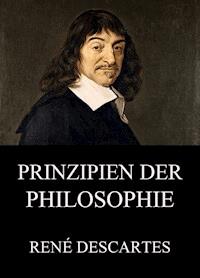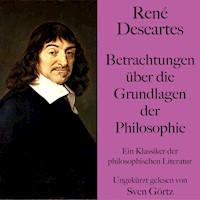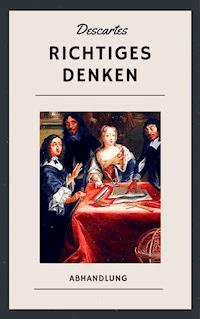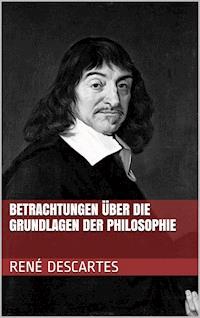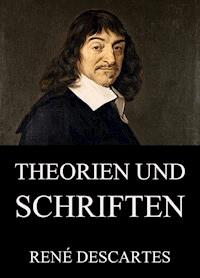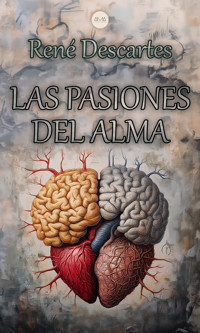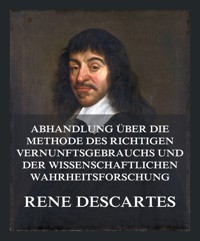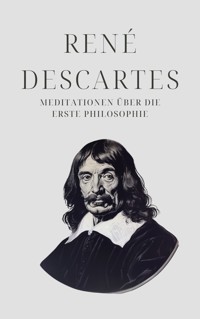Discurso del método para bien conducir la razón y buscar la verdad en las ciencias E-Book
Rene Descartes
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Torre del Aire
- Sprache: Spanisch
Verdadera acta fundacional de una nueva época del pensamiento, en el Discurso del método, primer escrito publicado por René Descartes (1596-1650), se forjan los tópicos en torno a los cuales girará la reflexión filosófica hasta que la Modernidad entre en una crisis definitiva. La presente edición trilingüe incorpora una selección de la correspondencia de Descartes sobre el Discurso así como el texto polémico de Pierre Petit, uno de los llamados libertinos eruditos, en torno a la idea de Dios.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Discurso del métodopara bien conducir la razóny buscar la verdad en las ciencias
René Descartes
Discurso del métodopara bien conducir la razóny buscar la verdad en las ciencias
Edición y traducción de Pedro Lomba
Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura Ministerio de Cultura y Deporte
Colección
Torre del Aire
Título original: Discours de la methode
pour bien conduire sa raison et chercher la verité dans les sciences
© Editorial Trotta, S.A., 2018, 2023
© Pedro Lomba Falcón, introducción, traducción y notas, 2018
Ilustración de cubierta: Frans Hals, Retrato de René Descartes (ca. 1649)
(Museo del Louvre, París)
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN (edición digital e-pub): 978-84-1364-138-6
www.trotta.es
CONTENIDO
Introducción: De te fabula narratur. Descartes en 1637: Pedro Lomba
Nota sobre la edición
Bibliografía mínima
DISCURSO DEL MÉTODO
Discurso del método para bien conducir la razón y buscar la verdad en las ciencias
Primera parte
Segunda parte
Tercera parte
Cuarta parte
Quinta parte
Sexta parte
Notas
APÉNDICES
Cartas
Carta 66: Descartes a Mersenne [Leiden, marzo de 1636]
Carta 70: Descartes a Mersenne [Leiden, marzo de 1637]
Carta 71: Descartes a *** [Leiden, marzo de 1637]
Carta 92: Descartes al [padre Noël] [octubre de 1637]
Carta 109: Descartes al [padre Vatier] [22 de febrero de 1638]
Carta 104: Pollot a Reneri, para Descartes [febrero de 1638 (?)]
Carta 113: Descartes a Reneri, para Pollot, abril o mayo de 1638
Objeciones de Pierre Petit
Índice analítico
Introducción
DE TE FABULA NARRATUR.DESCARTES EN 1637
Pedro Lomba
«En Descartes se da un equilibrio perfecto entre el pensamiento y su expresión.
Ningún ornamento ficticio: la frase solo sirve para la expresión exacta del pensamiento. Este equilibrio preciso entre idea y forma es el signo característico de la prosa clásica. El Discours de la méthode es un ejemplo perfecto.
Cuando Descartes proclama la autoridad suprema de la razón, se alinea con Malherbe; se alinea con todo su siglo, el cual apenas ha salido, ensangrentado, de las guerras religiosas, último sobresalto de la edad escolástica».
(Tomasi di Lampedusa)
Como todo texto clásico de filosofía, el Discurso del método puede ser leído de muchas maneras. No obstante, más allá de todo afán hermenéutico exhaustivo, se debe afirmar que es a la vez dos cosas a primera vista diferentes. En primer lugar, y explícitamente, una introducción a tres escritos —tres «ensayos de este método»— centrales dentro de la producción científica cartesiana: la Dióptrica, los Meteoros y la Geometría. Así es como se edita en Leiden, anónimo, en 1637, constituyendo el conjunto la primera de las obras publicadas por Descartes. Y así es como debe ser abordado: sin perder de vista su carácter propedéutico, pues es la premisa teórica de los tres ensayos a que antecede, los cuales justifican, ilustrándolo, el método presentado en él. En segundo lugar, también es esencial leerlo atendiendo al género literario que su autor elige para escribirlo: la autobiografía intelectual. Según afirma repetidamente, lo que con él ofrece al público es una fábula o historia: la de su «mente» hasta 1637, año decisivo por suponer un verdadero punto de inflexión, una primera cumbre, en la elaboración de su filosofía. Es decir, de su ciencia, de su metafísica y de su moral.
La culminación, el momento de perfección de la actividad científica y, por tanto, metódica del francés1, queda fijado en esta suerte de combinación de géneros literarios —el escrito introductorio, la autobiografía—. Simultáneamente, nuestro texto señala el momento en que arranca, tras años de trabajo2, la efectiva construcción de un sistema cuya pretensión última, y muy explícita, es la de condenar a la más absoluta insignificancia teórica a toda la filosofía elaborada hasta el momento en que Descartes, venciendo su proverbial afición a quedarse en la cama hasta bien entrada la mañana3, toma la pluma para dar forma a la suya propia. Nemo ante me —nadie antes que yo— afirma con cierta arrogancia cada vez que propone alguno de los principios fundamentales de su «nueva filosofía», subrayando así su novedad y, sobre todo, la completa inutilidad de los esfuerzos de cuantos le han precedido… Así pues, una fábula, una introducción, una meditación sobre el pasado. El Discurso es todo esto a la vez, y lo es entrelazando con sorprendentes fuerza y naturalidad esos tres tipos de escritura.
Su centralidad dentro de la producción cartesiana es, por todo lo anterior, incuestionable. También, y más profundamente quizás, porque pese a ser un prefacio —o por serlo en un momento tan decisivo en la vida intelectual de su autor— se presenta como una obra filosófica total, cada una de cuyas seis partes posee el tono de una intervención teórica definitiva. Todas las disciplinas en que solía ramificarse la filosofía en la época son tratadas en estas pocas páginas con una contundencia solo comprensible como expresión de la seguridad que su autor tiene de haber conquistado un terreno virgen y realmente valioso para el pensamiento. Recorreré sumariamente esas partes en que el propio Descartes divide el texto, pero dejando para el final, por razones que expondré en su momento, la primera, en la que se nos ofrece una historia bajo la ya mencionada forma autobiográfica.
Tras ella, como parte segunda, es presentada una lógica que se condensa en un escueto repertorio de preceptos metódicos que resumen los prescritos en las Regulæ ad directionem ingenii, texto redactado entre 1620 y 1628, y publicado póstumamente en 1701, aunque traducido del latín al holandés en 1684. Las lacónicas cuatro reglas del Discurso —de la evidencia (cf. AT VI, 18), del análisis (cf. ibid.), de la síntesis (cf. AT VI, 18-19), y de la enumeración y recapitulación (cf. ibid.)— suponen un pensamiento que ya domina reflexivamente las leyes de su propio funcionamiento. Por ello distingue Descartes con todo rigor —y esta distinción será siempre fundamental en su pensamiento— la mera erudición, de una ciencia concebida como coherencia, como conexión de principios y de ideas. El método no es sino reflexión sobre la naturaleza de una mente que funciona concatenando aquello que percibe clara y distintamente. Esto es, de una mente que intuye y deduce exigiendo de su proceder una evidencia completa. Y puesto que la ciencia es una —y, en su origen, escribe el filósofo en estas páginas, obra de uno solo—, el verdadero método debe ser igualmente único: debe formularse por sí mismo, al margen de la particularidad de las ciencias a las que se ha dedicado el joven y entusiasta Descartes y de las cuales ha obtenido ya muchos frutos en 1637. El verdadero método, si es tal, ha de poder aplicarse a todas ellas, pues es tan universal como la razón natural misma. Carece de todo sentido, por tanto, analizar los saberes uno por uno en función de la diversidad de sus objetos; de lo que se trata es de referirlos todos a la razón natural, su solo y verdadero fundamento. De ahí que el método sea comprendido —es esencial no olvidar nunca que el Discurso es en primer lugar un texto introductorio— al hilo de la elaboración de las disciplinas desarrolladas en los ensayos a que introduce, o en otros trabajos ya terminados aunque no entregados a la imprenta. La filosofía y la ciencia cartesianas son una constante verificación de dicho método. No hay una prioridad de la primera sobre el segundo, ni viceversa; ciencia y método se construyen, simultáneamente, en su ejercicio. De ahí que el interés más profundo del filósofo se oriente rápidamente hacia esa ciencia general de «relaciones y proporciones» de la que escribe en esta parte: una mathesis universalis que no se refiere directamente a los objetos, sino a aquello en que se ejercita y reconoce la razón natural del hombre: «las proporciones en general». Mathesis universalis: espejo pulido de aquella razón natural, pues es ella misma construyendo su objeto. La segunda parte del Discurso, ciertamente, no es en sentido propio un tratado sobre el método —como sí lo son las Regulae ad directionem ingenii—; es más bien una explicación prolija, con múltiples ramificaciones, desarrolladas en las partes siguientes, del descubrimiento cartesiano tal vez más fundamental, el de la correlación entre la unidad de la razón y la de sus producciones: metafísica, física, mecánica, medicina, moral…
En la tercera de esas partes se propone al público, en «tres o cuatro máximas» (véase AT VI, 22-23, 25 y 27), una moral que, en este momento de la constitución del sistema, solo puede ser provisional. Todavía no ha sido alcanzado un conocimiento evidente, seguro, de la verdadera física y la verdadera metafísica, y Descartes no se cansará de afirmar que solo desde el suelo firme de tal tipo de conocimiento pueden ser deducidos los principios y el contenido de una moral evidente. O sea, definitiva4. La expuesta en esta parte tercera, pues, no puede ser más que provisional; solo es ofrecida como a la espera del hallazgo de esos conocimientos totalmente ciertos. Por ello, porque aún no han sido hallados, o construidos, la distinción entre teoría y práctica es esencial a todo lo largo de estas páginas del Discurso; y lo será hasta el momento en que, consolidado un saber verdadero sobre el mundo, sobre el alma y sobre Dios, el conocimiento llegue a su perfección. Solo entonces cabrá una certeza de tipo matemático a propósito de cuestiones prácticas o morales. Solo en ese momento nuestra voluntad podrá determinarse en función de ideas acerca del bien y del mal que el entendimiento perciba clara y distintamente. Esto es, solo en ese momento la distancia entre práctica y teoría podrá ser suprimida. Sea como fuere, lo cierto es que la moral provisional elaborada aquí no diferirá mucho de la moral más o menos definitiva —la forjada en los años cuarenta, en la correspondencia con Isabel de Bohemia y en Las pasiones del alma—, pues Descartes nunca desmentirá la metafísica, como tampoco la física de 1637.
En la cuarta parte muestra algunos de los principios fundamentales de su metafísica5, trastrocando el orden en que tradicionalmente esta era dividida: una parte de la metafísica especial (los «principios del conocimiento») pasa a desempeñar la función habitualmente asignada en filosofía a la metafísica general. Y ofrece el famoso primer principio de su «nueva filosofía»: «pienso, luego existo», je pense, donc je suis —ego cogito, ergo ego sum, sive existo, completa y matiza la importante versión latina, debida a Étienne de Courcelles—, principio que constituye una verdadera palanca de Arquímedes con la que remover definitivamente, en primer lugar, todo escepticismo y, a continuación, todo ateísmo. Su evidencia es tal que queda reforzada incluso al tratar de negarlo, satisfaciendo así todos los requisitos exigibles a un principio para que sea verdaderamente primero: es anterior a toda verdad (ni depende ni se deduce de ninguna otra), sirve como regla para todas las demás (ejemplifica el primer precepto del método, convirtiéndose así en criterio perfecto: de lo que se tratará a partir de su hallazgo será de buscar una evidencia que sea, si no igual, al menos semejante a la suya), y de él se puede deducir el resto de las verdades fundamentales que dan cuerpo a esta «nueva filosofía» (que Dios existe y es veraz, que la esencia del alma consiste en el solo pensamiento, que alma y cuerpo son realmente distintos, etcétera).
La quinta parte del Discurso es una exposición científica en la que son presentados, de modo resumido, los resultados de una obra acabada ya en 1633 pero que, por motivos que explico en las notas correspondientes a estas páginas, Descartes nunca llega a publicar en vida: El mundo, o tratado de la luz. Es decir, en esta parte son expuestos —con evidente fruición— algunos de los conocimientos que ha producido el ejercicio del método. Estas páginas serían, como lo ha sido ya El mundo, un ensayo de los preceptos metódicos lacónicamente presentados en la parte segunda, una suerte de anticipo de lo que el lector de 1637 podrá encontrar tras esta introducción en que consiste nuestro escrito, así como una presentación pública de las tesis físicas, formuladas ya en El mundo, menos vulnerables a las censuras eclesiásticas. También, un complemento a la metafísica de la cuarta parte, pues con la teoría fisiológica y médica esbozada aquí tras resumir la cosmología de El mundo —fisiología que sintetiza los capítulos XVIII y siguientes de esta obra— puede Descartes fundamentar con solidez una diferencia metafísica y teológicamente crucial entre el hombre y los animales, y, en consecuencia, entre el alma y el cuerpo. Si, como afirma en múltiples ocasiones, toda vida vegetativa y sensitiva se debe explicar solo en función de las leyes generales mecánicas, únicamente el alma racional —la cual no es sino creación directa e imagen de Dios— nos distingue del resto de criaturas. Pero también del cuerpo al que, no se sabe muy bien cómo, pues es imposible saberlo, está unida de manera sustancial. Tajante distinción, por tanto, entre hombre y animales, entre alma y cuerpo (o entre sustancia pensante y sustancia extensa), existencia inatacable del cogito y de Dios —dos verdades, estas últimas, cuya demostración, no se cansa de afirmar el francés a propósito de ambas, posee una evidencia mayor que las de la matemática—…, la ciencia y la metafísica cartesianas se movilizan con mucha convicción y entusiasmo en la lucha que la ortodoxia teológica de esta primera mitad del siglo XVII entabla en Francia contra ateos y libertinos (nombre bajo el que caben escépticos, epicúreos, deístas). En muchos momentos de su escritura, Descartes anuda muy estrechamente ciencia, metafísica y apologética católica anti-libertina…
El Discurso, por último, se cierra con un extenso llamamiento público, fruto, muy probablemente, del entusiasmo generado en su autor por la conciencia de estar definiendo un horizonte intelectual del todo nuevo y repleto de promesas de futuro. La nueva filosofía y la nueva ciencia cartesianas aquí expuestas a la consideración pública son presentadas como un saber capaz de dar una forma inaudita al futuro, como un saber cuya asunción hará de este un tiempo esplendoroso, radiante, para la humanidad. La nueva ciencia y la nueva filosofía se ofrecen como un saber forjado en primer término, consciente o inconscientemente, suponiendo una filosofía de la historia que se vertebra sobre dos principios irrenunciables: la cancelación definitiva del saber del pasado y el anuncio de un progreso casi infinito en el saber y el bienestar humanos a partir del momento en que este método, esta metafísica, esta moral y esta ciencia sean adoptados. Pública e institucionalmente. Tal es la sola condición para posibilitar un desarrollo técnico que hará del hombre, de todo hombre —tal es la promesa—, «dueño y poseedor de la naturaleza» (AT VI, 62). El cumplimiento de aquella condición hará que la potencia de la técnica alcance cotas hasta entonces desconocidas. Nemo ante me, desde luego. Pero omnia post Cartesium, nos es prometido veladamente casi a cada paso. No es un azar, por tanto, que la escritura de esta parte del Discurso transite desde el yo de las partes anteriores a un nosotros que se convierte casi en sujeto único de la última. La nueva filosofía y la nueva ciencia nacen con una vocación pública más que evidente.
Estamos en condiciones de volver ahora, para terminar esta pequeña introducción, a aquella autobiografía intelectual que ocupa explícitamente las páginas que abren la obra. Tras haber recorrido la totalidad del texto, ya no puede caber ninguna duda de que el tono de la primera parte del Discurso envuelve y determina el resto del escrito. La filosofía de Descartes queda marcada, literalmente, como la filosofía de un yo. Y de un yo que se afirma contando su historia6. En primer lugar, la historia del derrumbe provocado en él por el estudio de la cultura del pasado, de las elaboraciones científicas y filosóficas de un tiempo ya cumplido. En segundo lugar, la de su propia reconstrucción tras haber comprendido que ese campo de ruinas y devastación en que consiste la historia cultural europea debe ser dejado atrás sin contemplaciones. La filosofía y la ciencia del pasado son indistinguibles del error, del extravío que supone haber carecido de un método claro, preciso. De hecho, el saber producido ante Cartesio no habría servido sino para enturbiar las mentes más preclaras e imposibilitar cada vez, en una imparable espiral de errores y desvaríos, el descubrimiento de la verdad o, sencillamente, el desarrollo de las capacidades intelectivas de los hombres7. Ello, fundamentalmente, se debe a que, hasta el momento en que el francés irrumpe en la escena filosófica, la razón ha sido incapaz de percibir su propia naturaleza y las leyes de su funcionamiento cuando en efecto opera de manera adecuada. La construcción de una «nueva filosofía» exige, pues, una liberación total respecto del pasado8.
Ahora bien, es igualmente indudable que el yo que describe Descartes —un yo que se manifiesta a la vez como sujeto y objeto de este peculiar relato autobiográfico— aspira a la universalidad. Lo que el filósofo hace parece simple: pone por escrito una experiencia subjetiva, la suya propia. Pero de manera que trasciende inmediatamente su carácter particular o individual. Descartes, es cierto, cuenta en esta primera parte los sucesos por así decir externos de su vida. Lo hace tan solo, sin embargo, en la medida en que poseen alguna relevancia para explicar y consolidar la nueva filosofía que está presentando al público. No escribe, pues, unas memorias. Describe la formación de un pensamiento nuevo… y que por fin está en condiciones de alcanzar la verdad. De lo que se trata, pues, es de mostrar, a propósito de esa experiencia en apariencia subjetiva, la elaboración de un método —con los frutos que ha producido— y la construcción de una metafísica —en el sentido más amplio de la palabra— verdaderamente inatacables. Eficaces, por tanto. Así, el hecho biográfico se troca de manera automática en ejemplar, pese a las retóricas afirmaciones en contra que el lector no dejará de encontrar casi en cada página de esta peculiar historia. Esta se desliza directa y rápidamente hacia el terreno de la universalidad. El ego de que es cuestión aquí no es nunca un sujeto psicológico; es un sujeto que pretende ser exclusivamente epistemológico. Paradoja máxima, la fábula jamás abandona este terreno.
Descartes insiste en muchos otros lugares de su obra y de su correspondencia. El Discurso es une histoire, une fable. Pero nunca una ficción literaria. Es, más bien, algo así como una novela de formación en la que el protagonista no es el particular sujeto que la escribe, sino un pensamiento filosófico que se percibe a sí mismo como verdadero y que se asienta sobre la roca firme de la estructura universal de un ego que es cualquier ego… puramente racional. Leer el Discurso, las páginas con que se abre, es leer lo escrito por alguien que ya posee su filosofía. Una filosofía que emerge necesariamente del buen uso de la razón natural —del bon sens, de la bona mens— pero no de la azarosa, siempre contingente biografía de quien ha comprendido sus leyes y su funcionamiento. El verdadero protagonista de esta suerte de historia o de fábula es, por ello, un pensamiento que se afirma exigiendo una ruptura definitiva con toda autoridad que no sea la que, mediante su sola fuerza, exhibe la razón natural; una ruptura total, en primer lugar, con el prestigio del pasado remoto, pero también con el del más inmediato. El pensamiento debe evitar la tentación de la historia y las fábulas en sentido propio. La historia de la filosofía, sugiere Descartes una y otra vez, es no solo inútil, sino verdaderamente nociva cuando lo que se pretende es la verdad sobre Dios, el hombre y el mundo. La historia de la filosofía solo puede ser percibida como la historia de una razón que ha errado extraviada hasta el momento de la publicación del Discurso; su contenido, como un delirio o como un sueño infantil del que solo la fuerza de la razón, de la verdadera razón que se ha comprendido y explicado a sí misma, puede despertarnos. Nuestro texto es una historia, una fábula, sí. Pero una fábula o una historia que habla de todo yo. Una fábula, en fin, que, hablando de un yo, también habla de ti, de nosotros. De te fabula narratur, escribe Horacio —poeta muy querido y muy leído por nuestro autor— al comienzo de sus Sátiras. Descartes, desde luego, sabe muy bien que la filosofía no puede prescindir de alguna dosis de ironía…
Tal es la forma más general que adquiere la primera meditación del Descartes maduro, al menos la primera que entrega a la imprenta. La forma más general: una reflexión que también se construye negando la relevancia teórica de todo lo que no es razón natural en su ejercicio. Una reflexión, simultáneamente, sobre el futuro una vez alcanzada la orilla de la verdad, primero sobre esa razón natural, y luego sobre Dios y el mundo. El pensamiento, así, se abre paso —y ya nunca dejará de hacerlo— luchando por desplazar hacia la nada todo saber no generado por ese yo que está alzando el acta de su propio nacimiento a la naturalidad de la razón. Y que lo está haciendo contando la historia de una mente para así describir —y prescribir— el correcto funcionamiento de toda mente cuando conoce verdaderamente.
El Discurso, pues, debe ser considerado, con toda legitimidad, como una obra en cierto modo autobiográfica cuyo alcance filosófico —científico, metafísico y moral— es total. Como un verdadero «documento del moderno espíritu racionalista»9. Descartes inaugura una época nueva para el pensamiento ofreciendo a este un tema de reflexión realmente nuevo. Todos, desde Hegel, tenemos la lección bien aprendida: la filosofía moderna es posicionamiento teórico a propósito de la conciencia. Pero también es, no menos decididamente, posicionamiento teórico y práctico a propósito del pasado y el futuro. Esto es, reflexión sobre la razón y sobre el tiempo histórico. Abierta o veladamente, lo que va a encontrarse el lector en las páginas que siguen es, en palabras de un célebre filósofo español del siglo pasado, el manifiesto, «el programa clásico del tiempo nuevo»10… Ortega ha sido un lector muy perspicaz de Descartes11. Al menos del que aquí va a revelarse como un consumado maestro en el difícil arte de entretejer géneros —literarios, pero también filosóficos— en apariencia tan diversos como la fábula, la introducción y la meditación sobre el saber, sobre la razón, sobre sus esfuerzos por constituirse definitivamente.
NOTA SOBRE LA EDICIÓN
La presente edición es traducción directa del texto que aparece en el volumen VI de la edición canónica de las obras de Descartes (Charles Adam y Paul Tannery [eds.], OEuvres de Descartes, Vrin, París, 1996 [1897-1913], 11 vols., pp. 1-78), el cual es reproducido aquí para facilitar su cotejo con mi versión. También ofrecemos la traducción latina de la obra, debida a Étienne de Courcelles, publicada en Ámsterdam en 1644 con el título de Specimina Philosophiae, revisada y aceptada por el propio Descartes12. Considero de suma importancia tener este texto a la vista, pues su consulta es especialmente esclarecedora del sentido —en ocasiones muy oscuro— de ciertos términos, verdaderamente equívocos para el lector de lengua castellana. La confrontación de ambas versiones, latina y francesa, facilita enormemente una comprensión profunda del vocabulario que Descartes está forjando y que, en muy buena medida, queda fijado ya como lengua filosófica francesa a partir de su obra. Unos años más tarde, con Pascal, ya lo será de pleno derecho, hasta el punto de que, en el siglo XVIII, el francés será proclamado, seguramente por mérito propio, lengua reina entre las lenguas cultas europeas.
El lector encontrará también en apéndice una pequeña selección de la correspondencia que el filósofo mantiene durante los años de la gestación y primera difusión del Discurso con algunos de sus más eminentes corresponsales. En ella se percibe a las claras cuáles fueron las preocupaciones, las dudas, las inquietudes cartesianas durante este período tan central en su vida teórica. Preocupaciones de carácter práctico (con quién publicar su obra, o cómo será acogida por el público), pero también de carácter teórico y, podríamos decir, político: por qué ha escrito su texto en francés, cuáles pueden ser los peligros y consecuencias de esta elección dadas las cuestiones de que trata en él, qué espera de sus antiguos maestros cuando lo lean, qué valor concede a sus pruebas de la existencia de Dios y de la distinción real entre alma y cuerpo, etcétera.
En este respecto, también he creído fundamental incorporar en este volumen un texto muy polémico —y me atrevo a decir que desconocido—, debido a la pluma de uno de los llamados libertinos eruditos13, Pierre Petit, quien escribe un fervoroso ataque contra las posiciones filosóficas y científicas que Descartes expone en el Discurso y en los ensayos a los que introduce. La querella gira en torno a la idea de Dios, y la posición de Petit es anticartesiana en el sentido más estricto del término: lejos de ser una idea innata, la idea de la divinidad podría ser un mero prejuicio debido a la educación, la sociedad, la ignorancia de los hombres, etc. El siglo ha tenido ya la experiencia, por ejemplo, del descubrimiento de pueblos en África y América —Petit está verdaderamente fascinado por los llamados, exóticamente, canadienses— en los que dicha idea brilla por su ausencia, quedando así desmentido su carácter constitutivo de la humanidad del hombre. Además, afirma el libertino con mucha convicción, de ninguna manera puede verse cómo la demostración de la existencia de Dios podría ser más evidente que una demostración matemática, como sostiene Descartes por activa y por pasiva. El texto de Petit fue editado por Cornelius de Waard («Les objections de – contre le Discours et contre les Essais de Descartes») en el número 32 (1925) de la prestigiosa Revue de métaphysique et de morale (pp. 53-89). Lo que el lector encontrará en esta edición es una amplia selección de los pasajes en los que Petit se ocupa de la metafísica del Discurso. En cualquier caso, he considerado necesario ofrecer un escrito que muestra nítidamente las polémicas —no solo filosóficas, también teológicas y apologéticas— en las que Descartes se ve envuelto y en las que participa con fuerza en absoluto desdeñable.
BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA
La bibliografía sobre Descartes y el Discurso es literalmente inabarcable. Consignaré en primer lugar algunas de las ediciones más accesibles y útiles para el estudio del texto:
Alquié, F., Descartes. OEuvres philosophiques I, Garnier, París, 1988, pp. 549-650.
Bello, E., Discurso del método, Tecnos, Madrid, 1987.
Buzon, F. de, Discours de la méthode, Gallimard, París, 1991.
Curtis, D., Discours de la méthode, Grant et Cutles, Londres, 1984.
Gilson, É., Discours de la méthode. Texte et commentaire, Vrin, París, 1925.
—, Discours de la méthode, Vrin, París, 1970.
Gregory, T., Discorso sul metodo, Laterza, Roma/Bari, 1998.
Lojacono, E., Discorso sul metodo, en Descartes. Opere scientifiche II, UTET, Turín, 1983.
Moreau, D., Discours de la méthode, Librairie Générale Française, París, 2000.
Renault, L., Discours de la méthode, Flammarion, París, 2000.
Roth. H. L., Descartes’ Discourse on Method, Clarendon, Oxford, 1937.
Además del comentario de Étienne Gilson, herramienta imprescindible para el estudioso, las siguientes aportaciones colectivas siguen siendo fundamentales:
Belgiogioso, G., Cimino, G., Costabel, P. y Papuli, G. (eds.), Descartes: il metodo e i saggi, Istituto della Enciclopedia Italiana, Florencia, 1990.
Cahné, P.-A., Index du Discours de la méthode de René Descartes, Edizioni dell’Ateneo, Roma, 1977.
Grimaldi, N. y Marion, J.-L. (eds.), Le Discours et sa méthode, PUF, París, 1987.
Méchoulan, H. (ed.), Problématique et réception du Discours de la méthode et des Essais, Vrin, París, 1988.
__________
1 Momento álgido en la reflexión metódica de Descartes porque, según se desprende de la carta que Guez de Balzac remite al filósofo el 30 de marzo de 1628, este habría comenzado a hablar de la escritura de este tratado inmediatamente antes de instalarse en Holanda, justo después de haber escrito la versión —el borrador— que conservamos de las Regulae ad directionem ingenii. En ese momento debe datarse, pues, la primera elaboración del Discurso. O, al menos, y puesto que Balzac se refiere a una histoire de vostre esprit, de su primera parte, la más explícitamente autobiográfica. Véase AT I, 570-571: «Por lo demás, señor, acordaos, por favor, de la historia de vuestra mente. Es esperada por todos nuestros amigos, y me la habéis prometido en presencia del padre Clitofón, llamado en lengua vulgar señor de Gersan. Mucho le complacerá leer vuestras muchas aventuras en las regiones media y más alta del aire, considerar vuestras proezas contra los gigantes de la Escuela, el camino que habéis seguido, el progreso que habéis hecho en la verdad de las cosas, etc.». Todas las veces que cito las obras de Descartes, lo hago siguiendo la edición de Charles Adam y Paul Tannery (OEuvres de Descartes, Vrin, París, 1996 [1897-1913], 11 vols.), consignando la abreviatura AT seguida del número del volumen en romanos y del de las páginas en arábigos.
2 Sabemos que desde 1628 Descartes está elaborando un tratado de metafísica en latín («sobre la divinidad») que, muy probablemente, terminará convirtiéndose en las Meditaciones metafísicas, la obra más conocida y emblemática de su filosofía. Sobre esto debe consultarse, como sobre prácticamente cada asunto relevante en la obra del francés, su correspondencia: AT I, 16-17; 177-182. Adrian Baillet, su gran biógrafo, se refiere también a este «pequeño tratado» en el primer volumen de su esencial La vie de Monsieur Des-Cartes, Daniel Horthemels, París, 1691, pp. 170-171.
3 Cuenta Baillet en su biografía —para escribir la cual utiliza ampliamente el Discurso del método— que el rector del colegio jesuita de La Flèche en que estudió Descartes llegó a dispensarle de madrugar debido a su salud y a que «su inclinación natural a la meditación» parecía favorecerse entre las sábanas (La vie de Monsieur Des-Cartes, I, p. 28).
4 Tal es el sentido de la célebre imagen del árbol de la filosofía ofrecida en la carta-prefacio de la traducción francesa de los Principia philosophiae: «… toda la filosofía es como un árbol cuyas raíces son la metafísica, el tronco la física, y las ramas que salen de este tronco todas las demás ciencias, que se reducen a tres principales, a saber, la medicina, la mecánica y la moral; entiendo la más alta y más perfecta moral, la cual, presuponiendo un conocimiento entero de las demás ciencias, es el último grado de la sabiduría» (AT IX, 14).
5 Digo algunos porque en el Discurso del método, y a diferencia de lo que hará más tarde, por ejemplo en las Meditaciones metafísicas, Descartes no moviliza un principio que realmente será vertebrador en su metafísica de madurez y sobre el que ya ha reflexionado bastantes años antes de 1637: la libertad del albedrío. Tampoco llevará a su máxima tensión el escepticismo mediante esa ficción metodológica en que consiste el genio maligno y que explotará tan espectacularmente en las Meditaciones. Quizás pueda afirmarse que la conciencia del peligro que semejante exacerbación del escepticismo supone para las mentes más débiles —más propensas, desde luego, a leer un texto escrito, como el nuestro, en francés, en lengua vulgar, que otro escrito en latín— ha contenido las expansiones de la escritura cartesiana. Sobre este último asunto, debe leerse la carta 70 a Mersenne, de marzo de 1637 (AT I, 347-351), infra, pp. 187-189.
6 Descartes ha sido un lector muy atento de los Ensayos de Montaigne, aunque dé un giro muy estricto a su perspectiva sobre el yo y a la reflexión sobre su naturaleza. Étienne Gilson, en ese verdadero instrumento de trabajo que es su edición y comentario del Discurso (René Descartes. Discours de la méthode. Texte et commentaire, Vrin, París, 1962 [1925]) ha señalado prácticamente todas las referencias a Montaigne presentes en nuestro texto.
7 Esta idea, latente a todo lo largo del Discurso, será la columna vertebral de otro texto cartesiano que también servirá como introducción a una de sus obras científico-filosóficas más sistemáticas. Me refiero a la carta-prefacio al traductor francés (Claude Picot) de Los principios de la filosofía (AT IX, 1-20), la cual, como indico en el comentario al texto, debe ser puesta en relación directa con muchos pasajes del Discurso.
8 Con la salvedad, sobre todo por lo que se refiere a la práctica, y dicho sea de paso, de algunos moralistas antiguos. Sobre esta excepcionalidad ha escrito páginas de gran belleza, como todas las suyas, Henri Gouhier. Véase, por ejemplo, su fundamental Les premières pensées de Descartes. Contribution à l’histoire de l’anti-Renaissance, Vrin, París, 1979 [1958].
9 La fórmula es del Carl Schmitt de Teología política, Trotta, Madrid, 2009, p. 45.
10 Véase J. Ortega y Gasset, Historia como sistema, Espasa Calpe, Madrid, 1971, p. 13. El diagnóstico de Ortega coincide hasta cierto punto con el de Schmitt: ambos son conscientes de que con el Discurso se abre una época que, en los años veinte y treinta del siglo XX, está tocando irremisiblemente a su fin. Otra página de Historia como sistema, inmediatamente posterior a la que acabo de citar, es muy elocuente a este respecto: «Estas palabras [se refiere Ortega al final de la segunda parte del Discurso] son el canto del gallo del racionalismo, la emoción de alborada que inicia toda una edad, eso que llamamos la Edad Moderna. Esa Edad Moderna de la cual muchos piensan que hoy asistimos nada menos que a su agonía, a su canto de cisne».
11 Véase, por ejemplo, el final de «Sobre ensimismarse y alterarse», artículo publicado en tres entregas en el periódico La Nación de Buenos Aires, los días 19 y 26 de marzo, y 2 de abril de 1933 (recogido ahora como Apéndice III en J. Ortega y Gasset, En torno a Galileo, Alianza, Madrid, 1982, p. 235): «En Descartes, por vez primera, hace el hombre una afirmación radical de la superioridad del presente sobre todo pretérito, del presente como tierra de que emerge el futuro, que crea el futuro. Bascula, pues, el entusiasmo que de gravitar hacia el pasado comienza su ponderación hacia el porvenir. La Edad Moderna ha sido desde su umbral futurismo, loca fe en el futuro porque es humanismo, fe en el hombre y el hombre es el anticipador de sí mismo».
12 Hemos prescindido de los epígrafes latinos que el traductor antepone a cada una de las partes del Discurso por ser meramente descriptivos.
13 R. Pintard, Le libertinage érudit dans la première moitié du XVIIe siècle, Slatkine, París/Ginebra, 1983 [1943].
DISCURSO DEL MÉTODO
[AT VI, 1] DISCURSO DEL MÉTODO
PARA BIEN CONDUCIR LA RAZÓN Y BUSCAR LA VERDAD EN LAS CIENCIAS
Si este discurso1 parece demasiado largo para ser leído entero en una vez, podrá ser distinguido2 en seis partes. Y, en la primera, se hallarán diversas consideraciones tocantes a las ciencias. En la segunda, las principales reglas del método que el autor ha explorado. En la 3, algunas de las de la moral que ha extraído de ese método. En la 4, las razones mediante las cuales prueba la existencia de Dios y del alma humana, que son los fundamentos de su metafísica. En la 5, el orden de las cuestiones de física que ha explorado, y particularmente la explicación del movimiento del corazón y de algunas otras dificultades que pertenecen a la medicina; después, también, la diferencia que se da entre nuestra alma y la de las bestias. Y en la última, qué cosas cree que se requieren para avanzar, más de lo que se ha hecho, en la investigación de la naturaleza, y qué razones le han empujado a escribir.
_______
DISCOURS DE LA METHODE
POUR BIEN CONDUIRE SA RAISON ET CHERCHER LA VERITÉ DANS LES SCIENCES
Si ce discours semble trop long pour estre tout leu en une fois, on le pourra distinguer en six parties. Et, en la premiere, on trouvera diverses considerations touchant les sciences. En la seconde, les principales regles de la Methode que l’Autheur a cherchée. En la 3, quelques unes de celles de la Morale qu’il a tirée de cete Methode. En la 4, les raisons par lesquelles il prouve l’existence de Dieu & de l’ame humaine, qui sont les fondemens de sa Metaphysique. En la 5, l’ordre des questions de Physique qu’il a cherchées, & particulierement l’explication du mouvement du coeur & de quelques autres difficultez qui appartienent a la Medecine, puis aussy la difference qui est entre nostre ame & celle des bestes. Et en la derniere, quelles choses il croit estre requises pour aller plus avant en la recherche de la Nature qu’il n’a esté, & quelles raisons l’ont fait escrire.
_______
DISSERTATIO DE METHODORECTE UTENDI RATIONE ET VERITATEM IN SCIENTIIS INVESTIGANDI*
* El texto introductorio del original francés no figura en la versión latina.
PRIMERA PARTE
El buen sentido3 es la cosa mejor repartida del mundo, pues cada cual piensa estar tan bien provisto de él, que [2] incluso los más difíciles de contentar en todo lo demás, no acostumbran a desear más del que tienen4. Acerca de lo cual no es verosímil que todos se equivoquen, sino que esto, en realidad, da fe de que la potencia de juzgar bien y distinguir lo verdadero de lo falso, que es propiamente a lo que se llama buen sentido o razón, es igual, de manera natural, en todos los hombres, y, así, de que la diversidad de nuestras opiniones no procede de que unos sean más razonables que otros, sino solamente de que conducimos nuestros pensamientos por diversas vías y no consideramos las mismas cosas. Pues no basta con tener una mente buena5, sino que lo principal es aplicarla bien6. Las almas más grandes son capaces de los mayores vicios, así como de las más grandes virtudes, y quienes no caminan sino muy lentamente pueden avanzar mucho más, si siguen siempre el camino recto, que quienes corren y se alejan de él7.
En cuanto a mí, jamás he presumido de que mi ingenio8 fuese, en nada, más perfecto que los del común; incluso, a menudo, he anhelado tener el pensamiento tan pronto, o la imaginación tan neta y distinta, o la memoria tan amplia, o tan presente, como algunos otros. Y no sé de otras cualidades, aparte de estas, que sirvan para la perfección del ingenio. Pues por lo que hace a la razón, o al sentido, en tanto que es la única cosa que nos hace hombres y nos distingue de las bestias, quiero creer que se da toda entera en cada cual, y seguir en esto la opinión común de los filósofos9, que dicen que no hay más y menos sino entre los [3] accidentes, pero no entre las formas, o naturalezas, de los individuos de una misma especie10.
Mas no temería decir que pienso haber tenido mucha ventura por haberme encontrado desde mi juventud en ciertos caminos que me han conducido a [algunas] consideraciones y máximas, de las que he formado un método por el cual me parece que he tenido un medio para aumentar por grados mi conocimiento y elevarlo poco a poco hasta el punto más alto al que la medianía de mi ingenio11 y la corta duración de mi vida le podrán permitir alcanzar12. Pues he cosechado ya tales frutos que, aunque siempre trato de inclinarme más hacia el lado de la desconfianza que hacia el de la presunción cuando se trata de los juicios que hago acerca de mí mismo, y, [aunque] al mirar con ojos de filósofo las diversas acciones y empresas de todos los hombres, no haya casi ninguna que no me parezca vana e inútil, no dejo de recibir una extrema satisfacción del progreso que pienso haber hecho ya en la investigación de la verdad, ni de concebir tales esperanzas para el porvenir, que si, entre las ocupaciones de los hombres puramente hombres13 hay alguna que sea sólidamente buena e importante, me atrevo a creer que esta es la que he escogido yo14.
Sin embargo, puede ser que me equivoque, y que lo que tomo por oro y diamantes no sea, tal vez, sino un poco de cobre y de vidrio. Sé cuán sujetos estamos a engañarnos en lo que nos toca, y, también, cuán sospechosos deben sernos los juicios de nuestros amigos cuando nos son favorables. Mas con mucho gusto mostraré en este [4] discurso cuáles son los caminos que he seguido yo, y representaré en él mi vida como en un cuadro15, con el fin de que cada cual pueda juzgar de ellos y de que, al conocer por su rumor común las opiniones que a su propósito se tengan, sea un nuevo medio para instruirme, el cual añadiré a aquellos de los que acostumbro a servirme.
Así, mi designio no es el de enseñar aquí el método que cada cual debe seguir para conducir bien su razón, sino solamente el de mostrar de qué suerte he tratado yo de conducir la mía. Quienes se meten a dar preceptos deben estimarse como más hábiles que aquellos a quienes se los dan, y si faltan en la menor cosa, son por ello censurables. Mas, al no proponer este escrito sino como una historia, o, si así lo preferís, como una fábula en la que, entre algunos ejemplos que pueden ser imitados, tal vez se hallen también muchos otros que se tendrá razón en no seguir16, espero que sea útil para algunos sin ser perjudicial para nadie, y que todos me agradecerán mi franqueza17.
He sido criado en las letras desde mi infancia, y, como se me persuadió de que por su medio se podía adquirir un conocimiento claro y seguro de todo lo que es útil para la vida, tuve un deseo extremo de aprenderlas. Pero tan pronto como hube completado todo este curso de estudios, a cuyo término es costumbre ser recibido en el rango de los doctos, cambié enteramente de opinión. Pues me encontré cargado de tantas dudas y errores que me parecía que, tratando de instruirme, no había sacado otro provecho que el de haber descubierto cada vez más mi ignorancia18. Y, sin embargo, [5] estaba en una de las escuelas más célebres de Europa19, en la que pensaba que debía haber hombres sabios, si es que los había en algún lugar de la tierra. En ella había aprendido todo lo que los demás aprendían, e incluso, no habiéndome contentado con las ciencias que se nos enseñaban, había hojeado todos los libros que tratan de las que se estiman como las más curiosas y más raras20, que habían podido caer en mis manos. Además, sabía qué juicios hacían los demás sobre mí, y no veía que se me estimase inferior a mis condiscípulos, aunque entre ellos hubiese ya algunos a los que se destinaba a ocupar los puestos de nuestros maestros. Y, por último, nuestro siglo me parecía tan floreciente y tan fértil en buenos ingenios como lo haya sido cualquiera de los anteriores. Lo cual me llevó a tomarme la libertad de juzgar a todos los demás a partir de mí mismo, y de pensar que no había doctrina en el mundo que fuese tal como antes se me había hecho esperar.
No obstante, no dejaba de estimar los ejercicios en los que uno se ocupa en las escuelas. Sabía que las lenguas que allí se aprenden21 son necesarias para la inteligencia de los libros antiguos; que la gentileza de las fábulas despierta el ingenio; que las acciones memorables de las historias lo elevan y que, al ser leídas con discreción, ayudan a formar el juicio; que la lectura de todos los buenos libros es como una conversación con las gentes más cultivadas22 de los siglos pasados, que han sido sus autores, e incluso una conversación meditada en la que no nos descubren sino los mejores de sus pensamientos; que la elocuencia posee fuerzas y bellezas incomparables; que la poesía guarda [6] primores y delicias muy arrebatadoras; que las matemáticas encierran invenciones muy sutiles y que pueden servir mucho, tanto para contentar a los curiosos como para facilitar todas las artes y disminuir el trabajo de los hombres; que los escritos que tratan de las costumbres contienen muchas enseñanzas y muchas exhortaciones a la virtud que son muy útiles; que la teología enseña a ganarse el cielo; que la filosofía proporciona un medio para hablar verosímilmente de todas las cosas y hacerse admirar por los menos sabios23; que la jurisprudencia, la medicina y las demás ciencias aportan honores y riquezas a quienes las cultivan; y, por último, que es bueno haberlas examinado todas, incluso las más supersticiosas y las más falsas, a fin de conocer su justo valor y guardarse de ser engañado por ellas.
Mas creía haber concedido ya bastante tiempo a las lenguas, e incluso también a la lectura de los libros antiguos, y a sus historias, y a sus fábulas. Pues conversar con los de otros siglos es casi lo mismo que viajar. Es bueno saber algo acerca de las costumbres de los diversos pueblos a fin de juzgar más sanamente acerca de las nuestras24, y de que no pensemos que todo lo que va contra nuestros usos es ridículo y contrario a la razón, como acostumbran a hacer quienes no han visto nada. Pero cuando se emplea demasiado tiempo en viajar, uno se vuelve, finalmente, extranjero en su propio país; y cuando se es demasiado curioso de las cosas que se practicaban en los siglos pasados, normalmente se permanece demasiado ignorante de las que se practican en este. Aparte de que las fábulas hacen que imaginemos muchos acontecimientos [7] como posibles, cuando no lo son, y que incluso las historias más fieles, si no cambian ni aumentan el valor de las cosas para hacerlas más dignas de ser leídas, al menos omiten casi siempre las circunstancias más bajas y menos ilustres. De donde procede que el resto no parezca tal como es, y que quienes regulan sus costumbres según los ejemplos que extraen de ellas estén sujetos a caer en las extravagancias de los paladines de nuestras novelas25, y a concebir designios que sobrepasan sus fuerzas.
Estimaba mucho la elocuencia, y estaba enamorado de la poesía; mas pensaba que una y otra eran antes dones del ingenio26 que frutos del estudio. Aquellos cuyo razonamiento es el más fuerte y digieren mejor sus pensamientos27, a fin de tornarlos claros e inteligibles, son siempre los que mejor pueden persuadir lo que proponen, aunque no hablasen más que el bajo bretón y jamás hubieran aprendido retórica. Y quienes dan con las invenciones más agradables y las saben expresar con el mayor ornato y dulzura, no dejarían de ser los mejores poetas aun cuando el arte poética les fuese desconocido.
Me complacía sobre todo con las matemáticas, debido a la certeza y a la evidencia de sus razones; mas no notaba aún su verdadero uso, y, pensando que solo servían para las artes mecánicas, me asombraba de que, siendo sus fundamentos tan firmes y sólidos, no se hubiera edificado nada más elevado sobre ellos. Comparaba, por el contrario, los escritos de los antiguos paganos que tratan de las costumbres, con palacios [8] muy soberbios y muy magníficos que no están edificados sino sobre arena y lodo. Elevan muy alto las virtudes, y las muestran como estimables, por encima de todas las cosas que hay en el mundo; mas no enseñan lo bastante a conocerlas, y, a menudo, lo que llaman con tan bello nombre no es sino insensibilidad, u orgullo, o desesperación, o un parricidio28.
Reverenciaba nuestra teología y pretendía, tanto como el que más, ganarme el cielo; pero, habiendo aprendido como algo muy seguro que el camino hacia él no está menos abierto a los más ignorantes que a los más doctos, y que las verdades reveladas que a él conducen están por encima de nuestra inteligencia29, no habría osado someterlas a la debilidad de mis razonamientos, y pensaba que, para emprender su examen y tener algún éxito, era preciso contar con alguna asistencia extraordinaria del cielo, y ser más que hombre30.
Nada diré de la filosofía, a no ser que, viendo que ha sido cultivada por las más excelentes mentes que han vivido desde hace varios siglos, y que, sin embargo, nada hay en ella de lo que todavía no se discuta y, en consecuencia, que no sea dudoso, no poseía presunción bastante como para esperar abordarla mejor que los demás31. Y [también diré] que, al considerar cuántas opiniones diversas puede haber en ella, tocantes a un mismo asunto, sostenidas por gentes doctas, sin que pueda haber nunca más de una sola que sea verdadera, reputaba casi como falso todo lo que no era sino verosímil32.
Después, por lo que hace a las otras ciencias, en tanto que toman sus principios de la filosofía, juzgaba [9] que no se podía haber edificado nada que fuese sólido sobre fundamentos tan poco firmes. Y ni el honor ni la ganancia que prometen eran suficientes para invitarme a aprenderlas, pues no sentía, gracias a Dios, que mi condición me obligase a hacer de la ciencia mi oficio para aliviar mi fortuna. Y aunque no me jactase yo de despreciar la gloria, como un cínico, no obstante, tenía en muy poco a aquella que no esperaba poder adquirir sino con falsos títulos. Y, finalmente, en cuanto a las malas doctrinas, pensaba conocer ya suficientemente lo que valen como para no estar ya sujeto a ser engañado ni por las promesas de un alquimista, ni por las predicciones de un astrólogo, ni por las imposturas de un mago, ni por los artificios o la fanfarronería de quienes proclaman saber más de lo que saben.
Por esto, tan pronto como la edad me permitió salir de la sujeción de mis preceptores, abandoné enteramente el estudio de las letras. Y, resolviéndome a no buscar ya más ciencia que la que se pudiera encontrar en mí mismo, o en el gran libro del mundo33, empleé el resto de mi juventud en viajar, en ver cortes y ejércitos, en frecuentar a gentes de diversos humores y condiciones, en recoger diversas experiencias, en probarme a mí mismo en los encuentros que la fortuna me propuso, y, en todas partes, en hacer una reflexión tal sobre las cosas que se presentasen, que pudiese sacar algún provecho de ellas. Pues me parecía que podría encontrar mucha más verdad en los razonamientos que cada cual hace acerca de los asuntos que le importan, y cuyo desenlace [10] le debe castigar inmediatamente después si ha juzgado mal, que en aquellos que hace un hombre de letras en su gabinete tocantes a especulaciones que no producen ningún efecto y que no le acarrean otras consecuencias sino que, tal vez, obtendrá de ellos tanta más vanidad cuanto más alejados estén del sentido común, a causa de que habrá debido emplear tanto más ingenio y artificio para tratar de tornarlos verosímiles. Y siempre tenía un deseo extremo de aprender a distinguir lo verdadero de lo falso para ver claro en mis acciones y caminar con seguridad en esta vida.
Es verdad que mientras no hacía otra cosa que considerar las costumbres de los demás hombres, apenas encontraba algo que me diera seguridad, y que observaba en ellas casi tanta diversidad como la que antes había advertido entre las opiniones de los filósofos. De suerte que el mayor provecho que sacaba de esto consistía en que, al ver muchas cosas que, aun cuando nos parecen muy extravagantes y ridículas, no dejan de ser comúnmente aceptadas y aprobadas por otros grandes pueblos, aprendía a no creer demasiado firmemente nada que me hubiese sido inculcado solo por el ejemplo y la costumbre34; y así, poco a poco, me libraba de muchos errores que pueden ofuscar nuestra luz natural y tornarnos menos capaces de escuchar la razón. Mas después de que hube empleado algunos años en estudiar así en el libro del mundo, y en tratar de adquirir alguna experiencia, tomé un día la resolución de estudiar también en mí mismo y de emplear todas las fuerzas de mi ingenio en elegir los caminos que debía seguir. Lo cual me resultó mucho [11] mejor, me parece, que si jamás me hubiese alejado de mi país ni de mis libros.
_______