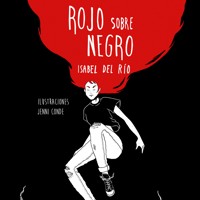Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
De Caperucita a la Bella Durmiente, de Blancanieves al Cazador, de las fauces del Lobo al rastro de miguitas de pan por un bosque cada vez más frondoso, estos relatos juguetean con las fábulas tradicionales que nos contaron en nuestra infancia, las retuercen y les dan la pátina siniestra que nunca debieron perder. Una colección imprescindible para los amantes de la fantasía y de la buena narrativa.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 401
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Isabel del Río, Júlia Diéz,
Donde las hadas no se aventuran
ILUSTRACIONES DE ELENA IBÁÑEZ
ANTOLOGÍA COORDINADA POR GEMMA SOLSONA ASENSIO PRÓLOGO DE PILAR PEDRAZA
Saga
Donde las hadas no se aventuran
Copyright © 2020, 2022 Solange Rodríguez Pappe, Mar Goizueta, Alicia Sánchez, Isabel del Río, Júlia Díez, Ana García Herráez, Covadonga González-Pola, Arantza Larrauri, Cristina Martínez, Ana Martínez Castillo, Greta Mustieles Salvador, Sofía Rhei, Gemma Solsona Asensio, Giny Valrís, Amparo Montejano, María Zaragoza and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726983654
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Pese a que este sea un libro de cuentos maravillosos o cuentos de hadas, entre sus páginas vas a encontrar realmente pocas hadas.
Angela Carter
NOTA DE LA COORDINADORA
Gemma Solsona Asensio
Con la frase anterior, Angela Carter presentaba su recopilación Cuentos de hadas. En esta antología que tienes en las manos, dedicada a las grandes «contadoras de historias» como la propia Angela, seguro que también encontrarás algún hada. Pero, sobre todo, hay oscuridad y fantasmas.
Por eso, a partir de esta página, te invitamos a entrar con nosotras allí Donde las hadas no se aventuran1 y esperamos que disfrutes de las historias que se esconden entre las sombras del bosque.
PRÓLOGO
Pilar Pedraza
Para Greta
Hay que decapitar a las princesas en una nueva revolución ; los príncipes que trabajen en lo suyo, que suelen ser los negocios y finanzas, y las brujas que hagan un máster en Medicina naturista y se dediquen a curar lo que los médicos no curan porque se lo impide la industria farmacéutica. Su tiempo se agota. Los humanos dediquemos nuestras fuerzas a salvar el planeta si todavía hay tiempo.
Pero antes de deshacernos de lastre, quizá sea pertinente dar un repaso a los mundos mágicos que tuvieron su importancia en el pasado y que ahora difícilmente pueden competir con el monstruo generado por el capitalismo ciego e idiota que solo sabe de ganancias. Habrá que romper la cáscara de los cisnes del estanque y ver en el espejo de su yema dorada qué contienen en realidad y qué virus nos transmiten.
Hay que atreverse a romper los juguetes con los que pretendieron arteramente inculcarnos la conciencia de que las mujeres estábamos hechas para cuidar de los niños, para tener reluciente la casita y sus electrodomésticos, sin fantasmas o espectros; para estar hermosas como modelos de revista en papel couché. Cada vez que oigo a un padre decir a su hija «mi princesita», se me eriza el cabello. Cada vez que la publicidad contrapone juguetes viriles y femeninos, siento un nudo en el estómago. Cada vez que una niña cree preferir el color rosa y temer al negro, tiemblo. Las abuelas y las madres —los padres, ça va de soi— llevan siglos repitiendo a sus hijas consignas de sumisión y llenando sus cabezas con imágenes de cuentos de hadas. ¿Y ahora? Llevan a los tiernos infantes a ver un cine infantil muy vistoso y explosivo, que no se ha raspado todavía la roña puritana, aunque finja estar en ello.
Como la gota de opio que las niñeras asiáticas dejaban caer en las bocas inocentes de sus custodiados amitos, los cuentos de hadas sirven para adormecer al infante llorón. Pero bajo el espectáculo de palacios encantados, bosques deliciosos y animales, van cargados con munición peligrosa: la inocencia y la bondad vencen a la envidia y al mal. El cuento ha sido una de las armas más sofisticadas de la imaginación patriarcal para humillar a la mujer y al mismo tiempo consolarla de una manera hipócrita y carnavalesca —«y fueron felices y comieron perdices»—. Ahí están y ahí seguirán, quizá cada vez más polvorientos, sin el brillo que les proporcionaba una imaginación cautiva y esperanzada, que despierta envuelta en las maravillas de la tecnología para sumirse en la nada digital.
Tras la última guerra de verdad, lanzamos a Cenicienta a la acción, primero travestida de héroe de enormes pechos como espectáculo visual erótico o golosina visual, y actualmente como heroína capaz de empuñar la metralleta por sí misma y recorrer las galaxias para salvar a su novio astronauta. Mientras tanto, las princesas rosadas se marchitan en sus féretros de cristal, y los reyes y reinas marchan al exilio o se convierten en granjeros y hacen crucigramas para prevenir la muerte de las escasas neuronas que les quedan.
Por fortuna hemos salvado a los espectros de la cultura fantástica y siniestra, que ya no sirven para adormecer a los niños pero siguen vivos entre nosotras. Por algo será que un buen ataque de zombis o un vampiro seductor nos entretienen todavía en la sala oscura, a pesar de su origen patriarcal. Las niñas de ayer preferimos a la Condesa Báthory y al patriarca Vlad Tepes II Drăculea, el padre malvado que sale de su tumba para saciarse con la sangre de sus hijos e hijas —estas en camisón de gasa de marca Hammer— y no perder ni un minuto de inmortalidad.
El filósofo y lingüista búlgaro Tzvetan Todorov denomina fantástico maravilloso al género literario de los cuentos de hadas, término inventado por Madame D’Aulnoy, contraponiéndolo a lo fantástico puro y a lo extraño. Desde el siglo XVIII, estos cuentos donde se entremezclan elementos celtas con orientales, italianos con franceses o cortesanos con romanís, entretuvieron, asustaron o domaron el imaginario de un turba femenina e infantil, con su promesa de premios y castigos. Contribuyeron a la creación clasista del amor romántico burgués heterosexual de «princesas y príncipes», que actualmente nos empeñamos en demoler las mujeres, supongamos que no todas, en nuestra lucha por la igualdad, la libertad y el sentido común.
Comenzamos hace ya tiempo a llamar a las cosas por su nombre: al sueño, muerte; a la madre, madrastra; al padre, tirano abusador. Dejemos descansar a esos residuos en su lugar del imaginario, al cuidado de Sigmund Freud y de Vladímir Propp, no sin antes hacer su autopsia y tratar de jugar con sus elementos en otra clave y con diferentes puntos de vista a ver qué pasa. Y sobre todo para conocerlos mejor e impedir que su toxicidad continúe envenenando a generaciones que viven ya en una galaxia donde se habla de otras cosas.
La vida de los cuentos de hadas tradicionales ha sido larga y se han entremezclado en su devenir relatos orales populares, literatura de cordel, cuentos étnicos y ciertos mitos de diversas culturas. Ha habido en ellos una mezcolanza de lo que los alemanes llaman volkgeist (espíritu del pueblo) y de la kultur, que los ha convertido en una kermesse a veces encantadora, y a menudo ñoña y sin sustancia. El mundo celta de las princesas dormidas, los gnomos, las hadas, las ogresas, se ha mezclado con el clásico de los amantes metamorfoseados de origen griego, y estos con los reyes déspotas, las brujas voladoras, los cisnes, los árboles parlantes y los leones de oro bizantinos u omeyas, hasta llegar no muy lejos de donde nosotros nos encontramos. Este no es otro que el gran remake comercial que nunca falla, porque las raíces son profundas y también porque nosotros, mujeres, hombres y demás géneros, no escarmentamos.
¿Qué dicen estos cuentos? Que las mujeres deben esforzarse en ser hermosas y buenas —en su estética y su ética—, lo que presupone en ellas una deformidad, una maldad ancestral y una mezquindad original que, bien pensado, aterra. Generalmente este tipo de literatura clásica, que ha acompañado a generaciones de niños y jóvenes, ya sea oral o escrito, no es simplemente placentera —no responde al puro goce de escribir, de escuchar, de soñar—. Las recopilaciones de los siglos XVIII y XIX a menudo añaden una pátina moralista, es decir, una carga de profundidad que no mata pero trastorna: la moraleja puritana. La cultura de masas ha ido convirtiendo a los cuentos populares en ejemplos fáciles de asimilar por una sociedad que finge apiadarse de las víctimas —muchachas solteras, niños, pobres gentes, tuberculosos, corcovados— y acabar con los tiranos y también con las tiranas, pues no faltan entre ellos las brujas malvadas, las madrastras o Baba Yaga. La protagonista víctima, en el cuento maravilloso, es siempre la mujer joven carente de algo: de sus padres, de recursos para vivir, de libertad para amar. Está oprimida por un ogro o un libertino, o maltratada por la segunda mujer y las hijastras de su padre. En el corazón del bosque o mientras cuida de sus ovejillas como Cloe, se enamora de un joven inocente y cándido como ella. Los dos pertenecen a la naturaleza. Su protectora clásica es el hada madrina o la nodriza, la cara bondadosa de la maternidad, que ayuda a liberarlas, para que caigan de nuevo en la trampa de la familia rodeada por lustrosa prole y con las arcas —arrebatadas al tirano— rebosantes de doblones.
La literatura culta se ha servido desde el siglo XVIII de estos materiales como entretenimiento, bien dignificándolos en clave puritana y moralizante, bien como relatos maravillosos, pletóricos de riquezas mágicas y guiños eróticos, como los de Mme. Leprince de Beaumont. De entretenimiento cortesano, junto al baile y los naipes, pasa a ser presa de la pulsión catalogadora decimonónica, autora de colecciones o compilaciones que han pasado de unos medios a otros. El cine ha sido el gran impulsor desde el siglo XX del maravilloso cuento de hadas, sirviéndose de los más conocidos entre los literarios, como La Bella y la Bestia, de origen grecorromano, recontado desde el siglo XVIII en varias versiones y conocido mundialmente por la versión de Walt Disney y por la de Jean Cocteau, pasando por diversas versiones de escritoras. Una rama del árbol de las hadas ha sido consagrada en el siglo XX a un público adulto, al que ha servido no de espejo de moral o feminidad consolatoria, sino como mundo sangriento o de una belleza que no carece de erotismo o de libertinaje.
*
Para mí este libro de relatos de escritoras actuales que tiene usted entre las manos, amigo lector, querida lectora, bucea en las turbias aguas del foso del castillo encantado. Me lo imagino como un grupo de exploradoras que se introducen en una selva, un mundo, un laberinto, en el que investigan sin la pretensión de convertirlo en parque de atracciones para niños y niñas. Bien al contrario, para deconstruir el antiguo artefacto y mostrar el reverso chorreante de la piel del monstruo. Vuelven con las manos y las mochilas llenas de objetos de interés. No todas han realizado las mismas operaciones, porque han reescrito relatos de distintas fuentes que conocen a la perfección, o de ninguna, pero siempre desde el punto de vista de escritoras que se plantean ir cambiando los cánones de la política de género y narrando lo de siempre de otra manera, como ya hicieron las pioneras del siglo XX.
Hallamos con fruición, en este libro, deconstrucciones, destrucciones o reconstrucciones. Nos introducimos en la subjetividad de personajes que fueron estereotipos, maniquíes —el príncipe, la princesa—, a los que nunca se les dio la palabra o bien se les hizo balbucir una y otra vez cantinelas incomprensibles, que parecían carecer de sentido y que, al ser analizados, resultaban ser la mezcla de distintas tradiciones. Aquí, por el contrario, vemos a víctimas y verdugos pensar, rebelarse y vivir, abriéndose paso bajo la capa asfixiante del tópico, y cambiar su morada infantil del ensueño por la de la realidad. El Patito Feo, Cenicienta, Caperucita Roja, el Flautista de Hamelín, la Reina de las Nieves, Barba Azul, La Gacela Blanca o La Bella Durmiente constituyen estrellas de una galaxia innumerable y cambiante de historias que las mujeres han relatado desde antaño. Con el tiempo, han ido cambiando la manteleta de encaje, que apenas vela los pechos, por el alzacuellos eclesiástico o la toquilla de abuela. Entonces ellas hablaban o se expresaban como requería el mundo intelectual dominante, adoptaban pseudónimos y moralizaban siguiendo las modas y los modos de su comunidad. Aquí, por el contrario, hablan ellas y enriquecen, abren o hacen tambalearse al modelo.
En este libro abundan los espectros de la tradición victoriana, que han dejado de ser meros fantasmas y conservan jirones de carne aún doliente en la piel. Podemos oírlos, apiadarnos de ellos y compartir su deseo impotente de estar vivos. En los relatos ambientados en las cortes lujosas, apreciamos los fetiches —anillos mágicos, zapatitos de cristal—, acariciamos las pieles humanas o animales, que han pasado de ser de lobos a bellos amantes humanos, o a la inversa. Encontramos, con alivio de cautiva que se ha hecho con la llave maestra, el erotismo explícito que solemos echar de menos en los cuentos maravillosos, o que estaba tan enmascarado o tapado por metáforas y alegorías que no dábamos con él salvo en el diván del analista. En este libro, Eros aparece glorioso, liberado de mantos y clámides. Asistimos al dolor femenino de la víctima hasta su liberación, o a su nuevo modo de construir su vida, de doncella pura y sumisa a amante activa de la bestia, que la seduce con su belleza y su tierna violencia.
La construcción de estos relatos, muy diversa de unos a otros, va desde la narración lineal al puzle, y desde la de una narradora única a las voces de cada uno de los personajes. Estos, en el cuento clásico, estaban unidos por una sola voz dominante y masculina. La narrativa feminista proporciona diversos puntos de vista, se enriquece con un vocabulario donde lo tradicional clásico —el «Érase una vez…»— deviene en un juego que se extrema en los relatos donde la lengua se traba voluntariamente en arcaísmos, cultismos y vulgarismos, enlazando con lo que se ha dado en llamar lo «grotesco femenino». Estas operaciones novedosas se entrecruzan en el libro con cuentos de ánimas o de fantasmas, casas encantadas y otros de la tradición fantástica, en los que se trenzan elementos clásicos con modernos o vanguardistas, dando como resultado excelentes relatos siniestros.
Para terminar estas líneas de un modo tan impertinente como afectuoso, a la pregunta capciosa y reaccionaria, que puede tentar a alguien, de si las mujeres escriben de manera distinta a la de los hombres, respondemos: la lengua es la misma, patriarcal, para todos. Apropiémonos de ella, usémosla con inteligencia para decir lo nuestro sin censuras y para hablar de lo Otro con tino y verdad. En eso consiste la revolución, en que todo sea de todos, en fraternidad y sororidad de iguales. Con el uso brillan los guantes de las manos que trabajan, pero los zapatos de cristal se rompen al segundo paso de baile.
Pilar Pedraza Valencia, diciembre de 2019
LA SUCESORA
Sofía Rhei
Pero un día la ciudad se vio atacada por una terrible plaga: ¡Hamelín estaba lleno de ratas!
Había tantas y tantas que se atrevían a desafiar a los perros, perseguían incluso a los gatos, sus tradicionales enemigos; se subían a las cunas para morder a los niños dormidos y hasta robaban quesos enteros de las despensas para luego comérselos sin dejar una miguita.
El flautista de HamelínHermanos Grimm
Sofía Rhei (Madrid, 1978) es escritora de géneros especulativos y poesía experimental. Colecciona semillas y piezas de Lego. Escribe para niños (El joven Moriarty, Olivia Shakespeare, Cómo tener ideas), para jóvenes (Flores de Sombra, La calle Andersen), y para adultos (Róndola, Espérame en la última página, El bosque profundo). Ha recibido los premios Javier Egea, Celsius, Spirit of Dedication, Dwarf Stars, la Mención del Banco del Libro de Venezuela y ha sido incluida en el catálogo White Ravens.
El músico llegó al lugar de la cita y pisó una cucaracha sin darse cuenta.
—Perdone, no la había visto... —se despidió de su cadáver.
Otro tipo de instrumentista, excepto aquellos que se dedicaban al jazz o a los conciertos nocturnos, habría encontrado de lo más sospechoso aquel callejón mal iluminado. Había varios cubos de basura maloliente y no parecía haber nadie esperándole, a pesar de que había llegado algo tarde.
—¿Hola? —preguntó.
—¿Es ese? —oyó decir entre las sombras.
—¡Pues claro! Es igual que en el dibujo. Va vestido de muchos colores. Venga, dile algo.
Un grupo de ratas se subió a un cubo de basura frente a él.
—Señor flautista, encantadas de conocerle. Quisiéramos hacerle un encargo —dijo una.
—La cosa sería librarse de una plaga que nos tiene muy preocupadas —aseguró otra.
—Mire, es que son muy molestos. Lo hemos intentado todo. Tenemos nuestras ciudades completamente independientes de las suyas, y hacemos nuestra vida en horarios diferentes para no incordiarnos unos a otros. Pero es que no saben estar tranquilos.
—Lo peor es cuando intentan matarnos. No sé por qué les ha entrado esa manía. ¿Es que acaso alguien intenta matarlos a ellos?
—Eso fue lo que nos dio la idea. Si ellos pueden intentar cargarse a tantas de nosotras como sea posible, ¿por qué no hacemos lo mismo? —concluyó la quinta rata.
—Es una idea interesante, sin duda. Seguramente la petición más inusual que nunca he recibido desde que el poder de la música me fue encomendado. Pero sabéis que no trabajo por amor al aire. ¿Con qué pretendéis pagarme?
Una oleada de roedores perfectamente coordinados levantó una pesada tapa de alcantarilla. Al fondo se veía relucir una pequeña montaña de monedas, iluminada por un par de pequeñas hogueras.
—Generaciones de nosotros hemos estado robando todo lo que brilla a los humanos. Se enfadaban tanto por eso unos con otros, echándose las culpas y expulsándose de sus hogares, que llegamos a pensar que bastaría con robar las suficientes cosas brillantes para que se largaran. Pero descubrimos que no se iban de la ciudad, simplemente cambiaban de casa.
—Has dicho «nosotros». —El flautista tenía un poco oxidado el idioma de las ratas—. Sin embargo, si mal no recuerdo desde mi última conversación con miembros de vuestra especie, allá por los años cuarenta del funesto siglo que en paz descanse, vosotras habláis en femenino.
Se oyeron un par de resoplidos de frustración. A las ratas no parecía gustarles la extensa retórica del flautista.
—Somos las portavoces de otros seres. Están aquí, pero se esconden porque te tienen miedo.
—Pues que dejen de esconderse. A veces las cosas no son tan sencillas como a uno le gustaría. Es importante para mí verle la cara a quien me contrata.
De entre las sombras brotaron conejos, gorriones, sapos, perros, hurones...
—¿Cuánto hay? —preguntó el flautista, señalando la montaña de monedas.
—El equivalente en peso a tres jabalíes adultos —le respondió una urraca—. Hemos contribuido todos menos las urracas, que son incapaces de recoger este tipo de cosas y no quedárselas. ¡Pero los muy imbéciles de los humanos montaron un exterminio de urracas, como si ellas pudieran abrir puertas y forzar cerraduras! Realmente se les está ablandando el cerebro.
—No saben convivir —dijo un conejo—. Nos matan y exterminan, pero no es para comernos, ¡es porque les molestamos!
—Si vieras cómo se echan a gritar cada vez que ven a uno de nosotros... —aseguró un ratoncillo de campo—. Ni que fueran elefantes.
—Realmente son una plaga —aseguró la voz grave de la lechuza matriarca. Al oírla todos los animales se quedaron inmóviles—. Si no nos deshacemos de ellos, todos nos quedaremos sin hogar.
—Comprendo vuestras motivaciones —dijo el flautista—, pero es que tengo un pequeño problema. Todos los encargos tienen su dificultad, pero me temo que la de este es insalvable. Permitidme que os lo exponga.
Echó mano de su maletín y todos dieron un paso atrás. El músico les mostró lo que albergaba en su interior: una colección de decenas de flautas, silbatos y reclamos.
—Como comprenderéis, cada animal tiene un registro sonoro. Lo que oímos varía muchísimo de una especie a otra, y por tanto, esos sonidos especiales capaces de modelar como cera la voluntad... también son muy variados. Necesito una flauta diferente para convocar la melodía subyugadora de cada clase de seres.
Los perros callejeros mostraron las encías, tensos. Otros seres temblaron. La mayor parte ni siquiera había tenido la experiencia de verse atraídos por uno de esos silbatos, y a pesar de eso, su simple visión les daba terror.
—¿Y si lo despedazamos y echamos esa caja al mar? —propuso un cuervo tuerto con voz de cazalla—. ¡Solo tiene una boca! ¡No puede dominarnos a todos a la vez!
—Seguiríamos teniendo el pequeño problema de los humanos —dijo la osa—. Y creo que estaréis de acuerdo conmigo en que la plaga que sufrimos es peor que la amenaza del flautista.
El cuervo emitió un gruñido de asentimiento.
—Os agradezco que no me desgarréis, vendrá bien para poder acabar la conversación. Como iba diciendo, en general cada especie necesita una flauta, o a veces dos. Con las aves suele haber una distinta para las hembras y otra para los machos. Y en el caso de los humanos, también existen dos: la de los niños y la de los adultos.
—Ahhh, tiene sentido —dijo un gato doméstico que había escuchado contar muchos cuentos clásicos.
—Sigo sin ver el problema —graznó un grajo.
—Pues el problema, mis impacientes amigos...
—¡Jopé con el tío! —se hartó un lince—. ¡Venga a soltar rollo y a largar como una currruca y encima nos insulta!
Las currucas piaron con descontento.
—Llevamos muchas generaciones ahorrando —le recordó amablemente una gallina.
—¡Sí, estamos hartos de esperar! —declamaron al unísono tres erizos erizados.
—Recuerda que nosotros vivimos pocos años —le dijo una tórtola—. Para nosotros este rato ya está siendo una eternidad.
—...el problema es que yo mismo soy un humano adulto —fue al grano el flautista—. Si toco la melodía de los humanos, yo mismo perderé el control de mis acciones y seguiré el mismo destino que ellos. Si los hago arrojarse por un acantilado, yo iré detrás. Si les obligo a entrar en las aguas del océano...
—Vale, vale, ya lo pillamos —le cortó una serpiente con un elocuente siseo de cuatro tiempos.
—Hay algo que no me encaja —dijo un sabueso—. Si la flauta domina a los humanos, ¿quién la fabricó?
—Heredé las flautas de los altos elfos pocas décadas antes de largarse a sus tierras perennes. Me llevó años aprender el idioma y la melodía de cada criatura. El don de esa música conlleva la inmortalidad —explicó el flautista.
Los animales se quedaron en silencio, pensativos.
—Claro, si ya está muerto no le va a poder sacar mucho partido a las cosas brillantes —reflexionó un cerdito.
—Estoy harto del dinero —confesó el flautista—. Si cobraba tanto era porque ser inmortal sale realmente caro, y además, así tenía que aceptar menos trabajos. Con uno al siglo ya iba tirando. Pero el mundo ya no es el que era...
—No sé cómo era antes, pero las crónicas de nuestros tatarabuelos no hablaban de este aire de mierda y de estas aguas enfangadas —dijo una enorme tortuga.
—Mira que era bonito este continente —suspiró el flautista—. Podías caminar desde Moscú hasta Oporto sin dejar de ver árboles, y había tantas variedades de plantas y hierbas que era imposible saberse todos los nombres. Y ahora es todo gris. La comida es repugnante, incluso las frutas. ¡No sé cómo han podido conseguir que incluso algo que brota de un árbol tenga poco sabor! ¿Sabéis qué? Nunca había pensado que yo pudiera actuar... Siempre me dijeron que debía esperar encargos. ¡Pero debería empezar a tomar decisiones por mí mismo!
—No tenemos toda la noche —zanjó una zariguella—. El caso es que no te importa inmolarte a cambio de acabar con ellos, ¿verdad?
—A mí, desde luego, no. Pero no creo que sea tan sencillo. Me temo que la magia de las flautas tendrá algo que decir.
—¿Y si te tapas los oídos? —dijo el gato que había oído muchas historias—. Es lo que hizo uno que se ató a un mástil, ¿verdad?
—No basta con soplar por las flautas. Hay que interpretar una melodía delicada y compleja. Si no pudiera prestar atención a sus inflexiones, los humanos saldrían del trance, y seguramente me apedrearían o algo. Me pasó una vez con unas hienas que me dejaron malherido. Fue en África. Me había contratado...
—¡Ay, lo que le gusta a este hombre darle a la sinhueso! —intervino una cabra con un gracioso acento.
—Se me ocurre una cosa —dijo la lechuza—. Los elfos te enseñaron la música de la flauta para poder descansar, ¿verdad? Pues haz tú lo mismo. Tu flauta solo afectará a los adultos. Escoge un niño para que sea tu aprendiz, y regresa dentro de un año para cumplir el encargo. Las crías humanas que sobrevivan habrán aprendido la lección. Mismo día, misma hora, mismo sitio.
Y la reunión se disolvió. Todo el mundo estaba bastante ocupado con sus breves vidas, que cada día resultaban más impredecibles.
Transcurrió un año, a lo largo del cual el flautista enseñó todo lo que sabía a una huérfana que rescató de las duras calles de Hamburgo. Y los dos regresaron a la reunión.
Había menos animales esta vez. Ya no estaban ni la osa, ni el lince...
—Bueno, ¿qué? —soltó el mismo cuervo cazallero—. ¿Tenemos trato, o qué?
Las hijas de las ratas observaron esperanzadas al flautista.
—Este año han muerto el último koala, el último gorila y la última sardina. Los ensayos nucleares han destrozado irreversiblemente el último atolón. Los últimos bancos de atunes, los osos polares que quedan...
Al captar la impaciencia de los animales, la niña le cortó.
—Hemos mejorado el plan.
—Bien. Habla tú, que vas más al grano —pidieron los erizos.
—Ahora somos dos flautistas. Si yo toco la melodía de los adultos y ella la de los niños, podemos acabar con casi todos. Tan solo quedarán los sordos y los tullidos. No durarán demasiado.
Los animales se observaron en silencio. Entonces la lechuza dijo:
—Quedaran sus fantasmas. Pero serán tan invisibles para nosotros como los nuestros lo son para ellos.
Una comadreja observó atentamente a la niña y le preguntó:
—Él es un inmortal, ya tan distinto a los humanos como un fósil de un milpiés. Pero tú, que has sido uno de ellos hasta hace tan poco, ¿de verdad quieres sacrificar a tu especie?
—En nueve años me dieron más palizas que cuencos de sopa. Quería pensar que en general las personas no eran tan malas, que yo había tenido mala suerte. A veces los que sufren necesitan inventarse el consuelo.
—¡Qué pringada! —soltó un lagarto de ciudad al que habían arrancado muchas colas.
—¿Y qué te hizo cambiar de opinión? —susurró la serpiente.
—Antes... —respondió la niña— no comprendía a los animales.
La mayor parte de los seres agacharon la cabeza, impresionados por la amargura y la sabiduría de la niña destinada a acabar con los suyos.
—Ahora necesito que escojáis a un representante de cada especie —anunció el flautista—. Alguien que sea sensato y digno de confianza. Nada de grandes oradores ni de líderes natos. No os lo penséis demasiado.
A continuación, la mísera callejuela fue testigo de una de las ceremonias más importantes en la historia del planeta. El flautista abrió su maletín, y fue entregando al elegido de cada especie el instrumento capaz de controlarlos.
—Que la magia de los elfos os convierta en inmortales —le deseó a cada uno.
Y sin más dilación, la niña y el flautista se dispusieron a empezar a tocar la flauta cuando un ladrido los interrumpió.
—¿Y qué haremos con todas las cosas brillantes? —preguntó un perro callejero que tenía un gran sentido de la justicia.
—Que se las queden las urracas —respondió el flautista.
CELOS DE ESCARCHA Y CEREZA
Covadonga González-Pola
El copo de nieve se hizo grande, grande, hasta convertirse en una doncella vestida de gasa finísima e inmaculada, hecha de millones de escamitas con reflejos de estrella. Era hermosa y delicada, pero de hielo, de hielo chispeante y cegador. Y con todo, tenía vida: los ojos brillaban como dos estrellas de primera magnitud, pero en ellos no había paz ni tranquilidad...
La reina de las nieves Hans Christian Andersen
Covadonga González-Pola es escritora, formadora en escritura creativa y asesora literaria, además de ambientóloga. Ha publicado El gen. Las ruinas de Magerit, El Hombre del Vestíbulo, Los Cazatesoros de Llanes, Las niñas ya no quieren ser princesas y El bosque de Sleipnir. Ha participado en diversas antologías, como Chikara: el poder de la naturaleza, Casa de huéspedes, Fuenlabrada Fantástica, ANTERGO, Fantasías populares o Bestiario de lo sobrenatural, Terroríficas, El vigilante de las Estrellas, El futuro es bosque o Vuelo de Brujas, además ha coordinado y editado las obras colectivas Stardust for Bowie, De espejos negros (y siervos de un dios digital), Rapsodia para la reina..., Terroríficas II y Monstruosas.
Trabaja como asesora de escritores noveles e impartiendo formación en escritura. Es la fundadora de la Escuela de Escritura Tinta Púrpura. Su canal asociado, Escuela Tinta Púrpura, fue el primero en ofrecer talleres literarios para escritores en formato vídeo y en la actualidad cuenta con más de veinte mil seguidores.
Creadora de la comunidad de escritores Magerit y directora del programa de radio Tinta Púrpura y de la editorial del mismo nombre, publica artículos en la revista Culturamas y en la revista TELOS, de Fundación Telefónica.
Regreso a un palacio desconocido . No se parece nada a mi recuerdo. Lo único que sigue igual es el frío. Los copos de nieve son tan grandes como columnas y puertas, con sus bellas formas cristalizadas y también con aristas cortantes.
Al final del camino está ella. Gerda.
Pero no está sola. No sé si me espera. Aunque sé que hay alguien que sí aguarda mi llegada. Alguien que ha vigilado mi camino, todos mis avances y que me ha iluminado con la aurora boreal el último tramo de mi viaje.
Alguien que me besó dos veces en mi niñez y que no lo hizo una tercera porque, de haberlo hecho, mi corazón se habría congelado y yo habría muerto.
Ella es la Reina de las Nieves. Y tiene en su poder lo que yo más quiero. Aprieto los labios y recuerdo el sabor a cereza y a verano y evoco una suave risa y una amable mirada.
«Ya casi te veo, Gerda. Ya voy. Espérame».
*
Aquella tarde Gerda y yo estábamos en el pequeño jardín de la azotea, como siempre que podíamos. Hacía mucho calor, pero nosotros lo combatíamos con agua fresca y risas. Y con el sempiterno y ya desgastado álbum de estampas que llevábamos viendo página a página desde niños. Gerda lo apoyaba en su regazo y detuvo el dedo en una de aquellas representaciones. La de un cielo invernal.
—¿Piensas en ella a menudo? —me dijo.
Giré la cabeza para evitar mirarla. A veces me gustaba recordar nuestra aventura con la Reina de las Nieves, pero otras me incomodaba solo con pensar en todo el esfuerzo que había hecho Gerda para traerme de regreso.
—En verano no tanto —admití mientras me secaba el sudor de la frente—. En invierno, sobre todo cuando empieza a nevar.
—Te entiendo. El verano no es para los cuentos de hadas.
Y se rio muy suave. Me giré para, esta vez sí, mirarla.
Estaba tan cambiada… parecía una flor. Con las mejillas coloradas por el sol y los labios del tono de la cereza que acababa de comerse. Había sudado lo justo para que la ropa se le pegase un poco al cuerpo.
—¿Por qué dices eso?
—El verano es para conocer el amor.
—¿Y el amor no aparece también en los cuentos de hadas?
Sonrió, dejó el álbum en el suelo y se me acercó. Yo estaba en el taburete de siempre, aunque empezaba a resultar ridículo que un muchacho tan alto se acomodase en un asiento tan pequeñito. Ella posó las manos en la pared, rodeándome.
—En los cuentos de hadas son los príncipes quienes buscan a las princesas… Las rescatan, las besan…
Pero con nosotros no era así. Era ella quien me había salvado. Aunque hiciera ya cinco años, seguía sintiéndome como su damisela —o damiselo— en apuros. Y nunca le había confesado que me daba vergüenza ser la víctima, el rescatado, el ingenuo y engañado. Aunque también me sentía agradecido y orgulloso. Y, últimamente, había empezado a sentir otras cosas. Cosas muy diferentes.
Miré sus labios teñidos de rojo.
Gerda dio un suave paso y posó su boca sobre la mía. Sus labios eran blanditos, húmedos y sabían a cereza.
Aquel fue su primer beso. Nuestro primer beso. Cálido y sabroso. No tenía nada que ver con aquellos dos que me había dado la Reina de las Nieves. Con el de Gerda, además, me temblaron hasta las rodillas y me entraron unas ganas tremendas de sonreír.
Cuando nos separamos para mirarnos, una abeja pasó entre nosotros. No era una abeja normal aquella. Su peludo cuerpecillo era blanco, con franjas de un gris muy claro y plateado, y sus alas resplandecían con un fulgor cristalino. El animalito cayó en picado trazando una línea imaginaria que me separaba de Gerda. Pero al llegar al suelo ya no era una abeja. Era un copo de nieve. O eso me pareció, porque se deshizo enseguida, al contacto con las baldosas de arcilla de nuestro florecido patio de azotea de ciudad. En aquel momento pensé que me lo habría imaginado; porque era agosto y en agosto nunca hay nieve. Pero al día siguiente llegó la ventisca. Y más abejas. Y todo volvió a empezar.
*
Lo primero que oí fue un golpe que en mi ligero sueño sonó como un estruendo. Abrí los ojos: con las primeras luces del alba vi que se había desatado una tormenta de nieve. Me sorprendí al verme a mí mismo tiritando. El segundo golpe dejó un eco de cristales rotos y después un alarido. Sin preocuparme de encontrar algo de abrigo, me asomé a la ventana y traté de distinguir algo entre el viento helado y lleno de copos.
Y allí estaba el enjambre de abejas. Eran blancas y resplandecientes como la que había visto aquella misma tarde. Pero juntas conformaban una enorme nube, tan grande como un arbusto, que entraba en el edificio, como un fantasma, a través de una ventana rota.
La de Gerda. Se oyó un nuevo alarido.
Salí de casa a todo correr, bajé las escaleras de dos en dos y no paré hasta llegar a su puerta. Me encontré a su abuela llorando en el umbral. Las lágrimas bajaban muy despacio por su rostro, como si se estuvieran volviendo escarcha.
La empujé para poder llegar hasta el cuarto de mi amiga y me asomé a la ventana. Salí al patio, al hacerlo me hice un corte en el hombro con un cristal roto que aún permanecía en el marco. Apenas lo sentí.
Allí, las flores estaban muertas, marchitas, asfixiadas por la escarcha y la nieve. El suelo, cubierto por su manto blanco, solo había dejado una bata rosa y el hueso de una cereza.
El zumbido del enjambre de abejas volvió. Eran tan grandes como ciruelas y volaron en torno a mí. Me rodearon en remolino, como si quisieran tenerme controlado, antes de seguir ascendiendo hacia la tormenta. Se fundieron en el cielo con una nube blanca que asomó, por fin, entre la ventisca. Habría jurado que la nube tenía forma de trineo. Habría jurado que alguien me miraba desde allí. Habría jurado que dejó una estela al marcharse, para indicarme un camino.
Hacia el río.
Donde empieza la senda para llegar al palacio de la Reina de las Nieves. Desde donde Gerda había emprendido su cruzada para llevarme de nuevo a casa.
—La traeré de vuelta —le juré a su abuela.
*
El curso del río no se parecía mucho a lo que Gerda me había contado. Ella había hablado de una barca, de que el río la había ayudado y de un curso de agua límpida y alegre. El río que yo me encontré se parecía más al Estigia. Las aguas eran negras, incluso cuando se hacía de día, desprendía un olor profundamente desagradable, que hasta me producía náuseas, y la barca que tomé estaba a punto de deshacerse en fragmentos y astillas de madera podrida, llena de gusanos, carcoma y un musgo negro que no había visto hasta entonces.
El viaje no fue placentero en absoluto y el río no habló conmigo ni me dio indicación alguna. El murmullo del agua y el ulular de alguna criatura del bosque de ribera fueron todo lo que me acompañó. Empecé a tener hambre y, sobre todo, muchísima sed.
El río se fue convirtiendo en arroyo y la barca se detuvo cuando este se secó. La arena era más parecida a una ciénaga que a una playita y olía aún peor. A algas y a huevos podridos. Mi embarcación volcó y me caí sobre aquella maloliente y viscosa superficie, y la boca se me llenó de cieno y líquenes. Al limpiarme, se me enrojecieron las manos y los labios y las encías me ardían. No sé por qué no vomité.
Tenía que ser otro lugar. Tenía que haberme equivocado de camino. «Gerda, lo siento. Aguanta, por favor, volveré al principio y tomaré el cauce correcto. Te encontraré».
Pero entonces vi la casa. Y recordé los cristales azules y rojos, aunque estaban llenos de suciedad. Y vi el huerto, pero estaba seco, como si de él manara sal en vez de nutrientes. Estaba lleno de lombrices secas y nada crecía en aquellos surcos. Y el jardín, que solo tenía flores negruzcas, de tonos grises y amoratados que parecían oscuras bocas dispuestas a dar una dentellada. Y a mí me seguía ardiendo la boca. ¿Era aquella la casa que había visitado Gerda, primero sola al ir a buscarme y después conmigo? En tal caso, ¿qué le había sucedido en estos cinco años?
Oí un chirrido que atrajo mi mirada a la puerta. Y entonces salió de la casa aquella mujer.
Ya no era vieja. Pero estaba tan delgada que parecía un cadáver. La muleta seguía siendo la misma y el sombrero… el sombrero ya no tenía flores frescas, sino hojas resecas y marchitas.
Todo era familiar… y a la vez era distinto. ¿Era la misma mujer que habíamos conocido?
Entonces ella me llamó por mi nombre.
—¡Kay!
Y me dio agua y me limpié la boca. Me habían salido llagas en cuestión de minutos.
Le conté lo que había ocurrido. Que Gerda había desaparecido y que había visto a la Reina de las Nieves en lo alto del cielo. Y que sus abejas me habían rodeado. Y que tenía que encontrarla.
Se quedó un rato sin hablar. Seria, como si pensara en algo que no tenía nada que ver con lo que le había contado. Sus ojos eran casi transparentes, no podía saber qué pensaba. Y me imaginé a Gerda, y pensé en nuestro beso y en si este había desencadenado todo aquello.
Y me eché a llorar.
Ella, por fin, sonrió.
—Tranquilo, ven dentro, abrígate y deja que te cuide.
No vayas, no entres…
Me giré. Habría jurado que las voces procedían de las marchitas flores. Ella no pareció oír nada.
*
En la casa había un álbum lleno de estampas. Pero no eran estampas normales. Eran fotografías. De su familia, me explicó. Los echaba de menos.
Bebí un té que me supo amargo y me hizo vomitar. Ella me sujetó la frente con la mano y luego me dio agua. Ya no tenía hambre. Me recosté en el sofá. Seguí mirando aquel álbum, en el que algo me resultaba antinatural. En la casa envejecida, en el olor que venía de la chimenea y sobre todo en el álbum. Tardé un rato en caer en qué era.
La gente de las fotos estaba muerta. A algunos se les notaba más que a otros, pero aquellas anotaciones de intervalos de tiempo, al pie de cada imagen, acompañando cada uno a un nombre, debían de hacer referencia al nacimiento y a la muerte. Y, además, el rictus que mostraban los retratados no era normal. Nadie sonreía. Nadie había salido movido. Algunos, incluso, mostraban tremendas heridas coaguladas en el rostro y en el cuello.
Al darme cuenta, empecé a temblar. Y me giré, desconcertado. Aquello fue lo único que evitó que el afilado peine de oro se me clavase en la cabeza. En su lugar, se incrustó en el reposabrazos.
La mujer chilló. Yo rodé tan rápido como pude. Y ella forcejeó por sacar las púas de la madera tapizada mientras yo me levantaba.
—¡No te vayas! —gritó con un quiebro en el tono—. No puedes dejarme sola… ¡ya nadie nunca pasa por aquí y todos los que conocía están muertos!
Di un paso atrás y me alejé hasta llegar a la puerta. La mujer empezó a llorar. Y después a desvanecerse. Me di la vuelta y cerré de un portazo. En el exterior ya anochecía, pero prefería el bosque a aquel espantoso lugar. Había estado a punto de matarme. ¿Por qué?
Los fantasmas se sienten solos, me susurró una flor negra y seca. Yo forcé la oxidada cerradura del jardín y me perdí en la espesura.
*
Con el camino que encontré a continuación me sucedió lo mismo que con la casa de la mujer: todo era familiar, pero en una versión decadente, marchita y funesta que no alcanzaba a entender. ¿Qué habría sucedido allí en aquellos cinco años? Intenté mantener la cabeza fría —la temperatura ayudaba— y recordar el camino que debía seguir: cruzar el bosque hasta la casa de la lapona, de ahí a la de la finlandesa y después avanzar por el jardín del palacio de la Reina de las Nieves hasta llegar a ella y a su palacio. Era largo, pero bastante sencillo. No era fácil perderse.
En el bosque encontré torcaces sin plumas, cuervos agonizantes y urogallos despellejados. Todos me los tuve que comer. También me bebí la poca sangre sin coagular que les quedaba. Las llagas en la boca me dolían cada vez más.
Los sonidos del bosque me daban miedo. Susurros y lamentos que nunca se acercaban a mí, aunque no dejaban de llamarme. ¿Por qué?
Los fantasmas se sienten solos.
¿Qué había sido de aquella preciosa senda de vuelta a casa que Gerda y yo habíamos recorrido hacía cinco años, cuando ella me había rescatado de la Reina de las Nieves?
Las plantas no tenían frutos, todo estaba seco. Apenas pude beber un poco de agua. Caminaba mirando siempre al frente, intentando no girarme para escuchar el origen de los lamentos. Nada me atacó. Sin embargo, con el paso de los días, según se incrementaba el frío, era más y más consciente de que algo me estaba siguiendo.
La primera noche oí unos pasos. No eran bípedos, me dio la sensación de que era un animal con pezuñas. Cuando yo me paraba, él también lo hacía. No me atreví a girarme, así que esperé hasta oír que se alejaba su respiración.
A la mañana siguiente, mientras caminaba entre la niebla, sin poder ver más allá de un par de metros, escuché un resoplido. Lo siguió un espantoso y prologado chirrido, grave y casi gutural. Eché a correr, aunque tuve la sensación de que no había logrado despistarlo. Oía sus patas correr tras de mí, como si cabalgase. Cuando me agoté, lo escuché jadear, intentando recuperar el resuello. Luego se calló.
Al tercer día vi su silueta delante de mí. Me estaba esperando. El bosque era tan denso que solo había un pequeño y destrozado sendero. Así que solo podía avanzar si me cruzaba en su camino. Él lo sabía.
Conforme me fui acercando y la niebla me permitió atisbar algunos contornos, vi que aquel ser presentaba una gran cornamenta. Como dos enormes ramas, sinuosas y regias, coronando su cabeza. Y recé mentalmente para que fuese mi viejo amigo Bae, el reno que había acompañado a Gerda hasta el palacio de la Reina de las Nieves y quien nos había llevado también de vuelta a los dos.
Cuando la niebla me permitió ver algo más que su silueta, nos miramos a los ojos. Los suyos eran redondos y la expresión solemne. Sí, era Bae.
O lo que quedaba de él. Eso lo vi después. Cuando me acerqué un par de pasos más.
Estaba enclenque y ennegrecido. Le caía una baba que se convertía en un camino de escarcha de la boca hasta el cuello y brillaba con la escasa luz que llegaba del cielo. Tardé un poco en darme cuenta de que lo que le pasaba era que le faltaba la piel. Su cuerpo estaba en carne viva y el frío y las heridas habían hecho que sus tejidos adquiriesen aquella tonalidad negruzca. Parecía una alimaña con cornamenta. Bae volvió a bramar. Yo lo abracé, aunque se estremeció de dolor en cuanto toqué su maltrecho cuerpo.
—¿Qué te han hecho, amigo?
No podía hablar. Pero se le escapó una lágrima. Avanzó por el pequeño hueco, rozándose con ramas y zarzas, sangrando y bramando con dolor.
Yo lo seguí. Y, por fin, antes del anochecer, llegamos a la casa de la lapona.
Allí ya era invierno.
*
La lapona no me pareció tan amistosa como la vez anterior. No era tan anciana, pero, desde luego, no era nada acogedora. Eso sí, la choza, aunque igual de pequeñita, era mucho más lujosa de lo que alcanzaba a recordar. Por lo menos, nos dio bacalao seco, que me picó en las heridas, y agua.
—¿Qué ha sucedido desde que Gerda y yo nos marchamos? —le pregunté una vez que hube entrado en calor, a pesar del escozor de las llagas que tenía en las encías y de las ampollas que se me endurecían en los labios y en la barbilla.
—¿A qué te refieres, cariño?
—Está todo tan distinto…
—¿Distinto? —rio ella—. No, cariño, todo ha sido siempre así. Lo que pasa es que tú ahora ves las cosas como son.
Tragué saliva. No entendía nada.
—¿Recuerdas el espejo que se clavó en tu ojo antes de que te llevase la Reina de las Nieves?
Asentí.
—Era lo que hacía que vieras todo lo bueno malo. Cuando te marchaste aún tenías los ojos llenos de arenilla de aquel espejo, no podías verlo todo bien… No solo veías malo lo bueno; lo malo también lo veías bueno. Al menos, algunas cosas. Es una senda de dos sentidos.
—Pero Gerda me contó su viaje lleno de flores, con Bae y los cuervos ayudándola y tanta gente…
—Gerda te mintió, cariño. Lo hizo para protegerte. ¿No ves lo cálido que es su corazón y las penurias que tuvo que soportar para salvarte? Si te hubiese contado la verdad, la culpa te habría inundado con tal contundencia que te habría matado. Eras pequeño y tu corazón había estado al borde de la congelación, además de herido por el espejo del duende. Ella lo sabía. Yo la avisé.
Y en ese momento dejé de sentirme un héroe. Me sentí, de verdad, como un inútil en apuros. Hasta aquel momento había logrado decirme a mí mismo que yo estaba haciendo por Gerda lo mismo que ella había hecho por mí, pero con mayor dificultad aún. Como si existiera un cliché por el que el chico debiera ser aún más valiente que la chica. Pero, al saber que ella había hecho lo mismo y, además, sin decírmelo, me sentí como un niño pequeño, ingenuo y vulnerable.
Nada de lo que yo hiciera iba a ser comparable a la heroicidad de Gerda, porque yo no podría ocultarle que había pasado por aquellas penurias. Ella ya las conocía.
—¿Por qué crees que se la ha llevado la Reina de las Nieves?
La lapona suspiró y pasó su mano por mi mejilla. Se me antojó sorprendentemente tersa y firme.
—¿De verdad que no lo sabes?
Los fantasmas se sienten solos, susurró el viento. La lapona no dijo nada.
Antes de dormir me dio una cereza. Estaba muy fría, pero me dormí mordisqueándola, soñando con los labios de mi amiga.
Estaba claro: la Reina de las Nieves se había llevado a Gerda por mi culpa. No había otra explicación. Aquel beso de cereza la había vuelto loca de celos.
*
La lapona me dio un abrigo de lana y también una manta con la que cubrí el lomo de Bae. Su cuerpo ennegrecido se estaba poniendo azul. Hacía aún más frío que la última vez, aunque quién sabía qué era cierto de todo lo que yo recordaba de nuestro primer viaje. Bae me hizo gestos para que me subiera a su lomo y reanudamos nuestro camino, esta vez hacia la casa de la finlandesa. Y de allí, ojalá, a los jardines del palacio.