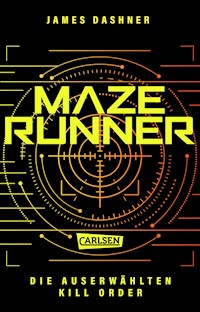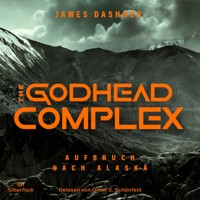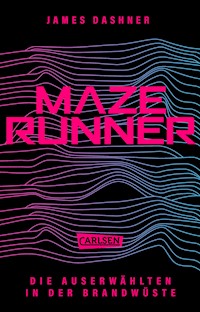8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NOCTURNA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Nueva trilogía ambientada en el mundo de EL CORREDOR DEL LABERINTO Setenta y tres años después de los acontecimientos de La cura mortal, cuando los inmunes fueron enviados a una isla para sobrevivir al Destello, sus descendientes han prosperado. Sadina, Isaac y Jackie leyeron la historia de los clarianos en El libro de Newt como relatos históricos de un pasado muy distinto de su vida actual. Pero todo cambia cuando llega un viejo barco con noticias del continente. Los isleños se ven obligados a embarcar de regreso a la civilización, donde descubren que los raros han evolucionado y ahora son más letales e inteligentes. Pero allí hay más amenazas, como la misteriosa Deidad y sus desconcertantes planes. Cuando conozcan a un huérfano de la Nación Remanente, los peligros aumentarán y dejarán de saber en quién pueden confiar... a menos que sobrevivan el tiempo suficiente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Título original: The Maze Cutter
Published originally under the title «The Maze Cutter»
© 2022 by Akashic Media Enterprises
Spanish translation copyright: © 2024 by Nocturna Ediciones
© de la obra: James Dashner, 2022
© de la traducción: Noemi Risco Mateo, 2024
© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.
c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid
www.nocturnaediciones.com
Primera edición en Nocturna: abril de 2024
ISBN: 978-84-19680-56-3
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Para todos los que luchan por defender su derecho a existir.
EL BARCO DEL LABERINTO
EPÍGRAFE
Incluso mientras la oscuridad me susurra en la cabeza, atrayéndome con sus humeantes tentáculos de negrura y putrefacción, incluso mientras respiro la pestilencia de un mundo agonizante, incluso mientras la sangre en mis venas se vuelve morada y caliente, siento la paz de saber que he tenido amigos y que ellos me han tenido a mí. Y eso es lo que importa.
Lo único que importa.
El libro de Newt
PRÓLOGO
Voces desde el Polvo
Thomas encontró los diarios tres semanas después de que el mundo terminara.
Todavía le desconcertaba. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo y cómo? ¿Cuándo había escrito su amigo todas esas páginas y cómo habían acabado dentro de una de las muchas cajas que se enviaron por el Trans Plano antes de que ellos mismos emprendieran el viaje? Lo había hecho Ava Paige, claro, igual que había hecho todo. Pero ¿cómo? ¿Cuándo? Esas palabras invadían su mente como dos invitados que se negaban a marcharse mucho después de que se hubiera acabado la fiesta.
Se sentó en su saliente preferido de su acantilado preferido y se quedó mirando la inmensidad, el infinito, el interminable vacío del mar. El aire era limpio y fresco, salpicado del olor fuerte a pescado y del toque dulzón de la vida en descomposición. Unas briznas de espuma le hacían cosquillas en la piel, fresca en contraste con el calor del sol que llegaba directamente desde arriba. Cerró los ojos, borrando los horizontes que le intimidaban, que le hacían sentir como si se hubiera quedado varado en la Luna. En Marte. En otra galaxia. En el cielo. En el infierno. ¿Qué más daba? Se recolocó en el saliente de roca para ponerse más cómodo y dejó las piernas colgando por encima del rugido y las salpicaduras del agua insondable, negro azulada, tan lejos del mundo como pudiera imaginarse.
Por supuesto, aquello era algo bueno, ¿verdad? Sí, claro que lo era. Pero escapar a la enfermedad, a la locura y a la muerte no evitaba la tristeza por lo que había perdido. Lo que le llevaba de nuevo al diario.
Abrió los ojos y cogió el cuaderno destrozado, deformado y embarrado de donde lo había dejado antes, sobre un estante de arenisca que parecía como si lo hubiera esculpido el cincel del tiempo para albergar un artefacto sagrado. Un artefacto sagrado. Eso sonaba bien.
Abrió el libro en su regazo, con aire jovial pero con cuidado, y hojeó sus muchas páginas, cada una de ellas atestada de una caligrafía infantil. La inclinación de las palabras, la urgencia de la tinta —apretada y oscura, con trazos cada vez más gruesos—, el tamaño de las letras… Cada página que pasaba representaba visualmente el contenido real, revelado con una crudeza desgarradora: su mejor amigo sumiéndose en la salvaje locura. El diario terminaba con unas treinta páginas en blanco y en la última figuraban escritas, de un modo brutal, tan solo dos palabras que llenaban el espacio: POR FAVOR.
«Newt —pensó Thomas—, ¿no fue ya bastante duro? ¿No fue el final la apoteosis de nuestro horror? ¿Por qué demonios dejaste que este libro existiera, por qué dejaste que cayera en manos de Ava Paige? ¿Por qué?».
Por más que esas duras reflexiones se le pasaran por la cabeza, Thomas sabía que no tenían sentido. Le encantaba su diario. Ese cuaderno. Las palabras de su amigo. El dolor que le provocaban solo servía para encuadrar una visión más amplia, el lienzo sobre el que se había pintado una parte de la vida de Newt, para que ellos la tuvieran siempre. Para que la tuvieran sus hijos. Para la posteridad. Una pieza de museo hecha de recuerdos, los buenos y los malos.
Pasó las páginas del diario y eligió una al azar, pero hizo trampa y se fue hacia el principio, cuando los síntomas de Newt solo habían comenzado a brotar. No había forma de saber cuándo había empezado a escribir porque no aparecían fechas ni tampoco muchas referencias de acontecimientos específicos. Pero el pasaje que Thomas leía ahora tenía que ser del día que habían dejado atrás a su amigo, en el iceberg, para colarse en la ciudad de Denver.
Thomas respiró cada palabra, la saboreó, la sopesó:
Me siento como un capullo diciendo esto, pero tengo que salir de aquí. Ya no aguanto más. Quiero a esta gente. Los quiero más de lo que he querido a nadie. Y sí, digo esto porque no recuerdo a mis padres. Pero me imagino que así sería tener familia. Eso es lo que somos. Thomas, Minho, todos. Pero no puedo estar con ellos ni un día más. Me está matando, y no es coña. Ya está. Por ellos, me voy. Es el Ido. Y eso tampoco es coña. Supongo que estas palabras me salen de forma natural. «Matando». «Ido». Tengo que dejar ahora este diario. Debo escribir otra nota.
Thomas cerró el libro y lo dejó de nuevo en el estante encima de su cabeza. Luego se tumbó de lado, con las piernas pegadas al cuerpo y la cabeza sobre el antebrazo. Y contempló los campos mojados del mar, que se extendían hasta donde alcanzaban el pensamiento y la vista. Bajo aquella áspera superficie de olas esbozada en hielo, sabía que habitaban millones de criaturas, ajenas a cosas como los raros, los desiertos y los laberintos. Nadaban y comían en un mundo probablemente dañado por las erupciones solares que habían asolado las tierras de arriba, pero que con la misma probabilidad se recuperaban más rápido. Seguro que algún día se reestablecería el orden en el mundo natural.
«Pero ¿y nosotros? —pensó—. ¿Y los humanos?».
Y entonces, a pesar de tener los ojos abiertos de par en par, clavados en el insondable océano, lo único que vio fue imágenes de personas. Newt, Teresa, Alby, Chuck, todas esas vidas perdidas.
«Oye, deprimes a cualquiera», se reprendió. Tenía que dejar de pensar en esas cosas, al menos aquel día. Se levantó, cogió el diario de Newt y tomó el sendero que serpenteaba por el acantilado y entre la hierba arenosa hacia el nuevo Claro. Todavía no era gran cosa, pero podría serlo algún día. Los humanos tendrían una oportunidad, ¿verdad?
—¡Eh! —gritó alguien más adelante. Fritanga—. ¡Se me ha ocurrido una nueva manera de cocinar este maldito pescado!
Thomas ya podía olerlo.
PRIMERA PARTE
73 AÑOS MÁS TARDE
Es curioso perder lo que amas. Siempre que puedo, pienso en la pérdida. Si fuera capaz de retroceder en el tiempo, a mi más temprana juventud, y un ser mágico o divino me enseñara el futuro y me diera a elegir, ¿qué escogería? Si ese dios me revelara las dos pérdidas más importantes de mi vida y me permitiera evitar solo una, ¿con cuál me quedaría?
«Newt —puede que dijese esta criatura celestial—, ¿tu mente o tus amigos?».
Ahora sé la respuesta:
¿Qué diferencia hay?
El libro de Newt
CAPÍTULO 1
La trinidad del terror
1
ALEXANDRA
En un lugar llamado Alaska, Alexandra Romanov estaba en el balcón de su casa, contemplando la ciudad envuelta en la penumbra y salpicada de los parpadeos amarillos de las llamas de gas en las ventanas y las esquinas de la calle. Ni una nube tapaba las estrellas en el cielo, que destellaban a la manera de puntas de lanza lumínicas casi perfectas. El aire limpio la abrazaba como una niebla invisible, cálida y mojada, que le humedecía el pelo, la ropa y la piel. Inspiró hondo y disfrutó de las vistas panorámicas del mundo tranquilo de allí abajo.
Su mundo. Alaska. Había otros por ahí, otros… mundos. La Nación Remanente, en algún lugar de las llanuras de Nebraska. En California estaban los médicos locos, haciendo cosas que las personas cuerdas no deberían hacer. Pero estaban lejos y Alaska era de ella.
Daba igual que la compartiera con otros dos, Nicholas y Mikhail. Sentía el control, sentía el poder como si fuera solo suyo. Y tal vez algún día lo sería. Hasta entonces, puliría su mejora de la Evolución, quizá sabotearía las de los otros poco a poco, y a su vez dejaría que el peso de su terrible propósito descansara sobre ellos de vez en cuando. Combatiría el terror con el terror. Zanjaría la tragedia con una tragedia.
¿No decían que todas las cosas trágicas se producían en grupos de tres? Muertes, terremotos, tornados. Solo había conocido un grupo de tres en su vida, pero esos niños no habían sido más que demonios de pies minúsculos, cuyos gritos desgarradores durante la noche de la Evolución seguían siendo un recuerdo que la ponía nerviosa. No había sido la que había finalizado de golpe con aquellos gritos, pero habría sido una gran mentira decir que no había estado a escasos minutos de acabar con ellos ella misma. ¡Y, ay, qué gran alivio sintió ante el dulce silencio que hubo a continuación!
Las cosas malas vienen de tres en tres. Esa filosofía era más vieja que el tiempo. Y la Deidad eran tres, evolucionados. Pensamientos más rápidos que una vida de palabras pronunciadas a la vez, el control de los sentidos como una máquina, la fisiología, las sustancias químicas, las endorfinas, todo. La capacidad mental de un universo para absorber toda la luz y el conocimiento. Habían evolucionado, de eso no cabía ninguna duda. Pero ella —sí, ella— los superaba, los superaba a los dos juntos. Y eso Alexandra lo sabía. Aunque, de momento, eran tres.
Le vino a la cabeza un recuerdo tras otro, todos en un instante. El Destello y sus muchas variantes, construyendo mentes para solucionar lo que no tenía solución. Quizá todo había servido para un propósito, milenios de trinidades aterradoras que habían preparado a la humanidad para lo que había surgido, lo que había nacido para erradicar el terror en sí mismo, a cualquier precio.
La Deidad.
A la mierda, a ella ya le iba bien así.
—¿Diosa Romanov?
Maldita sea. Esperaba tener más tiempo, más tiempo que perder. Se apartó de las maravillas de la ciudad y miró al hombre que había pronunciado su nombre. Un tipo alto y desgarbado que siempre le recordaba a una rama de árbol andante, y el hecho de que sus articulaciones no se rompieran, reventaran ni se astillaran a cada paso era una ligera sorpresa para su subconsciente.
—¿Qué pasa, Flint?
Su nombre no era Flint, pero ella lo llamaba así porque le daba la gana. Parecía… rebajarlo, y eso era positivo. De hecho, era ideal.
—Pasa algo en la rotación de los peregrinos. —Su voz sonaba como un mineral bruto al caer de una carretilla—. Tengo aquí la cantidad exacta, pero por la mañana bajaremos al menos un ocho por ciento en cada parte de la ciudad. Se descolocará todo.
Alexandra lo estudió, acostumbrada al entrenamiento que había recibido en la disciplina destellante. Cada tic de los músculos, cada movimiento de los ojos, cada cambio, por sutil que fuera, se introducía en la hiperfunción de los procesos mentales. Estaba evitando lo que en realidad había ido a decir.
—Suéltalo, Flint. ¿Qué demonios ha pasado?
Parpadeó despacio y dejó escapar un suspiro de resignación al darse cuenta de lo inútil que era ocultar sus emociones tras lo que para ella era una máscara transparente.
—Han matado a siete peregrinos en las tinas de teñido. Lo han hecho con… violencia.
—¿Con violencia?
—Mucha violencia. —Había alzado despacio el portapapeles con los gráficos para compartir los datos, pero acababa de bajarlo a su costado—. Cuatro hombres. Dos mujeres. Un niño. Un chico. Los…
—Los vaciaron —dedujo ella—. Los vaciaron, ¿verdad?
La cara del hombre había palidecido un poco.
—Sí, Diosa. Lo hicieron de forma muy profesional, debo añadir. Los dejaron limpios. Los, eh…, desechos no se encontraron por ninguna parte. Solo quedaron las costillas.
—Maldito sea aquel hombre —susurró mientras la furia amenazaba dominar su susceptibilidad del Destello. Repasó los números, esa precisa secuencia matemática que había aprendido de estudiante para estar en paz, en calma, para que al cerebro no le quedara más remedio que liberar las sustancias químicas adecuadas—. ¿Sabes dónde está?
Flint sabía de quién estaba hablando. Ella interpretaba lo que había en sus ojos con tanta facilidad como leía los gráficos y las tablas que llevaba encima a todas partes. Tan evidente como la luz del sol, ella sabía que él visualizaba a esas pobres víctimas en las tinas de teñido, cómo las habían rajado de cabo a rabo y las habían desprovisto de cualquier esencia de vida con violencia, pero también con rigurosa eficacia. La sangre, el hedor, el horror de tal acto… Solo los de cierto tipo podían hacerlo y permanecer cuerdos. Y los dos que estaban allí ya habían llegado a la conclusión correcta.
—Ah, creo que se ha ido a… —Flint se aclaró la garganta, sin duda incómodo por compartir una información tan personal de un miembro de la Deidad a otro.
Alexandra se acercó a él y se controló para permanecer tan rígida como un cadáver. Después clavó los ojos en los suyos, utilizando las técnicas de hipnosis óptica de su disciplina.
—Dime dónde está. —La entonación apropiada de su voz selló el trato.
Flint asintió con la cabeza, sumiso, y luego habló casi como si estuviera en trance:
—Mikhail se ha ido al Claro.
Alexandra intentó contener su sorpresa, pero por primera vez en siglos su formación sobre el funcionamiento del Destello la abandonó. Una rabia cegadora explotó en su mente y borró la realidad a su alrededor durante unos breves instantes. ¿Por qué? ¿Por qué Mikhail hacía esto ahora? Quería gritar, pero lo apartó, literalmente, moviendo un brazo como si su voz fuera algo físico. La rabia disminuyó y volvió a ver. Flint tenía un tajo rojo en la mejilla; le había cortado la piel con sus propios dedos, con sus uñas pintadas. Un acto de irritación. Tenía que controlarse mejor.
Miró al pobre hombre, cuyos ojos estaban empapados de miedo.
—Véndate eso, rápido. Si Mikhail está en el Claro, tenemos que darnos prisa.
2
ISAAC
Clanc.
Clanc.
Clanc.
Isaac llevaba ya un buen rato soñando eso. Un sonido constante, incesante, irritante a más no poder que se colaba en todas sus pesadillas. Primero fue un pájaro negro, una criatura mullida, posada sobre la valla de madera que rodeaba la parcela del viejo Fritanga en la parte norte de la isla. El afilado pico del animal se abría y cerraba, se abría y cerraba, emitiendo cada vez un fuerte clanc, como el ladrido de un perro mecánico.
Después se convertía en una máquina gigantesca, algo de lo que había oído hablar en las historias que se contaban junto a la hoguera sobre el viejo mundo, algo que ahora se imaginaba sin demasiada exactitud. Se llamaba buldócer y, por alguna razón inexplicable, estaba intentando sin éxito barrer una montaña de árboles metálicos, que relucía de color plateado y era imposible mover. «Clanc, clanc, clanc» sonaba mientras el buldócer embestía incansablemente con su pala gigante, abollada y hundida.
Entonces apareció un hombre delante de él, con nada más que un cielo oscuro como telón de fondo, lleno de estrellas. Tenía media nariz. Una oreja. Y aunque costaba distinguirlo bajo aquella luz, la piel del hombre brillaba con chorros de lo que debía de ser sangre, que rezumaba de un montón de heridas. «Menudo feo hijo de puta», pensó Isaac.
El hombre intentó hablar, pero lo único que escapó de sus labios fue ese sonido de nuevo.
Clanc.
Clanc.
Clanc.
La garganta de la aparición se abultaba con cada expresión metálica, como si se hubiera tragado una ciruela y quisiera sacarla tosiendo. Isaac recordaba más pesadillas de las que podía contar con los dedos de las manos y de los pies que había en toda la isla, pero esta en concreto le ponía los pelos de punta. Se despertó sobresaltado, con un grito que no se alejaba mucho de los clancs que se colaban en sus sueños.
Peor aún, seguía oyéndose el sonido a su alrededor.
Mientras recobraba la conciencia a trompicones, salió de la cama con torpeza y caminó como un zombi hasta la ventana, retirando las cortinas cosidas por su padre hacía por lo menos una década. Era un día sombrío, con una masa sólida y espesa de nubes en el cielo, y una luz triste y gris. No había llovido, pero la neblina se arrastraba por el césped del jardín, se reunía en grandes cúmulos por la valla, flotando en el aire en grupos aleatorios de algodón muy extendido. Y más allá de las casas en el lado oriental de la isla, abajo, cerca de la playa, alguien estaba dando unos golpes infernales en hierro candente con un martillo muy grande.
La Forja.
A Isaac le encantaba la Forja. Se había colocado junto a la playa para que la constante y fuerte brisa mantuviera el fuego avivado y caliente. No entendía muy bien cómo sacaban porquería de las escarpadas montañas y luego la transformaban en roca roja fundida, pero la verdad era que no le importaba. Era ese momento del proceso —y todo lo que venía después— lo que lo consumía. Le encantaba el calor y el vapor, los rojos intensos y resplandecientes, y la luminosidad candente y cegadora de las chispas. Le encantaba el olor a ozono y a cenizas ardientes, el humo, el constante sonido del metal golpeando el metal.
Sí. Quería ser herrero y llevaba ya casi un mes formándose con el Capitán Chispas. Todavía no había nadie más que se apuntara a llamar a Rodrigo con aquel ridículo apodo, pero Isaac tenía como objetivo que para el invierno todo el mundo se refiriese ya a él con ese nombre. Le parecía muy adecuado y nadie iba a convencerlo de lo contrario.
Aquel día, Isaac libraba. Tenía planes. Miyoko, Dominic, Trish, Sadina y otros tantos llevaban planeando durante dos semanas llevar los kayaks a Punta Piedra, atravesar a nado las cuevas y saltar desde los acantilados. Cabía la posibilidad de que Dominic se quitara la ropa y se tirara en plancha desde lo que llamaban la Frente del Muerto, por lo que se echarían unas risas. Isaac no podía perderse una fiesta como aquella y aun así sentirse un cabeza hueca respetable. Al fin y al cabo, Punta Piedra estaba prohibida después del tercer ahogamiento en cinco años y él mismo en realidad nunca había ido tan lejos. Lo que lo hacía aún más atractivo. O algo así.
Pero ninguno de estos pensamientos disminuía su ansia. Oír aquel clanc-clanc-clanc, rítmico y regular, como el latido de un corazón de hierro, tiraba de él como si le hubieran atado una cuerda a la cintura. Le encantaba ver al Capitán Chispas en acción, y remar, nadar y saltar durante horas de repente le parecía mucho trabajo.
Como un viejo marinero sucumbiendo a la llamada lujuriosa de las sirenas —una historia que su abuelo le había contado entre las protestas de todos los demás reunidos alrededor del fuego en esa época—, Isaac se vistió enseguida y salió por la puerta de su yurta para dirigirse hacia las llamas y el metal fundido.
Su yurta. Todavía no se había acostumbrado a eso. Tenía su propia yurta, la vivienda con una sola habitación en la que vivían casi todos en la isla, salvo los que estaban lo bastante locos como para tener más de un par de hijos. Isaac había construido una y se había mudado allí hacía solo tres meses y aún disfrutaba de la sensación que le había dejado aquel logro.
El día de pronto se había despejado; relucía el sol, no había nubes ni neblina y la temperatura era perfecta. Había gente allá donde mirase —de camino a las granjas, a las tiendas, al molino, al almacén, a la pescadería—, la mayoría demasiado ocupada para fijarse en un joven en su día libre, medio corriendo hacia la playa. Pero el señor Jerry, con sus enormes cejas como lana peinada, le saludó con la mano, y unas cuantas yurtas más allá, la señora Ariana le guiñó el ojo, un gesto inocente de una mujer que era una de las primeras personas nacidas en la isla, tan solo un años después del Trans Plano. A Isaac su pelo canoso y sus ojos arrugados siempre le recordaban a la abuela del cuento de «Caperucita Roja».
—¿A qué vienen esas prisas, chico? —preguntó al borde de su pequeña parcela de césped. Sostenía en las manos el informe diario que su amiga Sadina le entregaba cada mañana—. ¿Hay un incendio del que no me he enterado?
—Tengo que ir a trabajar a la Forja —respondió Isaac, que aflojó el paso lo bastante para hacerle una reverencia arrogante con un gesto exagerado del brazo—. ¿Qué tienes pensado para hoy? ¿Vas a quedar otra vez con el viejo Fritanga?
La mujer soltó una carcajada y exclamó:
—¡Qué va! Ese tacaño no sabría ni cómo cortejar a un melón.
Isaac exageró una risa y aceleró el paso hasta correr de nuevo, despidiéndose con la mano.
—¡Corre, chico! —gritó la mujer—. ¡Corre como el viento!
Le encantaba aquella anciana.
3
MINHO
El huérfano se puso recto y rígido tras el parapeto en el muro de la fortaleza, con el rifle apoyado en el hombro y el cañón apuntando al cielo nublado. Como había hecho en los últimos once años, miraba fijamente los campos infinitos que servían de foso seco alrededor de su tierra natal. Era un terreno muerto. Se había eliminado toda vida y vegetación con veneno para que no hubiese nada que obstruyera la vista de los huérfanos. Era una zona triste y gris, como un cementerio sin tumbas, tan grande como el mar.
El huérfano no tenía nombre.
A diez metros, al norte, había otra estatua sin nombre, con los hombros rectos, la cabeza rapada y el cuerpo enfundado en un traje de artillería. Un misil humano literal. Al sur, a diez metros, había otro huérfano. Sin embargo, este no estaba de pie, sino sentado en una torreta metálica, una máquina con tal potencia de fuego que podía destruir el muro entero sobre el que descansaba. El huérfano no tenía nombre. Al menos eso era lo que les habían dicho toda su vida. Desde el día de su nacimiento, arrebatados de sus madres, que tenían el Destello. Aunque evidentemente no se acordaba, el huérfano sabía que le habían hecho mil y una pruebas, de cualquier tipo imaginable, para asegurarse de que no estuviera también infectado. Aun así, pasó cinco años en cuarentena, junto a los demás como él, creciendo, aprendiendo, entrenándose. Luego hubo más pruebas. De esas sí se acordaba, aunque el día que llegaron los resultados estaba algo confuso. No es que eso importara. Los resultados habían sido negativos. De lo contrario, no existiría. Lo habrían tirado al mismo agujero que a su madre y habría ardido durante cien días. El huérfano se llamaba Minho, aunque el huérfano no tenía nombre.
No se lo podía contar a nadie, claro. Jamás le había llamado nadie Minho. Incluso ahora, al pensarlo, le dio un escalofrío por temor a que alguien lo supiera, que alguien le leyera la mente, que informaran a los portadolores de que había deshonrado su vocación en la vida al darse un nombre. Sin duda, recibiría un castigo y sería rápido. No habría juicio. Así que debía seguir siendo un secreto. Nadie podía saberlo nunca. Pero sus dedos agarraron con fuerza el rifle, apretó los labios y respiró con un poco de dificultad, aferrándose a esa única cosa.
Su nombre era Minho.
A pesar de los grandes esfuerzos de la Nación Remanente, abundaban los rumores entre los huérfanos sobre los días en que el Destello se propagó por la Tierra y exterminó a los humanos. Nadie podía determinar qué historias eran verdad y cuáles meras leyendas. Como todo, la mayor parte debía de estar en un punto medio. Las historias de CRUEL, las historias de los raros, las historias de las curas, las historias de heroísmo y maldad. Las historias del laberinto y los que escaparon de él. La mayor parte era una ventana manchada, a través de la que resultaba imposible darle sentido a las formas que se distinguían. Pero había una historia que destacaba entre el resto, y de esa historia de valor indomable él había escogido su nombre secreto.
En su cabeza, creía que tenía justo el mismo aspecto que los míticos clarianos, que hablaba como él, que soñaba como él. Que luchaba como él. En su corazón, era digno del título.
Minho.
Pero existiera o no ese valor, tenía que seguir siendo un secreto hasta que la situación cambiara.
Un gruñido de barítono, con el tono de un cuerno, sonó desde la torre de vigilancia más próxima, llevándose el silencio y haciendo temblar la mandíbula de Minho por la estridente vibración que retumbaba en el aire. Sus reflexiones desaparecieron, sustituidas por el estado de alerta que había dominado en su entrenamiento. Cambió de postura, flexionó las piernas y se arrodilló contra el muro bajo del parapeto, con el rifle apuntando al frente. Respirando según la letanía de calma que le habían enseñado desde los cinco años, miró detenidamente a lo lejos, hacia los campos llanos, esperando lo que había provocado la advertencia desde la torre de vigilancia.
Transcurrieron varios minutos. No había más que barro, tierra y vegetación podrida en muchos kilómetros.
Paciencia. Nadie tenía la paciencia de los huérfanos.
Una figura apareció en el horizonte. Se acercaba rápido y no pasó mucho tiempo antes de que Minho viera lo suficiente para saber de qué se trataba. Una persona, a caballo, galopando cada vez más y más cerca. Un hombre, vestido con harapos, desarmado, con el pelo volando al viento como un nido de delgadas serpientes furiosas. El hombre cabalgaba derecho hacia el lugar debajo del que estaba colocado Minho. Cuando el desconocido llegó a medio kilómetro, disminuyó la velocidad del animal al trote, después al paso y luego se detuvieron a unos ochenta metros de distancia. El hombre levantó las manos, seguro que siendo consciente del arsenal que le estaba apuntando, y gritó:
—¡No estoy infectado! ¡Me han hecho las pruebas y me he puesto yo mismo en cuarentena seis meses! ¡No tengo síntomas! ¡Por favor! ¡Lo juro! ¡Me quedaré aquí hasta que comprobéis que no estoy enfermo!
Minho escuchó las palabras del hombre, aunque no importaban. No importaban lo más mínimo. Como la mayoría de todo lo demás bajo el domino de la Nación Remanente, el resultado de aquel escenario ya se había decidido. El Destello era su demonio; la Cura, su dios. Se preparó al saber que no tenía el valor para desobedecer el protocolo, aún no, faltaba mucho para eso.
—¡Por favor! —suplicó el hombre—. Estoy tan limpio…
Se oyó un único disparo y el sonido de la fuerte sacudida retumbó en todas las direcciones.
El desconocido, con un hilito de humo saliendo del agujero recién hecho en su cabeza, cayó del caballo al barro con un húmedo plaf. Sonó otro disparo y el animal cayó también.
Minho inspiró el olor a pólvora, sintiéndose orgulloso por la precisión de su puntería. Arrepintiéndose de que fuera necesaria.
El huérfano volvió a levantarse, se puso firme y se colocó el rifle en el hombro, como había hecho fielmente durante once años.
El huérfano no tenía nombre.
CAPÍTULO 2
Excursión por el campo
1
ISAAC
—Oh, no, no lo hagas.
Isaac estaba a veinte metros de la valla que había delante de la Forja cuando su amiga Sadina apareció como por arte de magia y se cruzó en su camino. No hizo nada cursi ni impertinente, como ponerse las manos en las caderas o mover el dedo a modo de reprimenda. Tan solo arrugó la frente e hizo el resto con los ojos. Aquellas esferas oscuras, perdidas en el iris más grande que hubiera visto, tenían poderes mágicos y nadie podía disentir.
Él se detuvo para no chocar las cabezas.
—Hola —saludó, buscando ya una excusa en su mente ocupada.
Los olores a ozono y a humo leñoso casi bastaban para que se le llenaran los ojos de lágrimas, y no solo por el ardor de las cenizas. Era antinatural lo mucho que le encantaba aquel lugar que creaba cosas.
—De ninguna manera vas a librarte hoy de venir con nosotros —advirtió Sadina con una voz tan dura como las barras de hierro que se enfriaban en los contenedores de agua de la Forja—. El mes que viene empezará a hacer más frío, a todo el mundo le dará cosa y nadie querrá ir a Punta Piedra. Hoy es el día, vamos a ir hoy, va a ser tu primera vez y vas a venir con nosotros. —Sonrió para suavizar su actitud mandona, aunque eso no significaba que se echara atrás.
—¿Voy a ir a Punta Piedra? —preguntó.
—O vas a Punta Piedra o mueres. Tú eliges.
Isaac lanzó una mirada casi de pánico por encima del hombro para mirar la Forja. La verdad es que era antinatural. Era su día libre y debía disfrutarlo como cualquier ser humano corriente. Pero había inquietudes asociadas al agua que seguro que los demás… Apartó ese pensamiento. La Forja se había convertido en su única vía de escape para evadirse de la tragedia familiar, y necesitaba otra.
—Solo quería que me rogaras que fuese —admitió al final—. La verdad es que es patético.
Ella soltó una risa falsa.
—Ya te gustaría. A mí lo que me hace falta es que venga alguien a quien le dé más miedo que a mí saltar de los acantilados. Así no quedaré tan mal.
—Gracias por venir a buscarme —dijo, sorprendido por sus propias palabras—. Bueno…, ya sabes. Gracias.
Aunque esperaba un arranque de sarcasmo y que pusiera los ojos en blanco, la chica le sorprendió:
—Vamos, hombre. No nos lo pasaremos ni la mitad de bien si te quedas todo el día en la Forja. Al menos, sé que yo no me divertiría tanto.
Isaac se quedó sin habla durante un momento, pensando por fin en las cosas que había estado evitando desde el segundo en que se despertó con los clancs. Sus sentimientos, su oleada de emociones no tenía nada que ver con Sadina. ¡Ella tenía novia, por favor! Pero su amabilidad le trajo a la memoria las tragedias que habían asaltado su vida durante los últimos meses, la verdadera razón por la que estaba tan desesperado por entregarse al trabajo duro de la Forja. Todos esos golpes metálicos, el calor, el silbido, el vapor y el sudor, todo ese trabajo duro protegía su mente de donde quería ir.
—Sabes que todos te queremos —añadió Sadina—. Queremos que hoy estés con nosotros. Que le den a todo lo demás. Iremos y haremos tonterías, y si queremos llorar, lloraremos. Si queremos reír, reiremos. Pero te juro por el viejo Fritanga que nos divertiremos.
Isaac asintió, tan lleno de gratitud que seguía sin poder hablar. Sadina tiró de él para abrazarlo, probablemente al decidir que no ayudaría añadir más palabras a esas alturas. Le cogió de la mano y le dedicó una de las sonrisas más dulces que había visto jamás, y entonces lo apartó de la Forja, cuya columna de humo negra se perdía en el cielo.
2
El murmullo del mar sonaba cada vez más fuerte conforme se acercaban a la cara norte de la isla, donde las olas rompían con más fuerza y más altura, y la cabeza de playa estaba llena de acantilados rocosos. Cuando esas olas rompían contra los acantilados, el rugido inundaba el ambiente, junto a los millones de gotitas de la lluvia blanca. Cientos de minúsculas cascadas aparecían y desaparecían en la roca negra con cada ciclo, dejando pequeños charcos en las zonas bajas. Toda esa parte era preciosa, por allí no pasaba el tiempo, y a Isaac se le partía el corazón al verlo. Aquel lugar había sido el preferido de su madre de la isla entera, o del mundo, en realidad.
Continuaba cogido de la mano de Sadina cuando llegaron al sendero que se abría paso desde lo alto del acantilado a los muchos sitios de abajo donde correr aventuras. Su amiga Trish acababa de llegar al primer camino en zigzag, pero cuando Sadina la llamó por su nombre, se dio la vuelta y corrió hacia donde ellos estaban. Las que llevaban mucho tiempo siendo pareja se abrazaron, se besaron, pero después, inmediatamente, le prestaron atención a Isaac. Él se unió a su abrazo y sintió sus besos en las mejillas. No se pronunció ni una sola palabra durante un minuto entero.
Al final, apareció Dominic, pero Isaac no sabía de dónde había salido.
—¿A qué viene tanto amor? —preguntó—. ¿Debería mirar para otro lado?
Dominic siempre decía cosas así, que en teoría le harían parecer antipático, pero su forma de hablar se las ingeniaba para suavizar el golpe. Era un don que Isaac deseaba aprender. Todo el mundo adoraba a Dominic, daba igual los insultos que les echara encima.
—Eh, hola, Doma-mico —le soltó Trish.
El mote era horrible, y nunca le salía de la boca con facilidad, pero ella lo llamaba así cada vez que se presentaba la ocasión. Isaac creía que iba a tener el mismo éxito que el apodo de Capitán Chispas que él se había inventado para el herrero.
En cuanto a Dominic, había elegido la inteligente vía de fingir que no lo había oído.
—Buenas, Trish. Buenas, Sadina. Isaac.
Acompañó cada nombre con un gesto de la cabeza, pero no pudo evitar el atisbo de seriedad que cruzó su rostro al llegar a Isaac. En su favor, ha de decirse que desapareció enseguida. Lo que Isaac más necesitaba en el mundo era que dejaran ya de tenerle lástima.
—Siempre es un placer verte —dijo Isaac, al que se le daba fatal igualar el sarcasmo de su amigo.
—Vale, vale. —Dominic puso los ojos en blanco, exagerando, como si aquella fuera la conversación más incómoda de su vida. Aunque en parte lo era.
—¿Quién ha traído los kayaks? —preguntó Sadina.
Trish respondió:
—Miyoko los acaba de arrastrar por el sendero. Se suponía que yo iba a ayudarla, así que… Espero que no se haya caído y se haya roto el cuello.
—¡Ostras! Vamos —contestó Sadina, y para allá fueron.
3
Miyoko había conseguido recorrer medio camino y luego había desistido. Se habían atado los cinco kayaks juntos con un cordel grueso y los había arrastrado cuesta abajo, pero aun así parecía mucho trabajo para una sola persona.
—Esperáis que los baje yo sola, ¿eh? —Salió como una afirmación, no como una pregunta.
—Maldita sea, sí —respondió Trish—. Deberíamos haber esperado diez minutos más. Todos los días se aprende algo nuevo.
—¿Dónde están los demás? —preguntó Miyoko.
Sadina le había dicho a Isaac que Carson y unos cuantos del lado oeste iban también a reunirse con ellos. Diez en total, dos por kayak.
—Puede que estén ya ahí abajo —contestó Sadina—. O que lleguen tarde como de costumbre. Qué más da. Movamos las barcas antes de que se haga de noche.
—Además, me duele una muela —añadió Dominic.
—¿Y eso qué tiene que ver con…? —Trish se quedó tan perpleja que no pudo terminar la frase.
—Y tengo que mear.
En su favor hay que decir que fue el primero en coger el cordel y empezar a tirar.
4
Pasó una hora. Isaac se había recuperado de la impresión de que Sadina le rescatara de la Forja, cuando la verdad de su huida le alcanzó con fuerza y de pronto le vinieron los recuerdos de lo que la había provocado. El esfuerzo de bajar los kayaks a la playa, desatarlos, prepararlos para lanzarlos al mar, todas las risas y la conversación… Hacía semanas que no se sentía tan bien.
—Tío —dijo Trish—, creía que tenías que mear.
Dominic se había colocado en la parte delantera de unos de los kayaks, sentado como un colegial esperando al profesor.
—Ya no —dijo con una amplia sonrisa.
—¿Eres consciente de que el mar no es un inodoro?
—Estoy segurísimo de que a los peces les encanta la orina humana. Le añade un toque de sabor.
—¡Vaya! Me había olvidado del alto nivel intelectual de las conversaciones de los del este —comentó Carson, que había llegado unos minutos antes con varios de sus compatriotas del oeste.
Era un gigantón, con músculos sobresaliendo de lugares donde Isaac no sabía que existieran músculos. Carson siempre tenía un aspecto desproporcionado, como si trabajara mucho una parte de su cuerpo y luego tuviera que pasar un tiempo igualándolo con diferentes ejercicios. Cuando llegase el día en que todo estuviera como tenía que estar, en perfecta armonía, la piel probablemente le explotaría del esfuerzo y él moriría en un revoltijo sangriento de carne.
—Podríamos haber usado esas armas tuyas —Sadina señaló sus bíceps— para bajar estos trastos por el acantilado.
—Sí, perdona. Lacey tenía un problema de barriga y decidimos esperarla.
Lacey, cuyo espíritu era mil veces más grande que su minúsculo tamaño, le dio un puñetazo en el estómago. Él intentó disimular, pero su funda de músculos no le protegió del todo.
—¿Acaso es mentira? —preguntó, medio gruñendo, medio riéndose mientras con la mano se agarraba donde le había pegado.
—No, pero no hacía falta que se lo contaras al grupo entero. Cara fuco.
El grupo entero se rio disimuladamente al oír eso. Lacey era famosa por negarse en redondo a usar cualquier palabrota tradicional porque creía que hacían parecer maleducada a la gente. Pero su abuelo le había dado un escrito que hizo en su época con algunos de los clarianos, donde incluían el argot que había ido desapareciendo en el transcurso de las décadas. Lacey estaba haciendo todo lo posible para que se volvieran a usar aquellas palabras. Nadie tenía ni idea de por qué, pero les proporcionaba mucho entretenimiento.
—Eso duele, Lacey —dijo Carson con aire de gravedad—, más incluso que el gancho de derecha en la tripa.
—La próxima vez será más bajo.
—De eso no me cabe ninguna duda.
Trish dio una palmada. Tenía un remo de kayak en el pliegue del codo y parecía dispuesta a irse.
—Venga, chicos. No sé yo de qué ayuda hablar de los procesos para excretar de Dominic y Lacey, pero ¿y si nos subimos a estas puñeteras barcas y remamos hasta la Punta?
El grupo vitoreó con entusiasmo como respuesta, Isaac incluido. Eran diez personas. Se habían presentado todos a los que habían invitado. Él, Sadina, Trish, Dominic y Miyoko del este; Carson, Lacey, Boris, Jackie y Shen del oeste. Isaac no conocía tan bien a los del oeste como a los demás, pero todos parecían bastante majos. Boris era un tipo callado, reflexivo, con el pelo rapado y unas orejas gigantescas. Jackie tenía la piel más oscura que Isaac jamás hubiera visto, a juego con un pelo larguísimo, siempre recogido en una gruesa trenza. Con nueve personalidades como las que Isaac tenía delante, no habría ni un momento de aburrimiento aquel día.
—Tú te vienes conmigo —le dijo Sadina a Isaac, señalando uno de los kayaks, al que ya había lanzado su mochila.
—¿No quieres ir con Trish? —preguntó, y lo hizo algo cohibido. Por supuesto que quería ir con Sadina, sobre todo porque parecía ser la que estaba en mejores condiciones para navegar de todo el grupo.
Sadina resopló.
—¿Estás de broma? Nos mataremos si vamos juntas.
Trish se encogió de hombros al oír el comentario, pero no se lo discutió.
—Vale —contestó Dominic—. Dejemos de marear la perdiz y tiremos ya.
Isaac subió al kayak que había elegido Sadina y se sentó delante porque ella había tirado sus cosas en la parte de atrás. Bastó con que se le colara un poco de agua en los pantalones cortos para que se le cortara la respiración y le ardiera la piel por lo helada que estaba. ¿Cómo era que el mar no se calentaba pese a que le diera el sol durante todo el día? Hasta el último centímetro de su ser se puso a temblar.
Sadina se dejó caer en su sitio, desatracó con el remo y luego lo metió en el agua a su derecha.
—¿Te acuerdas de cómo funciona esto?
Quería responder que no era imbécil, pero le preocupaba que le salieran las palabras con timidez. Asintió y metió su remo por la izquierda. Entonces, siguiendo su ritmo, se deslizaron por el mar. Nadie pudo seguirles la marcha.
«No tengo miedo del agua —pensó—. No tengo miedo del agua».
5
Punta Piedra estaba en el extremo de una península escarpada que se extendía en curva desde la parte principal de la isla, primero hacia el norte y después doblando hacia el oeste con forma de arco. La barca de Isaac y las otras cuatro habían partido del oeste de la península y ahora atajaban por la bahía abierta, formada por la isla principal y una larga lengua de rocas. Aunque en la mayor distancia probablemente se encontraban solo a un par de kilómetros de tierra firme, Isaac seguía sintiendo el peligro y el subidón de adrenalina, como si en breve fuera a tragárselos la inmensidad del océano y tuvieran una probabilidad del diez coma tres por ciento de experimentar una muerte horrible. Sí, era prácticamente tan valiente como los clarianos del pasado.
—Hay una ensenada antes de llegar a Punta Piedra —le avisó Sadina—. Allí tenemos que juntar y atar los kayaks para que no se los lleven las olas. Desde ahí podemos ir a pie a los acantilados y las cuevas.
—Me parece bien —respondió Isaac, manteniendo adrede la voz firme.
De pronto supo, sin la menor duda, que era la persona menos valiente de aquellas diez. ¿Saltar de acantilados? Ninguno de los que veía le parecía un lugar del que pudiera saltar un ser humano. ¡Y a saber qué demonios vivía en esas cuevas! ¿Murciélagos? ¿Tiburones? ¿Cocodrilos? Jamás se había sentido tan estúpido.
Enseguida llegaron a la ensenada que había mencionado Sadina, sobre la que descollaban unos escarpados acantilados de roca negra. Ellos y los demás llevaron corriendo sus kayaks a un banco de guijarros y los ataron a un árbol enorme que parecía estar muerto desde que Napoleón vagaba por la Tierra. No había ni rastro de otra vegetación a la vista.
—Vale —dijo Trish en cuanto se reunieron junto a la entrada de una cueva que Isaac jamás habría localizado si fuera solo. Un saliente de derecha a izquierda y las sombras que creaba ocultaban una abertura de casi dos metros de alto hacia la negrura—. Este es el plan. Nos meteremos por este túnel que conduce a la parte norte. Si viene una ola, no os asustéis o terminaréis tragando cuatro litros de agua salada. Tan solo preparaos y esperad a que pase.
A nadie le hizo gracia aquello, y menos aún a Isaac. Sadina se había dejado el detalle de que entrarían en una cueva mientras la atravesaba una avalancha de agua.
Trish continuó:
—En cuanto lleguemos al otro lado, hay un par de acantilados guais desde los que podemos saltar, y unas cuantas cuevas más para explorar. Algunas tienen unos agujeros estupendos en los que se puede nadar. Será divertido siempre que no le entre el pánico a nadie.
Isaac se sentía cada vez más animado.
—¿Ofendo a alguien si nado en cueros? —preguntó Dominic, y recibió en respuesta una rotunda afirmación unánime—. Me lo imaginaba —masculló, e Isaac sintió lástima por él. La vida entera de aquel chaval flotaba o se hundía dependiendo de su capacidad de hacer reír a la gente. El pobre lo intentaba.
—Yo iré primero —dijo Trish, a la que le hacía la misma gracia que al resto—. Sadina irá al final para no perder a nadie.
La chica miró a su alrededor y levantó las cejas, esperando alguna pregunta. Al no hablar nadie, se dio la vuelta, agachó un poco la cabeza y entró en la oscuridad de la cueva.
—¡Nos vemos al otro lado! —gritó por encima del hombro, y las rocas se tragaron el eco hueco de sus palabras.
6
Isaac no recordaba la última vez que había pasado tanto frío. El túnel que atravesaba la península no podía tener más de cien metros de largo, pero era extenuante en la oscuridad. Nadie se había molestado en llevar una antorcha y las linternas eran algo que solo existía en el viejo mundo. No tenía ni idea de cómo Trish sabía por dónde girar, dónde estaban los descensos y las cuestas. Pero permanecían muy juntos y cada uno hacía lo que la persona que tenía delante hacía. A decir verdad, en cuanto los ojos se le adaptaron, por cada extremo del túnel se colaba luz suficiente como para evitar darse de bruces con una roca cada diez segundos.
Pero el agua lo desanimaba. A cada paso del camino, a la más mínima, los zapatos se le hundían y a menudo el líquido helado le subía hasta los pantalones cortos. El chapoteo de diez pares de piernas esforzándose por cruzar la estrecha corriente le recordaba a Isaac al Capitán Chispas mojando el hierro candente en los contenedores de enfriamiento. ¡Lo que daría por el calor de los fuegos de la Forja! Cada centímetro de su piel temblaba sin control.
La verdad era que no le hacía ninguna gracia descubrir que estaba hecho un flojo para correr aventuras. «Es por el frío y el agua —pensó—. Puedo con lo que sea mientras esté caliente». Había escalado casi todo metro cuadrado de aquella isla enorme, pero por lo general con la comodidad del sol iluminando el camino.
—Aquí debe de haber cadáveres descomponiéndose —comentó Carson el gigante, que estaba a dos o tres personas detrás de Isaac—. Hay algo que no huele bien.
Isaac inspiró hondo, pero no notó nada más que el fuerte olor habitual del mar, que casi todos estarían de acuerdo con que se parecía al pescado podrido.
—No soy yo —contestó Dominic, para sorpresa de nadie.
—En los últimos setenta años —intervino Sadina desde su lugar al final de la fila—, estoy segura de que al menos algunos pobres idiotas se habrán perdido aquí dentro. Es probable que, mientras hablamos, estemos caminando sobre huesos y partes del cuerpo.
—Recuérdame no volver a ir a ninguna parte con los del este —dijo alguien.
Isaac creyó que había sido la chica con el pelo largo y trenzado, Jackie.
—No creo haberte invitado —replicó Sadina.
—Uy —fue su respuesta.
Isaac se alegraba de oír voces humanas, le recordaban que no estaba solo. Continuaron avanzando con esfuerzo, chapoteando, con comentarios arrogantes a raudales.
La oscuridad no tardó en remitir y apareció la resplandeciente entrada al norte, que dibujó la perfecta silueta de Trish. El alivio embargó a Isaac y ya estaba tratando de que se le ocurriera una excusa para quedarse en los acantilados cuando todos los demás fueran a explorar las otras cuevas. Había oído historias de soldados de las guerras pasadas que se disparaban en el pie para librarse de la batalla. Bueno, tal vez se caía por accidente y se torcía uno o los dos tobillos.
Trish no se había movido desde que llegaron a la salida, y los demás estaban apiñándose a su alrededor. Todos tenían la vista clavada en el norte, hacia la infinita extensión del mar. Le pareció un poco raro que no salieran a tumbarse al calor del sol. Isaac alcanzó al grupo y sintió una repentina desesperación por apartarlos para salir al aire fresco, pero algo había atraído su atención, algo que él todavía no había visto. Nadie se movió ni pronunció ni una sola palabra.
—¿Qué pasa? —preguntó Sadina, sobresaltándolo porque estaba solo unos centímetros detrás—. ¿Qué estáis mirando, chicos?
Sin responder, Trish salió de la cueva hacia la amplia plataforma rocosa, con movimientos lentos e inseguros, sin apartar la vista del punto distante que estaba mirando. Todos los demás la siguieron sin prisa e Isaac por fin pudo abandonar los claustrofóbicos confines del espantoso túnel. Fue al salir cuando por fin vio lo que los otros habían visto.
A la deriva, en la superficie del mar, a varios cientos de metros de distancia, subiendo y bajando por la corriente y las olas, yendo directo hacia Isaac y sus amigos, había algo que ninguno de ellos había visto antes. Aun así, sabían lo que era.
Una embarcación. Una embarcación fabricada en el viejo mundo.
Una embarcación grande. Más grande que cualquier edificio de la isla.
Un barco.
En cuanto el cerebro de Isaac registró que estaba viendo lo que creía que estaba viendo, el barco hizo sonar su bocina, y fue el ruido más alto, grave y aterrador que había oído en toda su vida.