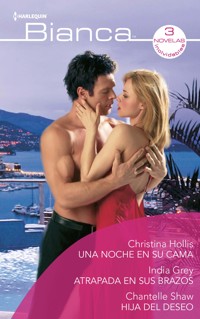2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Bianca 2022 Con cierto nerviosismo, Meg Imsey viaja a la Toscana. Contratada por un aristócrata de cierta edad por sus habilidades horticultoras, la tímida Meg está decidida a esconderse en los invernaderos. Pero eso fue antes de conocer a su nuevo jefe…Desde la muerte de su padre, Gianni se ha visto obligado a cargar con un título nobiliario que no le interesa. Se espera mucho del conde de Castelfino, sobre todo que se case y tenga un heredero. De modo que casi podría pensar que es cosa del destino contar con aquella chica inglesa, ingenua, tímida… y a su merced.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2009 Christina Hollis
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
El conde de castelfino, n.º 2022 - diciembre 2022
Título original: The Count of Castelfino
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1141-311-4
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
MEG APENAS podía creer su buena suerte. ¡La gala benéfica en la famosa feria de flores de Chelsea y ella tenía un puesto allí! Los ricos y famosos habían llegado de todas partes del mundo para admirar las codiciadas flores tropicales, de modo que Meg podía verlos desde la primera fila.
Su carrera podría estar pasando por un mal momento, pero aquella experiencia estaba haciendo que olvidase sus problemas.
De repente, un movimiento llamó su atención. Un hombre guapísimo se movía entre los magnates y las estrellas de cine, estrechando manos y besando a unas y a otras como si fuera el dueño.
Alto, atlético y moviéndose con una gracia natural, parecía nacido para llevar esmoquin, y Meg no pudo evitar seguirlo con la mirada. Su rostro bronceado se iluminaba de vez en cuando con una sonrisa y se preguntó cómo sería formar parte de su círculo de amigos.
Mirarlo era su ventana hacia ese otro mundo. Cuando un grupo de gente lo rodeó fue como si se apagase una luz y ella volvió a la realidad de su trabajo en el puesto de flores Imsey, preguntándose cómo sería que aquel hombre le dedicara una sonrisa.
Pero su corazón se aceleró al darse cuenta de que su sueño iba a hacerse realidad. Su hombre ideal se dirigía directamente hacia el puesto y con una sonrisa en los labios.
–Buona sera, signorina –la saludó alegremente–. Necesito unos regalos preciosos para… algunas personas especiales y me han dicho que estas plantas son las más bonitas de la feria –siguió, mirando un cuadernito que llevaba en la mano–. Bueno, no sé… tal vez usted pueda entender esta letra.
No hizo movimiento alguno para acercarle el cuaderno y Meg no podía llegar a él desde donde estaba. Pero seguramente nunca tendría una oportunidad mejor para acercarse a un hombre como él de modo que, mirando aprensivamente alrededor, salió de su puesto. Aunque le daba vergüenza, merecía la pena.
Pero cuanto más se acercaba más guapo le parecía. Su traje de diseño era tan nuevo y tan elegante como el Rolex de oro que llevaba en la muñeca. Y cuando se movió Meg se sintió envuelta en una cara y discreta colonia masculina.
–Es la primera oportunidad que tengo de salir del puesto en todo el día.
–No se preocupe, la recompensaré.
Había todo tipo de promesas en esa frase y no había que ser un genio para saber que eso era precisamente lo que él pretendía. Sonriendo, el hombre le mostró su cuaderno. Tenía unas manos grandes y tan bronceadas como si trabajase al aire libre. Pero las manos de aquel hombre eran cuidadas, las uñas cortas y limpias, y Meg se preguntó si todo en él sería así de perfecto…
Cuando su guapo cliente se aclaró la garganta, Meg volvió a mirar el cuaderno. Era un momento único para ella porque cuando hubiera terminado de atenderlo aquel hombre guapísimo desaparecería de su vida para siempre y quería alargar el momento todo lo que fuera posible.
–Es un híbrido Imsey. Sólo existen en el vivero de mi familia –anunció, dando un paso atrás.
Y fue recompensada con una sonrisa que aceleró aún más su corazón. Los ojos castaños del hombre brillaban, alegres, y Meg se sintió perdida. Su sonrisa era sencillamente irresistible.
–Lo que quiero saber es: ¿a las mujeres les gustan estas orquídeas?
–¡Les encantan! –sonrió Meg, sorprendiéndose a sí misma–. Nuestras orquídeas son el regalo perfecto para cualquier mujer.
–¿O tal vez para varias mujeres?
Meg decidió no contestar a esa pregunta. Había demasiada gente que dependía de ella como para ponerse a tontear con los clientes. De modo que, girándose un poco, señaló con una mano las plantas del puesto. Docenas de ellas, sobre camas de verde musgo. Cientos de finos tallos que temblaban con el más ligero movimiento del aire. Se sentía tan orgullosa de ellas que se permitió una sonrisa.
–A menudo se les llama «delicias danzantes». ¿Se siente usted tentado de comprar alguna?
Su guapo cliente inclinó a un lado la cabeza, con una burlona sonrisa en los labios.
–Eso depende. ¿Baila usted?
Meg rió de nuevo. En cualquier otro momento se habría enfadado consigo misma por un comportamiento tan poco profesional, pero esa noche le parecía bien. Mirar a aquel hombre animaba su corazón. Había algo en el brillo de sus ojos, en la vida que había en sus elegantes facciones.
–Imagino que, con una sonrisa como la suya, no hace falta que baile.
Mágicamente, el eslabón entre ellos pareció cerrarse, como si estuvieran solos. Meg, desconcertada, miró sus plantas.
–No tengo tiempo para bailes… o para nada más que mi trabajo. Cuidar de estas plantas no es fácil.
–Pues debe de hacerlo muy bien porque todo tiene un aspecto fabuloso.
–Gracias –respondió Meg, tan contenta que se olvidó de su timidez.
Pero entonces se dio cuenta de que él no estaba mirando sus plantas, sino a ella, y sintió que no sólo le ardían las mejillas, sino todo el cuerpo.
–Me llevo una docena –anunció él, sacando la cartera del bolsillo del pantalón–. Envíelas a mi apartamento de Mayfair, así lograré tener contentas a mis amigas durante un par de días. Me llamo Gianni Bellini, por cierto. Aquí tiene mi tarjeta, y muchas gracias… estos minutos con usted han sido un verdadero placer –su sonrisa era la de un truhán y Meg supo que las orquídeas no eran lo más importante para un hombre como él–. Dígame cuánto le debo.
Después de terminada la transacción, Gianni Bellini se llevó su mano a los labios y Meg sintió que se le doblaban las piernas.
–Hasta la próxima vez que nos veamos, mia bella…
Y antes de que ella pudiera decir nada, se dio la vuelta y desapareció entre la multitud.
Capítulo 1
MEG DESPERTÓ sobresaltada, pero enseguida se dio cuenta de que seguía en el avión, a siete mil metros del suelo. Habían ocurrido muchas cosas desde la feria de flores de Chelsea, pero la imagen de Gianni Bellini seguía persiguiéndola. Sólo la emoción de trabajar en la villa Castelfino podría hacer que se olvidase de él. Había estado yendo a Toscana regularmente durante las últimas semanas, pero a partir de aquel día podía llamarse oficialmente «encargada de las plantas exóticas del conde de Castelfino». Era el comienzo oficial de su nuevo trabajo como empleada del conde italiano.
Y, aunque estaba deseándolo, Meg se sentía inquieta. Era la primera vez que viviría fuera de su casa, alejada de sus padres, y no le gustaba dejarlos solos con el vivero porque sabía que era mucho trabajo. Y no ayudaba nada que tuviese la cabeza abotargada y todos los músculos doloridos por culpa de una mala postura.
Pero se contentó pensando que alguien iría a recibirla al aeropuerto. En cuanto saliera de la terminal, Franco, el chófer del conde, estaría allí para ayudarla como había hecho durante las últimas semanas.
Pero cuando por fin aterrizaron y salió de la terminal, Franco no estaba allí. Asustada, se preguntó si habría habido algún problema en la villa de Castelfino. Sabía que el viejo conde no se llevaba bien con su hijo y, aunque Meg nunca había visto al ragazzo, como solía llamarlo su aristocrático jefe con desdén, había averiguado lo suficiente como para que no le cayese bien.
El conde de Castelfino amaba su finca, con sus olivos, sus viejos robles y sus prados llenos de flores silvestres. Su hijo quería convertir todo eso en un monocultivo; nada más que viñedos hasta donde se perdiera la vista. En cuanto a la amada colección de plantas exóticas… en fin, la ambición del anciano siempre parecía en peligro en contrate con las ambiciones de su hijo. La vida en la villa de Castelfino era una lucha entre la belleza y el negocio.
De modo que esperó y esperó, pero nadie fue a buscarla; un mal comienzo para alguien que llevaba una tonelada de equipaje, pensó Meg. Pero, en lugar de seguir esperando, decidió tomar un taxi.
El taxista reconoció inmediatamente la dirección y sonrió, soltando una parrafada en italiano que la animó un poco. Al menos algo iba bien. Intentó explicarle la situación, pero su dominio del italiano era pésimo y al taxista le parecía muy gracioso.
Suspirando, Meg se arrellanó en el asiento.
«¿Qué estará haciendo ahora mismo Gianni?».
«Seguro que a él nunca le han dejado tirado en un aeropuerto», pensó, imaginándolo apartando a una multitud de novias para llegar a ella.
Suspirando, se preguntó si volvería a verlo algún día. No, seguro que no. Su única esperanza era convencer al conde de Castelfino para exhibir sus plantas en alguna de las ferias de Londres. Y, en sus sueños, el guapísimo Gianni Bellini acudía en busca de más regalos para su harén.
Durante el viaje imaginó cómo sería ser seducida por un hombre tan encantador. «Es lógico que tenga tantas novias», pensó, porque su sonrisa la había cautivado como ninguna otra.
Ella era mujer de un solo hombre, de modo que el sentido común siempre le había pedido que se alejase de alguien como Gianni Bellini. Pero en sus fantasías, podía hacer lo que quisiera.
Y también el señor Bellini…
Mientras Meg fantaseaba, el hombre de sus sueños miraba el cañón de una pistola. Podía ser el cuello de un decantador de coñac, pero resultaba igualmente mortífero.
Gianni Bellini sabía perfectamente que el alcohol sólo servía para ralentizar sus movimientos. Estar tanto tiempo sin dormir era malo y beber alcohol empeoraría la situación y la relación con sus empleados, de modo que decidió no hacerlo.
–¿Prefiere una copa de champán, signor Bellini? –le preguntó el mayordomo.
Lo único que recibió como respuesta fue un gruñido y un gesto con la mano para que lo dejara solo.
Apenas veinticuatro horas después de su sentencia a cadena perpetua, Gianni seguía intentando entender qué había pasado. Desde siempre había sabido que aquél era su destino y había reaccionado mostrándose fieramente independiente para no tener que depender del dinero de su padre. Por eso se había forjado una brillante carrera ajena a Castelfino. Mientras su padre vivía, el viñedo de Gianni había sido relegado a unas pocas hectáreas de la finca, pero eso iba a cambiar.
Ahora que tenía el control total, su negocio ocuparía toda la parcela. A pesar del cansancio, Gianni tuvo que sonreír. Eso evitaría las presiones, al menos por el momento. Todo el mundo sabía que estaba obsesionado por hacer que los vinos de Castelfino obtuvieran fama internacional y pensarían que, sencillamente, estaba dejando el asunto del heredero para más tarde.
Ahora que había heredado las posesiones de su padre no habría manera de detenerlo. Toda la finca Castelfino se convertiría en un viñedo. La producción de vino aumentaría y también la satisfacción de Gianni.
Le gustaba el papel de millonario hecho a sí mismo, aunque su imagen de donjuán era un valor intangible. Estaba bien tener una chica nueva cada noche, pero eso no era más que un beneficio pasajero. Mientras los periodistas intentaban averiguar a cuál de sus bellas acompañantes elegiría como esposa, Gianni mantenía en secreto a su verdadera amante: el viñedo Castelfino.
En lo que se refería a los hijos, por el momento no quería saber nada. Su propia infancia había sido un infierno y jamás se le ocurriría hacerle algo así a otro niño.
Algo llamó su atención entonces, una columna de polvo en el camino que llevaba a la villa…
Gianni guiñó los ojos, molesto. No le apetecía recibir a nadie, pero hizo un esfuerzo para levantarse. Su cerebro seguía funcionando a pesar de la falta de sueño, pero sus miembros parecían pegados al suelo.
Cruzó la habitación para abrir la puerta que daba a la terraza ya que tenía la obligación de recibir a aquéllos que iban a darle el pésame por la muerte de su padre.
Fuera no se movía ni una hoja aquella tarde de verano, pero podía oír el solitario canto de un pájaro. El otro sonido era el motor de un coche. Todo lo demás parecía contener el aliento.
No era un coche de lujo, sino un taxi, pero no tuvo tiempo de sorprenderse antes de que el taxista saliera para abrir el maletero.
El hombre sacó un montón de maletas que dejó en el suelo mientras charlaba con su pasajero, al que aún no había visto. Gianni miraba la escena, incrédulo. Mientras tanto, la radio del taxi estaba encendida…
Nadie en la villa Castelfino había levantado la voz durante dos días. Hasta aquel momento habían tenido las persianas cerradas y aquel inesperado estruendo estaba movilizando al personal de la casa. Alguien salió de la cocina por una puerta lateral para intentar acallar al ruidoso taxista, pero al nuevo conde le esperaba otra sorpresa.
La puerta del taxi se abrió y de él salió una mujer guapísima. Al bajar, la falda que llevaba dejó ver un par de piernas bien torneadas y preciosas. Su pelo, de color rubio oscuro, caía sobre los hombros. Parecía mareada o confusa y tuvo que apoyarse en el coche, tal vez por la diferencia entre el aire acondicionado del taxi y el sofocante calor de la tarde. Claro que era lógico porque llevaba medias.
Su cuerpo había despertado a la vida como le pasaba siempre que veía una chica guapa. ¿Pero cómo podía el destino gastarle esa broma en un día como aquél? El interés por las mujeres era una cosa natural, pero fijarse en esos detalles dos días después de la muerte de su padre era grotesco, de modo que apartó la mirada.
Pero entonces oyó una risa cautivadora…
–¡Signor Bellini, qué sorpresa! No había esperado volver a verlo y mucho menos aquí –al ver su expresión, la joven se quedó callada. En un segundo había pasado de la alegría a la sorpresa y luego al desconcierto–. Usted es el hombre al que conocí en la feria de flores de Chelsea, ¿verdad?
–Sí, yo soy Gianni Bellini –dijo él.
Acababa de reconocerla: era la chica del puesto de orquídeas. Gianni nunca olvidaba una cara bonita o un cuerpo con unas curvas como aquél, pero no se le había ocurrido que pudieran volver a verse.
–Le veo cambiado… todas esas novias le están dejando destrozado, signor Bellini.
–¿Qué hace usted aquí? –le preguntó él, con tono seco.
La joven arrugó el ceño.
–Trabajo para el conde de Castelfino y habíamos quedado que hoy me instalaría en la finca. Normalmente alguien va a buscarme al aeropuerto, pero por alguna razón el chófer no ha aparecido.
–Porque mi padre ha muerto. Ahora yo soy el conde de Castelfino –anunció Gianni, con fría formalidad.
La sonrisa de la joven desapareció de inmediato.
–No sabe cuánto lo siento… –nerviosa, miró hacia el taxi–. Y siento mucho haber llegado así. Yo no sabía nada… ¿puedo preguntar qué ha pasado?
–Sufrió un infarto hace unos días, en París. Murió ayer… –sacudiendo la cabeza, Gianni se pasó una mano por la cara.
–Lo siento mucho –repitió la joven.
–Usted no tenía por qué saberlo y yo no sabía que se la esperase aquí, por eso nadie fue a buscarla al aeropuerto. Yo llegué a la finca hace una hora, pero me temo que ha hecho el viaje en balde, señorita –distraído, Gianni miró el taxi mientras sacaba la cartera del bolsillo–. En cualquier caso, ¿cómo le han dejado entrar los guardias de la puerta?
–Estaban esperándome. Mi nombre está en la lista de visitantes –respondió ella–. Pero no puedo volver… las plantas del invernadero necesitan cuidados y el conde, su padre, habría querido que cuidase de ellas.
Gianni negó con la cabeza.
–Ahora el conde de Castelfino soy yo y tengo otros planes para la finca. Es el comienzo de un nuevo régimen y aquí no hay sitio para nada que no dé beneficios. Yo soy mucho más práctico que mi padre.
Mientras hablaba vio que los ojos de la joven se nublaban. Casi parecía como si hubiera encogido y cuando habló su voz era apenas un suspiro.
–No puede decirlo en serio.
–Por supuesto que sí. El viñedo de Castelfino es lo único que me importa. Estoy interesado en cosas prácticas, no en aficiones absurdas.
Pero, como las viejas costumbres eran difíciles de olvidar, Gianni le pasó un brazo por los hombros para llevarla hasta el taxi.
–No se preocupe, signorina. Yo pagaré el taxi de vuelta al aeropuerto y para cuando llegue allí mi secretario se habrá encargado de que tenga un billete de vuelta esperándola. ¿De dónde viene, por cierto?
–De Heathrow, pero…
Cuando llegaron a la puerta del taxi, Gianni puso en la mano del taxista unos billetes.
–Siento mucho que haya venido hasta aquí para nada, signorina. Adiós, tengo que irme.
Pero tuvo que hacer un esfuerzo para no pensar en esos labios generosos, en esos ojos tan azules. Debería estar concentrándose en sus planes para los viñedos Castelfino, no distrayéndose con una joven bonita.
–No, gracias, signor Bellini.
Gianni se detuvo, frunciendo el ceño. Aquello no debería pasar. Si la chica tenía algo que decir, debería ser «gracias»; así era como funcionaban las cosas en su universo. La gente hacía lo que se le pedía que hiciera, sin discusiones.
Pero mientras se preguntaba cómo era posible que aquella chica hubiera malinterpretado sus instrucciones oyó el golpe de una puerta y luego un sonido de pasos que lo hizo volver la cabeza.
Y lo que vio lo dejó perplejo. La chica se dirigía hacia él.
Gianni Bellini, conde de Castelfino, pensó en todos los empleados que estarían observando la escena. Él podía ser un donjuán, pero sabía lo que debía hacer y estaría bien reforzar su autoridad. Cuando aquella chica intentase protestar histéricamente la silenciaría, decidió.
Sin embargo, no tuvo que hacerlo.
–Con todos mis respetos, signor Bellini, creo que debo quedarme. Al menos durante un tiempo.
Absolutamente sorprendido, Gianni se quedó en silencio. No por lo que había dicho, sino por cómo lo había dicho.
«Es casi como si estuviera tan preocupada por lo que dirán los empleados como lo estoy yo… pero eso no puede ser».
–¿Tiene valor para hablarme a mí de respeto? ¿Una mujer que llega riéndose a una casa que está de luto?
Meg se quedó petrificada, pero la desesperación hizo que se mantuviera firme. Tenía que convencerlo para que la dejase quedarse en la finca.
–No ha sido mi intención –se disculpó–. No habría levantado la voz de conocer las circunstancias. ¿No podemos empezar otra vez?
Desde que llegó se había dado cuenta de que aquello no iba a ser fácil, pero ahora le parecía imposible. Y necesitaba aquel trabajo. Había demasiada gente que dependía de ella y no podía marcharse sin intentarlo de nuevo.
–Cuando su padre vivía, me dijo que quería que trabajase para él –empezó a decir–. Yo era la persona más cualificada para ese puesto y sin mis conocimientos sus plantas morirían. Tenía muchos planes para la finca y… bueno, yo creo que sería una manera de honrar su memoria. Siempre estaba preocupado por el futuro y muchas de sus ideas eran muy prácticas. Incluso habló de mostrar sus plantas al público algún día para aumentar el turismo en la zona e imagino que usted querrá seguir adelante con esos planes. Cualquier hombre se sentiría orgulloso de ese legado, yo lo sé muy bien.
–¿Cómo lo sabe? –replicó él.
–Porque mi padre se parece mucho al suyo –contestó Meg–. Cuando se puso enfermo no dejaba de preocuparse por lo que dejaba atrás y no podía descansar, así que él era su peor enemigo. Su padre era un buen hombre, signor Bellini, y merece un tributo. Trabajé con él en ese proyecto y estaba tan entusiasmado que de verdad creo que sería un error que usted lo cancelase.
Gianni se quedó mirándola durante largo rato. Y luego esbozó una de esas sonrisas que habían estado persiguiéndola en sueños desde el día que lo conoció mientras le ofrecía su mano.
–Permítame que la felicite, señorita…
–Megan Imsey.
Cuando Gianni tomó su mano, Meg se puso colorada.