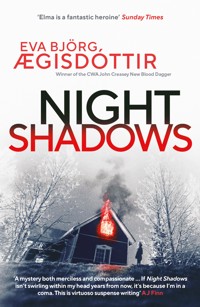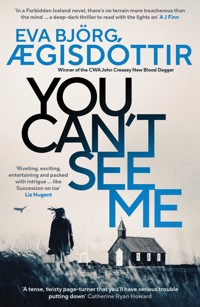7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Principal de los Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Islandia prohibida
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
La gran revelación del escandinoir, ganadora de tres premios literarios Cuando unos jóvenes encuentran el cadáver de una mujer en el faro de la ciudad islandesa de Akranes, pronto resulta evidente que la víctima es alguien de la zona. Elma, una policía que, tras el fin de una relación sentimental, acaba de regresar a Akranes, su ciudad natal, empieza una inquietante investigación con sus colegas Sævar y Hörður, y juntos descubren un espeluznante secreto en el pasado de la víctima que tiene graves repercusiones en la actualidad… Al remover el pasado, Elma y su equipo sacan a la luz unos crímenes ocultos durante mucho tiempo y se enfrentan al rechazo de la conmocionada comunidad local. Cribando entre los recuerdos de la gente del pueblo, tendrán que esquivar amenazas cada vez más graves y buscar justicia… antes de que sea demasiado tarde. Premio CWA New Blood Dagger Premio Storytel a la mejor novela negra Premio Blackbird a la mejor novela negra islandesa
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 493
Ähnliche
Gracias por comprar este ebook. Esperamos que disfrute de la lectura.
Queremos invitarle a que se suscriba a lanewsletterde Principal de los Libros. Recibirá información sobre ofertas, promociones exclusivas y será el primero en conocer nuestras novedades. Tan solo tiene que clicar en este botón.
El crujido en la escalera
Eva Björg Ægisdóttir
Serie Islandia prohibida 1
Traducción de Cherehisa Viera para Principal Noir
Contenido
Portada
Página de créditos
Sobre este libro
Mapa de Islandia
Guía de pronunciación
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Capítulo 47
Agradecimientos
Sobre la autora
Página de créditos
El crujido en la escalera
V.1: septiembre de 2023
Título original: Marrið í stiganum
© Eva Björg Ægisdóttir, 2018
© de la traducción, Cherehisa Viera, 2023
© de esta edición, Futurbox Project, S. L., 2023
Todos los derechos reservados.
Diseño de cubierta: Kid-Ethic Design Studio
Imagen de cubierta: Anatoli Igolkin | Shutterstock
Corrección: Gemma Benavent, Lola Ortiz
Publicado por Principal de los Libros
C/ Roger de Flor, n.º 49, escalera B, entresuelo, despacho 10
08013, Barcelona
www.principaldeloslibros.com
ISBN: 978-84-18216-75-6
THEMA: FFP
Conversión a ebook: Taller de los Libros
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley.
El crujido en la escalera
La gran revelación del escandinoir, ganadora de tres premios literarios
Cuando unos jóvenes encuentran el cadáver de una mujer en el faro de la ciudad islandesa de Akranes, pronto resulta evidente que la víctima es alguien de la zona.
Elma, una policía que, tras el fin de una relación sentimental, acaba de regresar a Akranes, su ciudad natal, empieza una inquietante investigación con sus colegas Sævar y Hörður, y juntos descubren un espeluznante secreto en el pasado de la víctima que tiene graves repercusiones en la actualidad…
Al remover el pasado, Elma y su equipo sacan a la luz unos crímenes ocultos durante mucho tiempo y se enfrentan al rechazo de la conmocionada comunidad local. Cribando entre los recuerdos de la gente del pueblo, tendrán que esquivar amenazas cada vez más graves y buscar justicia… antes de que sea demasiado tarde.
«La magnífica primera novela de Ægisdóttir no solo es un libro de misterio en toda regla, sino también una escalofriante demostración de cómo se crean los monstruos.»
The Times
Premio CWA New Blood Dagger
Premio Storytel a la mejor novela negra
Premio Blackbird a la mejor novela negra islandesa
Islandia
Guía de pronunciación
El islandés tiene algunas letras que no existen en otros idiomas europeos y que no siempre son fáciles de replicar. Por lo general, la letra ð se remplaza por una d en castellano, pero hemos decidido usar la letra islandesa para ser fieles a los nombres originales. El sonido de esta letra es similar a la z en castellano, aunque más suave, como la que pronuncian algunos hispanohablantes cuando hay una d al final de una palabra, como por ejemplo en «Madrid». La letra islandesa þ tiene un sonido similar al de la z en castellano, como por ejemplo en «manzana» y «azahar». La letra r suele pronunciarse como la r en castellano al inicio de una palabra, como por ejemplo en «rosa» o «reloj».
En la pronunciación de los nombres y lugares islandeses, el énfasis va siempre en la primera sílaba.
Nombres como Elma, Begga y Sara, cuya pronunciación es muy parecida a la española, no se incluyen en la lista.
Aðalheiður – AAZ-al JEIZ-uur
Akranes – AA-kra-nes
Aldís – AAL-dis
Andrés – AND-ries
Arnar Arnarsson – ARD-naar ARD-naarson
Arnar Helgi Árnason – ARD-naar JEL-ki ORD-nason
Ása – AU-sa
Ásdís Sigurðardóttir (Dísa) – AUS-diis SIK-urzar-DOJ-tir (Dii-ssa)
Bergþóra – BERG-zora
Bjarni – BIARD-ni
Björg – BYORG
Dagný – DAAK-ni
Davíð – DAA-viz
Eiríkur – E-rik-ur
Elísabet Hölludóttir – ELL-isa-bet JART-lu-DOJ-tir
Ernir – ERD-nir
Fjalar – FIAAL-aar
Gígja – GUII-ya
Gréta – GRIET-a
Grétar – GRIET-ar
Guðlaug – GUZ-leg
Guðrún – GUZ-run
Halla Snæbjörnsdóttir – JAT-la SNAI-byurs-DOJ-tir
Hendrik – JEN- drik
Hrafn (Krummi) – JRAPN (KRUM-mi)
Hvalfjörður – JAL-fiurz-ur
Hörður – JERZ-zurr
Ingibjörn Grétarsson – ING-ibiordn GRIET-arson
Jón – YON
Jökull – YU-kutl
Kári – CAU-ri
Magnea Arngrímsdóttir – MAG-nea ARD-grims-DOJ-tir
Nói – NOU-i
Rúnar – RU-nar
Silja – SIL-ia
Skagi – SKA-gui
Sólveig – SOUL-vej
Sævar – SAI-var
Tómas – TOU-maas
Viðar – VIZ-ar
Þórný – ZOR-ni
Lo oye mucho antes de verlo. Oye el crujido mientras él sube las escaleras paso a paso con cautela. Trata de no pisar con fuerza porque no quiere despertar a nadie, todavía no. Si fuese ella la que estuviera subiendo las escaleras en mitad de la noche, llegaría hasta arriba del todo sin que nadie la oyese. Pero no puede hacerlo. No conoce las escaleras como ella, no sabe dónde pisar.
Ella cierra los ojos con tanta fuerza que le duelen los músculos en torno a ellos. Y respira lenta y profundamente, con la esperanza de que él no oiga lo rápido que le late el corazón. Porque un corazón solo late a tanta velocidad cuando estás despierto; despierto y extremadamente asustado. Se acuerda de cuando escuchó el corazón de su padre. Debió de haber recorrido las escaleras mil veces antes de detenerse y llamarla. «Escucha», le había dicho. «Escucha lo rápido que me late el corazón. Un cuerpo necesita más oxígeno cuando se mueve, y el corazón se encarga de proporcionárselo». Pero ahora, aunque está acostada y completamente quieta, su corazón palpita mucho más rápido que el de su padre entonces.
Se está acercando.
Reconoce el crujido del último escalón, igual que reconoce el repiqueteo del techo cuando hay un vendaval, o el chirrido de la puerta de abajo cuando su madre vuelve a casa. Estrellas diminutas aparecen y flotan por sus párpados. No son como las estrellas del cielo: esas apenas se mueven, y solo ves cómo se mueven si las observas durante mucho tiempo, y eso con suerte. Pero ella no tiene suerte. Nunca la ha tenido.
Siente su presencia de pie sobre ella, jadeando como un anciano. La peste a cigarrillos le inunda la nariz. Si mirase hacia arriba, vería unos ojos de color gris oscuro que la observan fijamente. De manera instintiva, estira del edredón hacia arriba para cubrirse la cara. Pero no puede esconderse. Ese pequeño movimiento la habrá delatado: se habrá dado cuenta de que solo finge dormir. Pero eso no cambiará las cosas.
Nunca lo ha hecho.
Elma no estaba asustada, aunque sentía algo parecido al miedo: manos sudorosas y taquicardia. Tampoco estaba nerviosa. Se ponía nerviosa cuando tenía que hablar delante de otras personas. En ese momento, la sangre le subía por todo el cuerpo; no solo por la cara, donde podía disimular el rubor con una capa gruesa de maquillaje, sino también por el cuello y el pecho, donde le salían unas erupciones blancas y rojas muy antiestéticas.
Había estado nerviosa aquella vez que había tenido una cita con Steinar en su tercer año de instituto, cuando era una chica de quince años con el pecho lleno de erupciones y demasiada máscara de pestañas, que había salido de casa con sigilo mientras rezaba por que sus padres no la escuchasen cerrar la puerta de la entrada. Había esperado en la esquina a que él la recogiese. Estaba sentado en la parte de atrás, pues no tenía la edad suficiente para conducir, aunque tenía un amigo que sí. No habían ido muy lejos, y apenas habían intercambiado unas palabras cuando él se inclinó y le metió la lengua hasta la garganta. Ella nunca había besado a nadie, pero, aunque sintió la lengua del chico grande e invasiva, no se alejó. El amigo se dedicó a dar vueltas tranquilamente mientras ellos se besaban, aunque de vez en cuando ella lo había pillado mirando por el retrovisor. También había dejado que Steinar la tocase a través de la ropa y fingido que lo disfrutaba. Habían circulado por la misma carretera en la que se encontraba ahora. En aquel entonces escuchaban «Lifehouse», que retumbaba desde los altavoces del maletero. El recuerdo hizo que se estremeciese.
Había unas grietas en el asfalto fuera de la casa de sus padres. Aparcó el coche y se quedó sentada mientras las observaba durante un minuto o dos. Imaginó que crecían y se hacían más profundas hasta que se tragaban su viejo Volvo. Las grietas habían estado ahí desde que era una niña. Habían sido menos notorias antes, pero no demasiado. Silja vivía en la casa azul de enfrente, y a menudo habían jugado en esa acera. Fingían que la grieta más grande era una enorme fisura volcánica, llena de lava al rojo vivo, y que las llamas avanzaban hacia ellas mientras lo devoraban todo.
Hoy, la casa azul, que ya no era azul sino blanca, era el hogar de una familia con dos chicos jóvenes, ambos rubios, con cortes de pelo al estilo paje, idénticos al del Príncipe Valiente. No sabía dónde vivía Silja ahora. Debían de haber pasado cuatro años desde que hablaron por última vez. Tal vez, incluso más.
Salió del coche y caminó hacia la casa de sus padres. Antes de abrir la puerta, echó un vistazo a las grietas del asfalto. Ahora, más de veinte años después, el pensamiento de que se la tragasen no le parecía tan malo.
Algunas semanas después
Sábado, 18 de noviembre de 2017
El viento despertó a Elma, que permaneció tumbada durante mucho tiempo mientras escuchaba el lamento del aire fuera de su ventana y observaba el techo blanco de su piso. Cuando por fin se levantó de la cama, ya era demasiado tarde para hacer cualquier cosa que no fuera vestirse de forma descuidada y coger un plátano ennegrecido de camino a la puerta. El gélido viento le golpeó en las mejillas en cuanto salió. Se subió la cremallera del abrigo hasta el cuello, se puso la capucha y comenzó a atravesar la oscuridad a paso ligero. El resplandor de las farolas iluminaba el pavimento y proyectaba un destello en el asfalto. La escarcha crujía bajo sus pies y resonaba en el silencio. A mediados de noviembre había pocas personas un sábado por la mañana.
Pocos minutos después de haber dejado el calor de su piso, estaba frente al sencillo edificio de color verde claro que albergaba la comisaría de Akranes. Elma intentó respirar de forma pausada mientras agarraba el gélido picaporte. Dentro, se vio enfrente del mostrador de recepción, donde una mujer mayor con el pelo rubio y una cara bronceada y áspera hablaba por teléfono. Levantó un dedo con una uña pintada de rojo para indicarle a Elma que esperase.
—De acuerdo, Jói, se lo diré. Sé que es inaceptable, pero difícilmente es un asunto policial. Son gatos callejeros, así que te recomiendo que contactes con control de plagas. Bueno, Jói… —La mujer se separó el teléfono del oído durante un momento y le sonrió a Elma a modo de disculpa—. Escucha Jói, no puedo hacer gran cosa al respecto ahora mismo. Sí, sé que esas alfombras marroquíes cuestan una fortuna. Escucha, Jói, hablaremos más tarde. Ahora tengo que colgar. Adiós.
Colgó el teléfono con un suspiro.
—El problema de los gatos callejeros en Neðri-Skagi ya ha dejado de tener gracia. El pobre hombre solo dejó abierta la ventana cuando salió a comprar y una de esas pequeñas bestias se metió y orinó y cagó en la alfombra antigua de su salón. Pobre anciano —dijo la mujer con una sacudida de la cabeza—. Bueno, no hablemos de eso, ¿qué puedo hacer por ti, querida?
—Eh, hola. —Elma se aclaró la garganta y recordó que no se había cepillado los dientes: todavía saboreaba el plátano que se había comido de camino—. Me llamo Elma. Tengo una cita con Hörður.
—Ah, sí, sé quién eres —admitió la mujer, que enseguida se levantó y le tendió la mano—. Me llamo Guðlaug, pero, por favor, llámame Gulla. Entra. Te sugiero que no te quites el abrigo. Hace mucho frío en la recepción. He insistido durante semanas para que reparen el radiador, pero al parecer no es una prioridad para un cuerpo de policía con falta de liquidez.
Parecía harta del tema, aunque luego siguió hablando en un tono más entusiasta.
—Por cierto, ¿cómo están tus padres? Deben de estar muy contentos por tu vuelta a casa, claro que siempre ocurre lo mismo en Akranes: no puedes marcharte, y la mayoría de las personas vuelven cuando se dan cuenta de que el césped no siempre es más verde al sur en Reikiavik.
La mujer declaró todo eso de forma apresurada, sin apenas detenerse a respirar. Elma esperó pacientemente a que terminara de hablar.
—Están bien —afirmó tan pronto como tuvo oportunidad de hablar, mientras se estrujaba el cerebro para intentar recordar si Gulla era alguien a quien se suponía que tenía que conocer.
Desde que había vuelto a Akranes hacía cinco semanas, personas que no reconocía la habían parado por la calle para charlar. Normalmente, bastaba con asentir y sonreír.
—Lo siento —añadió Gulla—. No me callo ni debajo del agua. Te acostumbrarás. No te acordarás de mí, pero vivía en la misma calle que tú cuando eras una criatura y tan solo tenías seis años. Aún me acuerdo de lo adorable que estabas cargada con una mochila enorme en tu primer día de colegio. —Se rio al recordarlo.
—Ah, sí, me resulta familiar; la mochila, quiero decir —contestó Elma.
Se acordaba vagamente de que le habían cargado en los hombros un gran peso amarillo. En aquel entonces la mochila no debía de pesar menos de un cuarto de su peso corporal.
—Y ahora has vuelto —continuó Gulla sonriente.
—Eso parece —repuso Elma, algo incómoda.
No se había preparado para una bienvenida tan cálida.
—Bueno, supongo que será mejor que te lleve directamente con Hörður; me ha dicho que te esperaba. —Gulla le hizo señas para que la siguiera.
Atravesaron un pasillo con un suelo de linóleo y se detuvieron delante de una puerta en la que había un grabado en una discreta placa de metal en la que se leía: «Hörður Höskuldsson».
—Conociendo a Hörður como lo conozco, estará escuchando la radio con sus auriculares y no nos oirá. Este hombre no es capaz de trabajar sin esas cosas en los oídos. Nunca he entendido cómo puede concentrarse. —Gulla suspiró profundamente, dio unos rápidos golpes en la puerta y la abrió sin esperar una respuesta.
Dentro había un hombre sentado a un escritorio que examinaba con atención la pantalla del ordenador. Tenía los auriculares puestos, justo como Gulla había predicho. Al notar movimiento, miró hacia arriba y se los quitó.
—Hola, Elma. Bienvenida —la saludó con una sonrisa amable. Se levantó y extendió una mano por encima del escritorio, luego le hizo un gesto para que se sentara.
Parecía tener más de cincuenta, y el pelo canoso le caía en mechones desordenados por ambos lados de su alargado rostro. En cambio, tenía unos dedos elegantes, con las uñas cuidadas a la perfección. Elma se lo imaginó sentado frente al televisor por las tardes, con una lima de uñas entre las manos, y de manera instintiva escondió las suyas en su regazo para que él no viera sus cutículas mordidas.
—Así que has decidido volver a Akranes y concedernos tu pericia —dijo, y se recostó con las manos entrelazadas sobre el pecho mientras la estudiaba. Tenía una voz grave y unos ojos de un azul inusualmente pálido.
—Bueno, supongo que se podría decir así —comentó Elma, que enderezó los hombros. Se sentía como una niña a la que habían llamado al despacho del director por haber hecho una travesura. Notaba que las mejillas le ardían cada vez más, y esperaba que él no se diera cuenta del rubor que la delataba. Aunque cabía la posibilidad de que lo hiciera, ya que no había tenido tiempo de ponerse la base de maquillaje antes de venir.
—Soy consciente de que has trabajado en la División de Investigación Criminal de Reikiavik. Afortunadamente, uno de nuestros chicos ha decidido probar suerte en la capital, así que usarás su escritorio. —Hörður se inclinó hacia delante y apoyó una mejilla en una mano—. Debo admitir que me sorprendió bastante la llamada de tu padre. Si no te importa la pregunta, ¿qué te hizo regresar después de tantos años en la capital?
—Supongo que echaba de menos Akranes —respondió Elma, que intentó sonar convincente—. Llevaba mucho tiempo pensando en volver a casa —añadió—. Toda mi familia está aquí. Luego un piso que me gustaba salió al mercado y aproveché la oportunidad. —Sonrió con la esperanza de que esa respuesta fuera suficiente.
—Entiendo —dijo Hörður, que asintió despacio—. Como es evidente, no podemos ofrecerte las mismas instalaciones o el ritmo acelerado al que estabas acostumbrada en la ciudad —continuó—, pero te aseguro que, aunque Akranes parece tranquilo, estamos bastante ocupados. Suceden muchas más cosas de las que parece, así que no tendrás tiempo de estar sentada y juguetear con tus pulgares. ¿Te parece bien?
Elma asintió, sin saber si lo decía realmente en serio. Desde su punto de vista, Akranes era tan tranquilo como aparentaba.
—Como probablemente sepas —prosiguió Hörður—, soy el director de la División de Investigación Criminal del pueblo, así que trabajarás bajo mis órdenes. Utilizamos un sistema de turnos, con cuatro agentes de servicio en cualquier momento y un agente de guardia a cargo de cada turno. En la DIC de Akranes somos responsables de toda la región occidental. Trabajamos con el habitual turno de día rotatorio al que estarás acostumbrada de Reikiavik. ¿Te enseño la comisaría? —Se levantó, se dirigió hacia la puerta y, mientras la abría, le indicó a Elma que lo siguiera.
Aunque era notablemente más pequeña, la comisaría de Akranes se parecía mucho a su antiguo lugar de trabajo en la ciudad. Tenía el mismo aire institucional que otras oficinas del sector público: linóleo beige en el suelo, estores blancos en las ventanas, cortinas de tonos claros, muebles de madera de abedul.
Hörður señaló las cuatro celdas al otro lado de la comisaría.
—Una está ocupada ahora mismo. Parece que ayer fue un día bastante animado para algunos, pero, con suerte, el chico se despertará pronto y lo enviaremos a casa. —Sonrió distraídamente mientras se acariciaba la barba gruesa y bien recortada del mentón. Luego abrió la puerta para mostrar una celda vacía que se parecía bastante a las de Reikiavik: una habitación pequeña y rectangular con una cama estrecha.
—La disposición estándar, nada muy emocionante.
Elma volvió a asentir. Había perdido la cuenta de las veces que había visto ese mismo tipo de celda en Reikiavik: paredes grises y camas duras en las que pocas personas querrían dormir más de una noche. Siguió a Hörður por el pasillo, que ahora llevaba a los despachos. Se detuvo delante de una puerta, la abrió y la condujo dentro. Elma echó un vistazo a su alrededor. Aunque el escritorio era pequeño, tenía espacio suficiente para un ordenador y cualquier cosa que pudiese necesitar, y también tenía unos cajones con llave. Alguien había colocado una maceta encima. Por suerte, parecía algún tipo de cactus que no requeriría muchos cuidados. Aunque pensándolo bien, ya se las había ingeniado antes para matar incluso a algún cactus.
—Aquí es donde esperarás a que ocurra la acción —dijo Hörður, con un toque de humor—. Gulla lo limpió hace unos días. Pétur, tu antecesor, dejó una montaña de archivos y de otros trastos, pero creo que debería estar listo para que empieces a trabajar el lunes.
—Me parece bien —declaró Elma con una sonrisa.
Se dirigió a la ventana y observó el exterior. Sintió un escalofrío cuando se acercó al cristal y se le erizó la piel de los brazos. La vista era deprimente: una hilera de bloques de apartamentos modernos y lúgubres. Cuando era niña, jugaba en los sótanos de esos edificios. Los pasillos eran amplios, estaban vacíos y el ambiente olía a aire rancio y a la goma de los neumáticos de coche que se guardaban en el trastero de las bicicletas. Un patio de juegos perfecto para un niño.
—Bueno, eso es prácticamente todo —comentó Hörður, y se frotó las manos—. ¿Vamos a ver si el café está listo? Tienes que tomarte una taza antes de irte.
Fueron hacia la cocina, donde uno de los agentes uniformados estaba sentado. El hombre, que se presentó como Kári, explicó que los otros miembros de su turno se estaban ocupando de una llamada: una fiesta en uno de los bloques residenciales se había alargado hasta el amanecer, para disgusto de los vecinos.
—Bienvenida a la paz y la tranquilidad del campo —dijo Kári. Cuando sonrió, se le entrecerraron los ojos oscuros de manera que solo se le veían las brillantes pupilas negras—. No es que puedas seguir llamándolo campo, después de todo el desarrollo que hemos visto por aquí. Las casas vuelan en el mercado. Al parecer, últimamente todo el mundo quiere vivir en Akranes. —Soltó una sonora carcajada.
—Supondrá un cambio de todos modos —contestó Elma, y no pudo evitar devolverle la sonrisa. El hombre parecía un dibujo animado cuando se reía.
—Será genial tenerte en el equipo —intervino Hörður—. Sinceramente, nos preocupaba un poco perder a Pétur, puesto que era un veterano. Pero deseaba un cambio de aires después de más de veinte años de servicio aquí. Ahora tiene una esposa en Reikiavik y sus dos hijos han abandonado el nido. —Hörður sirvió café en dos tazas y le dio una a ella—. ¿Le pones leche o azúcar? —preguntó, y le tendió una cajita morada.
Akranes, 1989
Hacía días que su papá no volvía a casa. Había renunciado a preguntar dónde estaba. Su mamá se ponía muy triste cuando lo hacía. De todas formas, sabía que no regresaría. Durante días, había observado a personas que iban y venían, las había escuchado hablar entre ellas, pero ninguna le había contado nada. La observaban y le acariciaban la cabeza, aunque evitaban mirarla a los ojos. Aun así, suponía lo que había sucedido gracias a lo poco que había escuchado por casualidad. Había oído a la gente hablar sobre el naufragio y la tormenta; esa que se había llevado a su papá.
La noche en la que su papá desapareció, se había despertado por el ruido del viento. Sonaba como si estuviese desgarrando los paneles de hierro ondulados del tejado para intentar arrancarlos. Su papá se le había aparecido en sueños, en carne y hueso, con una gran sonrisa en el rostro y gotas de sudor en la frente. Igual que en verano, cuando la había invitado a pasear en la lancha con él. Había estado pensando en él antes de irse a dormir. Una vez, su papá le dijo que si imaginas cosas agradables antes de ir a la cama, tendrás sueños bonitos. Por eso había pensado en él; era lo más agradable en lo que podía pensar.
Los días pasaron y la gente dejó de venir. Al final, solo quedaron ellas dos; solo ella y su mamá. Su mamá siguió sin decirle nada, no importaban las veces que le preguntara. Respondía de forma esporádica, la apartaba y le decía que saliera y jugara. A veces, su mamá se sentaba durante mucho tiempo a contemplar el mar a través de la ventana, mientras fumaba una cantidad espantosa de cigarrillos. Muchos más de los que fumaba antes. Quería decirle algo bonito a su mamá, tal vez que papá solo se había perdido y que encontraría la manera de volver a casa. Pero no se atrevía. Le daba miedo que su mamá se enfadara. Así que se quedaba quieta y hacía lo que le decían, como una niña buena. Salía a jugar, hablaba tan poco como era posible e intentaba ser invisible en casa para no irritar a su mamá.
Y mientras tanto, la tripita de mamá seguía creciendo más y más.
Aunque las farolas seguían encendidas cuando Elma salió de la comisaría, el cielo empezaba a aclararse. Había más coches en las calles y el viento había amainado. Desde su vuelta a su viejo pueblo natal en la península de Skagi, le había sorprendido lo raso y despejado que parecía todo en comparación con Reikiavik. Mientras caminaba por sus tranquilas calles, sintió como si no hubiera ningún sitio en el que esconderse de los ojos curiosos. Al contrario que en la capital, donde los árboles y los jardines habían crecido durante años para suavizar el paisaje urbano y cobijar a los habitantes de los fuertes vientos de Islandia, Akranes tenía poca vegetación, y la sensación de desolación empeoraba con el hecho de que muchas casas y calles estaban en un estado lamentable. Sin duda, el cierre reciente de una de las fábricas de pescado de la zona había contribuido al ambiente decadente. Pero el paisaje a su alrededor todavía la dejaba sin aliento: por un lado, la rodeaba el mar; por el otro, se alzaba el monte Akranes, con su característica hendidura en el medio. Al norte, hileras de montañas se alejaban hasta la costa; al sur, el brillo de las luces de Reikiavik era visible a lo largo de la bahía de Faxaflói.
Akranes había cambiado desde su infancia. Se había expandido y la población había crecido, pero, a pesar de eso, parecía seguir exactamente igual. Continuaba siendo un pequeño pueblo de aproximadamente siete mil habitantes en el que te topabas con los mismos rostros cada día. Hubo una vez en la que ese pensamiento le había parecido sofocante, como si estuviera atrapada en una diminuta burbuja cuando había mucho más ahí fuera por descubrir. Pero ahora la perspectiva tenía el efecto contrario: no tenía nada en contra de la idea de retirarse a una burbuja y olvidarse del mundo exterior.
Caminó despacio mientras pensaba en todo el trabajo que la esperaba en casa. Todavía se estaba instalando, solo había recogido las llaves del apartamento el fin de semana anterior. Estaba en un pequeño bloque de dos plantas con otros siete apartamentos. Cuando Elma era una niña, no había ningún edificio ahí, solo un extenso campo en el que a veces había caballos, que ella alimentaba a veces con pan duro. Desde entonces, había aparecido un vecindario completamente nuevo, con casas y bloques de apartamentos e incluso una guardería. Su piso estaba en la planta baja y tenía una gran terraza en la parte delantera. Había dos escaleras en el edificio y cuatro apartamentos compartían la pequeña zona comunitaria de cada una. Elma no había conocido a sus vecinos formalmente, pero sabía que había un joven que vivía frente a ella, aunque todavía no lo había visto. En el piso de arriba vivía un señor mayor llamado Bárður, el presidente de la comunidad de vecinos, y una pareja de mediana edad sin hijos, que la saludaban amistosamente cuando se cruzaban con ella.
Se había pasado la semana decorando el piso y ahora la mayoría de los muebles estaban en su lugar. Había un poco de todo. Había escogido todo tipo de cosas de una tienda de beneficencia, incluidos un viejo baúl con un patrón floral tallado, una lámpara de pie bañada en oro, y cuatro sillas de cocina que había colocado alrededor de la antigua mesa de comedor de sus padres. Pensaba que el piso estaba quedando bastante acogedor, pero cuando su madre la visitó, su expresión indicó que no opinaba lo mismo. «Oh, Elma, es un poco… colorido», había dicho en un tono acusatorio. «¿Qué les ha pasado a los muebles de tu antiguo apartamento? Eran preciosos y elegantes».
Elma se había encogido de hombros y había fingido no ver la cara de su madre cuando le había dejado caer que los había vendido cuando se había mudado. «Bueno, espero que al menos hayas conseguido un precio decente por ellos», había contestado su madre. Elma apenas había sonreído, ya que eso no podía estar más alejado de la realidad. Además, le gustaba estar rodeada de esos muebles viejos y disparejos; algunos le recordaban a su infancia, otros parecían venir con una historia.
Antes de mudarse aquí, había vivido con Davíð, su novio de muchos años, en la codiciada costa oeste de Reikiavik. Su apartamento, que era pequeño y acogedor, estaba en el área de Melar, en el segundo piso de un edificio de tres plantas. Echaba de menos el alto serbal que veía por la ventana. Era como una pintura que cambiaba de color cada estación: verde brillante en verano, rojo anaranjado en otoño y marrón o blanco en invierno. Echaba de menos el piso también, pero, sobre todo, echaba de menos a Davíð.
Se detuvo frente a la puerta de su apartamento, sacó el móvil y escribió un mensaje de texto. Lo borró, pero volvió a escribir el mismo mensaje. Se quedó de pie un momento, sin moverse, después, seleccionó el número de Davíð. Sabía que no le haría ningún bien, pero envió el mensaje de todas formas. Luego entró.
Era sábado por la noche y el restaurante más popular de Akranes estaba abarrotado, pero no había mucho donde escoger. A pesar del exterior desalentador, era contemporáneo y elegante en el interior, con muebles negros, paredes grises y una iluminación favorecedora. Magnea se sentó un poco más erguida mientras observaba a los comensales. Sabía que tenía un aspecto increíble esa noche, con un mono negro ajustado, y era consciente de que todos los ojos se desviaban de forma involuntaria hacia su escote. Bjarni estaba sentado frente a ella y, cuando sus miradas se encontraron, en sus ojos vio la promesa de lo que sucedería al llegar a casa. Habría dado cualquier cosa por estar cenando a solas con él en lugar de estar sentada entre los padres de Bjarni.
Celebraban que Bjarni por fin se haría cargo de la empresa familiar. Había trabajado ahí desde que había terminado los estudios, pero, a pesar de ser el hijo del jefe, lo habían obligado a trabajar duro hasta conseguir el título de director general. Esto conllevaba el doble de salario y el doble de responsabilidades, pero esta noche, al menos, estaba decidido a relajarse.
El camarero trajo una botella de vino tinto y vertió un poco en la copa de Bjarni. Después de probarlo y manifestar su aprobación, el camarero llenó las copas, dejó la botella en la mesa y se marchó.
—¡Skál! —Hendrik, el padre de Bjarni, levantó la copa—. Por Bjarni y su energía imparable. Ahora puede añadir el título de director general a su lista de logros. Como padres, estamos muy orgullosos de él, siempre lo hemos estado.
Chocaron las copas y degustaron el caro vino. Magnea tuvo cuidado de tomar solo un pequeño sorbito y solo permitió que unas pocas gotas pasaran entre sus labios pintados de rojo.
—No habría llegado donde estoy hoy sin esta preciosa chica a mi lado —dijo Bjarni, que arrastró un poco las palabras. Había bebido whisky mientras esperaban a sus padres y, como siempre ocurría cuando bebía, el alcohol se le había subido a la cabeza—. He perdido la cuenta de las veces que he regresado tarde a casa del despacho y mi querida esposa no se ha quejado nunca, ni una sola vez, aunque ella tiene más que suficiente con su trabajo. —Miró a Magnea con devoción y ella le lanzó un beso por encima de la mesa.
Hendrik miró con indulgencia a Ása pero, en lugar de devolverle la sonrisa, ella evitó su mirada y apretó los labios con desaprobación. Magnea suspiró en voz baja. Había renunciado a intentar ganarse a su suegra. Últimamente ya no le importaba. Cuando ella y Bjarni se mudaron juntos, hizo un gran esfuerzo para impresionar a Ása. Se aseguraba de que la casa estuviera inmaculada cada vez que los padres de él los visitaban, horneaba especialmente para ellos y, en general, hacía lo imposible para ganarse la aprobación de su suegra. Pero era una causa perdida. Sus esfuerzos se veían invariablemente recompensados con la misma mirada crítica; una que decía que la tarta estaba muy seca, que el baño no estaba lo bastante reluciente y que podía haber repasado los suelos. El mensaje era claro: no importaba lo mucho que se esforzase, Magnea nunca sería lo bastante buena para Bjarni.
—¿Cómo va la enseñanza, Magnea? —preguntó Hendrik—. ¿Esos mocosos se comportan?
A diferencia de su esposa, él siempre había tenido debilidad por su nuera. Tal vez, ese era uno de los motivos por los que Ása era hostil. Hendrik nunca perdía la oportunidad de tocar a Magnea, de rodearle los hombros o la cintura con un brazo, o de besarla en la mejilla. Era un grandullón, en comparación con su delicada esposa, y en Akranes tenía reputación de ser un poco buitre en lo referente a los negocios. Tenía una sonrisa encantadora, que Bjarni había heredado, y una voz poderosa y un poco ronca. Sus rasgos se habían vuelto toscos y enrojecido a causa del consumo frecuente de alcohol. Sin embargo, a Magnea le caía mejor que Ása, así que soportaba sus manos traviesas y el coqueteo, ya que le parecía bastante inofensivo.
—Por lo general, se portan bien conmigo —respondió Magnea con una sonrisa. En ese momento el camarero volvió para tomarles el pedido.
La noche transcurrió sin problemas: Bjarni y Hendrik charlaron sobre el trabajo y el fútbol; Ása permaneció sentada en silencio, al parecer, absorta en sus pensamientos, y Magnea les sonrió a los dos hombres de vez en cuando e intervino con palabras sueltas. Aparte de eso, se mantuvo callada al igual que su suegra. Fue un alivio cuando terminaron de cenar y pudieron marcharse. En cuento salieron, el frío aire de la noche se coló en su fino abrigo, y tomó a Bjarni del brazo para apretarse contra él.
El resto de la noche era solo para ellos.
Cuando Bjarni se durmió a su lado en la cama, recordó aquel rostro. Volvió a ver el par de ojos oscuros que se habían cruzado con los de ella cuando había echado un vistazo al restaurante. Permaneció despierta gran parte de la noche mientras intentaba ahuyentar los recuerdos que aparecían en su mente con una claridad absoluta cada vez que cerraba los ojos.
Lunes, 20 de noviembre de 2017
Era su primer día y Elma estaba sentada al escritorio de su nuevo despacho, donde intentaba mantener los ojos abiertos. Consciente de su postura encorvada, se enderezó y se obligó a concentrarse en la pantalla del ordenador. La noche anterior se había dedicado a deambular inquieta por su piso antes de decidir pintar el salón en un impulso. No había tocado los botes de pintura desde que se había mudado. Así que entre una cosa y otra, no había podido caer rendida hasta el amanecer, demasiado exhausta para quitarse las manchas de pintura de los brazos.
Al recordar el mensaje que le había mandado a Davíð, se lo imaginó abriéndolo, con una sonrisa muy ligera en los labios, antes de enviar una respuesta. Pero ese era un pensamiento iluso: sabía que no respondería. Cerró los ojos un momento, sintió cómo su respiración se aceleraba y se volvía superficial y experimentó otra vez una sensación sofocante como si las paredes se estuvieran cerrando a su alrededor. Se concentró en inhalar profunda y lentamente.
—Ejem.
Abrió los ojos. Había un hombre de pie frente a ella que le tendía la mano.
—Sævar —se presentó.
Elma recobró la compostura enseguida y le estrechó la enorme y peluda mano, que resultó ser sorprendentemente suave.
—Veo que te han encontrado un lugar. —Sævar sonrió.
Llevaba unos tejanos de color azul oscuro y una camisa de manga corta que revelaba el espeso pelaje de los brazos. La impresión general fue la de un cavernícola, con cabello oscuro, barba tupida, cejas pobladas y rasgos toscos. Sin embargo, el agradable aroma de la loción para después del afeitado que desprendía contradecía esta idea.
—Sí, no está mal. En realidad, está bastante bien —respondió ella, y se apartó el pelo de la cara.
—¿Disfrutas de la vida aquí en el quinto pino? —le preguntó Sævar, todavía con una sonrisa.
Él debía de ser el otro detective que Hörður le había mencionado. Elma sabía que trabajaba en la policía de Akranes desde los veinte años, pero no recordaba haber visto su cara antes, aunque no podía tener más de un par de años que ella. El pueblo solo tenía dos colegios y una escuela de estudios superiores, y el reducido tamaño del lugar significaba que, por lo general, te toparías con todos tus coetáneos tarde o temprano, o eso era lo que Elma pensaba.
—Bastante —respondió en un intento por sonar optimista, pero con miedo de parecer un poco idiota. Esperaba que las ojeras bajo los ojos no fuesen muy evidentes, pero sabía que las despiadadas luces fluorescentes solo exagerarían cualquier signo de fatiga.
—He oído que estabas en la División de Investigación Criminal de Reikiavik —continuó Sævar—. ¿Qué te hizo cambiar de aires y volver aquí?
—Bueno, crecí aquí —dijo Elma—. Así que… supongo que echaba de menos a mi familia.
—Sí, eso es lo más importante en mi vida —añadió Sævar—. Cuando te haces mayor te das cuenta de que la familia es lo que más importa.
—¿Mayor? —Elma lo miró sorprendida—. No puedes ser tan mayor.
—No, tal vez no. —Sævar sonrió—. Treinta y cinco. Los mejores años están por venir.
—Desde luego espero que así sea —declaró ella.
Como regla general, intentaba no obsesionarse con su edad. Sabía que aún era joven, pero, a pesar de ello, le invadía el inquietante pensamiento de lo rápido que pasan los años. Si alguien le preguntaba su edad, casi siempre tenía que detenerse a pensar, así que daba su año de nacimiento, su año de cosecha. Como si fuera un vino.
—Pues ya somos dos —dijo Sævar—. En fin, la razón por la que estoy aquí es que recibimos una llamada el fin de semana después de que algunas personas escuchasen el chillido de una mujer y muchos gritos y golpes en el piso de arriba. Cuando llegamos, todo estaba hecho un desastre. El hombre había golpeado tanto a su novia que le sangraban los nudillos. La mujer insistió en que no quería llevar el asunto más allá, pero espero que se presenten cargos de todas maneras. Aun así, nos ayudaría que la víctima estuviese preparada para testificar, aunque tengamos un informe médico y otras pruebas para respaldar el caso. Ya ha salido del hospital y está en casa, y yo estaba pensando en tener una charla con ella, pero creo que sería mejor que hubiera una agente femenina presente. Y no me vendría mal si también hubiese estudiado psicología —añadió, con un brillo en los ojos.
—Solo fueron dos años —masculló Elma, y se preguntó cómo sabía lo del grado en Psicología que había estudiado antes de dejar la universidad para matricularse en la Academia de Policía. No recordaba haber sacado el tema en la conversación, así que probablemente lo había leído en su currículum—. Vale, iré contigo, pero no te prometo que mis conocimientos de psicología resulten de utilidad.
—Oh, venga. Tengo plena confianza en ti.
Cuando llamaron a la puerta, los recibió un fuerte olor a comida. Después de esperar un poco, escucharon signos de vida dentro. En el trayecto hacia allí, Sævar le había dicho a Elma que la mujer a la que iban a ver se estaba quedando con su anciana abuela.
Unos instantes más tarde, la puerta se abrió con un crujido débil y una señora pequeña y con una cara llena de profundas arrugas apareció en el resquicio. Su piel estaba cubierta de manchas cutáneas marrones, pero su media melena de color gris pálido, recogida en un broche, era inusualmente gruesa y preciosa para alguien de su edad. Alzó las cejas de manera inquisitiva.
—Estamos buscando a Ásdís Sigurðardóttir. ¿Está aquí? —preguntó Sævar.
La señora mayor se dio la vuelta sin decir palabra y les hizo señas para que la siguieran. Elma supuso que la casa no había cambiado mucho desde que se había construido, probablemente en los setenta. Había una alfombra en el suelo, algo inusual en Islandia, donde se consideraban anticuadas y antihigiénicas; y las paredes estaban revestidas con paneles de madera oscura. El olor a estofado de carne era incluso más intenso en el interior.
—Esa idiota —soltó la mujer, que sorprendió a Elma—. Esa patética desgraciada puede pudrirse en el infierno. Pero Dísa no me escuchó. No quería hablar al respecto. Así que le dije que podía hacer las maletas. Si no me escuchaba, podía largarse de mi casa. —La señora mayor se dio la vuelta sin previo aviso y sujetó a Elma del brazo—. Pero no puedo hablar; siempre he sido fácil de convencer, así que probablemente lo heredó de mí. No puedo echarla, no después de lo que ha pasado. Aunque tal vez a usted la escuche. Está ahí dentro, en su antigua habitación. —Señaló el final del pasillo con una mano huesuda y llena de manchas marrones, luego se marchó murmurando algo entre dientes y los dejó ahí.
Elma y Sævar permanecieron de pie durante un segundo mientras trataban de averiguar a qué puerta se refería. Había cuatro habitaciones que daban al pasillo y Elma se preguntó cómo la señora podía permitirse una casa tan grande si, por lo que ella sabía, normalmente vivía sola. Tras unos instantes, Sævar llamó tímidamente a una de las puertas. Cuando no recibió respuesta, la abrió con cautela.
La chica que estaba sentada en la cama era bastante más joven de lo que Elma había esperado. Estaba encorvada sobre el ordenador que tenía en el regazo, pero levantó la cabeza cuando entraron. No tendría más de veinticinco años. La sudadera azul oscuro y el pijama blanco con un estampado rosa reforzaban su imagen juvenil. Llevaba las cejas pintadas de negro, lo que les otorgaba un tono mucho más oscuro que el del pelo marrón, que llevaba recogido en una cola de caballo. No obstante, era difícil percibir alguna cosa aparte de su rostro magullado. Le habían partido el labio y la hinchazón alrededor de los ojos era azul, verde y marrón.
—¿Puedo? —preguntó Elma, e hizo un gesto hacia la silla al final de la cama.
Sævar y ella habían acordado previamente que ella se encargaría de casi toda la conversación. A la chica le resultaría más fácil hablar con una mujer después de lo que un hombre le había hecho. Cuando la chica asintió, Elma se sentó.
—¿Sabes quién soy? —preguntó la detective.
—No, ¿cómo podría saberlo?
—Soy policía. Estamos ayudando al fiscal en el caso contra tu novio.
—No voy a presentar cargos. Ya lo dije en el hospital. —Su voz era firme y contundente. Cuando habló, se sentó un poco más erguida.
—Me temo que no está en tus manos —contestó Elma, que trató de sonar amigable, y después le explicó—: Cuando la policía se involucra tiene el poder de investigar el incidente y llevarlo a los tribunales si lo estima necesario.
—Pero no lo entiende. No quiero llevarlo a los tribunales —aseguró la chica enfadada—. Tommi solo es… está pasando por un mal momento. No era su intención.
—Lo entiendo, pero sigue sin ser una excusa para lo que te ha hecho. Muchos tenemos problemas, pero no todos reaccionamos así. —Elma se inclinó hacia delante en la silla mientras mantenía la mirada en la de Ásdís—. ¿Lo ha hecho antes?
—No —respondió enseguida, antes de matizar en voz baja—: Nunca me había golpeado.
—El doctor encontró antiguos cardenales. Cardenales de hace un mes.
—No sé qué pudo haberlos causado, pero siempre me estoy cayendo —replicó Ásdís.
Elma la estudió de forma inquisitiva, reacia a presionarla demasiado. Parecía muy pequeña y vulnerable allí sentada en la cama, con ropa que parecía ser demasiado grande para ella.
—Tiene casi cuarenta años más que tú, ¿verdad?
—No, tiene sesenta. Yo casi tengo veintinueve —la corrigió la chica.
—Nos ayudaría mucho que nos acompañases a la comisaría para tomarte una declaración oficial —dijo Elma—. Luego podrás contar tu versión de los hechos.
Ásdís negó con la cabeza y acarició las iniciales bordadas en la funda nórdica. A Elma le pareció que ponía «Á.H.S».
—Hay todo tipo de ayudas disponibles para las mujeres en tu situación —prosiguió—. Tenemos un terapeuta con el que puedes hablar y hay un refugio en Reikiavik que ha ayudado a muchas. —Elma se interrumpió cuando vio la expresión de Ásdís.
—¿Qué significa la H? —preguntó en su lugar, después de una breve pausa.
—Harpa. Ásdís Harpa. Pero siempre he odiado mi nombre. Mi madre se llamaba Harpa.
Elma no profundizó en el tema. Tenía que haber alguna razón por la que Ásdís no soportara que la llamaran por el nombre de su madre, a pesar de que la mujer estaba muerta. Y también, por la que, con casi treinta años, todavía viviera a veces con su abuela y a veces con un hombre mucho mayor que ella que la trataba como un saco de boxeo. Pero por desgracia, Elma había visto casos mucho peores y comprendió al instante que no había gran cosa que hacer hasta que Ásdís estuviera preparada para tomar medidas. Elma esperaba que no decidiera hacerlo demasiado tarde. La atención de Ásdís había vuelto al ordenador como si no hubiera nadie más en la habitación. Elma enarcó las cejas, miró a Sævar con un gesto abatido y se levantó. No había nada más que decir. Sin embargo, cuando se marchaban se detuvo en la puerta y se volvió.
—¿Vas a volver con él?
—Sí —contestó Ásdís, sin apartar la mirada de la pantalla.
—Entonces, buena suerte. No dudes en llamarnos si nos necesitas —añadió Elma, que alargó la mano para cerrar la puerta.
—Usted no lo entiende —masculló Ásdís con rabia. Elma se detuvo y se dio la vuelta otra vez. Ásdís dudó, pero luego añadió en voz baja—: No puedo presentar cargos; estoy embarazada.
—Razón de más para alejarte de él, entonces —sentenció Elma, que la miró a los ojos. Habló despacio e intencionadamente, e hizo hincapié en cada sílaba, con la esperanza de que sus palabras calaran, pero en realidad no creía que fueran a hacerlo.
Cuando Elma entró en la cocina, ya eran más de las cuatro y estaba oscureciendo. El café de los termos estaba tibio y sabía como si llevara ahí desde la mañana. Vertió el contenido de la taza en el fregadero y abrió los armarios en busca de té.
—El té está en el cajón —dijo una voz detrás de ella que la sobresaltó. Era la joven agente que le habían presentado más temprano ese día. Le costó recordar su nombre: Begga, ese era. Parecía un poco más joven que Elma; en cualquier caso, estaba muy por debajo de treinta. Era alta y corpulenta, el cabello castaño le llegaba a los hombros y la nariz no habría parecido fuera de lugar en la cara de un emperador romano. Elma se dio cuenta de que tenía hoyuelos incluso cuando no sonreía.
—Lo siento, no pretendía asustarte —continuó Begga. Abrió un cajón y le enseñó la caja de las bolsas de té.
—Gracias —respondió Elma—. ¿Tú también quieres?
—Sí, por favor. Puede que me una a ti. —Begga se sentó a la pequeña mesa. Elma esperó a que la tetera hirviera, luego llenó dos tazas con agua caliente. Sacó un cartón de leche de la nevera y lo puso encima de la mesa junto a algunos terrones de azúcar.
—Te conozco de algún sitio. —Begga estudió a Elma minuciosamente mientras removía su té—. ¿Fuiste al instituto Grundi?
Elma asintió. Había asistido a ese instituto, que estaba en la parte sur del pueblo.
—Creo que me acuerdo de ti. Debes de haber estado en un par de curos superiores al mío. ¿Naciste en 1985?
—Entonces, sí —afirmó Elma, y bebió de su taza humeante. Begga era mucho mayor de lo que había imaginado: casi tanto como ella.
—Yo sí te recuerdo —declaró Begga, con una sonrisa que le marcaba cada vez más los hoyuelos—. Me puse muy contenta al escuchar que otra mujer se iba a unir a nosotros. Como habrás notado, aquí somos minoría. Esto es un poco un mundo de hombres.
—Y que lo digas. Pero hasta ahora me gusta trabajar con estos chicos —dijo Elma—. Parece que es fácil llevarse bien con ellos.
—Con la mayoría sí. En cualquier caso, soy feliz aquí —expresó Begga. Era una de esas personas que parecen estar sonriendo de manera constante, incluso cuando no lo están. Tenía ese tipo de cara.
—¿Siempre has vivido aquí? —preguntó Elma.
—Sí, siempre —respondió Begga—. Me encanta estar aquí. La gente es genial, no hay tráfico y todo está a tu alcance. No tengo ninguna razón para irme a otro lugar. Y estoy completamente segura de que mis amigos que se han mudado volverán en algún momento. La mayoría de la gente que se marcha vuelve tarde o temprano —añadió con seguridad—. Como tú, por ejemplo.
—Como yo, por ejemplo —repitió Elma, que desvió la mirada hacia su taza.
—¿Por qué decidiste volver? —inquirió Begga.
Elma se preguntó con qué frecuencia tendría que responder a esta pregunta. Estaba a punto de contar la historia de siempre cuando se detuvo. Begga tenía un tipo de actitud agradable que propiciaba un ambiente para secretos.
—Echaba de menos a mi familia, y es bueno alejarse del tráfico, claro está, pero… —Dudó—. En realidad, acabo de salir de una relación.
—Entiendo. —Begga le acercó una cesta de galletas y tomó una—. ¿Llevabais mucho tiempo juntos?
—Supongo que sí. Nueve años.
—Guau, mis relaciones nunca duran más de seis meses —exclamó Begga con una risa contagiosa—. Aunque ahora estoy en una relación con alguien maravilloso. Es muy achuchable y le encanta acurrucarse conmigo por la noche.
—¿Un perro? —dedujo Elma.
—Casi —sonrió Begga—. Un gato.
Elma le devolvió la sonrisa. Begga le había caído bien enseguida, era alguien a quien no parecía importarle lo que los demás pensaran de ella. Era diferente sin hacer un gran esfuerzo por serlo.
—Entonces, ¿qué pasó? —preguntó Begga.
—¿Cuándo?
—Contigo y el chico de los nueve años.
Elma suspiró. No quería pensar en Davíð ahora.
—Cambió —respondió—. O tal vez cambié yo. No lo sé.
—¿Te puso los cuernos? El chico con el que llevaba seis meses me engañó. Bueno, en realidad no se tiró a nadie, pero descubrí que estaba usando páginas de citas y tenía un perfil en Tinder. Lo vi por casualidad.
—¿Así que tú también tenías un perfil? —Elma la miró a los ojos.
—Sí, pero solo con fines de investigación. Mi interés era puramente académico —dijo Begga con seriedad fingida—. Deberías probarlo. Es genial. Ya he tenido dos citas en Tinder.
—¿Qué tal te fueron?
—La segunda vez fue bien, si sabes a qué me refiero. —Begga le guiñó un ojo y Elma se rio a su pesar—. Pero no estoy buscando nada serio —continuó Begga—. Disfruto la vida de soltera. Al menos, por ahora. Y mi corazón le pertenece a mi pequeño bebé.
—¿Tu bebé?
—Sí, mi gatito —explicó Begga, y estalló en carcajadas.
Elma puso los ojos en blanco y sonrió. Begga era única en su especie.
Akranes, 1989
El bebé llegó en mayo. El día en que nació fue precioso y soleado, con apenas nubes en el cielo. Cuando ella salió, el aire era húmedo a causa de la lluvia nocturna, y el aroma especiado de la refrescante vegetación que colgaba en el jardín le hacía cosquillas en la nariz. El mar se agitaba de forma perezosa y mucho más allá de la bahía veía la cumbre blanca del glaciar de Snæfellsjökull que se elevaba sobre el horizonte. Más cerca, los arrecifes asomaban entre las olas de vez en cuando. Llevaba unos tejanos blancos desgastados y una camiseta amarilla con un arcoíris delante. Su pelo estaba atado en una cola de caballo suelta, pero sus rizos no dejaban de escaparse de la goma elástica, así que tenía que apartarse los mechones de la cara todo el tiempo.
Era sábado. Se habían despertado temprano y habían desayunado tostadas con mermelada mientras escuchaban la radio. Hacía tan buen tiempo que habían decidido dar un paseo por la playa para buscar conchas. Encontraron una tarrina de helado vacía, que recogieron, y ella se sentó en el columpio mientras esperaba a que su mamá terminara las tareas. Mientras su mamá tendía la ropa, se columpió hacia delante y hacia atrás en un intento por alcanzar el cielo con los pies. Estaban charlando y su mamá le sonreía y estiraba las manos para colgar una sábana blanca, cuando de repente se aferró el estómago y se dobló. Dejó de columpiarse y observó con ansiedad a su mamá.
—No pasa nada. Solo es un pinchazo —dijo su mamá, e intentó sonreír. Pero cuando se levantó, el dolor volvió y tuvo que sentarse en el césped húmedo.
—¿Mami? —dijo con angustia, y se dirigió hacia ella.
—Corre hasta la casa de Solla y pídele que venga. —Su madre inspiró e hizo una mueca. Le caía el sudor por la frente—. Deprisa.
Sin esperar a que se lo repitiera, corrió tan rápido como fue capaz a través del camino, hasta la casa de Solla. Llamó a la puerta, después, sin esperar una respuesta, la abrió.
—¡Hola! ¡Solla! —gritó la niña. Oía voces que venían de una radio, luego una figura apareció en la entrada de la cocina.
—¿Qué sucede? —preguntó Solla, que la observó sorprendida.
—El bebé —jadeó—. Ya viene.
Algunos días después, su mamá volvió a casa con un pequeño bulto envuelto en una manta azul. Era la cosa más hermosa que había visto jamás, regordete, con el pelo oscuro y con unas mejillas increíblemente suaves. Con cuidado, acarició los deditos y le pareció fascinante que algo pudiera ser tan pequeño. Pero lo mejor era el olor. Olía a leche y a algo dulce que no identificaba. Incluso los pequeños granitos blancos que tenía en las mejillas eran tan diminutos y delicados que resultaba un auténtico placer pasar los dedos por encima. Se iba a llamar Arnar, igual que su papá.
Pero su precioso hermanito solo vivió dos semanas en su casa junto al mar. Un día no se despertaría, sin importar lo mucho que su mamá lo intentase.
Sábado, 25 de noviembre de 2017
Los únicos sonidos en la casa eran el tictac del reloj del salón y el punteo de sus agujas mientras tejía los suaves y pálidos bucles. El pequeño jersey estaba casi terminado. Una vez que Ása hubo rematado y entretejido los hilos sueltos, dejó el suéter en el sofá y lo alisó. El hilo, una mezcla de lana de alpaca y seda, era suave y ligero como una pluma. Probó diferentes tipos de botones en el jersey antes de decidirse por unos blancos nacarados, que combinaban bien con la lana de color claro. Los cosería más tarde, cuando lo lavase. Después de poner la pequeña prenda en la lavadora, encendió el hervidor, puso algunas hojas de té en un colador, vertió el agua caliente encima y añadió azúcar y un chorrito de leche y se sentó en la mesa de la cocina, sobre la que yacía el periódico del fin de semana. Pero en lugar de ojearlo, envolvió la taza caliente con ambas manos y miró distraídamente por la ventana.
Las manos siempre se le enfriaban mucho cuando tejía. Enrollaba el hilo alrededor del dedo índice con tanta fuerza que cuando dejaba las agujas, tenía los dedos blancos y entumecidos. Pero tejer era su pasatiempo favorito, y tener los dedos entumecidos era un sacrificio insignificante a cambio del placer que sentía al ver el hilo transformado en hermosas prendas que añadía al montón del armario. Hendrik siempre se estaba quejando de su extravagancia. El hilo no era barato, sobre todo la lana suave de primera calidad que se hilaba con la seda. Aun así, ella continuaba tejiendo e ignoraba las críticas de Hendrik. No es que no pudiesen permitírselo. Había sido ahorradora toda su vida y había contado cada céntimo. Así la habían criado. Pero ahora tenía mucho dinero; mucho más del que necesitaba. De hecho, tenía tanto que no sabía qué hacer con él. Así que compraba lana. A veces se preguntaba si debería vender la ropa o regalarla para que otros pudiesen usarla, pero había algo que siempre la frenaba.
Contempló el jardín, donde los mirlos saltaban entre los arbustos, atraídos por las manzanas que había colgado para ellos. El tiempo parecía congelarse. Desde que había dejado el trabajo, los días se habían vuelto tan largos e interminables que parecía que no acababan nunca.
Ása escuchó cómo la puerta principal se abría y se cerraba. Seguidamente, Hendrik entró en la cocina sin saludarla. Seguía yendo a la oficina cada día, y Ása dudaba que alguna vez renunciase por completo a su trabajo, a pesar de que estaba intentando reducir sus tareas ahora que Bjarni iba a tomar el control. Cuando no estaba trabajando, pasaba la mayor parte del tiempo en el campo de golf, pero a ella el golf siempre le había aburrido mucho.
—¿Qué te pasa? —Hendrik se sentó a la mesa y agarró el periódico, sin mirarla mientras le hablaba.
Ása no respondió, pero siguió mirando por la ventana. Los mirlos estaban haciendo mucho ruido, cantaban estridentes notas de advertencia desde los arbustos. Cada vez más fuerte y con mayor insistencia.
Hendrik negó con la cabeza y resopló, como si los que ella sintiera o pensara no importara.
Sin mediar palabra, dejó la taza con tanta violencia sobre la mesa que la salpicó de té. Luego se levantó y caminó rápidamente hacia la habitación mientras fingía no darse cuenta de la expresión de sorpresa de Hendrik. Sentada en la cama, se concentró en controlar su respiración. No estaba acostumbrada a perder la compostura de esa manera. Siempre había sido muy dócil, muy retraída; primero de niña, en su infancia en el campo, al este, y más tarde como mujer, en la fábrica de pescado en Akranes. Se había mudado joven a Reikiavik y, como muchas otras chicas de campo, había asistido a la Escuela de Economía Doméstica. Durante su estancia allí, no había tardado mucho en descubrir que la vida en la ciudad ofrecía toda clase de distracciones que no se encontraban en el campo, como, por ejemplo, gente nueva, trabajo y variedad de entretenimiento. Tiendas, colegios y calles que casi nunca estaban vacías. Luces que se encendían de noche y un puerto lleno de barcos. Había acabado en Akranes al conocer a Hendrik. Él trabajaba en un barco de pesca que había atracado en Reikiavik una noche de agosto. La tripulación se había marchado a la ciudad, donde Ása estaba divirtiéndose con sus amigos de la Escuela de Economía Doméstica. Lo vio cuando atravesó la puerta de la discoteca.