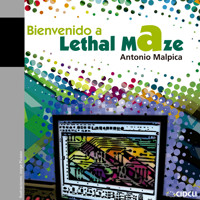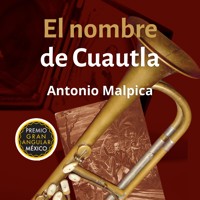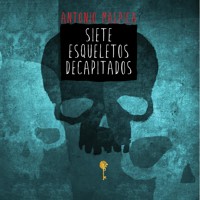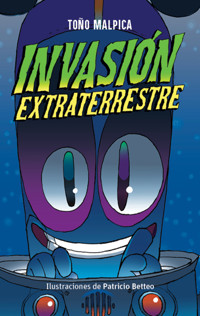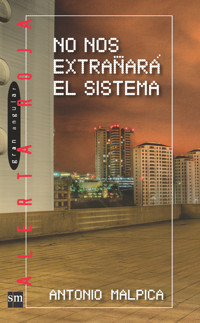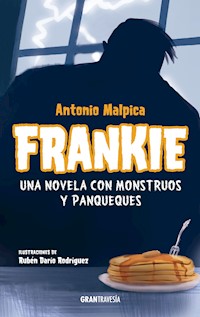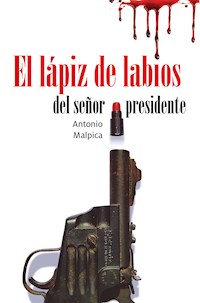15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Océano El lado oscuro
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: El libro de los héroes
- Sprache: Spanisch
Secuela de una saga que sigue conquistando lectores en México y en el extranjero. Una novela llena de tensión que mezcla suspenso, terror y aventuras. El escritor mexicano Antonio Malpica, una de las figuras centrales de la narrativa juvenil latinoamericana, continúa con la saga "El libro de los héroes", formada por las novelas: Siete esqueletos decapitados, Nocturno Belfegor y El llamado de la estirpe. Se trata de un conjunto de libros que combinan, con gran eficacia, el género de aventuras, el thriller y el terror. Todo ello en una atmósfera urbana marcada por lo sombrío y con algunas pinceladas que apuntan hacia lo sobrenatural. En este nuevo libro, nos encontramos una vez más con Sergio Mendhoza, un chico al que hemos visto crecer desde la preadolescencia hasta la primera juventud y que parece llamado a enfrentar los más diversos peligros.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 617
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Para mi familia
Para mis amigos
Para mis editores
Para mis lectores
PRIMERA PARTE
Otoño, 1589
A través del lóbrego bosque, una figura embozada avanza a los trancos. Tiene en mente una sola cosa: llegar cuanto antes al pueblo en el que nació, en el que creció, en el que se hizo hombre y asumió su destino. Entre sus ropajes no carga sino un poco de queso, pan, la bota de agua y una bolsa con dinero, que es más una previsión contra los ladrones que una necesidad real.
Le vienen imágenes un tanto dolorosas. Un niño entre sus brazos. Una madre cariñosa. Una época feliz.
“Horrible cosa es el orgullo”, se dice mientras avanza a toda la velocidad que se lo permiten sus cansadas piernas.
Y piensa en la fatalidad, esa marca indeleble en aquellos que no pueden rehuir una misión. Se siente tentado a culpar a esa suerte de condena escrita en los astros por el retraso de un día que ahora está pagando. A menos de dos leguas de alcanzar su destino, su caballo sufrió un accidente terrible: se trozó por completo una pata al caer en una hendidura del terreno, herida que obligó a su amo a sacrificarlo. Era 31 de octubre, víspera de Todos los Santos, día de malos presagios. Comprendió que tendría que descansar, continuar hasta el otro día, elevar una plegaria por que el proceso se retrasara.
Pasó mala noche, temiendo por su propia vida, seguro de que no lo dejarían dormir las voces de aquellos que no encontraron descanso ni siquiera en la tumba. Menos en una noche tan aciaga y siniestra como ésa.
Y así fue.
Una mala noche. La peor de todas.
Se levantó al alba.
Pero no cree en los milagros. Nunca lo ha hecho. Y por eso ahora, sin montura y con la prisa de llegar a tiempo, corre a ratos, descansa a ratos, eleva una plegaria cargada de dolor.
¿Cuándo fue la última vez que conversó con él? ¿Cuatro años atrás? Un diálogo cubierto de reproches y de insultos. Recordó los años en que eran los mejores amigos, aquellos en que araban y cosechaban la tierra juntos, los años en que toda la felicidad parecía depender de las cosas más simples: el pan en la mesa y la hoguera encendida. Ni siquiera se había interpuesto entre ellos el sino de formar parte de una dinastía maldita. A los doce años, a las 144 lunas, ocurrió en Peeter lo que tenía que ocurrir. Y el muchacho asumió con valentía su lugar en el mundo.
Pero eso fue en el pasado. “Y el pasado no existe”, fue el pensamiento que lo obligó a abandonar su casa y reventar el caballo.
Se detiene. Levanta la mirada y se retira el embozo, pues ha dejado de enfriar; el sol ocupa el lugar más conspicuo en la bóveda celeste. A la distancia se distingue el campanario de la iglesia, los lindes de la comarca, el dibujo nebuloso del sitio al que entregara los mejores años de su vida.
Continúa su camino a pesar de casi no tener aliento. No ha comido nada desde que despertó pues lo considera una pérdida de tiempo. Sigue sin dejar de rezar por una última oportunidad, una posible reconciliación. Y en su pecho nace, para morir de inmediato, una ráfaga de esperanza.
Se dice que no le importaría llegar a la mitad del proceso, detener el juicio, suplicar al juez, comprar al comisario inquisidor, levantar la voz y hasta ofrecerse a sí mismo en prenda… cualquier cosa con tal de que perdonasen la vida a su muchacho. Pero no cree en los milagros. Durante la víspera de Todos los Santos tuvo malos presentimientos. Y algunas voces, durante la noche, lo torturaron con cosas que no quería oír.
Desciende por una ladera con el corazón en la garganta, cerrando los ojos.
“¿Por qué nos peleamos?” intenta recordar. Y sólo viene a su mente el momento en que él dijo que, si no podían vivir bajo el mismo techo, se marchaba. Peeter tenía veintidós años y era guapo como un Apolo. Su madre había muerto un par de años antes de que empezaran las disputas; la convivencia se había vuelto imposible entre los dos varones. Por eso una tarde dijo, sin más, que abandonaría Bedburg, que trataría de levantar otra granja en algún lugar cercano, que le deseaba a su hijo una buena vida, que no lo buscara porque él tampoco lo buscaría.
Mala cosa el orgullo.
Sobre todo si no se recuerda el motivo original de la desavenencia. Una completa estupidez. Pero así es el corazón del hombre.
Y en él caben tanto el rencor como el arrepentimiento.
“Mi muchacho”, repite ahora en voz alta Wilhelm Stubbe. El padre. El que intenta regatear, con todas sus fuerzas, unas cuantas horas al destino. El que ahora corre cuesta abajo y tropieza para rodar por la pendiente, se levanta sin reparar en sus heridas, y vuelve a la carrera.
Cuatro años de silencio.
¿Por qué tardamos tanto? Es imperdonable. Pero nunca es verdaderamente tarde mientras no sea la muerte quien se anticipe a los eventos.
Todo eso se dice, y por momentos siente un efímero alivio.
¿Por qué no alquilé un transporte? ¿Por qué no fui más cuidadoso con el caballo? ¿Por qué no rompí el silencio el año pasado, durante la Navidad o su cumpleaños? ¿Por qué?
El cansancio al fin lo hace detenerse. Está muy cerca la primera casa del pueblo, la de Gustav Lander, hombre bueno y gran conversador. Piensa que es una extraña suerte conocer a todos en Bedburg. Porque es posible que no tenga que correr a la plaza, acaso pueda echar mano de un caballo prestado. Y en su corazón vuelvea asomarse esa ráfaga de esperanza. Recupera el aliento y vuelve a correr. No se detiene en la casa de Lander, tampoco en la de la viuda Gretchen. Tiene en mente la casa de Ole, amigo de la infancia, hermano de leche, pues los alimentó la misma nodriza. Se detiene en la puerta y golpea con fuerza. Por la altura del sol calcula que aún no se habrá marchado a sus labores del campo. Vuelve a llamar.
Aparece Ole en el dintel. Lo mira con sorpresa. Luego, con disgusto. Detrás de él, su mujer y sus hijas comen pan y leche. Los animales están dentro, procurándoles calor; las dos vacas y el becerro.
—¿Qué quieres? —pregunta con malestar.
Stubbe no sabe qué responder.
—¿Es cierto que has estado todo este tiempo en Frechen?—pregunta Ole de nueva cuenta.
Stubbe asiente, pero no le gusta el rostro duro de su amigo de antaño.
—Tal vez los crímenes de Peeter no te incumban —gruñe molesto el hombre de rubicundas mejillas—. Pero tú ni siquiera vivías aquí.
Una pausa. Y luego, la frase que lo parte como una cuchilla.
—La verdad no me pesa. Era tu hijo. Pero también una aberración del infierno. Ojalá su alma nunca encuentre descanso.
Stubbe no quiere oír más. Con el más grande dolor en el pecho decide correr hasta la iglesia, hasta la plaza, hasta el punto en el que lo detendría una imagen que lo haría reconocerse humano y capaz de sentir un dolor inimaginable. Nadie hay en la plaza central.Los acontecimientos del día anterior han espantado por completo a los habitantes de Bedburg. La iglesia tiene las puertas cerradas con la sentencia de muerte de Peeter Stubbe fija con un clavo a la madera. El viento frío y el cielo azul y el canto de los pájaros matutinos son el absurdo telón de fondo. Como si fuese un día como cualquier otro.
El padre, no obstante, lo imagina todo. Y se rinde sobre sus rodillas.
La rueda de tortura aún está ahí, sujeta en el mástil construido para el efecto y que ha sido levantado en el justo lugar de las cenizas, macabro recordatorio de lo que ha acontecido la noche anterior.
Y supone entonces Wilhelm que lo habrán desmembrado con esa misma rueda. Que luego lo habrán quemado, con la excepción de la cabeza. Y que, finalmente, habrán levantado ese horrible monumento para escarmiento de otras “aberraciones del infierno” que pudiesen contemplarlo.
En la punta del asta, la cabeza de Peeter, empalada para el beneplácito de sus verdugos, ahora ausentes como la bondad del mundo. De ojos cerrados y labios enjutos, aquel que era hermoso como un Apolo, corona ahora ese emblema del horror. Cuatro años sin verlo y terminar viéndolo así.
Wilhelm recuerda un niño entre sus brazos. Una época feliz. Su grito encuentra eco en las lejanas montañas y sacude las tempranas nieves.
Capítulo uno
Se trataba de un templo, indudablemente. Un espacio dedicado a la veneración de alguna deidad suprema. De altas paredes abovedadas, el recinto tallado en la roca era inmenso, una catedral como jamás se ha visto a la luz del día. La única iluminación provenía de los calderos en torno al tabernáculo y algunas antorchas empotradas en las paredes.
El altar, al igual que todo lo demás, estaba tallado en la roca y sobresalía unos veinte metros del área destinada a la congregación, conformada por hombres y mujeres de mirada torva, envueltos en túnicas negras. Se contaban por decenas. De sus gargantas surgía un gruñido, un constante tono grave que parecía hacer resonancia con el templo, como si quisieran hacerlo retumbar hasta venirse abajo.
Una escalinata lateral conducía al altar, donde Er Oodak aguardaba con ambos brazos al frente, las manos entrelazadas y escondidas al interior de las mangas de su hábito negro con casulla escarlata. Sobre la plataforma, una sola pieza también de piedra, una mesa de sacrificios con evidentes marcas de la sangre derramada anteriormente.
Tras una puerta cubierta por una cortina negra, apareció una figura, un hombre alto y robusto, igualmente investido con túnica negra. Llevaba en brazos a un muchacho inconsciente, semidesnudo, apenas cubierto con un pedazo de tela anudado a la cintura. Un muchacho a quien faltaba la pierna derecha.
El sordo rumor de los feligreses aumentó. Oodak, hasta ese punto frente al ara de piedra veteada, caminó para colocarse detrás y presidir el rito. Acomodó sobre la superficie los instrumentos que habría de utilizar.
Lentamente, Farkas, aquel que surgiera por la puerta, comenzó a ascender por las escaleras que desembocaban justo a los pies del altar. Sin perder el paso. En sus fuertes brazos, el cuerpo del muchacho dormido.
Oodak miró por encima de su hombro hacia una enorme caverna detrás del altar. Regresó la mirada al frente. La congregación enmudeció. Un horrible monstruo surgía de la boca de la grieta. Farkas miró hacia arriba y se detuvo por unos instantes; en seguida recuperó el paso. A la luz de las llamas, se mostró en su pavorosa estampa un macho cabrío descomunal, erguido en sus patas traseras. Debajo de su exuberante cornamenta se apreciaban aglutinados varios ojos, cada uno con una mirada independiente. En el morro, apresadas entre sus dientes, decenas de almas perdidas que sollozaban y suplicaban misericordia, hombres y mujeres cuyos gritos, de ser escuchados, harían detenerse a cualquier corazón humano. Levantaba el demonio sus seis brazos de garras afiladas para mostrarse magnífico, por delante de un par de alas de murciélago que ya había desplegado también, majestuosas. En una de sus garras, un cetro. Y en el cetro, el nombre blasfemo de aquél a quien ha servido desde el principio de los tiempos.
El silencio fue total. Se escuchaba sólo el crepitar de las llamas y los pasos del licántropo ascendiendo hacia el altar con su preciada carga.
Cuando al fin consiguió llegar al punto cumbre, depositó al muchacho sobre la fría piedra, ante la mirada de Oodak y su señor.
Un grito comenzó a surgir desde el fondo de la tierra. Un aullido espantoso.
—Es nuestro deseo… —dijo el Señor de los demonios, quien ahora tenía los ojos completamente negros.
El grito comenzó a ascender más y más. Trataba de sobreponerse a todo.
—… que esté alerta…
Farkas asintió.
El grito subía y subía pero no conseguía hacerse oír.
—… que esté consciente…
Farkas daba a oler a Sergio de un recipiente de cristal que aproximaba a su nariz. Sergio se sacudía.
—… para que muera como debe morir…
Sergio abrió los ojos. Trataba de incorporarse pero los brazos de Farkas se lo impedían. En su rostro se reflejó el miedo, su viejo conocido. El demonio al lado de Oodak vomitó una lluvia de serpientes. Cuatro de ellas fueron hacia la piedra en la que reposaba Sergio y se enrollaron en sus cuatro extremidades, incluyendo el muñón de la pierna derecha, impidiendo su movilidad como si fuesen ellas mismas de piedra. Una quinta lo obligó a echar hacia atrás el cuello.
—… presa del terror —dijo finalmente Oodak.
El grito al fin consiguió reventar. Un estallido del tamaño de la realidad entera.
El templo se vino abajo con todo su inventario de horrores.
Brianda despertó y, presa de la crudeza de lo que acababa de presenciar, se levantó de un salto, alcanzando al instante la puerta de su habitación, a la que golpeó como si fuese el único obstáculo para impedir lo que recién había atestiguado.
Gritó y gritó hasta que acudieron sus padres.
Hasta que su madre la abrazó y se convenció a sí misma de que estaba en su cuarto, en su casa, en su mundo.
No volvió a conciliar el sueño hasta que no se oyó a sí misma repetir: no es justo… no es justo…
No es justo.
* * *
Zenzele se echó la cabra sobre los hombros y caminó a lo largo de la vereda. No quiso mirar hacia atrás para evitar que lo traicionara el sentimiento. Sabía que su mujer y sus dos hijos lo contemplaban marcharse desde los lindes del poblado. Era esa hora crepuscular en la que las sombras son tan largas que rasguñan el horizonte. Algo le gritó su pequeño hijo de cinco años; prefirió hacer oídos sordos.
La cabra balaba, ignorante de su suerte. Zenzele la llevaba sujeta de las patas y caminaba en dirección al punto de la ofrenda mientras repetía en voz baja las fórmulas que cada ciclo lunar le ayudaban a conjurar el miedo.
Éste era el octavo ciclo. Cuatro más y descansaría un año.
“No debo tener miedo” se decía en su lengua, echando mano de todo el valor que llevaba guardado en algún rincón de su corazón. Había enfrentado al león varias veces. A la hiena. Al babuino. Y había sentido miedo. Pero nunca nada como lo que sentía cada luna completa, cuando era su turno de llevar la ofrenda. Cuando era uno entre los veintiocho varones seleccionados para mantener al pueblo a salvo y en paz.
Sus pies descalzos hacían crujir la hierba seca. El sol se ponía ya sobre su costado derecho, detrás de la línea infinita de la redondez de la tierra. El calzón de piel de jabalí le causaba comezón, pero no aminoró el paso.
Volvió a la repetición de fórmulas, de plegarias, de tácitas llamadas de auxilio a sus ancestros. Los dientes que colgaban de su cuello hacían el único ruido posible, pues incluso las aves callaban en esa zona desierta, carente de vida.
A los dos kilómetros de haber abandonado la aldea, el sol desapareció por completo.
“No debo tener miedo.”
Bajó por una pendiente. Cruzó el cadáver de un árbol. Llegó al lecho muerto de un río. Se enfrentó a la cueva.
Aún podía distinguir la herida de la caverna en las faldas de la pendiente. Ya no había sombras pero sí el contorno preciso de los objetos. Los huesos a la entrada. Los restos de las contadas ocasiones en que Henrik prendía un fuego. La sangre seca de su última comida. La total ausencia de vida. Ni siquiera los moscardones se acercaban.
Depositó a la cabra en uno de los dibujos del riachuelo, muerto desde la llegada de Henrik, hacía cuatro años. El animal volvió a emitir un tierno balido, al ser puesto de costado sobre la tierra. Zenzele sabía que con eso bastaba. Sabía que la noche lo sorprendería al regreso, pero tendría veintisiete días para reponerse hasta su nueva encomienda. Se permitió sonreír al erguirse de nueva cuenta.
No obstante, ésta, su octava vez, no iba a ser como las otras.
Lo había presentido desde el momento en que había abandonado la aldea. Y comprendió que esa lágrima a la que se había resistido al oír la voz de su hijo, volvería en cuanto menos lo esperara.
Dirigió sus negrísimos ojos a la entrada de la cueva porque advirtió que algo se movía. Sintió miedo, mucho, pues suponía que la visión sería horrible. Algún monstruo espeluznante. El más feroz de los demonios. El terror más absoluto. Cuatro hombres en los últimos ocho meses habían sido devorados por Henrik. Todos sin razón aparente pues habían llevado sin falta la ofrenda, patas de cebú, de ñu, crías de cebra, cabras…
La luz aún no abandonaba al mundo, a pesar de que ya había abandonado el corazón de Zenzele.
Notó que su apreciación no había sido incorrecta. Pero no estaba preparado en lo absoluto para lo que vio.
Un niño. Un niño blanco. Hermoso. De cabellos rubios y ojos azules. Con ropas maltrechas pero de corte urbano, citadino. Descalzo. Su cabello largo se revolvía con el viento. Zenzele sólo había visto hombres blancos un par de veces… pero nunca un niño. Se detuvo para contemplarlo, ya que éste también lo miraba.
“Henrik”, se dijo. Y pensó que sería muy afortunado si podía volver a su casa y contar a todos lo que había visto, pues era maravilloso. Sobrecogedor y maravilloso.
Se atrevió a sonreír. Una sonrisa de extrañeza, de necesidad de paz y de entendimiento.
Los colores se perdieron. Los luceros resplandecieron. La noche al fin alcanzó la estepa africana. Los alcanzó. Tanto a uno como a otro. Mirándose a los ojos a unos metros de distancia. Uno en la orilla de la pendiente. El otro, en el dintel de la cueva. Dos extraños que acaso podrían aproximarse y buscar algún tipo de comunicación humana.
Y cuando Zenzele creyó que comenzaba a sentirse conmovido, notó que era demasiado tarde. Sus vísceras se volcaban hacia afuera. Todas sus entrañas, de un segundo a otro, alimentaban la tierra. El rojo de su sangre, fundido en ese gris absoluto en el que se habían transformado los colores, le produjo un mínimo estallido mental, una última señal de alarma, un “algo no está bien aquí”.
Pero era demasiado tarde.
Se derrumbó sobre sus rodillas.
Y se permitió esa última lágrima antes de caer definitivamente sobre el polvo.
Henrik suspiró sin mudar la expresión en su rostro. Le divirtió un poco que el oscuro hombre sobre la tierra no hubiese tenido tiempo de cerrar los ojos, aunque no lo suficiente como para arrancarle una sonrisa o algo parecido. Se acuclilló al lado del cadáver y hundió una mano en el interior, aprovechando el tajo limpio con el que había cercenado el vientre. Por lo pronto sólo se regocijó en la materia pegajosa, tibia y palpitante. Extrajo la mano y la contempló, brillosa, a la luz de la luna llena.
Ni siquiera tenía hambre. Solamente estaba aburrido.
La cabra murió decapitada. De un instante a otro también. La cabeza todavía emitió algunos sonidos, por brevísimos segundos,a pesar de haber sido separada del cuerpo.
Tampoco esto le hizo mutar el gesto a Henrik.
Se incorporó. Aburrido. Aburrido. Aburrido.
Con los ojos puestos en la luna se acarició una mejilla, pintándola de sangre. Volvió a suspirar. Pensó en volver a la cueva. Esperar a la mañana para dar cuenta de la ofrenda. De las ofrendas. Comenzó el camino de regreso, a paso cansino.
—Mein kind…
Se detuvo. ¿Había sido su imaginación? ¿Alguna voz de su mente, de esas que los últimos años lo habían acompañado a todas partes, como una clara demostración de la locura a la que se había entregado?
—Mi niño… —repitió la voz en alemán.
Se volvió.
El cadáver del aborigen hablaba. Exánime, hablaba. Los ojos del muerto seguían fijos en la nada, pero su boca había recuperado su natural movilidad.
Se acuclilló Henrik frente al prodigio.
—Mi pequeño… cuántos años de no vernos. ¿Eres feliz en tu exilio? —dijo la voz.
—Mmhh… —se encogió de hombros el muchacho.
La noche envolvió la estepa. Como si la luna hubiera decidido apagarse.
—Comprendo que hayas decidido apartarte de todo, mi pequeño… pero necesito de tu ayuda.
—Habla, mi Señor.
—Tendrías que volver al mundo.
Henrik apenas asintió.
—Y tendrás que desafiar a Oodak.
La confirmación empezó. El zumbido de las moscas comenzó a crecer como una alarma contra incendios. Repentinamente, una nube de insectos se apropió de la cuenca vacía del río, creando una oscuridad palpable, viva. Henrik abrió la boca para deglutir algunos de los asquerosos secuaces del que se hacía presente.
—Está bien —volvió a encogerse de hombros el muchacho.
Un rugido surgió de la seca garganta de la tierra, de la más profunda negrura de la cueva. Todas las aldeas circunvecinas padecieron un temblor de tierra. El estremecimiento acompañaría a la gente por varios días, el espanto enfermaría del estómago a los niños, los viejos culparían a alguna añeja maldición. Un estruendo que sacudiría las hojas de los árboles y haría huir a las fieras. Un desplante un tanto vulgar, incluso para el Principe del averno, el Señor de las moscas, pero en cierto modo necesario.
—En principio, mi niño, grábate un nombre.
Henrik decidió que era buen momento para disfrutar del banquete. Extrajo a la cabra uno de los globos oculares. Lo sostuvo en su mano sanguinolenta. Las moscas se posaron al instante en el gelatinoso bocado. Aguardó unos segundos. Esperaba a que su señor hablara.
—Sergio Mendhoza —fue lo que surgió de la boca del cadáver.
Y Henrik, al momento de posar la golosina en su ávida lengua, sonrió por vez primera.
Capítulo dos
La luz de la luna bañaba el cobertor de la cama más próxima a la ventana. Dibujaba un tenue cuadro de contraste con la oscuridad reinante al interior de la pequeña habitación. En los pliegues de dicho cobertor, un libro abierto. Y, entre las páginas del libro, un sobre. Serían las tres de la mañana. Pero ninguno de los dos había podido dormir bien. Jop estaba sentado, recargado en la cabecera de la cama, mirando el cuadro de luz, mirando el libro.
Se había dormido hojeándolo con curiosidad, pues nunca le había dedicado su total atención. Y ahora el libro descansaba a sus pies, durmiendo su propio sueño de siglos enteros.
Procurando no hacer ruido para no despertar a Sergio, se animó a tomarlo de nueva cuenta. Lo puso sobre sus rodillas y posó sus ojos sobre los incomprensibles párrafos. En el grabado de la derecha se veía a un hombre confrontando a un monstruo negro muy parecido a un león: un mafedet. Suspiró. El sobre se escapó de entre las hojas y lo tomó. Acarició los vestigios del sello que Sergio rompiera tiempo atrás y puso el libro a un lado. Extrajo entonces el papel apresado al interior del sobre y lo desdobló. En el dibujo plasmado se encontró con el gesto adusto de Sergio. ¿Cuánto habría cambiado su amigo desde aquel momento en que se vio a sí mismo por primera vez en ese papel?
Por lo pronto, llevaba el cabello largo al fin. Como siempre había deseado. Era un cambio significativo. O al menos así se lo parecía a Jop.
—¿Por qué Sergio? —dijo una voz del otro lado del cuarto—. ¿Por qué Sergio Mendhoza?
Jop no se sobresaltó. Sospechaba que Sergio tampoco dormía. Pero no creyó que se sintiera con deseos de conversar. De cualquier modo, no dijo nada, a la espera de que Sergio explicara esa pregunta que había dejado suspendida en la oscuridad. Y siguió mirando a su amigo replicado en la hoja con una sonrisa nostálgica.
Hacía calor. Era una habitación barata, sin baño. Pero no necesitaban más. De hecho, como siempre, partirían al amanecer.
—¿No es eso lo que te estabas preguntando, Jop? ¿Por qué Sergio? ¿Por qué nosotros?
Sergio se levantó y fue, brincando sobre su pierna izquierda, a la mesita en la que se encontraba una tele grande y gorda. A un lado del aparato había una botella de agua, a la que dio un largo trago. Era el décimo cuarto día de viaje. Y tal vez el primero en el que se despertaran simultáneamente en la noche, acaso aguijoneados por las mismas inquietudes, las mismas preguntas sin respuesta.
Los días anteriores había sido un avanzar por avanzar. Jop se había propuesto no cuestionar a Sergio; sólo acompañarlo. Y había cumplido. Desde el primer autobús que abordaron, fue como si se arrojaran a la corriente de un río, como si ellos sólo tuvieran que flotar y confiar en la buena suerte. Al cuarto día, a la orilla de la carretera Querétaro-Irapuato, Sergio admitió que, por lo pronto, lo único que quería era alejarse. ¿De qué? De su mundo anterior, tal vez. Ni siquiera él lo sabía pero, por lo pronto, sólo quería caminar sin rumbo, dejarse arrastrar. La búsqueda aún no comenzaba, confesó a su amigo. Y Jop asintió con una tristeza hasta entonces desconocida. Ese día pernoctaron donde los sorprendió la noche, repentinamente desprovistos de una dirección precisa. Se metieron a un mesón donde tuvieron que compartir habitación con tres peregrinos en dirección a la Ciudad de México. Y, al amanecer, al salir del mesoncito, Sergio miró en una y otra dirección de la calle sin disimular su extravío. De pronto se decidió por una de ambas posibilidades y caminó, silente, en ese sentido. Jop detrás de él. La pesada melancolía con ambos.
En realidad fue hasta el octavo día, una semana después de su partida, que Sergio mostró en la mirada una posible manifestación de lucidez. Fue en una plaza comercial en Pachuca. Comían un par de hamburguesas sin decirse nada cuando levantó la vista para dirigirla a un punto. Jop notó el cambio y se despabiló para mirar en la misma dirección en la que veía su amigo. Una chispa había nacido en los ojos del mediador. Y Jop la distinguió perfectamente, sin atreverse a perturbarlo.
—Esa señora —dijo al fin Sergio—, la de la blusa roja.
Jop miró en esa dirección. Apenas posó la vista en una señora que, a pocas mesas de distancia, comía despreocupadamente de una bandeja con tacos. Nada en especial. Una señora como cualquier otra. Sergio ni siquiera la miraba cuando Jop regresó también a su hamburguesa.
—Tiene consigo el halo de fortaleza.
Jop volvió a mirarla. Con nuevo interés. Nada en especial. Pero esa percepción que causaba en Sergio era significativa y digna de atención. Finalmente, era eso lo que lo convertía en un mediador. Y eso lo que le permitiría identificar a Edeth cuando lo tuviera enfrente. Pero, por alguna razón, Jop no imaginaba ésa como la estampa del Señor de los héroes. Una mujer de unos cincuenta años, con algunas canas, anteojos, un poco de sobrepeso, una bolsa de mandado en la silla de al lado y unos tacos a medio terminar.
—¿Quieres que…?
“¿Que qué?”, se preguntó Jop antes de continuar. “¿Que la sigamos? ¿Que indaguemos?”
—Estoy seguro de que, cuando esté enfrente de Edeth…—resolvió Sergio, rescatando a Jop de sus propias interrogantes— lo sabré. No lo puedo explicar, pero estoy seguro de que lo sabré.
Y Jop, como era costumbre en esos días, sólo asintió. Pero también comprendió que era una búsqueda tremenda. ¿Caminar por todo el mundo, identificando el halo de fortaleza en todos los hombres hasta dar con uno cuya fuerza, cuya contundencia, fuese en verdad implacable? Más de seis mil millones de habitantes… un solo héroe.
Por eso los días aciagos. Por eso la incertidumbre.
Daba lo mismo cualquier dirección, cualquier hotel, cualquier autobús. Y, naturalmente, lo que parecía más lógico era comenzar y seguir por un tiempo en México. Pero… lo que en principio se les antojaba difícil, a menos de un mes de haber abandonado sus casas, ya les parecía imposible. ¿Habría que tener contacto directo por lo menos una vez, en esos seis años que le había dado Oodak de plazo, con toda la gente del planeta para poder asegurar quién era y quién no era Edeth? Por eso, esa noche particularmente ominosa era significativa, porque Sergio había estado dándole vueltas al problema. Y creía haber dado con una solución.
Mientras tomaba de la botella de agua, consideraba si estaría dispuesto a intentarlo.
—Porque así debe ser —dijo en respuesta a sus anteriores preguntas pero, seguramente, también como una forma de acicatearse a sí mismo por la ocurrencia que había tenido durante el sueño.
Se sentó en la única silla de la habitación. Suspiró.
A Jop le parecía últimamente como si Sergio hubiera crecido varios años en apenas pocos días.
—Pocas cosas sé como si estuvieran escritas en algún lado. En ese libro o en otro —sentenció Sergio—. Y una de ellas es que, si nosotros no damos con Edeth… nadie más lo hará.
Torció la boca, como si le diera pena admitir algo como eso. Pero Jop no tenía ninguna intención de ponerlo en duda. Al contrario. Habían pasado por tantas cosas juntos que, si de algo estaba seguro, era que nunca dejaría de creer en la palabra de Sergio. O en cualquier aseveración suya, por descabellada que pareciera. Y que estaría a su lado hasta que eso se resolviera, para bien o para mal.
Fue Sergio hacia él y cerró el Libro de los Héroes. Introdujo su propia imagen en el sobre y éste de vuelta al cobijo del volumen. Lo echó al interior de su mochila y regresó a la silla. La luz de la primera luna llena desde aquella que, al interior del penal, le había hecho descubrir su verdadera naturaleza, no le producía ningún tipo de reacción. Ni siquiera una cosquillita. Nada. Por eso se atrevió a ser sincero con Jop al respecto.
—Esa bolsita que te di…
Jop asintió. La llevaba al cuello desde aquel primer día. Un resguardo de vida o muerte. Sergio continuó.
—… nos podría facilitar las cosas.
—¿En serio?
—Más o menos. Con sólo tenerla entre mis manos podría entablar comunicación con los muertos. Y ellos tal vez me podrían guiar en la dirección correcta.
Jop fue sacudido por un escalofrío. Sintió deseos de despojarse de la bolsa.
—No te preocupes. Sólo tiene ese efecto en mí. De hecho… de todos modos tengo cierta propensión a escuchar las voces de los muertos. Pero es como si me hablaran a través de un túnel. Con esa bolsa en mi poder podría escucharlos en mi cabeza como cuando tú o cualquier persona me hablan. Es casi casi como un “superpoder” —entrecomilló la frase.
Jop sonrió involuntariamente. Sabía que todo eso llevaba a alguna parte, pero prefirió no apresurar las cosas.
—No he querido hacer uso de esa ayuda porque, como Wolfdietrich, no podría identificar a Edeth al mirarlo a los ojos. Perdería otro tipo de percepción que me parece más valiosa. Una cosa por otra. Y yo elegí la que me hace sentir mejor conmigo mismo.
Jop miró involuntariamente su reloj. Casi las tres y media.Y nada de sueño. En las calles de ese pueblo en el que pernoctaban, apenas se escuchaba, esporádicamente, el ruido que causaban los autos sobre la grava al pasar frente al hotel.
—Pero… creo que, después de darle muchas vueltas en la cabeza, he encontrado otra forma de dar con Edeth. Una más efectiva que caminar a la deriva.
—¡Qué bien! —se achispó Jop. Le dieron ganas de levantarse e iniciar de inmediato. Sergio lo notó y lo refrenó con un movimiento de la mano.
—El asunto es…
Jop sintió cómo todo su entusiasmo se desplomaba por completo. Conocía esa mirada, ese tono de voz en Sergio. Se mordió los labios.
—El asunto es… que creo que puede ser muy, muy peligroso.
“Muy peligroso”, repitió Jop en su cabeza. ¿Lo había valorado al momento en que salió del Distrito Federal con Sergio? ¿En verdad había considerado que, en alguna parte del viaje podrían enfrentar algo muy, muy peligroso? Tragó saliva. Fin de las vacaciones.
—Y no sé —dijo Sergio a manera de conclusión, con la vista en esa luna benévola y luminosa— si quiero hacerte pasar por algo así.
Otoño, 1589
Se volvió un fantasma en Bedburg, uno con quien nadie se metía. Se le veía musitando el nombre de Peeter por los callejones, los establos, los sembradíos, las calzadas, las plazuelas…
Usualmente de mentón lampiño, Wilhelm Stubbe dejó que le creciera la barba por un mes completo de divagar por el pueblo, viviendo de la mendicidad, llorando como no había hecho nunca antes, ni siquiera con la muerte de su esposa. Ebrio de arrepentimiento y de dolor, parecía que se volvería el loco del pueblo. Hasta la tarde en la que uno de sus antiguos camaradas lo invitó a pasar a su casa. Uno con quien, en su momento, hizo buena amistad, cuando era un hombre más entre los parroquianos del pueblo.
Stubbe se encontraba recargado contra el corral de una casa de las afueras, tiritando de frío, cuando Oskar Linz se aproximó a él, decidido a abordarlo.
—Will, tienes que detener esto.
Stubbe sólo lo miró como en los últimos días miraba todo, como traspasándolo, con la mirada de un loco. No dijo nada. Sonrió amargamente y devolvió la vista al camino de tierra que lo había llevado hasta ahí.
En tiempos más felices habían cultivado cebada juntos, habían filosofado y reído y peleado, como hacen los amigos. Oskar nunca se había casado y la fortuna que había hecho le permitía tener una de las mejores casas de Bedburg, una de dos pisos, hecha de piedra, adobe, madera y argamasa, buena para los veranos y también para los inviernos.
—Ven. Te invito un trago de vino.
Le ofreció su brazo y lo condujo por la calle como habría llevado a un anciano o a un ciego. Al llegar a su hogar, pidió a su criado que despojara a Stubbe de sus ruinosas botas y le pusiera agua caliente en un balde, como si se tratase de un viajero de tierras lejanas que necesita alivio urgente en los pies. Tal vez lo fuera. Incapaz de decir una palabra, Stubbe se dejaba atender con la mirada perdida. Fue cuando Oskar le puso en la mesa un plato de caldo caliente, varias hogazas de pan y un vaso de vino, que a Stubbe lo traicionó el sentimiento. Después de llorar por varios minutos, al fin se dispuso a comer. Al terminar, dijo en un murmullo:
—Gracias.
—Tienes que detener esto —insistió entonces Oskar.
—No puedo. El dolor es terrible.
—Como el de la gente que padeció el cambio de Peeter.
Siguió entonces una charla sin reproches en donde Oskar pudo al fin poner al día a Stubbe. Le contó cómo el hombre lobo había dado muerte a diecisiete habitantes de la región, gente con la que había comido y bebido, gente que lo estimaba y que cantaba a su lado en misa antes de volverse un engendro. Stubbe supo entonces que, si no se sinceraba con alguien, probablemente terminaría entregándose por completo a los brazos de la demencia. Inició con una pregunta que le pareció clave.
—Oskar… ¿tú… me estimas?
—Sí, pero lo que hizo tu hijo…
—No fue ésa mi pregunta. ¿Me estimas? ¿Puedo confiar plenamente en ti?
Lo había llevado a su casa. Le estaba preparando ropas más dignas, para que abandonara ésas de pordiosero que ahora portaba, le había dado de comer y le prestaba su atención, pero era necesario que Oskar lo confirmara de propia voz para poder sincerarse por completo.
Oskar Linz entonces recordó una mañana en la que Wilhelm Stubbe lo rescató de morir en manos de unos bandidos, hacía muchos años, cuando ambos fueron asaltados en un camino. Stubbe pudo huir, pero volvió por él, enfrentó a los ladrones, le salvó la vida. Esa ventura de la memoria fue la que hizo que respondiera, con toda franqueza:
—Sí.
—Gracias —resolvió Stubbe, más dueño de sí mismo—. Porque quiero contarte algo que puede hacer que me desprecies para siempre. Algo que deberá quedar entre tú y yo.
Dio un largo trago al vino y sirvió de la botella a su amigo para que lo acompañara en ese trance. Lamentó por unos instantes haber dejado Bedburg y a la buena gente de Bedburg para irse a Frechen, un sitio como cualquier otro. Pero el orgullo puede eso y más.
—Primero debes saber que el dolor y el arrepentimiento no me dejan porque yo pude haberlo impedido. Todo lo que hizo Peeter pude haberlo impedido o, al menos, detenido antes de que se volviera incontrolable. Pero me enteré tarde y, lo más importante… lo dejé solo. Por un pleito absurdo me largué del pueblo y lo dejé solo.
Oskar bebió de su propio vaso y negó.
—Nadie hubiera podido impedir lo que hizo Peeter. Nadie puede enfrentar a un hombre lobo, Will, créeme. Yo mismo presencié una de sus horribles carnicerías. Y sólo Dios misericordioso pudo sacarme de ahí sin morir.
—Yo sí pude hacer algo.
—Te equivocas.
—Sé que no.
—¿Por qué insistes?
—Porque llevo encima la misma maldición que mi hijo.
Entonces, con la única luz de una vela de sebo, Wilhelm Stubbe contó al que alguna vez fuera su mejor amigo todo respecto al sino que cargaba sobre sus espaldas. Le contó cómo, a sus doce años, aproximadamente, sufrió su primera transformación, y cómo su propio padre lo instruyó en ese conocimiento. Y cómo él mismo lo hizo con su hijo primogénito, Peeter Stubbe, en el momento adecuado.
—Es algo con lo que cargamos, pero no tenemos que consentirlo ni echar mano de ello. Yo, por ejemplo, no he hecho uso de ese absurdo privilegio más que tres veces en mi vida. Y me arrepiento de cada una.
—No te creo —sentenció Oskar con el ceño fruncido—. Peeter pactó con el diablo y por eso se volvió uno de sus engendros.
—No es así. Pero prefiero que no me creas a tener que hacerte una demostración.
Oskar Linz sucumbió a un escalofrío. Los ojos de Stubbe, ocultos tras su oscura melena, tras su poblada barba, podían ser los de un lobo, efectivamente.
—Pediré a Johan que te disponga lo necesario para que te bañes y te afeites. Luego, te marchas.
Dicho esto, se disculpó y fue a su habitación. Su criado, en efecto, le preparó un baño a Stubbe y se ofreció a afeitarlo, pero éste lo sorprendió con una nueva resolución.
—Corta sólo los excesos. A partir de ahora, usaré la barba crecida.
Y así hizo Johan, el muchachito de quince años a quien también hacían temblar los profundos y negros ojos del visitante.
Una vez que se puso las ropas que Oskar le obsequiara, Stubbe se negó a recibir la bolsa con monedas que el criado le ofreciera. Le pidió en cambio que agradeciera a su amo y le dijera que lamentaba todo lo ocurrido, y que siempre encontraría en él a un amigo. Lamentablemente se marchó antes de que Oskar Linz se decidiera a participarle un secreto que pocos en el pueblo sabían respecto a Peeter y que era lo que lo había llevado a retirarse a su recámara antes de que anocheciera, repentinamente necesitado de reflexión.
Stubbe decidió no deambular más por las calles del que fuese su pueblo natal. Se sentía un poco mejor, aunque el dolor fuese el mismo.
Entró a la taberna de Greta, una hostelera que en su juventud había sido su novia, mucho antes de heredar el negocio de sus padres. Al entrar, la rubia y fornida mujer no pudo evitar la sorpresa. Se aproximó a la mesa del rincón que ocupara Stubbe y, encendiendo la vela con otra vela, lo increpó.
—Para haber actuado todo este tiempo como un maldito ebrio, me sorprende que apenas hoy entres a mi taberna a calentarte.
—Un vaso de cerveza y me largo, Greta —dijo Stubbe sin siquiera mirarla. En efecto, había pensado volver a Frechen ese mismo día y tal vez colgarse de la rama de un árbol antes de que el sol volviera a surgir por el oriente.
—A mí me da lo mismo, Will. Me alegra verte. Peeter era un monstruo, pero también era tu hijo. No puedo imaginar lo que estés sintiendo.
—Cerveza —exclamó, regalándole una fugaz mirada—. Por favor.
—Como quieras. Por cierto. Ese hombre de allá ha estado viniendo desde hace un par de semanas. Todos los días pregunta por ti, como si supiera que terminarías viniendo en algún momento. Estoy harta de él pero consume como si fuera pariente del rey, así que lo atiendo sin chistar, a pesar de que me ahuyenta a la clientela.
Stubbe miró a un hombre de ojos encendidos, túnica oscura de franciscano, piel enjuta y complexión delgada, que lo miraba desde otra mesa. Un vaso, una botella de vino a medio terminar y un estofado de carne le hacían compañía.
Sólo esas dos mesas estaban ocupadas. En el aire se cernía una tensión intangible, como la que precede a las grandes catástrofes.
—Cerveza, entonces —dijo Greta, y volvió a la cocina. El otro parroquiano levantó su copa y brindó a la distancia con Stubbe, quien no se movió.
Al poco rato, el hombre de piel blanca y ojos como relámpagos se aproximó, llevando con él su plato y su vaso. Vestía el capuchón del hábito sobre la cabeza, lo que le daba un aire siniestro. Coincidió el sentarse con el regreso de Greta. Ella depositó el vaso en la mesa y, como queriendo desentenderse de todo, o tal vez percibiendo el fuerte aroma de la tragedia, fue a la puerta principal, echó la trabe y se perdió en la cocina.
—Primero quiero que sepas… —dijo Oodak al primer sorbo de vino, con un cargado acento extranjero—, que yo no tuve nada que ver en esto.
—Cerdo de porquería. Y esperas que te crea.
Una sola conversación habían sostenido, hacía ya muchos años, pero ojos como ésos no se olvidan nunca. El incidente había ocurrido cuando Peeter aún no venía siquiera al mundo. Oodak se había presentado a media jornada, en pleno campo; Stubbe pastoreaba un hato de ovejas de su propiedad cuando el hombre surgió de la nada; se había presentado como el Señor de los demonios y había ofrecido una pequeña demostración. Stubbe se puso en guardia al tener ante sí al monstruo en su representación más espantosa; ésa había sido una de las tres transformaciones a las que se refirió estando con su amigo Oskar. Las ovejas huyeron en estampida y perdió una buena cantidad esa tarde. Ojos y circunstancias así no se olvidan nunca.
—No tienes alternativa —sentenció Oodak—. En todo caso, lo cierto es que él ya no está aquí.
En sus ojos había más de una declaración. Will Stubbe sintió que se le encogía el corazón.
—Por eso no has podido tener ningún tipo de comunicación con él, a pesar de haber rescatado sus huesos y haberlos enterrado clandestinamente en tierra santa con tus propias manos. Porque su espíritu ya no vaga por la tierra. Y tú y yo sabemos la razón precisa.
Stubbe sintió un estremecimiento. Sucumbió a una lágrima que resbaló por su mejilla.
—Está con nosotros —dijo Oodak, complaciente—. Finalmente, sus actos le han granjeado esa recompensa.
Stubbe no pudo sino consentir un pensamiento. “Mi muchacho”, se dijo. Fue presa de temblores y sacudidas. “Mi muchacho en el fuego eterno.” Era demasiado. Quiso morir pues era la única razón por la que había permanecido tanto tiempo en Bedburg vagando como un muerto en vida: la esperanza de que el alma de Peeter estuviese errando por las inmediaciones del pueblo, poder hablar con él y confortarlo por última vez. Suplicarle su perdón. Propiciar un arrepentimiento. Granjearle otra suerte.
Pero en todo ese tiempo sólo habían alcanzado sus oídos las voces de otros muertos, nunca el timbre tan conocido y tan anhelado de su muchacho. De ahí la decisión de ahorcarse cuanto antes, volverse él mismo de otra sustancia, alcanzar el mismo sitio en el que acaso se encontraba Peeter y conseguir ese último deseo de mirarse en él y concederle un último abrazo aunque fuese en el lugar más espantoso de la trama de los tiempos.
Y ahora recibía esa misma confirmación de la única persona que podía ofrecerle esa verdad, el único ser cuya visión alcanzaba el mundo y el inframundo por igual.
De pronto acarició una posibilidad: la de echar mano de su privilegio como Wolfdietrich, atacar con toda su furia, enfrentar a ese demonio a dentelladas, acaso morir de la mejor manera posible. Detuvo sus ojos llenos de angustia y de rabia en los de Oodak.
—No te culpo —habló nuevamente el Señor de los demonios, sin mutar su gesto apacible—, pero no creo que fuese buena idea. No lograrías nada.
Recordó Stubbe la imagen terrible, reptiliana y majestuosa que se había hecho presente aquella vez que lo abordara en un paraje solitario. ¿Qué podría hacer un licántropo en contra de un monstruo de tal naturaleza? Tal vez no importaba. Tal vez, en efecto, sería la mejor manera de morir, de reunirse con su hijo.
—En verdad, Stubbe… no sería muy inteligente. Después de todo, ¿a qué crees que he venido? ¿A hacer escarnio de tu pena? Por favor.
La ira disminuyó. ¿Acaso…?
—Así me gusta —dijo Oodak con un nuevo trago a su vaso de vino.
—¿Qué es lo que quieres?
—¿No piensas tomar tu cerveza?
—¿A qué has venido?
Terminó su vino Oodak y se levantó a recuperar la botella, que había quedado olvidada en la mesa que estaba ocupando al momento en que llegó Stubbe. Volvió a su lugar frente al barbado hombre de los ojos colmados de tristeza.
—A hacerte una oferta.
Capítulo tres
–Éste es buen lugar para el experimento, Jop —dijo Sergio.
Era un pueblo como cualquier otro. Pasaban de las cinco de la tarde y la actividad era apacible. La iglesia llamaba a misa con las últimas tres campanadas, la gente se paseaba en el sopor vespertino sosteniendo una nieve, caminando de la mano, charlando de cualquier cosa. Los niños jugaban en el parquecito aledaño al atrio de la iglesia envueltos en una gritería musical. La plaza de jardines entrecruzados, verdes y floridos, ayudaba a aumentar la estampa de postal turística que conformaba todo a la vista de los recién llegados. Era un pueblecito en algún lugar del estado de Sinaloa y Sergio lo había elegido por su evidente tranquilidad, su casi inverosímil apariencia del lugar más pacífico del mundo.
Sergio escogió una de las bancas del parque y se sentó. Jop compró dos algodones de azúcar y, después de darle uno a Sergio, ocupó el sitio al lado de su amigo.
El experimento. Así lo había llamado Sergio porque no estaba seguro de que funcionara. Pero sí estaba seguro de que, de echar mano de ello, tendría que iniciar en algún lugar apartado, sin mucho que poner en juego.
—Explícame de nuevo, por favor, por qué tiene que ser de noche —dijo Jop una vez que agotó su algodón azul.
Dos mochilas era todo lo que cargaban; en la de Jop el objeto más pesado y voluminoso era la laptop, en la de Sergio, el Libro de los Héroes. Los tenis de ambos ya mostraban claras señales de desgaste por los kilómetros andados, así mismo las ropas, sucias y polvorientas. Los rostros, demacrados, carentes de entusiasmo, también eran fiel reflejo del tiempo que llevaban sin descanso y sin haber conseguido nada. Pero este día al menos era diferente y en los ojos de Jop intentaba nacer su antigua chispa. Porque tal vez podrían, a partir de ese día, encender una luz si el experimento funcionaba, si no los ponía en tan grave peligro como suponía Sergio, si al menos les indicaba una dirección precisa.
El sol se mostraba luminoso por encima de las montañas, así que tenían una hora o tal vez un poco más para prepararse antes de la llegada de la oscuridad.
—De noche hay menos ruido ambiental.
—¿Ruido “ruido”… o estás hablando en sentido figurado?
—Sentido figurado.
—Ya.
Sergio se sentía optimista. Tenía que funcionar. En realidad lo único que le preocupaba era tener que seguir por su cuenta y dejar a Jop atrás.
—¿Extrañas la escuela? —dijo Jop.
—Algo.
—Yo igual.
Desde esa banca podían ver el edificio de un colegio.
A Jop se le ocurrió, de pronto, que su infancia quedaba muy lejos. Más allá de ese parque, esa plaza, ese inmueble, el horizonte…
—Naah. La verdad no extraño la escuela —mintió.
Fue a comprar dos botellitas de agua a un puesto cercano. Y luego, ubicó también, a la distancia, un banco y un cajero automático, pues era posible que necesitara sacar dinero próximamente. Al volver a la banca, Sergio tenía otro semblante, uno que indicaba que lo ineludible estaba por ocurrir.
—Me he acostumbrado a vivir con el miedo encadenado a mi interior.
Su voz parecía la de una persona mayor. Jop no supo qué decir. Tomó su agua y le dio la otra botella a su amigo.
—En cierto modo será una forma de liberación, Jop. Soltar las amarras del miedo… pero no podemos saber si los demonios o sus sirvientes están avisados por Oodak de mi misión. Y, la verdad, aunque tengan órdenes explícitas de no hacernos daño, no creo que se sientan muy dispuestos a obedecerlas.
—De acuerdo.
El sol se ocultó lentamente, comenzó a difuminar sus colores en una paleta más elemental y más hermosa, sobre todo en las partes más bajas de la bóveda celeste. La gente salió de misa. Las farolas se encendieron. La gente no dejó de pasear, incluso se incrementó la actividad. Los niños convocaron a otros niños. Los juegos se volvieron más bulliciosos.
Se trataba de un experimento bastante simple. Sergio había conseguido tal control sobre su miedo que creía poder ahora no sólo liberarlo, sino potenciarlo. A partir del momento cuando enfrentó a Morné y aprendió a disimular en presencia de Oodak, consiguió hacerse fuerte y, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, controlar al monstruo abrazándolo, haciéndose uno con él. Doloroso, demandante, agotador… pero efectivo. Así que ahora, en esa plaza de cualquier pueblo de cualquier lugar del mundo, volvería a sentir miedo; liberaría sus temores y no sólo les soltaría las cadenas sino que les permitiría volar, expandirse, vibrar en resonancia con cada persona, cada objeto, cada molécula del aire circundante. Todo el miedo posible, porque comprendió que sólo así podría abrir sus sentidos de mediador y percibir al héroe por muy lejos que éste se encontrara. ¿Peligroso? Mucho, pues los demonios son atraídos por el miedo del mismo modo que las abejas a una fuente de miel. ¿Funcionaría? Sí. Claro. No era ésa la duda que abrigaba Sergio, sino qué tanto estaría llamando a los demonios y cuál sería la respuesta de éstos. ¿Estaba listo? Jamás lo sabría hasta no intentarlo.
Por eso ese lugar. Ese pueblo que, al menos en apariencia, era incapaz de albergar algún demonio de importancia. Tal vez sólo hubiera gente buena. Y acaso, entre ellos, algún héroe real.
Así, la espera se extendió, algo muy habitual para los dos chicos en esos días. La gente comenzó a abandonar la plaza. El silencio empezó a apoderarse poco a poco de las calles. Era una noche sin luna, sin viento, sin malos presagios.
Pasaban de las doce de la noche cuando Sergio hizo una venia a Jop y éste, suspirando, se acomodó a su lado en la banca. Tenían una habitación alquilada en un hotelito de esa misma plaza; habían sacado dinero del cajero automático; habían cenado. Ya no tenían excusas.
Sergio aguardó a que no hubiera personas al alcance de su mirada para sacar la brújula de su mochila y depositarla en la banca. Jop, a su lado, sabía que no habría signos tangibles de lo que estaba por venir… en el mejor de los casos. Pero igual tenía miedo. La súbita soledad de la que un par de horas antes fuera una plaza concurrida le parecía ahora un inevitable preámbulo, como si se tratase del ojo del huracán. La luz artificial de las farolas se había vuelto mortecina, fantasmal, al igual que los ruidos, cada vez más tenues o distantes. Jop extrañó los días en que se veía a sí mismo dirigiendo cine de horror; ése hubiera sido un gran escenario para rodar una escena.
Sergio sólo tuvo que hacer lo que hacía todos los días al momento en que se desprendía de los brazos de la vigilia para caer en la inconsciencia a la hora de dormir. Como aflojar algún músculo que constantemente se mantiene apretado, con la diferencia de que ahora no entraría al seguro terreno de las pesadillas.
Liberó sus miedos con todos los sentidos alertas.
Fue como volver a ser él mismo. Aquel muchacho que, desde aquel primer contacto con Farkas, tuvo miedo, mucho miedo. Aquel muchacho que durante toda su niñez se sintió receloso y apesadumbrado por casi cualquier cosa. Fue como estar de nuevo frente a la computadora, chateando con Jop, entrando a aquella página de Led Zeppelin, recibiendo el primer mensaje del licántropo que habría de definir su suerte para el resto de sus días.
Él mismo se sintió sorprendido. Llevaba tanto tiempo ejercitando ese músculo que le fue extremadamente fácil usarlo a conveniencia. Y repentinamente ya era un miedo sobrecogedor el que se apoderaba de él, como tal vez no sentía desde que era un niño pequeño y escuchaba ruidos del otro lado de la puerta. Luego, el miedo se incrementó poco a poco, hasta volverse muy cercano al terror.
Sus pupilas se dilataron. Su respiración se agitó. El sudor acudió a su frente, a las palmas de sus manos. No pudo evitar el escalofrío, el temblor, la asfixia, el sentimiento de desamparo. Comprendió que acaso estuviera perdiendo el control pero, al menos en esa ocasión se dejó llevar, pues era necesario saber qué tan efectivo sería el experimento.
Entonces ocurrió.
Como si se extendiera un fino entramado entre él y cada persona a su alrededor sin importar la distancia, comenzó a sentir la vibración del miedo y la confianza contraponiéndose, como si cientos de miles de pulsaciones se encontraran en el aire y él sólo tuviera que elegir las más placenteras o las más desagradables, unas procedentes del halo de fortaleza de las personas, otras de la ausencia de alma de los demonios. Jop lo notó, porque en el rostro de Sergio se revelaban por igual el asombro y el conocimiento.
—¿Estás bien? —dijo Jop.
Sergio no respondió en seguida. Cerró sus ojos. Lo podía decir casi como si se cincelara en su mente un mapa: la ruta exacta hacia el monstruo o hacia el héroe. A no muchas calles de ahí, un demonio; a un par de kilómetros, un héroe. Imposible decir si el demonio dormía o si el héroe se llevaba un pedazo de pan a la boca. No podía discernir otra cosa que lo que producían en su interior ambos; pero sí podía afirmar algo con toda seguridad: su existencia y proximidad.
—¿Estás bien? —insistió Jop.
—Sí —respondió, parcamente.
Mas no bastaba. Si en realidad quería hacer uso de esa facultad suya, tenía que potenciarla. Proyectarse más allá de ese pueblo. Más allá de esa gente. Tal vez el estado. El país. El continente.
Se estremeció al instante. De pronto fue como si, por decisión propia, todo en el mundo fuese horrible, como si Jop fuese capaz de estrangularlo ahí mismo, o el parque pudiese estallar en llamas espontáneamente.
—Sergio… —dijo Jop. Algo había cambiado en su voz.
Pero Sergio prefirió no atenderlo. Por el contrario, siguió con la vista encerrada tras sus párpados, la oscuridad total y ese dejarse acariciar por las largas y finas extremidades de fantasmales medusas que flotaban a su alrededor. Cada delgadísima hebra, una persona con sus vicios y sus virtudes. Cada tacto con esos hilos de plata una nueva convicción, un nuevo miedo o un nuevo acercamiento a ese sentimiento tan parecido al amor pero, a la vez, tan distinto.
—Sergio… —insistió su rubio amigo, ahora palpándolo en el antebrazo, procurando llamar su atención, que abriera los ojos, que volviera a esa banca en ese parque.
Sergio, en cambio, viajaba, se dejaba guiar por esa sensación de horrores y alegrías. Veintidós demonios, la mala noticia. Tres héroes, la buena. Uno de ellos con tal potencia en el halo de fortaleza que valía la pena hacer el apunte mental. Abrió los ojos para mirar la brújula y hacer la conexión entre su certeza y la dirección exacta de la vibración. Pero lo que contempló lo hizo olvidarse por completo del asunto.
Frente a él y Jop, a pocos metros, cinco perros los miraban con fascinación. Los cinco parecían ser callejeros, mestizos de todos tamaños, de esos que han pasado hambre toda su vida. Los cinco presa de un nerviosismo palpable. Gruñían, bajaban y subían las orejas, se miraban entre sí, luego a Jop y a Sergio, una mezcla de temor y excitación y voracidad incomprensible. Ladraban y callaban. Se mostraban sumisos un segundo, y al siguiente, arrebatados de furia.
—Lo que sea que estés haciendo, vas a tener que dejarlo para después —dijo Jop, quien había subido ambos pies a la banca, como si fuese un bote a punto de irse a pique.
En menos de un minuto se les unió un sexto perro. Y, detrás de él, un séptimo.
Sergio entonces miró por encima de los animales una sombra que daba vuelta a una de las callejuelas del pueblo. Lo supo como si lo leyera en un aviso de grandes letras: se trataba del demonio que había detectado minutos antes y que ahora, en contraparte, lo había detectado a él. Y, tal y como había previsto, no había sido indiferente al llamado.
Hasta ese momento volvió a encerrar el miedo. Con grandes esfuerzos, pues era como luchar contra un torrente para poder cerrar una esclusa. Del mismo modo que había aprendido a hacer en el castillo de Oodak hacía no mucho tiempo, consiguió atenazaral ente vivo de sus miedos. Poco a poco y no sin cierta vacilación, el enorme parásito fue inmovilizado y encapsulado.
Pero los animales habían entrado en una vorágine de la que parecían no poder escapar. La diferencia fue que, súbitamente, ya no tuvieron interés en Jop y en Sergio. Uno de ellos, un perro negro y viejo, tiró la primera mordida contra otro de mayor tamaño. Al instante dio inicio una salvaje pelea que puso los cabellos de punta a los dos muchachos. El perro negro, a pesar de tener a otro prensado de sus patas, no dejaba de morder a su primera víctima en el cuello. La sangre comenzó a brotar a chorros. Los ladridos y los chillidos se mezclaban entre sí. Toda una guerra sin cuartel, una total carnicería.
—Vámonos —fue todo lo que dijo Sergio, brincando el respaldo de la banca.
Jop lo imitó y comenzaron a caminar hacia el hotel en el que habían hecho reservación, único refugio posible. A la distancia, un taxista había descendido de su auto para contemplar la extraordinaria pelea entre bestias. Y aún más atrás, una sombra se aproximaba sin apresurar el paso, las manos al interior de su chamarra.
—Me lleva… —dijo Jop al mirar por encima de su hombro y notar que uno de los perros, un mediano almendrado, se desprendía de la confusión de la pelea y optaba por ir tras ellos.
Aunque no aflojaron el paso, Sergio no podía ir muy de prisa. Se trataba sólo de llegar a las orillas del parque, cruzar la calle y trasponer una puerta, pero a decir por la rabia con la que los perros se habían atacado entre sí, ninguno de los dos lo contaría si era alcanzado por el que ahora iba tras ellos con paso decidido y las orejas erguidas.
Sergio siguió andando por el camino de grava de la plaza, pero pronto comprendió que sería imposible; a su paso era cuestión de segundos que el animal lo prensara entre sus fauces. Giró en torno y confrontó al perro, que venía directo hacia él. Jop iba varios pasos delante, pero se detuvo.
—¿Qué haces?
Sergio no supo qué responder. Se descolgó la mochila dela espalda para intentar usarla como escudo, pues el perro estaba a poca distancia y supuso que brincaría para derribarlo. El miedo, en toda su expresión, se había desencadenado nuevamente: era un monstruoso invertebrado traspasándolo con cien aguijones.
Jop volvió a su lado.
—¡Shuuu! —gritó para espantar al animal.