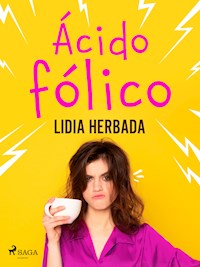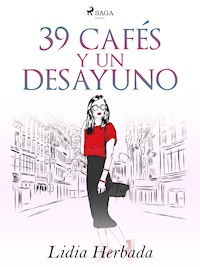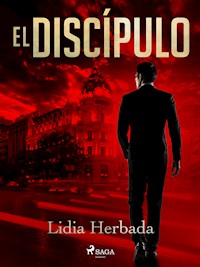
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
El policial noir que faltaba. La novela liga con un hilo de sangre a las ciudades de Boston y Madrid, sacudidas por crímenes extraños, pero principalmente los destinos de Beatriz –que sobrelleva una viudez complicada– y de Amber, joven norteamericana muy diferente a ella en todos los aspectos. "El discípulo" comprueba la destreza de Lidia Herbada para hilvanar una narración magnética, en la que pisan fuerte el sexo, la culpa, los detectives privados, los asesinatos misteriosos y un final de colección.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lidia Herbada
El discípulo
Saga
El discípulo
Copyright © 2022 Lidia Herbada and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728042953
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
«El corazón de otro es un bosque oscuro, siempre, sin importar lo cercano que haya sido al corazón propio».
WILLA CARTHER
E lucevan le stelle,
ed olezzava la terra
stridea l'uscio dell'orto
ed un passo sfiorava la rena.
Entrava ella fragrante,
mi cadea fra le braccia.
O dolci baci, o languide carezze,
mentr'io fremente le belle forme disciogliea dai veli!
Svanì per sempre il sogno mio d'amore.
L'ora è fuggita, e muoio disperato!
E non ho amato mai tanto la vita!
E LUCEVAN LE STELLE "TOSCA", GIACOMO PUCCINI
«Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen; los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre».
APOCALIPSIS 19:20
PRÓLOGO
Hay noches que se tiznan de miedos, que arrastran la tranquilidad de un sábado cualquiera en el que, el final de la tarde, trae consigo una inundación inesperada. Llueve a cántaros, el parque está dormido, chirrían las cadenas de los columpios vacíos y el aguacero arrecia con fuerza levantando la tierra del suelo y embarrando todo a su paso.
La lluvia bajo sus pies. Sabe que está sola, que no son horas para una chica en un parque oscuro y menos en un día así. No quiere aumentar la lista de las violaciones del año. Si empezara a gritar, nadie la oiría. El viento la atrapa y le zumba en los oídos. Es como una abeja que no tiene alas y se arrastra por el tímpano en búsqueda de una salida. Intenta pensar en otras cosas, pero la lluvia ha caído en sus gafas de concha y apenas puede ver. Tiene los cristales empañados.
Le asalta un temor, justo ahora que no recuerda dónde aparcó el coche. La luz amarilla de las farolas de la calle le avisan de la dirección de la lluvia. Las gotas caen en fila, en manada hacia el lado izquierdo. No tenía que haber salido de casa, pero no hay tiempo para lamentarse. Las flores no crecen en esta época del año. Un rayo se abre en el cielo. Silencio. Segundos más tarde, se rompe por un ruido ensordecedor. La tormenta está cada vez más cerca. Empieza a correr y algunas de sus pisadas quedan amortiguadas entre las hojas sucias del suelo. Otras, en cambio, resbalan y hacen que pierda el equilibrio. No hay tiempo que perder, necesita encontrar su coche. Comienza a pulsar el mando para que le avise de la ubicación. A pesar de la oscuridad, todavía quedan coches en el parking. No hay nadie alrededor. El aire levanta su falda y el agua se cuela entre sus piernas.
Está asustada, necesita encontrar su coche. Sus tacones repiquetean y rompen el silencio junto a los truenos. Escucha el rebote continuo de algo metálico golpeando el suelo. No quiere darse la vuelta, pero cada vez suena más cerca. El aire de su respiración se entrecorta. Una mano le toca el hombro, se sobresalta y se gira. No entiende cómo puede ser tan asustadiza, por fin ha venido alguien a ayudarla.
Apoyado en una muleta, ve a un hombre que le comenta que unos faros parpadean en la otra zona del parque, que ha pasado algo con su coche y que ha visto a unos adolescentes merodeando. Lo ha vuelto a dejar mal aparcado, seguro que en una zona restringida, siempre tan despistada. Ella confía, ha sido muy amable. El hombre cojea, así que le ayuda y le tapa con el único paraguas que tiene. Dos varillas rotas y la tela se voltea. Los dos se ríen. Qué distinto cuando uno hace el viaje en compañía.
Está aparcado en una plaza reservada a minusválidos, le pide disculpas por ello. Tiene una rueda pinchada, menos mal que está él para ayudarla. Se acerca a la puerta del maletero, pulsa el mando, se da la vuelta con una sonrisa y él la estampa contra la puerta, una y otra vez, fuera de sí. Quiere abrirle la cabeza igual que se degüella a las gallinas. Saca de su bolsillo izquierdo una navaja, levanta su larga melena y le hace tres incisiones en la nuca. Le gusta ver la sangre correr.
Su mirada verde se vuelve negra. Toma su fino cuello y le limpia la sangre con el puño de su jersey. Lo hace con máximo cuidado mientras que, con sus dedos, aprieta de nuevo. No hay testigos. La lluvia no cesa, tira la muleta, escupe al suelo, cierra la puerta del maletero y el cuerpo, débil, cae entre sus piernas. La arrastra con fuerza por todo el suelo del parking hasta llegar a su coche. En el camino ha perdido un zapato. El coche está aparcado en batería. La introduce en el asiento del copiloto. Le cuesta arrancar, el motor está frío.
Está hecha un ovillo. Escucha el ruido del motor y siente una velocidad infernal. Despierta con una brecha en la cabeza que no para de sangrar. Resbala por su cara hasta alcanzar su boca y se lame como un animal herido. No tiene un pañuelo cerca y necesita limpiarse. Le cuesta respirar. Va tumbada al lado de alguien. Mira a su lado y ve la muleta, recuerda que cojeaba. Parking, rueda, frío, tormenta, todo en una neblina enmarañada golpea su corazón. Tiene que salir de ese lugar. La mirada del hombre está muerta y su gesto, antes amable, se ha vuelto frío. No sabe cómo acabó tumbada en aquel asiento, pero ese no era su coche.
La noche del sábado se volvió más oscura. Las sombras de la noche la envuelven y el limpiaparabrisas va de un lado a otro. Tiene sus labios sellados y teme por su vida. Su bolso está a sus pies, pero no vale lo suficiente. Volantazos de un lado a otro. La lluvia golpea en el cristal con fuerza, tanto que parece que se va a romper. Tiene que salir de allí. Sus dedos se entumecen e intenta espabilarlos. Las luces largas en el carril contrario le iluminan la cara cada pocos minutos. Apenas puede distinguirlo, ha perdido sus gafas, tiene los ojos hinchados y la brecha sigue sangrando. Tiene miedo, pero quiere soltarlo. Palpa la puerta con su mano, mira atentamente la manilla, se agarra como cuando va en el autobús y tira de ella con fuerza. Siente la aspereza del arcén que le desgarra la piel de su lado derecho. Quema, pero no tanto como el sonido de la noche gritando. Se deja caer por un barranco sin saber dónde terminará. Las piernas le pesan y su cuerpo con olor a óxido está dolorido por los golpes que no recuerda. Cualquier lugar fuera de ese coche será su salvación.
Durante algún tiempo estuvo inconsciente en el suelo. Despertó magullada, sin dirección y sin bolso. Sus piernas se tambaleaban y se sentía mareada. Llegó arrastrándose hasta una carretera secundaria, alzó los brazos y los focos de un Ford negro pararon en seco.
Salvada o eso creía.
Era él.
PRIMERA PARTE
No todas las flores están en el jardín
BEATRIZ
I
Encerrarme en las sábanas y no ir a trabajar no iba a cambiar nada. Me sentía como un pez sin agua. Seca.
Había días que lo llevaba mejor que otros. Derramé demasiadas lágrimas en los últimos tres años y no podía seguir fingiendo que llegaría un día en el que pudiera superarlo. Estaba marcada pero, aun sabiendo que nunca volvería a ser la misma, intentaba pensar en esa mujer que fui. Una mujer que amaba la vida y era feliz y, a veces, eso me reconfortaba. La mayor tristeza siempre me asaltaba cuando dormía, cuando dejaba salir todo lo que callaba durante el día.
Subí la persiana eléctrica con el mando que tenía en la mesilla y la luz de la calle iluminó de nuevo mi habitación. Estiré los brazos intentando tocar el techo y me hice una coleta a medias. Me quité el pijama y lo tiré encima de la cama. «Luego vendrá Floren y lo recogerá», pensé. La conozco desde que soy pequeña, cuando trabajaba para mis padres. Era una más en la familia y, como tal, se atrevía a decirme que estaba muy delgada, que no comía y que debía cuidarme porque iba a enfermar. Así que, siempre que podía, me traía de su pueblo tomates y huevos de corral. «Allí todo sabe distinto».
Seguí el mismo ritual de cada mañana. Extraje la cédula de mi bruxismo, gracias a la cual conseguí que se liberase mi mandíbula evitando, así, tantos dolores de cabeza. La limpié con sumo cuidado con un cepillo especial y luego la dejé caer en un vaso con una pastilla efervescente para que se limpiase entre las muescas.
Me dirigí al vestidor. «Tengo que dejar de comprar tanta ropa, algunas siguen con la etiqueta puesta». No tenía tanto tiempo para estrenarlas y me culpaba, pero enseguida lo dejaba pasar cuando me echaba varias cremas tanto en la cara como en el cuello. Mi padre siempre decía que la edad de una mujer se notaba siempre en las manos y en los codos. Quizá por eso no me gustaban las camisas de manga corta. Detestaba la carne colgante. Tenía como seis botes diferentes de cremas, cada uno llevaba una pegatina en rojo y en azul. Rojo para la mañana y azul para la noche. Cada una realizaba una función y no podía saltarme ninguna porque, entonces, ya no haría el efecto revitalizante que quería conseguir. Me miré al espejo y este me devolvió la imagen de lo que un día fui. No sabía si era el hecho de no haber tenido hijos o, quizá, todo lo que me he cuidado a lo largo de estos años, lo que hacía que siguiera manteniéndome tan joven. Mi piel seguía teniendo esa luminosidad. Solo si me acercaba podía ver que el tiempo sí había pasado a través de alguna pata de gallo muy tenue. Probablemente también las risas habían traído alguna arruga más.
Cepillé mi larga melena y vi que empezaba a asomar la raíz, ahora esta salía sin ningún permiso. Llamé al teléfono personal de mi peluquero, Alonzo, que tenía un salón de belleza en la calle Mayor. Uno de los pocos locales de siempre que se han conservado. Llevaba con su pareja más de veinte años y sentía envidia, hubiera querido eso para mí. Sostenía que la vida te compensaba, no te podía regalar todo y conmigo había sido muy generosa. No me lo cogió, a esas horas debía estar en su clase de yoga Bikram.
Me preparé un gran desayuno. Ese día tocaba la tostada con queso feta, láminas de aguacate, un poco de granada y un chorrito de aceite de oliva. No podía faltar mi mezcla de zumo de naranja con zumo de limón. Cuando saltaron las tostadas, Alonzo me devolvió la llamada.
–¿Me ha llamado mi clienta favorita?
–Sí, Alonzo. Tengo las raíces fatal, necesito verte.
–No me digas que quieres una sesión de mimos para tu pelo.
–Me lo dejas siempre como la seda, ya lo sabes.
–Vente a las cinco.
–A esa hora no puedo…
–No sé por qué trabajas tanto, corazón. Vente cuando quieras.
–Sabes que te quiero.
Si no fuera por los taburetes de la cocina, diría que estaba sentada en el salón. Toda mi cocina era panelada, no me gustaba que se vieran los muebles. Pero así soy yo, tampoco me gustaba que vieran mi interior. Apenas tenía trato con los vecinos, no bajaba a las juntas y no entendía que pintasen el garaje de blanco nuclear y que se les olvidase poner los números de las plazas. En el último mes había escrito como dos cartas y se las había dado al portero para que lo llevasen al administrador, pero no me habían hecho caso.
Dejé la taza en el lavavajillas y me fui al gimnasio, una habitación pequeña junto a la cocina. Un banco de remo, una elíptica y una espaldera donde me colgaba quince minutos desde hacía un tiempo y que me servía para descargar la rabia acumulada durante el día. Después de sudar algo estirándome y haciendo más de treinta minutos en la elíptica, me duché y elegí una americana y unos vaqueros para trabajar. Era viernes, tocaba casual. Solía entrar a las diez, lo que me permitía elegir cuidadosamente mi vestuario, desayunar tranquilamente y disfrutar del amanecer en verano. Abrí el zapatero y, junto a mis tacones, vi unas zapatillas del número 43. Eran de él. Me dio un vuelco el corazón, como cuando bajas el túnel de O’Donnell. Todavía me costaba hacer el simple gesto de mover una percha hacia el lado derecho del armario. Era como mi cerebro, solo funcionaba un lado del mismo.
Tenía la casa revuelta. Algunas prendas en el salón, papeles tirados y las sábanas en un montículo arrugado. Llegaba tarde al trabajo, así que dejé una notita con miles de instrucciones para Floren: pon una lavadora, recuerda la ropa blanca siempre separada de la de color, limpia bien el cubo de basura que luego huele y, por favor, no eches más amoniaco en la mampara del baño, con alcohol es suficiente.
Abrí la puerta de la terraza. En un rincón había un bote de pintura seca y un pincel encima de un lienzo sin terminar. No me acordaba de cuándo fue la última vez que decidí dejar de pintar. Algunos geranios se habían marchitado. Había vuelto a olvidar regar las plantas, qué cabeza la mía.
Llamaron a la puerta. «Qué horas más raras, Floren llega por la tarde y siempre usa sus llaves». Eché un vistazo por la mirilla. Era Mariano, el portero.
–Buenos días. Disculpe que la moleste, pero ha llegado un paquete para usted.
–¿Quién lo trae?
–Amazon.
–Muchas gracias, Mariano. Espere un momento.
Le dejé en el rellano mientras buscaba mi bolso y le daba cinco euros por las molestias. Había que tenerle contento. Hace poco entraron unos inquilinos y no fue muy amable con ellos. También era verdad que era una comunidad antigua y detestaban que viniera gente nueva. En el fondo, querían controlarlo todo.
–Tenga, muchas gracias.
–Por cierto, tengo algo importante que comentarle. ¿Sabe que la vecina de enfrente, Amalia, murió hace seis meses? Tiene cinco sobrinos y ahora mismo no pueden vender la casa porque tienen que esperar por ley a que pasen dos años por si sale algún descendiente y tiene que heredar. El comprador lo tiene difícil por la ley 28, eso he oído. Tampoco me haga mucho caso, lo mío es fregar y no meterme en asuntos legales. A los médicos y a los abogados cuanto más lejos, mejor.
–¿Amalia? Si esa mujer era una monja en vida.
–Pero ya sabe cómo son estas cosas. Si lo compra alguien no le van a dar hipoteca hasta que no pasen esos dos años que llaman de cortesía por si sale otro heredero. Y han decidido que, mientras piensan qué hacer con el piso, lo mejor es alquilarlo para sacar algo de rentabilidad.
–Vaya, lo siento. Amalia siempre le decía a mis padres que su mayor dolor sería que sus sobrinos se pegaran por sus bienes. Siempre quiso que la familia estuviera unida.
–Y además, le aseguro que en todo este tiempo no han venido por aquí a verla ninguno.
–Qué lástima.
–Esto ya no es lo que era. Yo me jubilo dentro de dos años y, la verdad, me da mucha pena cómo están cambiando las comunidades. Esta era una comunidad de bien. Recuerdo cuando la trajeron en mantilla, cuando corría por toda la escalera y su padre le regañaba. En el segundo, hay una pequeña pintada echa por usted.
–Mariano, le voy a tener que dejar.
–Disculpe, que le doy a la hebra y no paro. Solo decirle que mañana o pasado entrará un inquilino nuevo. Nos han dicho que es un hombre encantador y que, además, trabajará desde casa. Algo que también es importante, tener gente que esté en la comunidad durante el día, porque ya sabe los problemas que da la hernia. Por las tardes estoy solo hasta las cinco, porque tengo que ir a rehabilitación. Esta espalda me mata. Uno cuando es joven, hace muchas tonterías. El cuerpo tiene…
–Sí, memoria. Mariano, discúlpeme pero me voy a tener que ir. No quiero llegar tarde al trabajo.
–Claro, claro, si yo solo he venido a dejar este paquete. Me gusta a hacer las cosas bien y eso que, a veces, los vecinos no son como usted de generosos. Piensan que la recogida de paquetes entra en el sueldo y, claro, ahora con Amazon Prium y esas cosas modernas...
–Amazon Prime, Mariano, Prime.
Terminé la conversación cerrando la puerta y yendo al salón con el paquete. «Estos de Amazon cada vez son más rápidos». Mi jefa me recomendó un aparato de electroestimulación que servía para los dolores en las cervicales y también para reducir celulitis. Todo en uno. TENS y EMS, cómo avanzaba todo. Me coloqué las ventosas en el cuello, me lo puse de cinturón y me fui a la calle. «En Madrid siempre hay muchas cosas que hacer, no me da la vida». Me gustaba cuidar de mí y de mi casa, es lo que siempre me había salvado de todo.
Vivía en Rosales, una de las calles más señoriales de Madrid. Gran parte de los edificios eran bloques de diez pisos o más que lucían, en sus fachadas, enormes terrazas. Algunas de ellas parecían jardines por sus dimensiones; otras estaban habilitadas como miradores al Parque del Oeste y la Casa de Campo pero, en su mayoría, estaban cerradas y reconvertidas en habitaciones con vistas.
El portero de la finca, Mariano, me trataba con una extraña amabilidad desde que ocurrió mi tragedia. No me gustaba que me vieran distinta, pero yo también lo notaba. Quizá era más arisca, no lo sé. Todos me trataban como si fuera un jarrón chino, algo que se pudiera romper. Guardaban mi correspondencia, fregaban de manera cuidadosa el rellano para no despertarme y me hacían resúmenes de las reuniones de vecinos a las que había dejado de ir a través del portero. «No sé que haría sin ti, Mariano. Eres bastante cotilla, sí, pero también eres un seguro de hogar».
Creo que me había ido aislando. No tanto por él, sino porque no me apetecía perder el tiempo con gente que no conocía. Estaba en ese momento en el que me daba cuenta de que no todo valía y necesitaba pedirle más a todo.
Supongo que, en el fondo, debí pensar que era una privilegiada. Podría no trabajar, pero era lo único que me hacía sentir útil y me permitía no estar pensando todo el día en si era viernes o lunes. Tenía un colchón de dividendos y fondos que heredé de mis padres y vivía en un piso de más de trescientos metros repleto de recuerdos. Una especie de museo de mi legado familiar, de mi historia. Aquí me sentía protegida, como si mis padres estuvieran en el hall y velasen por mí. Eran de Valladolid, pero pronto se mudaron a Madrid y, cuando fallecieron, me quedé sola hasta que lo compartí con Lucca e hicimos de él nuestra guarida. Tuve que redecorarlo, pero admitía que no era una de mis especialidades.
Desde mi terraza podía ver el templo de Debod. A la caída de la tarde ardía en llamas y, al esconderse el sol, veía cómo se apagan. Yo era así, una mujer que ardió una noche y se tuvo que reconstruir.
Desde allí veía pasear las mismas caras vecinales de todos los días. Algunas personas mayores todavía los reconocía de la época de mis padres. Había pasado mucho tiempo, pero podía distinguir cada arruga. Me acordaba de ellos, pero estaba segura de que ellos no tenían ni idea de quién era yo. Veía algún chico nuevo correr con el torso al aire, bronceado por los rayos uva de algún local de la calle Princesa y seguido de su perro con la lengua fuera. Acostumbramos a los animales a llevar la misma vida que nosotros. También lo hacemos con nuestros hijos y, por eso, decidí que en mis planes no habría ni perros ni hijos.
Hace muchos años transformé una parte de la terraza en galería. Un espacio para mí, amplio y con mucha luz. La terraza era inmensa, se escapaba a mis ojos y daba la vuelta hasta Martín de los Heros, la hermana venida a menos de Rosales. Cuando me acomodaba en esta zona para leer en uno de los dos sillones de mimbre, observaba a otro tipo de gente. Solían andar con más prisa y, de vez en cuando, cambiaban los negocios: un bar nuevo, una tienda de comestibles que cierra o una tienda de uñas atendida por chinas. Permanente primavera o permanente decorada. Había vuelto a comerme las uñas, no podía dejar ese hobby de lado y más en esa etapa de mi vida. Me distraía la mente. Eso y descargar alguna app para aprender inglés en un mes. Leí una vez que los idiomas frenaban el lado emocional y yo quería acabar con él.
Salí al rellano. Era la primera vez que se me olvidaba despedirme de él, otro de mis rituales. Volví a abrir la puerta y dirigí mi mirada al recibidor, donde estaba nuestra foto. Los dos en las ruinas de Siguiriya en Sri Lanka, todavía recordaba ese viaje. Nada parecía presagiar dónde me encontraría y lo peor es que, cuando lo vivía, no lo disfrutaba. Mi cabeza siempre estaba en otro lado. Maldita insatisfacción y malditas expectativas que nos impiden celebrar los momentos en alza. Pensé en Lucca con su pareo subiendo Siguiriya como si fuera fácil, mientras yo le seguía con la lengua fuera como uno de esos perros de Rosales. Una larga escalera alcanzaba la cima, cada peldaño de madera vibraba y, entre uno y otro, se veía el vacío. Qué tonta fui. Lucca enseguida tendió su brazo y tiró de mí, como siempre lo hacía. Gritaba que no quedaba nada, que solo era un escalón.
Tomé la foto entre mis dedos. Tenía una sonrisa que lo inundaba todo. Me acerqué y le acaricié la cara. Todavía le sentía caliente, vivo. Mi psicóloga se hubiera enfadado conmigo. «Bueno, ellas nunca se enfadan, nunca aconsejan, solo escuchan y se meten en todo de una manera muy sutil, imperceptible, dañina». Tuve que dejarla porque diseccionaba mi relación como una rana de laboratorio. Me abría las patas, me sajaba en dos y me hacía llorar. Se suponía que estabas allí para no llorar, para superar el pasado. Y yo no hacía más que llorar y odiarla, odiarla por hacerme llorar. En una de esas interminables sesiones me fui sin despedirme, así que me llamó e insistió en que debía ir de nuevo a por la última. No quería más últimas en mi vida. Dejé de ir, así de fácil. Por fin una decisión tomada sin que el destino jugara a los dados.
Mi padre siempre hubiese querido que fuese abogada del Estado como él, pero lo dejé por Bellas Artes. Al principio no me entendió, pero en uno de esos días en los que pensé que tenía la batalla perdida con él, me regaló unas acuarelas y el enfado desapareció. Nos abrazamos y nos perdonamos. Él sabía que yo también le tenía que perdonar muchas cosas. Que pasara poco tiempo en casa o que, a veces, le levantara la voz a mi madre. Pero éramos una familia y, a mí, me habían enseñado a perdonar.
Cuando llegó la adolescencia me empeñé en dejar Santa Cristina, mi colegio. Quería ir a una academia que estaba en Moncloa, encima de Chapandá, donde servían la mejor leche de pantera. Allí empezó mi coqueteo con los porros, mis primeras relaciones sexuales en los baños y, de nuevo, todo lo que deseaba, lo que anhelaba, no me llenó. Por suerte la pintura y, más tarde Lucca, me sacaron de esa insatisfacción.
Mis amigas, que no tenía muchas, me decían que, si a ellas les hubiera pasado lo que a mí, no saldrían ni de la cama. «Afortunadamente, el ser humano tiene una fuerza que obliga a seguir hacia delante», pensé. Y no me refería a las relaciones, no me interesaba el amor ni conocer a nadie. Me dan pereza. Según mi psicóloga, estoy en la fase de culpabilidad. «¿Qué sabrá esa bruja soltera que no ha sabido amar a nadie?». Lo veía cuando hablaba del amor. Decía que era una idealización, que en el fondo nos buscábamos a nosotros mismos. Lo mejor que hice fue dejarla, estaba claro.
Me había puesto a trabajar como a mi padre le hubiese gustado. Bueno, quizá no querría para mí ese puesto de administrativo, pero a mis cuarenta y cuatro años y sin casi experiencia no había podido aspirar a más. Tomé el cercanías desde Atocha hasta la Universidad Carlos III en Leganés. Allí me esperaba una mujer frenética, áspera, pero muy humana: mi jefa. Colgué el abrigo en la percha y comencé a trabajar bajo la presión de sus gritos. Salía y cerraba la puerta, siempre buscando algo, como si hubiera un fuego mal apagado.
–El jueves viene el CNIC. Beatriz, ¿has solicitado el viaje para su director científico?
–Sí, te lo mandé al correo hace dos días con el asunto «CNIC».
–Muy sutil.
–Lo hice así para que lo encontraras fácil.
–Pues ya ves que no. Tengo el correo que va a estallar y tengo muchas cosas en la cabeza.
–Sí, lo hice además desde tu correo para que llegaran con tu nombre.
–Nos jugamos mucho. El prestigio.
–¿Y eso cuánto vale?
–No seas impertinente. Quiero que esté todo cuadrado para ese día. Tienen que explicar bien dónde se están gastando los centros todo el dinero que el gobierno les cede. La Agencia Estatal de Investigación no puede ser solo una figura decorativa, debemos levantar su nombre.
–Estamos buscando hacer ruido, ¿verdad?
–¡Eso es! Y si pueden venir más mujeres que el año pasado, mejor. Debemos romper el techo de cristal.
Era secretaria de una prestigiosa científica. Le ayudaba a tranquilizarse y que pudiera centrarse, así, en sus ensayos clínicos. En realidad, eran ella y ese trabajo los que me ayudaban a mí.
Esa hora de trayecto en tren me servía para devorar libros. Antes leía solo novela negra y me hubiera encantado ser Donna León, pero ya no podía leer ficción y, mucho menos, la prensa. Mi mente había perdido concentración. Decían que era producto del duelo, que llegaría un día en el que me desbloquearía y sería la que fui. Pero quién era nadie para juzgar el dolor ajeno. Medir un duelo es como medir un abrazo. No hay tiempos.
Solo leía a Mario Alonso Puig, un especialista en cirugía general y del aparato digestivo. Toda una eminencia en el mundo de la inteligencia y la cognición humana. A través de él conocí el mindfulness, una herramienta para prestar atención al presente y que ayudaba a eludir el dolor crónico. El mío lo era.
Esa mañana me saltó un aviso en forma de tuit. Mario daría una charla en Madrid sobre gestión del estrés y liderazgo, así que el jueves tenía una cita. La primera desde hacía mucho tiempo.
Hay citas ineludibles que cambian una vida.
II
Enero de 2005
–Perdona, creo que esta es tu bolsa. Yo no he comprado pan integral.
–Ni yo leche con fibra.
–Mira que somos sanos, ¿no?
–Bueno, hay que cuidarse.
–¿Qué te parece si nos saltamos la dieta y cenas conmigo esta noche? Estoy de paso. Dentro de cinco horas y media sale mi avión a Londres y me viene bien algo de compañía. Las esperas en los aeropuertos son terribles.
Entramos en la trattoria Vecchia Milano, dos desconocidos que deseaban encontrarse. Lucca iba un paso por delante, abriéndome la puerta y mirando siempre hacia atrás para que no me perdiera. Sus modales eran impecables. Estuvo en todo momento pendiente de mí, algo a lo que no estaba acostumbrada.
Llevaba una camisa color teja con sus iniciales grabadas, unos vaqueros y unas zapatillas perfectamente anudadas. Se percibía que era italiano. Tenía un punto de arrogancia que lo hacía atractivo y unos ojos limpios, grandes y redondos que brillaban cada vez que me miraba. Su pelo era negro y tenía un gran mechón que caía cuidadosamente en la mitad de su cara. De vez en cuando se lo volvía a colocar pero, al segundo, se volvía a caer. Creo que estaba estratégicamente puesto para que pudiera estar pendiente de él en todo momento. Era encantador.
Maxi, el dueño, nos llevó a una mesa oscura y sin luz. Lucca se metió la mano en el bolsillo del pantalón, sacó cincuenta euros y se los dio de forma elegante. Nos cambió junto a un ventanal con vistas a Marqués de Urquijo y pedimos el salmón affumicatta, una maravillosa elección. Aunque el de su nonna era imposible de superar, alabó mi gusto a la hora de elegir aquel restaurante. De fondo sonaba Nicola Di Bari.
Me escuchaba y observaba cada uno de mis movimientos. Enrollaba los espaguetis que acompañaban al salmón con ansia y me hacía bromas sobre cómo comerlos.
–Le falta ese sabor tibio y picante que solo le puede dar una especia.
–No sé qué puede ser.
–La cúrcuma.
Se levantó y se metió en la barra del restaurante. Tenía tanto magnetismo que nadie le paró los pies. Abrió dos armarios y buscó la especia.
–Fare una spaghettata.
–¿Qué significa? –le dije sin poder despegar mis ojos de él.
–Es una expresión que solemos decir cuando estamos a gusto y vamos a pasar una buena velada.
Espolvoreó la cúrcuma por mi plato y se limpió la mano con la servilleta.
–Por una fare una spaghettata –dije levantando mi copa de lambrusco.
Teníamos una conexión brutal, ganas de saber el uno del otro y me hacía sentir divertida. Con él, todo era fácil. Su carácter distinguido era algo que no pasaba desapercibido y a mí me gustaba. Le apasionaba el derecho, los viajes y las finanzas. Hablamos de fotografía, encuadres y filtros, porque él se estaba aficionando a ese mundo. Le comenté que mi bisabuelo tenía una Leyca en el trastero y se le iluminaron los ojos.
Era un tipo listo y yo detestaba a los hombres básicos, los que cuando ven un sillón verde solo se quedan en el color. Yo quería un hombre que entendiera la rugosidad, que hablará de su textura, de su origen. Nunca me había hechizado tanto un hombre. Con él sentí que había llegado a la meta y no quería correr más. Quería estar a su lado y enredarme en su juego de palabras.
–Me gusta Madrid, te acoge tan bien. Creo que es porque, los que viven aquí, no son de Madrid.
–Estoy de acuerdo, es universal. Puedes estar en cualquier parte del mundo, pero siempre hay algo de ti que se queda en Gran Vía.
–Esta tarde he paseado por ahí. Me ha impresionado la cantidad de monumentos que hay en las azoteas.
De vez en cuando nos rozábamos con los dedos y nos volvíamos tímidos. Creo que lo más bonito de las relaciones es la primera cita.
Por su muñeca asomaba un pequeño tatuaje. Los detesto, pero el de Lucca estaba bien construido. Una pequeña torre de Babel por la que no dudé en preguntar su significado. Me explicó que, cuando dejó su puesto como financiero en Suiza, su padre le dijo que no llegaría a nada y que nunca conocería el éxito. Por eso se hizo un milano en el tobillo y, en la muñeca, la torre de Babel. Para él representaba el orgullo de alcanzar lo que otros no pueden ver. Me confesó que había dejado todos sus trabajos hasta que encontró su gran pasión, el vino, lo que le llevó a ser comercial y viajar por medio mundo.
También hablamos de lo importante que era hacer deporte. Me cogió de la muñeca, presionó ligeramente con sus dedos, sintió mi pulso mientras miraba su reloj y esperó un minuto.
–Tienes 63, eres una chica deportista. Yo tengo 75, estoy mucho peor que tú o, quizá, me pones nervioso.
–Creo que controlas bien tus nervios.
–¿Así que eres observadora? –me preguntó mientras acariciaba mi nariz y sonreía.
Nadie se quería ir, así que la cena se alargó. Un intercambio de bolsas nos llevó a pasar dos horas en aquel italiano cerca de mi casa. Él estaba trabajando en Londres y había venido a Madrid a pasar el fin de semana.
Tenía que cerrar una venta y acabó cerrando dos.
A mí ya me tenía.
III
Llegué a la conferencia con ganas de estar en primera fila. Se me había olvidado la cantidad de seguidores que tenía Mario, sobre todo mujeres. Daban sus apellidos compuestos en la entrada e iban de punta en blanco. Había tres puertas y yo pasé por la del medio. Al llegar a la sala, un pequeño anfiteatro, vi que casi todo el mundo ya estaba sentando y que apenas había sitio libre. Una chica me hizo un gesto y me senté a su lado. Le di las gracias y dejé el bolso en el suelo, pesaba un quintal y me apetecía estar relajada. Respiré hondo y me fijé bien en ella.
Tenía rasgos indígenas, el pelo a lo grey pixie y le colgaba un mechón largo para hacerse un tupé. Estrambótica y moderna, nada que ver con las mujeres que había a mi alrededor. Su estilo era masculino, pero muy cuidado. De uno de los lóbulos de su oreja colgaba una cadena rodeada de tres piercings que, sin duda, contrastaba con las perlas reunidas en aquel foro. Llevaba una camisa blanca, un corbatín, una falda de tubo de cuero y una mochila desgastada que había dejado a sus pies. Estaba medio abierta, por lo que alcancé a ver su vapeador y unos cuantos papeles arrugados. Inspiraba desorden. Sus dientes, perfectamente alineados y de un blanco nuclear, contrastaban con su tono de piel. Tenía unas gafas de acetato hexagonales y negras de Kuboraum, lo que rompía un poco su lado grunge y, en cada uno de sus dedos, un tatuaje ínfimo. No podía distinguirlos, así que tiré el bolígrafo al suelo para acercarme un poco más. Me pilló mirándolos, se giró y me puso el puño en la cara para que los viera bien.
–No te asustes, son claves musicales. Seguro que conoces a sol –levantó el dedo índice–, pero en la vida hay más cosas, así que te presento a fa –ahora el anular– y do.
Imagino que me merecía el corte, acabó enseñándome el dedo corazón, eso me pasaba por entrometida. Abrió del todo su mochila y sacó una cajita con pastillas de regaliz. Me miró y me ofreció, pero negué con la cabeza.
Todos los que estábamos en esa conferencia lo habíamos pasado mal y buscábamos la fórmula para resolver nuestros problemas.
–Perdona, ¿sabes si va a firmar ejemplares? –dijo subiéndose las gafas hasta la frente.
–La verdad es que no lo sé, es la primera vez que vengo.
–¿También es tu primera vez?
Las dos nos echamos a reír. Habíamos tenido un momento tenso y me gustó la forma que tuvo de rebajarlo.
–Cuando veo tanta gente en conferencias así, pienso en la cantidad de gente que está mal.
Extendió su mano y se presentó.
–Me llamo Amber y soy investigadora científica. ¿Tú?
–Beatriz y no tengo una profesión destacable.
Me pareció algo pedante. No estoy acostumbrada a que alguien me suelte su nombre pegado a su profesión. Quizá debería haber dicho: «Me llamo Beatriz y, en ocasiones, pinto bodegones muertos». Creo que la hubiera dejado seca y con ganas de ser menos impertinente.
Salimos al hall a respirar. Amber tenía mono y necesitaba vapear. Sacó su Venus RDA y, en un momento, toda la habitación se inundó de un humo artificial con olor a caramelo.
–¿Y qué te trajo aquí, Beatriz? –preguntó directa y comiéndose un regaliz que tenía pegado en el hombro–. Me gusta aprovecharlo todo.
Desde luego, era una mujer sin escrúpulos.
–¿Quieres que me tape los ojos y levante una mano como si estuviéramos en alguna terapia de grupo? –dije con sarcasmo.
–No, tranquila. Las personas que venimos a este tipo de conferencias no queremos que nos pregunten el motivo por el que acudimos. Venimos y punto.
Me pareció sincera, un soplo de aire fresco entre todas las pititas que había en esa sala. La gente se daba la vuelta para mirarla, creo que pensaban que se había equivocado de lugar. Me gustaba lo que provocaba en la gente, todos se asustaban de ella y no le importaba. Ir así por la vida debía de ser excitante.
–¿Quieres que las asustemos más? –me retó.
Se acercó a una señora y le dijo:
–Disculpe, se me ha caído el arete de la nariz, ¿podría ponérmelo?
La señora se dio la vuelta y se fue ofendida.
–¿Por qué has hecho eso?
–No lo sé. No me gusta pero, a veces, cuando te miran tanto, te tienes que proteger. Eso lo dice Mario: «uno tiene que hacerse fuerte en los ambientes donde le rechazan».
–Creo que nunca ha dicho eso, pero tú tienes más recursos que ese. Pareces inteligente, alguien que capta rápido lo que piensan las personas.
–A veces, Beatriz, la inteligencia no nos hace fuertes y solo queda el descaro. ¿Tú nunca lo sido?
–En mi mundo todo ha sido fácil.
–No hay un mundo fácil, cada uno tiene sus barreras.
Desde luego, éramos muy distintas. «Para conocer el estilo de una persona no hay nada como mirar sus zapatos», decía mi padre. Amber llevaba unas botas en punta desgastadas y con tachuelas. Yo unos zapatos de tacón, recién estrenados y de charol que me estaban matando.
Volvimos a la sala con la confianza de quien ha intercambiado algún pensamiento. Estuvimos comentando la conferencia, hasta que una inglesa se dio la vuelta y nos mandó callar. Mario alzó la voz y se dejó oír en toda la sala:
–La ciencia nos permite entender hasta qué punto está todo conectado. La situación psicológica, emocional y biológica son tres entidades conectadas y, durante el ejercicio físico, se liberan los cinco neurotransmisores que producen cambios en el estado emocional.
–Ahora me siento fatal, no hago nada de ejercicio –me murmuró al oído.
Y yo que había comprado miles de aparatos y los tenía acumulados en una habitación...Menos mal que este último año los utilicé casi todos los días. Allí estaba la elíptica de Lucca, por la que discutimos. No quería más trastos en casa y ahora, hasta eso, me recordaba a él.
–No te tortures, el deporte en algunas personas es cíclico.
Las dos nos echamos a reír. Me gustaba creer que todavía podía conocer gente nueva. Gente con la que sentirme bien, alejada de mi vida anterior y que no me preguntara a todas horas cómo me sentía sin él.
Al terminar, Amber me propuso ir a tomar algo y salimos a la calle Almagro.
–Me ha encantado la conferencia. Creo que el hecho de que sea científico y que hable de emociones genera un gran impacto en la gente. La gente no está preparada para asumir que, dentro de un hipocampo de una eminencia científica, también haya espiritualidad. Otra etiqueta derribada gracias al señor Alonso Puig –dijo Amber.
–Bueno, tampoco idealices tanto a los científicos. Pasa como con los médicos, hay de todo –apostillé con una cerveza en la mano–. No creo que haya que tratarlos con ese respecto intocable. Siempre he pensado que algunos podrían haber elegido otra carrera, aquellos que no saben relacionarse con el paciente.
–Vaya, veo que no tienes muy buena experiencia con ellos. Mi padre es médico –dijo Amber.
–Lo siento, he sido imprudente.
–Tranquila, todo eso que has dicho lo tiene mi padre, pero como padre. Como médico, es un tipo que se implica en cada paciente al máximo. Se implicó tanto que, a mi madre y a mí, también nos dejó de lado.
–¿No tienes buena relación con él?
–Somos correctos el uno con el otro. Le voy a visitar alguna vez, pero la relación es distante. No nos entendemos, pero nos aguantamos –contestó riendo y dando un sorbo a su cerveza.
Estaba tocando temas que podían molestar a Amber así que, por cambiar de tema, le pregunté por el vaper.
–¿Exactamente qué lleva? ¿Crees que es más sano?
–Lleva propilenglicol, glicerina vegetal y aromas, pero es casi igual de insano que el tabaco. Para que te hagas una idea, el propilenglicol se utiliza en pinturas. Imagina que eso vaya directamente al pulmón.
–¿No te da miedo?
–Si lo dices por la muerte, no le tengo miedo. Solo a perder a los que quiero y ya he cubierto mi cupo. Por eso intento no querer a nadie más.
–Buena filosofía, pero un poco inmadura.
Lucca siempre se enfadaba cuando hablaba de forma ligera sin conocer a la otra persona. Tenía que haber sido más cuidadosa. Aun así, seguí con mis preguntas. Tenía curiosidad, así que seguí inmiscuyéndome en su vida.
–¿Tienes pareja? ¿Hijos?
–Calma, no quieras saberlo todo, pero te daré un anticipo: no tengo pareja, me incomodan. Tampoco hijos, no hubiera sido buena madre.
Se abrió un silencio entre las dos. Amber se levantó y dijo:
–No pongas esa cara, no todos queremos el pack perro, casa y niño.
–La verdad que, en eso, no me has sorprendido. No tienes pinta de que te gusten los niños.
–Una vez quise a un niño con todo mi corazón y no le cuidé como debí hacerlo.
Vi en sus ojos un brillo especial, como avisándome de que debía cambiar de tema. Tenía costumbre de hacerlo con Lucca y ahora tenía que hacerlo con Amber, había una puerta que no debía abrir.
–En la vida no hay que arrepentirse de nada, sino aprender.
–Bien por Beatriz –dijo levantando la cerveza–. Te invito a otra cerveza, en casa dirán que dónde te has metido.
–Nadie me espera en casa.
–Lo siento, lo había olvidado.
–¿El qué habías olvidado?
–Nada, perdona. Salimos de la conferencia, veo a todas esas mujeres con sus vidas resueltas y he pensado que tú serías una de ellas. También sé etiquetar –y se echó hacia atrás pegando un trago a la cerveza.
–¿No sientes algo de envidia, Amber, por no llevar la vida que se espera de nosotras?
–A veces he deseado otra vida, pero nunca las he envidiado.
–Sabes que cuando hay envidia, hay deseo. Seguro que, en tu interior, detrás de toda esa agresividad que no contienes, hay algo de deseo. No me digas que no desearías una vida estable, que alguien te espere cuando llegues a casa. A nadie le incomoda el cariño.
–Frío, frío.
Estaba a la defensiva y yo buscaba su provocación, dejarla sin guantes y con una brecha en la cabeza. Era mi saco de boxeo y quería pelear contra él.
–Siento haberte juzgado, Amber. Tienes razón, en la vida las elecciones de cada uno no tienen por qué ir unidas a los gustos, muchas veces van unidas a los miedos.
–Sigues juzgándome con tu juego de palabras. ¿Te hace otra cerveza?
–¿Cuántas llevamos?
–Qué más da. Voy a invitarte yo, tenemos algo que celebrar.
–¿El qué?
Miró al cielo y sonrió.
–El estar aquí, tú y yo, disfrutando de la vida.
En ese momento me acordé de Lucca y se me saltaron las lágrimas. Esta mujer me ha recordado cómo era él con la gente. Estoy tomando cervezas, no sé cuántas llevo, con una mujer que no conozco y, lo peor, es que me hace sentir bien. Yo, una mujer de Rosales, sentada con una chica que lleva notas musicales en los dedos. Sin prejuicios ni clasismos. Ahora, más que nunca, Lucca vive en mí.
–Oye, que no hemos salido a tomar una caña para hundirnos en su espuma. Mira, tengo entradas para ver Tosca en el Teatro Real. Una amiga me ha dado dos entradas, pero no va a poder ir y la iba a perder. ¿Me quieres acompañar?
–Nunca hubiera pensado que, a una chica como tú, le gustaría Tosca. Me da vergüenza decírtelo, pero nunca he estado en la ópera y, la verdad, no sé si va a ser un desperdicio que me la des a mí. No creo que me guste mucho.
–¿Te das cuenta? De nuevo estás prejuzgando. A ti te iba más la ópera por tu aire de señorita bien y creías que, por mi aire grunge, porque llevo tres piercings y una cadena en la oreja, me pegaba más estar tirada en cualquier local de Malasaña bebiendo birra y hablando de algún tío con el que he follado y he dejado tirado en el ascensor.
Me quedé cortada, siempre hubiera pensado que estaba más cerca de Billie Joe que de Pavarotti. Bebió dos tragos largos y me dijo: