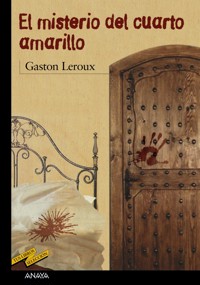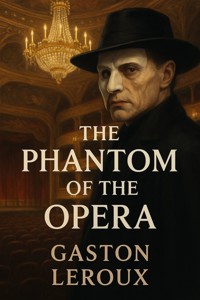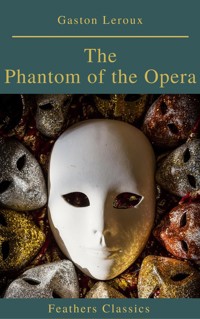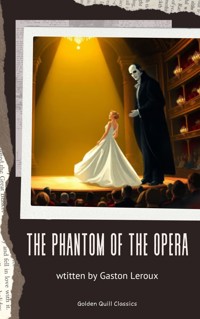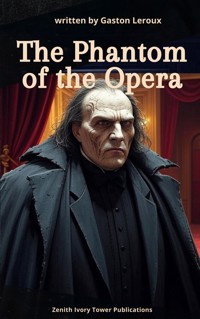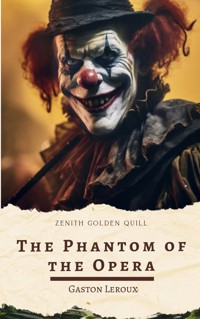Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Grupo Sin Fronteras SAS
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
Mezcla de romanticismo y novela gótica, esta intensa historia de desamor, música y deformidades ha dado origen a multitud de adaptaciones, donde vemos con predominancia una lucha por el amor, en la cual el misterio y la intriga acompañan al lector. En esta novela, Erik, un genio con su rostro desfigurado, quien vive en los pasadizos subterráneos de la Ópera de París, trata de ganarse el amor de la cantante Christine Daae. La intriga sobre El fantasma continúa hasta el día de hoy, pues el autor de este clásico, Gaston Leroux, sostuvo hasta su muerte que los hechos que relataba en su novela eran completamente verídicos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Le Fantôme de l'Opéra
Traducción: Isabela Cantos Vallecilla
Primera edición en esta colección: abril de 2022
1910, Gaston Leroux
© Sin Fronteras Grupo Editorial
ISBN: 978-958-
Coordinador editorial: Mauricio Duque Molano
Edición: Juana Restrepo Díaz
Diseño de colección y diagramación:
Paula Andrea Gutiérrez Roldán
Editorial Buena Semilla
Reservados todos los derechos. No se permite reproducir parte alguna de esta publicación, cualquiera que sea el medio empleado: impresión, fotocopia, etc, sin el permiso previo del editor.
Sin Fronteras, Grupo Editorial, apoya la protección de copyright.
Diseño epub:Hipertexto – Netizen Digital Solutions
PRÓLOGO
En el que el autor de esta singular obra le informa al lector cómo adquirió la certeza de que el fantasma de la ópera realmente existía.
El fantasma de la Ópera realmente existía. No era, como se creyó por tanto tiempo, una criatura salida de la imaginación de los artistas, de la superstición de los supervisores o un producto de los cerebros absurdos e impresionables de las señoritas jóvenes del ballet, sus madres, los encargados de la caja, los asistentes del guardarropa o el del conserje. Sí, existía en carne y hueso, aunque asumió la apariencia completa de un fantasma real; es decir, de una sombra espectral.
Cuando empecé a registrar los archivos de la Academia Nacional de Música, me impresioné inmediatamente por las sorprendentes coincidencias entre los fenómenos atribuidos al «fantasma» y la tragedia más extraordinaria y fantástica que alguna vez ha emocionado a las clases altas de París; y pronto concebí la idea de que esta tragedia podría explicarse razonablemente por los fenómenos en cuestión.
Los eventos no se remontan a hace más de treinta años; y no sería difícil encontrar hoy en día, en el vestíbulo del ballet, a hombres mayores de lo más respetables, hombres en cuya palabra uno puede confiar de manera absoluta, que recordarían, como si hubiera sucedido ayer, las condiciones misteriosas y dramáticas que rodearon al secuestro de Christine Daae, la desaparición del vizconde de Chagny y la muerte de su hermano mayor, el conde Philippe, cuyo cuerpo fue encontrado en la orilla del lago que existe en los sótanos inferiores de la Ópera, del lado de la Rue Scribe. Pero, hasta ese día, ninguno de aquellos testigos había pensado que hubiera alguna razón para conectar a la figura, más o menos legendaria, del fantasma de la Ópera con esa terrible historia.
La verdad entró lentamente a mi mente, perpleja por la investigación que, a cada momento, se complicaba por eventos que, a primera vista, podrían ser vistos como sobrehumanos; y más de una vez estuve a punto de abandonar una tarea en la cual estaba agotándome gracias a la persecución desesperada de una imagen vana. Al final, recibí la prueba de que mis presentimientos no me habían engañado, y fui premiado por todos mis esfuerzos en el día en el que adquirí la certeza de que el fantasma de la Ópera era más que una simple sombra.
Ese día había pasado largas horas revisando los registros de un director, el trabajo ligero y frívolo de un Moncharmin demasiado escéptico, quien, durante su tiempo en la Ópera, no entendió nada del comportamiento misterioso del fantasma y quien se estaba burlando todo lo que podía de ello justo en el momento en el que se convirtió en la primera víctima de una operación financiera curiosa que sucedió por dentro del «sobre mágico».
Acababa de irme de la biblioteca, sintiéndome desdichado, cuando me encontré con el encantador director de nuestra Academia Nacional, quien estaba de pie en un rellano, charlando con un pequeño anciano animado y muy bien vestido, al cual me presentó alegremente. El director conocía todo acerca de mis investigaciones y cuán ansiosos y fracasados habían sido mis esfuerzos por descubrir el paradero del magistrado examinador del famoso caso Chagny, el señor Faure. Nadie sabía qué había sido de él, o si estaba vivo o muerto; y aquí estaba, habiendo vuelto de Canadá, en donde había pasado quince años, y lo primero que había hecho, a su regreso a París, fue ir a las oficinas secretariales de la Ópera y pedir una butaca gratis. El pequeño anciano era el mismo señor Faure.
Pasamos una buena parte de la tarde juntos y me contó todo el caso Chagny como él lo había entendido en su momento. Estaba obligado a cerrar a favor de la locura del vizconde y la muerte accidental del hermano mayor, dada la falta de evidencia que apuntara hacia lo contrario; sin embargo, estaba seguro de que había sucedido una terrible tragedia entre los dos hermanos con relación a Christine Daae. No pudo decirme qué fue de Christine o del vizconde.
Cuando mencioné al fantasma, él solo se rio. A él también le habían contado acerca de las curiosas manifestaciones que parecían apuntar a la existencia de un ser anormal, residiendo en una de las esquinas más misteriosas de la Ópera, y él conocía la historia del sobre; pero nunca había visto nada en él que fuera digno de su atención como magistrado a cargo del caso Chagny, y lo máximo que hizo fue escuchar la evidencia de un testigo que apareció por voluntad propia y que declaró que se había encontrado con el fantasma con frecuencia. El testigo no era otro que un hombre al que todo París conocía como el «persa» y al que todos los afiliados a la Ópera conocían bien. El magistrado lo tomó como un visionario.
Yo estaba inmensamente interesado en esta historia del persa. Quería, si todavía había tiempo, encontrar a este testigo valioso y excéntrico. Mi suerte empezó a mejorar y lo descubrí a él en su pequeño apartamento en la Rue de Rivoli, en donde había vivido desde entonces y en donde murió cinco meses después de mi visita. Al principio me incliné por la sospecha; pero cuando el persa me dijo, con un candor infantil, todo lo que sabía sobre el fantasma, y me entregó las pruebas de la existencia del fantasma (incluyendo la correspondencia extraña de Christine Daae), para que hiciera lo que quisiera con ello, no fui capaz de dudar. No, ¡el fantasma no era un mito!
Sé que me han dicho que esta correspondencia puede haber sido falsificada de principio a fin por un hombre cuya imaginación ha sido ciertamente alimentada por los cuentos más seductores; pero, por fortuna, descubrí algo de la caligrafía de Christine por fuera del famoso grupo de cartas y, con una comparación entre las dos, todas mis dudas se esfumaron. También revisé la historia del pasado del persa y descubrí que era un hombre recto, incapaz de inventar una historia que hubiera confundido el fin de la justicia.
Esta, además, era la opinión de las personas más serias que, en un punto y otro, se vieron involucradas en el caso Chagny, que eran amigos de la familia Chagny, a quienes les enseñé todos mis documentos y les presenté todas mis teorías. Con respecto a esto, me gustaría presentar unas pocas líneas que recibí del general D…
«Señor:
No puedo sino animarlo a que publique los resultados de su investigación. Recuerdo perfectamente que, unas pocas semanas antes de la desaparición de aquella maravillosa cantante, Christine Daae, y la tragedia que dejó de luto a todo el barrio de Saint-Germain, se habló mucho, en el vestíbulo del ballet, del asunto del «fantasma»; y creo que solo dejó de discutirse al respecto como consecuencia de aquel hecho que nos consternó tantísimo. Pero si fuera posible (como creo que lo es tras escucharlo a usted) explicar la tragedia gracias al fantasma, entonces le ruego, señor, que nos hable del fantasma una vez más.
Tan misterioso como el fantasma pueda parecer en un principio, siempre se explicará más fácilmente que la lúgubre historia en la que unas personas malévolas han intentado representar a dos hermanos, que se admiraron todas sus vidas, matándose mutuamente.
Créame, etcétera».
Al final, con mi fajo de papeles en la mano, fui de nuevo al vasto dominio del fantasma, el enorme edificio que él había convertido en su reino. Todo lo que mis ojos vieron, todo lo que mi mente percibió, corroboró con precisión lo que los documentos del persa afirmaban; y un descubrimiento maravilloso le dio el toque definitivo a mi trabajo. Será recordado que, más adelante, cuando se estaba cavando la subestructura de la Ópera, antes de enterrar los registros fonográficos de las voces del artista, los trabajadores encontraron un cadáver.
Bien, pude probar inmediatamente que este cadáver era el del fantasma de la Ópera. Hice que el director pusiera a prueba esta teoría con sus propias manos; y es, ahora, un asunto que me es indiferente si los periódicos pretenden que aquel cuerpo era el de una víctima de la Comuna.
Los miserables que fueron masacrados, bajo la Comuna, en los sótanos de la Ópera, no fueron enterrados en este lado; diré en dónde pueden encontrarse sus esqueletos, en un punto no muy lejos de aquella inmensa cripta que estaba aprovisionada, durante el asedio, con toda clase de provisiones. Me crucé con este rastro cuando estaba buscando los restos del fantasma de la Ópera, los cuales nunca hubiera encontrado si no fuera por esta casualidad nunca antes vista que he descrito arriba.
Pero volveremos al cadáver y lo que debe hacerse con él. Por el momento, debo concluir esta muy necesaria introducción agradeciéndole al señor Mifroid (quien fue el comisario de policía convocado para las primeras investigaciones tras la desaparición de Christine Daae); al señor Remy, el antiguo secretario; el señor Mercier, el antiguo director; el señor Gabriel, el antiguo director del coro; y particularmente a la señora baronesa de Castelot-Barbezac, quien fue alguna vez la «pequeña Meg» de la historia (y no está avergonzada por ello), la estrella más encantadora de nuestra admirable compañía de ballet, la hija mayor de la respetada señora Giry, ya fallecida, quien estaba encargada del palco privado del fantasma.
Todos ellos fueron de gran ayuda para mí; y, gracias a ellos, seré capaz de reproducir aquellas horas de terror y amor puro, hasta el último detalle, para los ojos de los lectores.
Y sería desagradecido si omitiera, mientras estoy en el umbral de esta historia terrible y verídica, mi agradecimiento a la presente administración de la Ópera, que me ha asistido amablemente en todas mis investigaciones, y al señor Mesagger en particular, junto con el señor Gabion, el director, y al más amable de los hombres, el arquitecto al que se le ha confiado la preservación del edificio, quien no dudó en prestarme los trabajos de Charles Garnier, aunque estaba casi seguro de que yo nunca se los devolvería.
Por último, debo rendirle tributo público a la generosidad de mi amigo y antiguo colaborador, el señor J. Le Croze, quien me permitió sumergirme en su espléndida biblioteca teatral y tomar prestadas las ediciones más raras de los libros que allí guardaba.
Gaston Leroux.
CAPÍTULO I
¿ES EL FANTASMA?
Era la tarde en la que los señores Debienne y Poligny, los directores de la Ópera, estaban ofreciendo una última gala como espectáculo para celebrar su retiro. De repente, el camerino de La Sorelli, una de las bailarinas principales, fue invadido por media docena de mujeres jóvenes del ballet, quienes habían subido desde el escenario después de haber «danzado» el Polyeucte. Entraron causando una gran confusión, algunas riéndose de una manera forzada y antinatural, otras chillando de terror. Sorelli, quien deseaba estar sola por un momento para «repasar» el discurso que les dedicaría a los directores que se iban a retirar, miró con molestia a la multitud desenfrenada y tumultuosa. Fue la pequeña Jammes (la chica con la nariz respingada, ojos imposibles de olvidar, mejillas sonrosadas y los hombros y el cuello tan blancos como un lirio) quien ofreció una explicación con la voz temblorosa:
—¡Es el fantasma! —Y cerró la puerta con llave.
El camerino de Sorelli estaba dispuesto con una elegancia oficial y común. Un espejo de cuerpo completo, un sofá, un tocador y uno o dos armarios proveían los muebles necesarios. De las paredes colgaban unos pocos grabados, reliquias de su madre, quien había conocido la gloria de la antigua Ópera en la Rue le Peletier; retratos de Vestris, Gardel, Dupont, Bigottini. Pero la habitación les parecía un palacio a las mocosas de la compañía de ballet, que normalmente estaban en camerinos comunes en donde pasaban su tiempo cantando, discutiendo, dándoles golpes a los tocadores y divanes y comprándose unas a otras vasos de casis, cerveza o incluso ron, hasta que sonaba la campana del avisador.
Sorelli era muy supersticiosa. Se estremeció cuando escuchó a la pequeña Jammes hablar del fantasma, le dijo que era una «pequeña necia» y entonces, como ella era la primera que creía en fantasmas de una manera general, y en el fantasma de la Ópera en particular, le pidió inmediatamente los detalles:
—¿Lo has visto?
—¡Tan claro como te veo a ti ahora! —dijo la pequeña Jammes, cuyas piernas le fallaron y se dejó caer con un gemido en una silla.
Luego, la pequeña Giry (la chica con los ojos negros como endrinos, pelo blanco como la tinta, complexión morena y una piel pobre que se estiraba sobre unos pequeños huesos pobres) añadió:
—Si ese es el fantasma, ¡entonces es muy feo!
—¡Oh, sí! —exclamó el coro de las chicas del ballet.
Y todas empezaron a hablar juntas. El fantasma se les había aparecido con la forma de un caballero de prendas elegantes, quien se había parado de repente frente a ellas en el pasaje, sin que supieran de dónde había salido. Parecía haber atravesado la pared.
—¡Bah! —dijo una de ellas, quien más o menos había mantenido la cordura—. ¡Ves fantasmas en todas partes!
Y era verdad. Durante varios meses, no se había discutido nada en la Ópera que no fuera el asunto de este fantasma en ropa elegante que merodeaba por el edificio, de arriba hacia abajo, como una sombra, que no hablaba con nadie, a quien nadie se atrevía a hablarle y quien se desvanecía tan pronto como era visto, nadie sabía cómo desaparecía ni a dónde iba. Como era propio de un fantasma real, él no hacía ruido cuando caminaba. Las personas empezaron riéndose y burlándose de este espectro vestido como un hombre elegante o como un director de funeraria; pero la leyenda del fantasma pronto alcanzó unas proporciones enormes entre las compañías de ballet. Todas las chicas pretendían haberse encontrado con este ser sobrenatural con más o menos frecuencia. Y aquellas que se reían más alto no eran las que estaban más cómodas. Cuando él no se mostraba a sí mismo, revelaba su presencia o su pasar con accidentes, cómicos o serios, por los que la superstición general siempre lo culpaba. ¿Alguien había tenido una caída? ¿Alguien había sufrido una broma práctica a manos de una de las otras chicas o perdido una borla para empolvarse? La culpa era, inmediatamente, del fantasma, del fantasma de la Ópera.
Después de todo, ¿quién lo había visto? Uno se encuentra con muchos hombres en traje, que no son fantasmas, en la Ópera. Pero su traje tenía una peculiaridad propia. Cubría un esqueleto. Al menos, eso era lo que decían las chicas de ballet. Y, por supuesto, que tenía la cabeza de la muerte.
¿Era todo eso en serio? La verdad es que la idea del esqueleto surgió de una descripción del fantasma dada por Joseph Buquet, el jefe de los tramoyistas, quien había visto realmente al fantasma. Se había encontrado de frente con el fantasma en la pequeña escalera, junto a las luces bajas, que lleva hacia «los sótanos». Lo había visto por un segundo (porque el fantasma huyó) y contaba, a cualquiera que le interesara escucharlo, que:
—Es extraordinariamente delgado y su abrigo cuelga en hombros esqueléticos. Sus ojos son tan profundos que apenas se pueden ver las pupilas fijas. Solo ves dos grandes agujeros negros, como en el cráneo de un hombre muerto. Su piel, que se estira sobre sus huesos como la de un tambor, no es blanca, sino de un amarillo desagradable. Su nariz es tan pequeña que no vale la pena hablar de ella, ni siquiera se ve si está de perfil; y la ausencia de esa nariz es algo horrible de ver. Todo el pelo que tiene son unos tres o cuatro mechones oscuros que caen sobre su frente y por detrás de sus orejas.
El jefe de los tramoyistas era un hombre serio, sobrio y firme, muy poco dado a imaginarse cosas. Sus palabras fueron recibidas con interés y sorpresa; y pronto hubo otras personas que decían que ellas también se habían encontrado con un hombre de traje con la cabeza de la muerte sobre sus hombros. Hombres sensatos que escucharon la historia empezaron a decir que Joseph Buquet había sido la víctima de alguna broma de sus asistentes. Y entonces, uno tras otro, llegaron una serie de incidentes tan curiosos e inexplicables que incluso las personas más astutas empezaron a sentirse incómodas.
Por ejemplo, ¡un bombero es un tipo valiente! No le teme a nada, ¡mucho menos al fuego! Bien, el bombero en cuestión, quien había ido a hacer una ronda de inspecciones en los sótanos y quien, parece, se aventuró más lejos de lo normal, de repente reapareció en el escenario, pálido, asustado, temblando, con los ojos a punto de salírsele de las cuencas, y prácticamente se desmayó sobre los brazos de la orgullosa madre de la pequeña Jammes. Y, ¿por qué? Porque había visto algo que se aproximada a él, al mismo nivel de su cabeza, pero sin un cuerpo que lo sostuviera, ¡era una cabeza de fuego! Y, como ya lo he dicho, un bombero no le teme al fuego.
El nombre de este bombero era Pampin.
La compañía de ballet fue presa de la consternación. A primera vista, esta cabeza flameante no se correspondía de ninguna manera con la descripción que Joseph Buquet había dado del fantasma. Pero las jovencitas pronto se convencieron de que el fantasma tenía varias cabezas, que podía cambiar como le placiera. Y, por supuesto, se imaginaron inmediatamente que estaban en el peligro más inminente. Cuando el bombero no dudó en desmayarse, las líderes y las chicas de las primeras y últimas líneas por igual tuvieron muchas excusas para justificar el miedo que las hacía acelerar el paso cuando atravesaban alguna esquina oscura o algún corredor mal iluminado.
Sorelli misma, al día siguiente de la aventura del bombero, puso una herradura de caballo en la mesa frente al cubículo del portero. Y todos los que entraban a la Ópera, a menos que fueran espectadores, tenían que tocarla si querían avanzar hacia el primer tramo de las escaleras. Esto de la herradura de caballo no me lo he inventado yo, no mucho más de lo que he inventado cualquier otra parte de esta historia, y todavía puede encontrarse en la mesa del pasaje fuera del cubículo del portero, siempre que se entre a la Ópera por lo que se conoce como el patio de la administración.
Volvamos a la tarde en cuestión.
—¡Es el fantasma! —había exclamado la pequeña Jammes.
Un silencio agónico reinaba ahora en el camerino. No se escuchaba nada excepto por las pesadas respiraciones de las chicas. Al final, Jammes, arrojándose a la esquina más alejada de la pared, con la marca del verdadero terror en su rostro, susurró:
—¡Escuchen!
Todas parecieron escuchar un murmullo por fuera de la puerta. No hubo sonido de pisadas. Era como una seda ligera deslizándose por encima de un panel. Y luego paró.
Sorelli intentó demostrar más valor que las otras. Se acercó a la puerta y, con la voz temblorosa, preguntó:
—¿Quién está allí?
Pero nadie respondió. Entonces, sintiendo todos los ojos sobre ella, observando su último movimiento, hizo un esfuerzo más por mostrar coraje y dijo muy alto:
—¿Hay alguien detrás de la puerta?
—¡Oh, sí, sí! ¡Por supuesto que lo hay! —exclamó la amargada de Meg Giry, frenando heroicamente a Sorelli con un agarre a su falda de gasa—. Hagas lo que hagas, ¡no abras esa puerta! Oh, Señor, ¡no abras la puerta!
Pero Sorelli, armada con una daga que nunca dejaba su lado, giró la llave y abrió la puerta, mientras las chicas de ballet se replegaban en el interior del camerino y Meg Giry suspiraba.
—¡Madre! ¡Madre!
Sorelli examinó el pasaje con valentía. Estaba vacío; una lámpara de gas, en su prisión de cristal, le confería una iluminación roja y sospechosa a la oscuridad que la rodeaba sin ser capaz de disolverla por completo. Y la bailarina cerró la puerta de nuevo, con fuerza, y suspiró profundamente.
—No —dijo—. No hay nadie allí.
—Aun así, ¡lo vimos! —declaró Jammes, volviendo con pasos tímidos a su lugar junto a Sorelli—. Debe estar merodeando por algún lugar. No volveré para vestirme. Es mejor que vayamos todas juntas al vestíbulo, de inmediato, para el «discurso» y luego subamos juntas otra vez.
La niña tocó con reverencia el pequeño anillo de coral que usaba como un amuleto en contra de la mala suerte, mientras Sorelli, con disimulo, con la punta de uno de sus dedos, dibujó la cruz de San Andrés sobre el anillo de madera que adornaba su dedo anular de la mano izquierda. Entonces les dijo a las pequeñas bailarinas:
—Vamos, niñas, ¡recompónganse! Me atrevería a decir que nadie ha visto nunca al fantasma.
—Sí, sí, sí lo vimos… ¡lo vimos justo ahora! —exclamaron las chicas—. Llevaba la cabeza de la muerte y su traje, ¡justo como cuando se le apareció a Joseph Buquet!
—¡Y Gabriel lo vio también! —dijo Jammes—. ¡Fue ayer! Ayer por la tarde, en plena luz del día…
—Gabriel, ¿el director del coro?
—Sí, claro, ¿no lo sabías?
—¿Y estaba usando su traje a plena luz del día?
—¿Quién? ¿Gabriel?
—Claro que no, ¡el fantasma!
—¡Ciertamente! Gabriel mismo me lo dijo. Así fue como lo reconoció. Gabriel estaba en la oficina del director. De repente se abrió la puerta y entró el persa. Ya saben que el persa atrae al mal…
—¡Oh, sí! —respondieron las pequeñas bailarinas a coro, alejando la mala suerte apuntando sus dedos índices y meñiques al persa ausente y manteniendo los otros dos dedos doblados sobre la palma, sostenidos por el pulgar.
—Y saben lo supersticioso que es Gabriel —continuó Jammes—. Sin embargo, siempre es educado. Cuando se reúne con el persa, solamente mete una mano en el bolsillo y toca sus llaves. Bien, justo cuando el persa apareció en el umbral, Gabriel dio un salto desde su silla hasta la cerradura de un armario, ¡todo para tocar hierro! Al hacerlo, desgarró todo el faldón de su abrigo en un clavo. Cuando se apresuró a salir de la habitación, se golpeó la frente con una clavija para sombreros y se le formó un chichón enorme; entonces, retrocediendo repentinamente, se hirió el brazo con el biombo, cerca de piano; intentó recostarse sobre el piano, pero la tapa le cayó sobre las manos y le aplastó los dedos; salió corriendo de su oficina como un hombre demente, se resbaló en la escalera y se precipitó sobre la espalda durante todo ese primer tramo.
»Yo solo estaba pasando con mi madre. Lo ayudamos a levantar. Estaba cubierto de moretones y tenía toda la cara ensangrentada. Estábamos muy asustadas, pero, al tiempo, él empezó a agradecerle a la Providencia porque sentía que había salido bien librado. Entonces nos contó qué era lo que lo había aterrorizado. Había visto al fantasma detrás del persa, ¡al fantasma con la cabeza de la muerte! Justo como lo había descrito Joseph Buquet.
Jammes contó la historia tan rápido que parecía que el fantasma la estuviera persiguiendo y, cuando terminó, tenía la respiración agitada. A eso lo siguió un silencio. Sorelli, mientras tanto, se pulía las uñas con gran emoción. Finalmente, el silencio lo rompió Giry, quien dijo:
—Más le valdría a Joseph Buquet no hablar de más.
—¿Por qué debería hacerlo? —preguntó alguien.
—Esa es la opinión de mi madre —respondió Meg, bajando la voz y mirando alrededor, como si temiera que otros oídos diferentes a los presentes pudieran escuchar.
—¿Y por qué es esa la opinión de tu madre?
—¡Shh! Mi madre dice que al fantasma no le gusta que hablen de él.
—¿Y por qué dice eso tu madre?
—Porque… porque… nada…
Esta reticencia exacerbó la curiosidad de las jovencitas, que se agolparon alrededor de la pequeña Giry, rogándole que se explicara. Estaban allí, lado a lado, inclinándose simultáneamente en un movimiento de súplica y miedo, comunicándose su terror unas a otras, sintiendo un gran placer al sentir que se les congelaba la sangre de las venas.
—¡Juré no contarlo! —jadeó Meg.
Pero ellas no la dejaron en paz y prometieron guardar el secreto, hasta que Meg, ansiando contar todo lo que sabía, con los ojos fijos en la puerta, empezó:
—Bien, es por el palco privado.
—¿Qué palco privado?
—¡El palco del fantasma!
—¿El fantasma tiene un palco? Oh, ¡cuéntanos, cuéntanos! —¡Baja la voz! —dijo Meg—. Es el palco número cinco, ¿sabes? El palco del primer nivel, junto al proscenio, a la izquierda.
—¡Oh, patrañas!
—Les digo que sí. Mi madre es la encargada. Pero ¿me juran que no dirán ni una palabra?
—Por supuesto, por supuesto.
—Bien, ese es el palco del fantasma. Nadie lo ha reservado desde hace más de un mes, excepto el fantasma, y se ha dado la orden en la taquilla de que ese palco nunca debe venderse.
—¿Y el fantasma realmente va allí?
—Sí.
—¿Entonces sí va alguien?
—Bueno, ¡no! El fantasma va, pero no hay nadie allí.
Las pequeñas bailarinas intercambiaron miradas. Si el fantasma iba al palco, debía ser visto, pues llevaba un traje y la cabeza de la muerte. Esto fue lo que intentaron hacerle entender a Meg, pero ella respondió:
—¡Es justo eso! El fantasma no es visto. ¡Y no tiene ningún traje ni una cabeza! ¡Toda esa palabrería acerca de la cabeza de la muerte y la cabeza en llamas es una tontería! No hay nada allí. Solo lo escuchas cuando está en el palco. Mi madre nunca lo ha visto, pero sí lo ha escuchado. Mi madre lo sabe porque le da el programa.
Sorelli la interrumpió.
—Giry, niña, ¡no te burles de nosotras!
Luego la pequeña Giry empezó a llorar.
—Debí haberme mordido la lengua, ¡si mi madre se enterara! Pero yo tenía razón, Joseph Buquet no debería andar hablando de cosas que no le conciernen, eso le traerá mala suerte… Mi madre estaba diciendo eso anoche.
Se escuchó entonces el sonido de unos pasos afanados y pesados en el pasaje y una voz ahogada exclamó:
—¡Cecile! ¡Cecile! ¿Estás allí?
—Es la voz de mi madre —dijo Jammes—. ¿Qué sucede?
Ella abrió la puerta. Una dama respetable, vestida como un granadero de Pomerania, irrumpió en el camerino y se desplomó con un quejido en una silla que estaba libre. Sus ojos giraban, enloquecidos, en su rostro tan rojo como una pared de ladrillo.
—¡Qué espanto! —dijo ella—. ¡Qué espanto!
—¿Qué? ¿Qué?
—¡Joseph Buquet!
—¿Qué pasa con él?
—¡Joseph Buquet está muerto!
La habitación se llenó de exclamaciones, de gritos de sorpresa, de solicitudes temerosas por una explicación.
—Sí, ¡lo encontraron colgado en el tercer sótano!
—¡Es el fantasma! —dijo la pequeña Giry, a pesar de sí misma; pero inmediatamente se corrigió, con las manos presionadas contra su boca—: ¡No, no! ¡Yo no lo dije! ¡Yo no lo dije!
A su alrededor, todas sus compañeras, presas del pánico, repetían en voz baja:
—Sí… ¡debió haber sido el fantasma!
Sorelli lucía muy pálida.
—Nunca seré capaz de leer el discurso —dijo ella.
La madre de Jammes dio su opinión mientras vaciaba un vaso de licor que, casualmente, estaba sobre la mesa; el fantasma debía tener algo que ver con eso.
La verdad es que nunca nadie supo cómo llegó Joseph Buquet a su muerte. El veredicto de la investigación fue «suicidio natural». En los registros de la dirección, el señor Moncharmin, uno de los directores que sucedió a los señores Debienne y Poligny, describe el incidente de la siguiente manera:
«Un doloroso accidente arruinó la pequeña fiesta que dieron los señores Debienne y Poligny para celebrar su retiro. Yo estaba en la oficina del director cuando Mercier, el director encargado, irrumpió repentinamente. Parecía medio ido y me dijo que el cuerpo de un tramoyista había sido encontrado colgando del tercer sótano bajo el escenario, en medio de una granja y una escena de El rey de Lahore. Yo grité:
—¡Vamos a bajarlo de allí!
Para cuando bajé corriendo por las escaleras, ¡el hombre ya no estaba colgando de la cuerda!».
Así que este es un evento que el señor Moncharmin encuentra natural. Un hombre cuelga de un extremo de una cuerda; ellos van a bajarlo de allí; la cuerda ha desaparecido. Oh, ¡el señor Moncharmin encontró una explicación muy simple! Escúchenlo:
«Fue justo después del ballet; y las líderes y las bailarinas no perdieron el tiempo tomando precauciones en contra del mal».
¡Allí están! ¡Imagínense a la compañía de ballet bajando por la escalera y dividiendo la cuerda suicida entre ellas en menos tiempo de lo que toma escribir! Cuando, por otra parte, pienso en el punto exacto en donde se descubrió el cuerpo (¡el tercer sótano bajo el escenario!), imagino que alguien debió estar interesado en ver que esa cuerda desapareciera después de que hubiera cumplido con su propósito; y el tiempo pronto dirá si me equivoco.
Las horribles noticias se esparcieron pronto por toda la Ópera, en donde Joseph Buquet era muy popular. Se vaciaron los camerinos y las bailarinas de ballet, rodeando a Sorelli como ovejas tímidas alrededor de su pastora, se dirigieron al vestíbulo a través de pasajes y escaleras mal iluminadas, avanzando tan rápido como se los permitían sus pequeñas y sonrosadas piernas.
CAPÍTULO II
LA NUEVA MARGARITA
En el primer rellano, Sorelli se topó con el conde de Chagny, que venía subiendo las escaleras. El conde, que generalmente era un hombre calmado, se veía bastante afectado.
—Justamente iba a buscarla —dijo, quitándose el sombrero—. Oh, Sorelli, ¡qué velada! Y Christine Daae: ¡vaya triunfo!
—¡Imposible! —dijo Meg Giry—. Pero ¡si hace seis meses ella cantaba como un loro! Sin embargo, mi querido conde, por favor déjenos pasar —continuó la chiquilla con una reverencia pícara—. Vamos de camino a preguntar acerca de un pobre hombre al que encontraron colgando del cuello.
Justo entonces el director pasó apurado y se detuvo cuando escuchó esa afirmación.
—¿Qué? —exclamó con dureza—. ¿Ya escucharon sobre lo que sucedió, señoritas? Bien, olvídense de eso por esta noche, por favor. Y, por encima de todo, no dejen que los señores Debienne y Poligny se enteren; esto los afectaría demasiado en su último día.
Todos fueron hacia el vestíbulo del ballet, que ya estaba lleno de gente. El conde de Chagny tenía razón; ningún espectáculo de gala se podría comparar con este. Todos los grandes compositores contemporáneos habían presentado sus propias obras por turnos. Faure y Krauss habían cantado; y, en esa velada, Christine Daae había revelado su verdadero ser, por primera vez, ante una audiencia sorprendida y entusiasta.
Gounod había dirigido la Marcha fúnebre por una marioneta; Reyer, su hermosa obertura de Sigurd; Saint Saens, la Danza macabra y Ensueño oriental; Massenet, una marcha húngara inédita; Guiraud, su Carnaval; Delibes, el vals lento de Sylvia y los pizzicati de Copelia. La señorita Krauss había cantado el bolero en Vísperas sicilianas; y la señorita Denise Bloch la canción del brindis de Lucrezia Borgia.
Pero el triunfo real se reservó para Christine Daae, quien había empezado cantando unos pocos pasajes de Romeo y Julieta. Era la primera vez que esta joven artista cantaba en esta obra de Gounod, que no había sido transferida a la Ópera y que fue revivida en la Ópera cómica después de que se produjo en el antiguo Teatro Lírico gracias al señor Carvalho. Aquellos que la escucharon dijeron que su voz, en aquellas estrofas, era seráfica; pero estas no fueron nada comparadas con las notas sobrehumanas que alcanzó en la escena de la prisión y en el trío final de Fausto, que ella cantó reemplazando a La Carlotta, quien estaba enferma. Nadie había escuchado o visto algo como aquello.
Daae reveló a una nueva Margarita esa noche, una Margarita de esplendor, una radiancia que nadie sospechaba hasta ese momento. Todo el teatro enloqueció, poniéndose de pie, gritando, vitoreando, aplaudiendo, mientras Christine sollozaba y se desmayaba en los brazos de sus compañeras cantantes, quienes tuvieron que llevarla hasta el camerino. Unos pocos asistentes, no obstante, protestaron. ¿Por qué les habían ocultado un tesoro así durante tanto tiempo? Hasta entonces, Christine Daae había representado a una buena Siebel para la Margarita demasiado espléndida de Carlotta. Y se necesitó de la ausencia incomprensible e inexcusable de Carlotta, durante esa noche de gala, para que la pequeña Daae, con solo un momento para prepararse, ¡mostrara todo lo que podía hacer en un papel del programa reservado para la diva española!
Bien, lo que los asistentes querían saber era: ¿por qué los señores Debienne y Poligny habían acudido a Daae cuando Carlotta se enfermó? ¿Acaso conocían de su talento oculto? Y, si lo sabían, ¿por qué lo habían mantenido escondido? ¿Y por qué ella lo había ocultado? Por extraño que pareciera, no se conocía que ella tuviera un profesor de canto en ese momento. Usualmente ella decía que pretendía practicar sola para el futuro. Todo esto era un misterio.
El conde de Chagny, de pie en su palco, escuchó todo este frenesí e hizo su parte aplaudiendo muy fuerte. Philippe Georges Marie, conde de Chagny, tenía solo cuarenta y un años. Era un gran aristócrata y un hombre guapo, era más alto que la media y tenía unos rasgos atractivos, a pesar de su duro ceño y sus ojos más bien fríos. Se comportaba con unos modales exquisitos ante las mujeres y era un poco arrogante con los hombres, quienes no siempre lo perdonaban por sus éxitos en la sociedad. Él tenía un corazón excelente y una conciencia irreprochable. Cuando murió el viejo conde Philibert, él se convirtió en la cabeza de una de las familias más antiguas y distinguidas de Francia, cuyo emblema podía rastrearse hasta el siglo catorce.
Los Chagny poseían muchísimas propiedades; y, cuando el viejo conde, que era viudo, murió, no fue una tarea fácil para Philippe el aceptar la administración de unas propiedades tan vastas. Sus dos hermanas y su hermano, Raoul, no querían escuchar sobre divisiones, así que renunciaron a lo que les correspondía, quedando completamente en las manos de Philippe, como si el derecho de la primogenitura nunca hubiera dejado de existir. Cuando las dos hermanas se casaron, en el mismo día, recibieron una porción de su hermano, no como algo que les perteneciera por derecho, sino como una dote por la cual ellas le agradecieron.
La condesa de Chagny, de soltera Moerogis de La Mertyniere, había muerto dando luz a Raoul, quien nació veinte años después de su hermano mayor. En el momento de la muerte del viejo conde, Raoul tenía doce años. Philippe se ocupó a sí mismo, de manera activa, con la educación del más joven. En su trabajo, lo asistieron admirablemente sus hermanas y después una tía anciana, la viuda de un oficial naval, que vivía en Brest y le transmitió al joven Raoul su gusto por el mar. El joven se alistó en el barco de entrenamiento Borda, terminó su curso con honores e hizo un silencioso viaje alrededor del mundo. Gracias a la influencia poderosa, acababa de ser nombrado como un miembro de la expedición oficial a bordo del Requin, que sería enviado al Círculo Ártico en busca de sobrevivientes de la expedición D’Artoi, de la que no se había escuchado nada en tres años. Mientras tanto, él estaba disfrutando de una larga licencia que no acabaría antes de los seis meses; y las viudas ricas del barrio Saint German ya estaban lamentando el duro trabajo que le esperaba a aquel guapo y aparentemente delicado jovencito.
La timidez de este marino (casi digo su inocencia) era resaltable. Parecía haber dejado apenas las faldas de sus hermanas. De hecho, mimado como estaba por sus dos hermanas y su anciana tía, había conservado de esta educación puramente femenina unos modales que eran casi cándidos y que estaban marcados por un encanto que nada había sido capaz de mancillar. Él tenía algo más de veintiún años y se veía como si tuviera dieciocho. Tenía un bigote pequeño y claro, unos hermosos ojos azules y la complexión de una señorita.
Philippe consentía a Raoul. Para empezar, estaba muy orgulloso de él y lo complacía imaginarse una carrera gloriosa para su hermano menor en la armada en la que uno de sus ancestros, el famoso Chagny de La Roche, había tenido el rango de almirante. Él aprovechó la licencia del joven para enseñarle París, con todas sus delicias lujosas y artísticas. El conde consideraba que, a la edad de Raoul, no es bueno ser demasiado bueno. Philippe mismo tenía un carácter que balanceaba muy bien el trabajo y el placer; sus modales siempre eran perfectos; y era incapaz de sentar un mal ejemplo para su hermano. Se lo llevaba consigo a donde quiera que fuera. Incluso le dio a conocer el vestíbulo del ballet.
Sé que el conde estaba en «buenos términos» con Sorelli. Pero a duras penas podía reconocerse como un crimen que este caballero, un soltero, que disponía de mucho tiempo, especialmente desde que sus hermanas se habían asentado, viniera y pasara una o dos horas después de la cena en compañía de una bailarina, quien, aunque no era muy brillante, ¡tenía los ojos más elegantes que se hubieran visto nunca! Y, además, hay lugares en los que un verdadero parisino, cuando se tiene el rango del conde de Chagny, debe mostrarse a sí mismo; y, en esa época, el vestíbulo del ballet en la Ópera era uno de aquellos lugares.
Por último, Philippe quizás no hubiera llevado a su hermano al detrás de escenas de la Ópera si Raoul no hubiera sido el primero en pedírselo, renovando repetidamente su petición con una obstinación gentil que el conde recordaría más adelante.
Esa noche, Philippe, después de aplaudirle a Daae, se giró hacia Raoul y vio que estaba bastante pálido.
—¿Acaso no ves —dijo Raoul— que la mujer se ha desmayado?
—Luces como si tú mismo te fueras a desmayar —dijo el conde—. ¿Qué sucede?
Pero Raoul se recuperó y se puso de pie.
—Vamos a ver —dijo él—. Ella nunca ha cantado así antes.
El conde miró a su hermano con una sonrisa y pareció bastante complacido. Pronto estaban en la puerta que llevaba del teatro al escenario. Varios asistentes estaban pasando por allí. Raoul se quitó los guantes sin saber qué estaba haciendo y Philippe, con su buen corazón, no se rio por su impaciencia. Pero ahora entendía por qué Raoul se mostraba ausente cuando le hablaban y por qué siempre intentaba redirigir cualquier conversación al tema de la Ópera.
Llegaron al escenario y se abrieron paso entre una multitud de caballeros, tramoyistas, asistentes y señoritas del coro, con Raoul liderando la marcha, sintiendo que su corazón ya no le pertenecía y con el rostro encendido de pasión, mientras el conde Philippe lo seguía con dificultad y sonreía. Tras el escenario, Raoul tuvo que detenerse ante el desfile de una pequeña tropa de bailarinas que bloqueaban el pasaje por el que él intentaba entrar. Más de una frase burlona pasó por aquellos pequeños labios, pero él no respondió; finalmente fue capaz de pasar y se sumergió en la semioscuridad de un corredor que retumbaba con los «¡Daae! ¡Daae!».
El conde se sorprendió al ver que Raoul conocía el camino. Él nunca lo había llevado hasta donde Christine y llegó a la conclusión de que Raoul debía haber ido solo allí mientras el conde se quedaba en el vestíbulo con Sorelli, quien a menudo le pedía que se quedara con ella hasta que fuera su momento de «entrar en escena» y que, a veces, le entregaba las pequeñas polainas con las que ella bajaba desde su camerino para preservar sus zapatillas de baile de satín y sus medias impolutas. Sorelli tenía una excusa; ella había perdido a su madre.
Posponiendo su visita usual a Sorelli por unos minutos, el conde siguió a su hermano por el pasaje que llevaba al camerino de Daae y vio que nunca había estado tan atestado como esa noche, cuando todo el teatro parecía emocionado por su éxito y también por su desmayo. Porque la señorita aún no había vuelto en sí; y el doctor del teatro apenas había llegado cuando Raoul entró tras él. Christine, por lo tanto, recibió los primeros auxilios de uno, mientras abría sus ojos en los brazos del otro. El conde y muchos más se quedaron en el umbral.
—Doctor, ¿no cree usted que es mejor que estos caballeros se vayan de la habitación? —preguntó Raoul con calma—. Es imposible respirar aquí.
—Tiene usted mucha razón —dijo el doctor.
Y entonces despachó a todo el mundo, excepto a Raoul y a la doncella, que miraba a Raoul con unos ojos que no ocultaban la sorpresa. Ella nunca lo había visto antes y, aun así, no se atrevía a cuestionarlo; y el doctor imaginaba que el joven estaba actuando de esa manera solo porque tenía el derecho a hacerlo. El vizconde, por lo tanto, se quedó en la habitación viendo cómo Christine volvía lentamente a la vida, mientras que incluso los directores, Debienne y Poligny, que habían venido a presentar su simpatía y felicitaciones, se tuvieron que quedar en el pasaje en medio de una multitud de caballeros. El conde de Chagny, que era uno de los que estaban afuera, se rio.
—¡Ah, el pícaro! ¡El muy pícaro! —Y entonces añadió, en voz baja—: ¡Estos jovencitos con aires de colegiala! ¡Ya veo que es un Chagny, después de todo!
Se giró para ir al camerino de Sorelli, pero se la encontró de camino, con toda la tropa de bailarinas temblorosas, como ya lo hemos visto.
Mientras tanto, Christine Daae dejó salir un profundo suspiro, el cual fue respondido con un quejido. Ella giró la cabeza, vio a Raoul y lo miró fijamente. Miró entonces al doctor, a quien le sonrió, luego a su doncella, finalmente a Raoul de nuevo.
—Señor —dijo ella, con una voz que no se alzaba más allá de un susurro—. ¿Quién es usted?
—Señorita —respondió el joven, arrodillándose y dejando un beso ferviente en la mano de la diva—. Soy el pequeño niño que se sumergió al océano para recuperar su bufanda.
Christine miró de nuevo al doctor y la doncella; y los tres empezaron a reírse.
Raoul se sonrojó y se puso de pie.
—Señorita —dijo él—, dado que se complace por no reconocerme, me gustaría decirle algo en privado, algo muy importante.
—Cuando esté mejor, ¿le importa? —Le tembló la voz—. Usted ha sido muy bueno.
—Sí, debe irse —dijo el doctor con una sonrisa amable—. Déjeme atender a la señorita.
—No me siento mal ahora —dijo Christine de repente, con una energía extraña e inesperada.
Se levantó y se pasó la mano por los ojos.
—Gracias, doctor. Me gustaría estar sola. Por favor, márchense, todos ustedes. Déjenme. Me siento bastante ansiosa esta noche.
El doctor intentó protestar, pero, percibiendo la agitación evidente de la señorita, pensó que el mejor remedio era no agobiarla. Así que salió y, afuera, le dijo a Raoul:
—No es ella misma esta noche. Usualmente es muy gentil.
Entonces le deseó una buena noche y Raoul se quedó solo. Toda esta parte del teatro estaba ahora desierta. La ceremonia de despedida se estaba llevando a cabo, sin duda, en el vestíbulo del ballet. Raoul pensó que Daae quizás quisiera ahí y decidió esperar en una soledad silenciosa, incluso ocultándose en la sombra favorecedora del umbral. Sintió un dolor terrible en el corazón y era de esto de lo que quería hablarle a Daae sin demora.
De repente la puerta del camerino se abrió y la doncella salió sola, sosteniendo unos bultos. Él la detuvo y le preguntó cómo estaba la señorita. La mujer se rio y dijo que estaba bastante bien, pero que no debía molestarla, pues deseaba estar sola. Y entonces siguió con su camino. Solo una idea inundó el cerebro ardiente de Raoul: por supuesto, Daae quería que la dejaran sola… ¡para él! ¿No le había dicho que quería hablarle en privado?
Apenas respirando, fue hacia el camerino y, pegando la oreja a la puerta para escuchar su respuesta, se preparó para tocar. Pero dejó caer la mano. Acababa de escuchar la voz de un hombre en el camerino, diciendo, en un tono imperioso:
—¡Christine, debes amarme!
Y la voz de Christine, infinitamente triste y temblorosa, como si estuviera acompañada por unas lágrimas, respondió:
—¿Cómo puedes hablar así? ¡Cuando yo solo canto para ti!
Raoul se recostó contra el panel para alivianar su dolor. Su corazón, que parecía haberse ido para siempre, volvió a su pecho y ahora latía con fuerza. Todo el pasaje hacía eco de sus latidos y los oídos de Raoul estaban ensordecidos. Era seguro que, si su corazón seguía haciendo tanto ruido, ellos lo oirían desde adentro, abrirían la puerta y el joven sería despachado en medio de la desgracia. ¡Vaya posición para un Chagny! ¡El ser atrapado escuchando por detrás de una puerta! Entonces tomó su corazón con las dos manos para obligarlo a detenerse.
La voz del hombre habló de nuevo:
—¿Estás muy cansada?
—Oh, ¡esta noche te he entregado mi alma y estoy muerta! —respondió Christine.
—Tú voz es algo hermoso, niña —contestó la grave voz del hombre—, y te lo agradezco. Ningún emperador recibió un mejor regalo. Los ángeles lloraron esta noche.
Raoul no escuchó nada después de eso. Sin embargo, no se fue, sino que, como si temiera que lo atraparan, regresó a su oscura esquina, determinado a esperar a que el hombre saliera de la habitación. En un mismo momento, él había aprendido lo que era el amor. Y el odio. Él sabía que amaba. Pero ahora quería saber a quién odiaba. Para su completa sorpresa, la puerta se abrió y Christine Daae apareció, abrigada con pieles, el rostro escondido en un velo de encaje y sola. Cerró la puerta tras ella, pero Raoul observó que no le echó llave. Ella lo pasó sin verlo. Él ni siquiera la siguió con los ojos, pues los tenía fijos en la puerta, que no se volvió a abrir.
Cuando el pasaje estuvo desierto de nuevo, él lo cruzó, abrió la puerta del camerino, entró y cerró la puerta. Se encontró en medio de la oscuridad absoluta. La lámpara de gas había sido apagada.
—¡Hay alguien aquí! —dijo Raoul, con la espalda apoyada contra la puerta cerrada, con una voz temblorosa—. ¿Para qué se está escondiendo?
Todo era oscuridad y silencio. Raoul solo escuchaba el sonido de su propia respiración. No lograba entender que la indiscreción de su conducta estaba superando todos los límites.
—¡No podrá salir hasta que yo se lo permita! —exclamó—. Si no responde, ¡es usted un cobarde! Pero ¡lo expondré!
Y encendió un cerillo. La llama iluminó la habitación. ¡No había nadie allí! Raoul, primero cerrando la puerta, encendió las lámparas. Fue hacia el clóset, abrió los armarios, buscó en todas partes, palpó las paredes con manos húmedas… ¡Nada!
—¡Vaya! —dijo en voz alta—. ¿Me estoy volviendo loco?
Se quedó allí durante diez minutos, escuchando las lámparas de gas en silencio dentro de la habitación vacía; aunque estaba enamorado, ni siquiera pensó en robarse un lazo que le habría recordado al perfume de la mujer que amaba. Salió sin saber qué estaba haciendo o hacia dónde estaba yendo. En un momento dado de su camino de vuelta, un viento helado le azotó el rostro. Se encontró al final de la gran escalera y, detrás de él, vio que una procesión de trabajadores estaba cargando una especie de camilla cubierta con una sábana blanca.
—¿En qué dirección está la salida? —le preguntó a uno de los hombres.
—Siga derecho hacia adelante, la puerta está abierta. Pero déjenos pasar.
Señalando la camilla, preguntó mecánicamente:
—¿Qué es eso?
El trabajador contestó:
—Es Joseph Buquet, a quien encontraron colgado en el tercer sótano entre una granja y una escena del Rey de Lahore.
Él se quitó el sombrero, se retiró y dejó que la procesión pasara.
CAPÍTULO III
LA RAZÓN MISTERIOSA
Durante este tiempo, la ceremonia de despedida se estaba desarrollando. Ya he dicho que la magnífica función se ofrecía con ocasión del retiro del señor Debienne y el señor Poligny, quienes habían decidido «morir a lo grande», como se dice hoy en día. Los habían ayudado en su programa ideal, aunque melancólico, todos aquellos que contaban en el mundo social y artístico de París. Todas estas personas se encontraron, después del espectáculo, en el vestíbulo del ballet