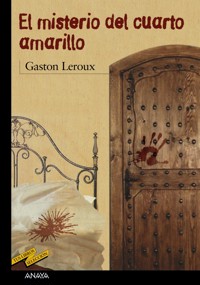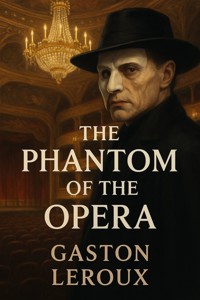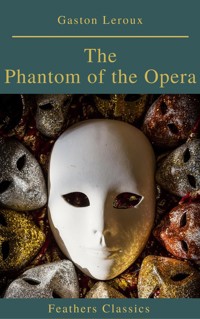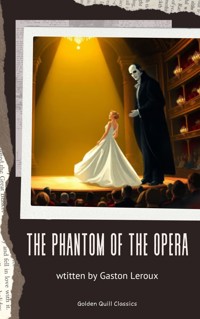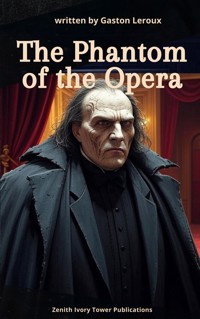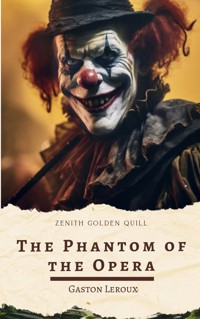8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Océano Gran Travesía
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Clásicos juveniles
- Sprache: Spanisch
El fantasma de la Ópera cuenta la historia de Erik, un genio musical desfigurado que frecuenta la Ópera de París. Hipnotizado por el talento y la belleza de la joven soprano Christine, el fantasma la atrae como su protegida y se enamora ferozmente de ella. Pero Christine llama también la atención de su amor de la infancia, el vizconde Raoul. Enloquecido por los celos, el fantasma se vuelve cada vez más violento, y los jóvenes amantes comprenden que su amor puede tener consecuencias mortales para ellos. Este relato de terror gótico sobre el amor no correspondido es una de las obras literarias más influyentes de la historia que ha trascendido el mundo de las letras en sus numerosas adaptaciones cinematográficas y teatrales. Desde 1986, el musical inspirado en esta obra y compuesto por Andrew Lloyd Webber se ha convertido en uno de los espectáculos teatrales de mayor éxito de todos los tiempos. «La más salvaje y fantástica de las historias». The New York Times Book Review
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
A Jo, mi querido hermano, que, sin tener nada de fantasma, no por ello deja de ser, como Erik, un ángel de la música.
Con todo mi afecto,
GASTON LEROUX
PRÓLOGO
EN DONDE EL AUTOR DE ESTA OBRA SINGULAR CUENTA AL LECTOR CÓMO LLEGÓ A ADQUIRIR EL CONVENCIMIENTO DE QUE EL FANTASMA DE LA ÓPERA EXISTIÓ REALMENTE
El fantasma de la Ópera existió. No fue, como se ha creído durante tanto tiempo, una inspiración de artistas, una superstición de directores, la grotesca creación de los excitados cerebros de las señoritas del cuerpo de baile, de sus madres, de las acomodadoras, de las empleadas del vestuario y de la portera.
Sí, existió, en carne y hueso, aunque adoptara la apariencia de un auténtico fantasma, es decir, de una sombra.
Me impresionó, en cuanto comencé a consultar los archivos de la Academia Nacional de Música, la sorprendente coincidencia de los fenómenos atribuidos al fantasma y el más misterioso, el más fantástico de los dramas, y pronto comencé a pensar que, racionalmente, lo uno podía explicarse por lo otro. Apenas si han transcurrido treinta años desde que los acontecimientos tuvieron lugar, y no sería difícil hallar, aún hoy, en la misma sala de la danza, ancianos muy respetables, cuya palabra no puede ser puesta en duda, que se acuerdan, como si hubiera sucedido ayer, de las circunstancias misteriosas y trágicas que acompañaron el rapto de Christine Daaé, la desaparición del vizconde de Chagny y la muerte de su hermano mayor, el conde Philippe, cuyo cuerpo fue hallado a orillas del lago que se extiende en el subsuelo de la Ópera, en el lado de la rue Scribe. Pero ninguno de tales testigos creyó, hasta hoy, conveniente mezclar en tan horrenda aventura al legendario personaje del fantasma de la Ópera.
Tardó mucho la verdad en penetrar mi espíritu turbado por una investigación que topaba, una vez tras otra, con acontecimientos que, a primera vista, podían considerarse extraterrestres y, en más de una ocasión, me tentó la idea de abandonar la extenuante persecución, jamás coronada por el éxito, de una vana imagen. Tuve, por fin, prueba de que mis presentimientos no me habían engañado y todos mis esfuerzos se vieron recompensados el día en que adquirí la certidumbre de que el fantasma de la Ópera había sido algo más que una sombra.
Aquel día había yo pasado largas horas en compañía de las Memorias de un director, obra frívola de ese escéptico Moncharmin que nada comprendió, durante su paso por la Ópera, de la tenebrosa conducta del fantasma, y que se burló de él tanto como pudo mientras era, precisamente, la primera víctima de la curiosa operación financiera que tenía lugar en el interior del “sobre mágico”.
Desesperado, acababa de abandonar la biblioteca cuando me encontré al encantador administrador de nuestra Academia Nacional charlando, en un rellano, con un viejecito, coquetón y vivaracho, a quien me presentó alegremente. El señor administrador se hallaba al corriente de mis investigaciones y sabía con qué impaciencia había intentado yo, en vano, descubrir el lugar de retiro del juez de instrucción del famoso asunto Chagny, el señor Faure. Nadie sabía qué había sido de él, si seguía vivo o estaba muerto; y he aquí que, a su regreso del Canadá, en donde acababa de pasar quince años, su primera gestión en París había consistido en ir a buscar una invitación a la secretaría de la Ópera. Aquel anciano era el propio señor Faure.
Pasamos juntos buena parte de la velada y me contó todo el asunto Chagny, tal como lo había entendido anteriormente. Tuvo que dictaminar, falto de pruebas, la locura del vizconde y la muerte accidental del hermano mayor, pero siguió convencido de que un terrible drama había tenido lugar, entre ambos hermanos, por causa de Christine Daaé. No supo decirme qué había sido de Christine ni del vizconde. Naturalmente, cuando le hablé del fantasma, se echó a reír. También él había sido puesto al corriente de las misteriosas manifestaciones que, por aquel entonces, parecían probar la existencia de un ser excepcional en uno de los rincones más misteriosos de la Ópera y conocía la historia del “sobre”, pero nada había visto en ello que pudiera retener la atención de un magistrado y apenas escuchó durante unos instantes la declaración de un testigo que se había presentado espontáneamente para afirmar que había tenido ocasión de ver al fantasma. Aquel personaje, el testigo, no era sino el hombre que en las altas esferas de París recibía el sobrenombre de “el Persa”, muy conocido por todos los abonados a la Ópera. El juez lo había tomado por un iluminado.
Ya imaginarán que la historia del Persa me interesó prodigiosamente. Quise ver, si estaba todavía a tiempo, a ese precioso y original testigo. Mi buena fortuna volvió a brillar y lo encontré en un pequeño apartamento de la rue Rivoli, del que no había salido desde entonces y en el que moriría cinco meses después de mi visita.
Al principio, desconfié; pero cuando el Persa me hubo contado, con un candor infantil, todo cuanto, personalmente, sabía del fantasma y me hubo entregado las pruebas de su existencia y, sobre todo, la extraña correspondencia de Christine Daaé, la cual arrojaba una deslumbradora luz sobre su horrendo destino, no me fue ya posible dudar. ¡No, no! ¡El fantasma no era un mito!
Bien sé que se me ha respondido que toda esa correspondencia podía no ser auténtica en absoluto y que tal vez había sido fabricada por un hombre cuya imaginación se habría, sin duda, alimentado de los más seductores cuentos; pero, por fortuna, me fue posible hallar la escritura de Christine al margen del famoso paquete de cartas y, en consecuencia, consagrarme a un estudio comparativo que despejó todas mis dudas.
También me documenté acerca del Persa, descubriendo así, en él, a un hombre honesto incapaz de inventar una maquinación que pudiese engañar a la justicia.
Ésta es, por lo demás, la opinión de las más grandes personalidades que se vieron mezcladas, con mayor o menor intensidad, en el asunto Chagny, amigos de la familia a quienes he mostrado todos mis documentos y ante quienes he expuesto todas mis teorías. He recibido, de su parte, el más noble aliento y me permito reproducir, a este respecto, algunas líneas que me fueron remitidas por el general D…
Caballero:
Quiero, con ésta, animarlo a publicar los resultados de su investigación. Recuerdo perfectamente que unas semanas antes de la desaparición de la gran cantante Christine Daaé y del drama que enlutó todo el faubourg Saint-Germain, se hablaba mucho, en la sala de la danza, del fantasma, y creo que sólo dejó de ser motivo de conversación a consecuencia de aquel asunto que ocupaba todos los espíritus; pero si es posible, como creo tras haberle escuchado, explicar el drama gracias al fantasma, se lo ruego, caballero, vuélvanos a hablar del fantasma. Por misterioso que pueda al principio parecer, siempre será más explicable que esa sombría historia en la que, gente mal intencionada, ha querido ver desgarrándose hasta la muerte a dos hermanos que se adoraron durante toda su vida…
Reciba, etcétera.
Por fin, con mi expediente en la mano, había recorrido de nuevo los vastos dominios del fantasma, el formidable monumento que había convertido en su imperio, y todo cuanto mis ojos habían visto, todo lo que mi espíritu había descubierto corroboraba admirablemente los documentos del Persa, cuando un maravilloso descubrimiento coronó de modo definitivo mi trabajo.
Recordarán que, últimamente, cavando en el subsuelo de la Ópera para enterrar en él las voces fonográficas de varios artistas, la piqueta de los obreros desenterró un cadáver; pues bien, enseguida comprobé que tal cadáver era el del fantasma de la Ópera. Hice que el propio administrador tocara la prueba con sus manos y, ahora, me importa muy poco que los periódicos afirmen que se ha encontrado a una víctima de la Comuna.
Los infelices que fueron ejecutados durante la Comuna en los sótanos de la Ópera no están enterrados en este lado; diré dónde pueden encontrarse sus esqueletos, muy lejos de esa inmensa cripta donde se habían acumulado, durante el asedio, toda suerte de vituallas. Descubrí la pista mientras buscaba, precisamente, los restos del fantasma de la Ópera, que no hubiera podido encontrar sin el inaudito azar del enterramiento de las voces vivientes.
Pero ya volveremos a hablar de ese cadáver y de lo que conviene hacer con él; me interesa ahora terminar este necesario prefacio agradeciendo a los comparsas, excesivamente modestos, que, como el señor comisario de policía Mifroid (llamado para realizar las primeras pesquisas cuando se produjo la desaparición de Christine Daaé), y también como al exsecretario Rémy, al exadministrador Mercier, al exmaestro de canto Gabriel y, especialmente, a la señora baronesa de Castelot-Barbezac, que fue antaño “la pequeña Meg” (de lo que no se ruboriza), la más encantadora estrella de nuestro admirable cuerpo de baile, la hija mayor de la honorable señora Giry (antigua acomodadora, fallecida, del palco del fantasma) me fueron de la mayor utilidad y gracias a ellos podré, con el lector, revivir en sus más mínimos detalles aquellas horas de puro amor y de espanto.*
* Demostraría una enorme ingratitud si no diera también las gracias, en el umbral de esta espantosa y verídica historia, a la actual dirección de la Ópera que tan amablemente se prestó a todas mis investigaciones y, en particular, al señor Messager, así como al simpático administrador, señor Gabion, y al amable arquitecto que se ocupa de la conservación del monumento, y que no dudó ni un momento en prestarme las obras de Charles Garnier, aunque estaba casi seguro de que no se las devolvería. Finalmente, sólo me queda reconocer públicamente la generosidad de mi amigo y antiguo colaborador señor J.-L. Croze, que me permitió consultar su admirable biblioteca teatral y tomar prestadas ediciones únicas que le eran muy queridas. G. L.
I
¿ES EL FANTASMA?
Aquella noche, en la que los señores Debienne y Poligny, directores dimitentes de la Ópera, daban su última soirée de gala, con ocasión de su despedida, el camerino de la Sorelli, una de las primeras figuras del ballet, era súbitamente invadido por media docena de jovencitas del cuerpo de baile que acababan de dejar el escenario tras haber “danzado” Polyeucte. Entraban en una gran confusión, dejando oír risas excesivas y poco naturales, unas, y emitiendo gritos de terror, las otras.
La Sorelli, que deseaba estar sola unos instantes para “repasar” el discurso que debía pronunciar un poco más tarde en la residencia ante los señores Debienne y Poligny, había recibido de mal humor esa muchedumbre aturdida que se lanzaba en pos de ella. Se volvió hacia sus compañeras, inquieta por tan tumultuosa emoción. Fue la pequeña Jammes, naricilla grata a Grévin,* ojos de miosotis, mejillas de rosa y garganta de lis, la que explicó en tres palabras la razón de semejante conducta, con una voz temblorosa que la angustia ahogaba:
—¡Es el fantasma!
Y cerró la puerta con llave. El camerino de la Sorelli era de una elegancia artificial y vulgar. Un enorme espejo móvil, un diván, un tocador y unos armarios formaban el mobiliario necesario. Algunos grabados en las paredes, recuerdos de la madre, que había conocido los mejores días de la antigua Ópera de la rue Le Peletier. Retratos de Vestris, de Gardel, de Dupont, de Bigottini. Aquel camerino les parecía un palacio a las chiquillas del cuerpo de baile, que se alojaban en habitaciones comunes, donde pasaban el tiempo cantando, discutiendo, pegando a los peluqueros y a las vestuaristas y bebiendo vasitos de licor de grosella, de cerveza o, incluso, de ron hasta que sonaba la campana del regidor.
La Sorelli era muy supersticiosa. Al oír que la pequeña Jammes hablaba del fantasma, se estremeció y dijo:
—¡Lagarto, lagarto!
Y como era la primera que creía en fantasmas de modo general y particularmente en el de la Ópera, quiso informarse de inmediato.
—¿Lo habéis visto? —preguntó.
—¡Como la veo a usted! —replicó gimiendo la pequeña Jammes que, sintiéndose incapaz de mantenerse de pie, se dejó caer en una silla.
Enseguida la pequeña Giry (ojos de ciruela, cabellos de betún, tez mate y aquella pobre piel sobre sus pequeños huesos) añadió:
—Sí es él, ¡qué feo es!
—¡Oh, sí! —dijo el coro de bailarinas. Y se pusieron a hablar todas al mismo tiempo. El fantasma se les había presentado bajo el aspecto de un caballero vestido de negro que se había aparecido, de pronto, ante ellas, en el pasillo, sin que pudiera saberse de dónde venía. Su aparición había sido tan súbita que hubiera podido creerse que salía del muro.
—¡Bah! —dijo una de ellas que casi había conservado la sangre fría—, vosotras veis al fantasma por todas partes.
Y era cierto que, desde hacía unos meses, en la Ópera sólo se hablaba del fantasma vestido de negro que se paseaba, como una sombra, por el edificio, que no dirigía la palabra a nadie, al que nadie se atrevía a hablar y que se desvanecía, por lo demás, en cuanto lo veían, sin que pudiera saberse por dónde ni cómo. No hacía ruido al andar, como corresponde a un verdadero fantasma. Todos habían comenzado por reírse y burlarse de aquel aparecido, vestido como un hombre de mundo o como un enterrador, pero la leyenda del fantasma pronto había tomado proporciones colosales en el cuerpo de baile. Todas pretendían haberse encontrado, más o menos veces, a ese ser extranatural y haber sido víctimas de sus maleficios. Y las que con mayor fuerza reían no eran las más tranquilas. Cuando no se dejaba ver, señalaba su presencia o su paso con extraños o funestos acontecimientos de los que la casi general superstición le responsabilizaba. ¿Se debía lamentar un accidente?, ¿cierta compañera le había jugado una broma a una de aquellas damiselas del cuerpo de baile?, ¿había desaparecido una borla para los polvos de arroz? Todo era culpa del fantasma, ¡del fantasma de la Ópera!
Pero ¿quién lo había visto, en realidad? ¡Se ven en la Ópera tantos trajes negros que no son fantasmas! Claro que éste poseía una característica que no tienen todos los trajes negros. Cubría a un esqueleto.
Al menos eso decían aquellas damiselas. Y tenía, naturalmente, una calavera.
¿Era serio todo aquello? Lo cierto es que la fantasía del esqueleto había nacido a causa de la descripción que del fantasma había hecho Joseph Buquet, jefe de tramoyistas que sí lo había visto realmente. Se había topado, no puedo decir “de narices” puesto que el fantasma no las tenía, con el misterioso personaje en la pequeña escalera que, cerca de la rampa, baja directamente al “sótano”. Había tenido tiempo de verlo unos segundos, pues el fantasma había huido, y había conservado un imborrable recuerdo de aquella visión.
He aquí lo que Joseph Buquet dijo del fantasma a quien quiso escucharle:
“Es de una delgadez prodigiosa y su traje negro flota sobre un armazón esquelético. Tiene los ojos tan hundidos que no se distinguen bien sus inmóviles pupilas. Sólo se ven, en definitiva, dos grandes agujeros negros como los de las calaveras. Su piel, tensa sobre la osamenta como una piel de tambor, no es blanca sino de un amarillo horrendo; su nariz es tan poca cosa que de perfil es invisible y la ausencia de tal nariz es algo horrible de ver. Tres o cuatro largos mechones castaños, en la frente y detrás de las orejas, desempeñan el papel de cabellera.”
Joseph Buquet había perseguido en vano aquella extraña aparición. Desapareció como por arte de magia y no volvió a encontrar su rastro.
El jefe de tramoyistas era un hombre serio, ordenado, de imaginación lenta y estaba sobrio. Sus palabras fueron escuchadas con estupor e interés, y hubo enseguida gente dispuesta a contar que también se había encontrado con un traje negro y una calavera.
Las personas sensatas a cuyos oídos llegó tal historia afirmaron, primero, que Joseph Buquet había sido víctima de una broma por parte de alguno de sus subordinados. Pero luego se produjeron, uno tras otro, incidentes tan curiosos e inexplicables que los más maliciosos comenzaron a preocuparse.
¡Un teniente de bomberos es alguien muy valiente! ¡No teme nada y, sobre todo, no le teme al fuego!
Pues bien, el teniente de bomberos en cuestión,** que había ido a dar una vuelta de inspección por los sótanos y que se había aventurado, al parecer, algo más lejos que de costumbre, había reaparecido de pronto en el escenario, pálido, aterrorizado, tembloroso, con los ojos fuera de las órbitas, y casi se había desvanecido en los brazos de la noble madre de la pequeña Jammes. ¿Por qué? Porque había visto cómo avanzaba hacia él, a la altura de la cabeza, aunque sin cuerpo, una cabeza de fuego. Y, lo repito, un teniente de bomberos no teme al fuego.
Aquel teniente de bomberos se llamaba Papin.
El cuerpo de baile quedó consternado. En principio, la cabeza de fuego no respondía en absoluto a la descripción que del fantasma había dado Joseph Buquet. Se le hicieron al bombero muchas preguntas, interrogaron de nuevo al jefe de tramoyistas y, a resultas de ello, aquellas damiselas se convencieron de que el fantasma tenía varias cabezas que podía cambiar a voluntad. Naturalmente, imaginaron enseguida que corrían el mayor de los peligros. Desde el instante en que un teniente de bomberos no dudaba en desmayarse, coristas y figurantes podían invocar muchas excusas para el terror que les hacía poner sus pies en polvorosa cuando pasaban frente al agujero oscuro de algún pasadizo mal iluminado.
De modo que, para proteger en la medida de lo posible el monumento víctima de tan horribles maleficios, la propia Sorelli, rodeada de todas las bailarinas e incluso seguida por toda la caterva de comparsas en mallas, había, al día siguiente al de la historia del teniente de bomberos, puesto una herradura en la mesa que se halla ante el vestíbulo del conserje, junto al patio de la administración, para que todo aquel que entrara en la Ópera, por motivos distintos a los del simple espectador, la tocara antes de poner los pies en el primer peldaño de la escalera. Y ello so pena de convertirse en presa de la potencia oculta que se había apoderado de todo el edificio, desde los sótanos al desván.
Tal herradura, como, por lo demás, toda esta historia, no la he inventado, por desgracia, y hoy puede verse todavía en la mesa del vestíbulo, ante la garita del conserje, cuando se entra en la Ópera por el patio de la administración.
Eso da, con bastante exactitud, una idea del estado de ánimo en que se encontraban las damiselas aquella noche cuando ingresamos con ellas en el camerino de la Sorelli.
—¡Es el fantasma! —había gritado pues la pequeña Jammes.
Y la inquietud de las bailarinas no había dejado de aumentar. Ahora, un angustioso silencio reinaba en el camerino. Sólo se oía el rumor de las jadeantes respiraciones. Por fin, Jammes, tras haberse retirado con signos de sincero espanto hasta el más apartado rincón de la pared, murmuró una sola palabra:
—¡Escuchen!
Parecía, en efecto, que un roce se dejaba oír detrás de la puerta. Ningún ruido de pasos. Hubiérase dicho que se trataba de una seda ligera resbalando por el panel. Luego, nada. La Sorelli intentó mostrarse menos pusilánime que sus compañeras. Avanzó hacia la puerta y preguntó con un hilillo de voz:
—¿Quién es?
Pero nadie respondió.
Entonces, sintiendo fijos en ella los ojos que espiaban sus menores gestos, se esforzó por ser valiente y dijo en voz muy alta:
—¿Hay alguien detrás de la puerta?
—¡Sí, sí, sí, evidentemente, hay alguien detrás de la puerta! —repitió la pequeña ciruela pasa de Meg Giry, reteniendo heroicamente a la Sorelli por su falda de gasa—. ¡No abra, por lo que más quiera! ¡Dios mío, no abra!
Pero la Sorelli, armada con un estilete que jamás la abandonaba, osó dar vuelta a la llave en la cerradura y abrir la puerta, mientras las bailarinas retrocedían hasta el tocador y Meg Giry suspiraba:
—¡Mamá, mamá!
La Sorelli miró valerosamente hacia el pasillo. Estaba desierto; una lamparilla, en su celda de cristal, vertía un brillo rojizo y engañoso en las tinieblas ambientales, sin lograr disiparlas. Y la bailarina cerró de nuevo, rápidamente, la puerta con un gran suspiro.
—No —dijo—, no hay nadie.
—Pero nosotras lo hemos visto —afirmó una vez más Jammes, recuperando a pequeños pasitos su lugar junto a la Sorelli—. Debe estar en alguna parte, por ahí, merodeando. Yo no vuelvo a vestirme. Debiéramos bajar a la sala, enseguida, sin separarnos, para el “discurso” y así podríamos volver juntas.
Dicho esto, la niña tocó piadosamente el dedito de coral destinado a conjurar la mala suerte. La Sorelli dibujó, a hurtadillas, con la punta de la rosada uña de su pulgar derecho, una cruz de san Andrés en el anillo de madera que circundaba el anular de su mano izquierda.
“La Sorelli —escribió un célebre cronista— es una bailarina alta, hermosa, de grave y voluptuoso rostro, de talle flexible como una rama de sauce; se dice, generalmente, que es ‘una hermosa criatura’. Sus cabellos rubios y puros como el oro coronan una frente mate bajo la que se engarzan dos ojos de esmeralda. Su cabeza se balancea suavemente, como una garceta, sobre un cuello largo, elegante y orgulloso. Cuando baila, sus caderas se mueven con un balanceo indescriptible que transmite a todo su cuerpo un estremecimiento de inefable languidez. Cuando levanta los brazos y se inclina para comenzar una pirueta, poniendo así de relieve las líneas de su corpiño, y la inclinación del cuerpo hace sobresalir la cadera de esta mujer deliciosa, parece un cuadro compuesto para que nos hagamos saltar la tapa de los sesos.”
Y hablando de sesos, parece indiscutible que no los tenía en exceso. Y nadie se lo reprochaba.
—Hijas mías, hay que “sobreponerse”… ¿El fantasma? Nadie lo ha visto nunca…
—¡Sí, sí! ¡Nosotras lo hemos visto…! Lo vimos hace un momento —replicaron las pequeñas—. Tenía la calavera y llevaba su traje, como la noche en que se apareció a Joseph Buquet.
—Y Gabriel también lo ha visto —dijo Jammes—, ayer mismo, ayer por la tarde… a plena luz…
—¿Gabriel, el maestro de canto?
—Sí… ¡pero cómo!, ¿no lo sabe usted?
—¿Y llevaba el traje, en pleno día?
—¿Quién? ¿Gabriel?
—¡No! ¿El fantasma?
—Claro, llevaba el traje —afirmó Jammes—. El mismo Gabriel me lo ha dicho…
Precisamente lo reconoció por eso. Así ocurrió. Gabriel estaba en el despacho del administrador. De pronto, se abrió la puerta. Entró el Persa. Y ya saben que el Persa echa el “mal de ojo”.
—¡Oh, sí! —respondieron a coro las bailarinas que, en cuanto hubieron evocado la imagen del Persa, formaron los cuernos del destino con el índice y el meñique extendidos, mientras el corazón y el anular se mantenían replegados hacia la palma, retenidos por el pulgar.
—… Y, también, que Gabriel es muy supersticioso —continuó Jammes—, aunque, sin embargo, es siempre educado y cuando ve al Persa se limita a meterse tranquilamente la mano en el bolsillo para tocar las llaves… Pues bien, en cuanto la puerta se abrió ante el Persa, Gabriel dio un salto del sillón donde estaba sentado hasta la cerradura del armario, para tocar hierro. En su movimiento, se desgarró con un clavo todo el faldón del gabán. Al apresurarse a salir, se dio de cabeza contra una percha y se hizo un chichón enorme; luego, al retroceder bruscamente, se hirió en el brazo con el biombo que hay junto al piano; quiso apoyarse en el piano con tan mala fortuna que la tapa le cayó sobre las manos aplastándole los dedos; saltó como un loco fuera del despacho y, por fin, calculó tan mal las escaleras que bajó rodando todos los peldaños del primer piso. Precisamente entonces pasaba yo con mamá. Nos apresuramos a levantarlo. Estaba todo magullado y tenía el rostro tan lleno de sangre que nos daba miedo. Pero enseguida nos sonrió gritando: “¡Gracias, Dios mío, por haber salido tan bien librado!”. Lo interrogamos entonces y nos contó todo su miedo. Se lo había producido el ver, detrás del Persa, al fantasma; ¡al fantasma con su calavera, como lo describió Joseph Buquet!
Un aterrorizado murmullo saludó el final de la historia, al que Jammes llegó sin aliento porque la había contado de prisa, de prisa, como si el fantasma la persiguiera. Luego, se produjo de nuevo un silencio que fue interrumpido, a media voz, por la pequeña Giry, mientras, muy conmovida, la Sorelli se lustraba las uñas.
—Joseph Buquet haría mejor callándose —enunció la ciruela.
—¿Por qué tiene que callarse? —le preguntaron.
—Es lo que mamá dice… —contestó Meg, en voz muy baja esta vez, y mirando a su alrededor como si pudieran escucharla otros oídos distintos a los que allí se hallaban.
—¿Y por qué piensa así tu madre?
—Porque… porque… por nada…
Tan sabia resistencia tuvo la virtud de exasperar la curiosidad de aquellas damiselas, que se apiñaron alrededor de la pequeña Giry suplicando que se explicara. Allí estaban, codo con codo, inclinadas en un mismo movimiento de súplica y espanto. Se comunicaban mutuamente su miedo obteniendo de él un agudo placer que las helaba.
—¡He jurado no decir nada! —dijo Meg en un soplo de voz.
Pero no le dieron cuartel y tanto prometieron guardar el secreto que Meg, que ardía en deseos de contar lo que sabía, comenzó, con los ojos fijos en la puerta:
—Pues, bueno…, fue a causa del palco…
—¿Qué palco?
—¡El palco del fantasma!
—¿El fantasma tiene palco?
Ante la idea de que el fantasma tuviera palco, las bailarinas no pudieron contener el funesto gozo de su estupefacción. Lanzaron pequeños suspiros. Dijeron:
—¡Oh, Dios mío!, cuenta… cuenta…
—¡Más bajo! —ordenó Meg—. Es el primer palco, el número 5, ya sabéis, el primer palco que hay junto al proscenio de la izquierda.
—¡No es posible!
—Como os digo… Mamá es la acomodadora… ¿Me juráis que no vais a contar nada?
—¡Sí, claro, vamos…!
—Pues bien, es el palco del fantasma… Nadie ha entrado en él desde hace más de un mes, a excepción del fantasma, claro, y han dado órdenes a la administración para que no vuelvan a alquilarlo nunca…
—¿Y es cierto que el fantasma lo utiliza?
—Claro…
—Por lo tanto hay alguien…
—¡No…! El fantasma lo utiliza pero no hay nadie.
Las bailarinas se miraron. Si el fantasma iba al palco, debía vérsele, puesto que lucía una calavera y un traje negro. Intentaron hacérselo comprender a Meg, pero ésta les replicó:
—¡Precisamente! ¡El fantasma no se ve! ¡Y ni tiene calavera ni tiene traje…! Todo lo que se cuenta sobre su calavera o su cabeza de fuego son tonterías… No tiene nada de eso… Sólo se le oye cuando está en el palco. Mamá no lo ha visto nunca, pero lo ha oído. Y mamá lo sabe bien porque ella misma le da el programa.
La Sorelli se creyó en el deber de intervenir:
—Giry, pequeña, te estás burlando de nosotras.
Entonces, la pequeña Giry rompió a llorar.
—Mejor hubiera sido callarme… ¡Si mamá lo supiera…! Pero lo cierto es que Joseph Buquet se equivoca al ocuparse de cosas que no le atañen… Eso le traerá desgracia…, ayer mismo lo decía mamá…
Entonces se oyeron unos poderosos y apresurados pasos en el pasillo y una voz jadeante que gritaba:
—¡Cécile, Cécile!, ¿estás ahí?
—¡Es la voz de mamá! —dijo Jammes—. ¿Qué pasa?
Y abrió la puerta. Una honorable dama, vestida como un granadero pomerano, penetró en el camerino y se dejó caer, gimiendo, en un sillón. Los ojos giraban en sus órbitas, enloquecidos, iluminando lúgubremente su rostro de ladrillo.
—¡Qué desgracia! —exclamó—. ¡Qué desgracia!
—¿Qué, qué?
—Joseph Buquet…
—¿Qué le pasa a Joseph Buquet?
—¡Joseph Buquet ha muerto!
El camerino se llenó de exclamaciones, asombradas protestas, aterradas solicitudes de explicación…
—Sí…, acaban de encontrarlo ahorcado en el tercer sótano… Pero lo más terrible —continuó jadeando la pobre y honorable dama—, lo más terrible es que los tramoyistas que hallaron el cuerpo pretenden que, alrededor del cadáver, se oía un rumor parecido a un canto funerario.
—¡Es el fantasma! —dejó escapar, a pesar suyo, la pequeña Giry, pero se retractó de inmediato, con los puños en la boca—. ¡No…! ¡No…! ¡No he dicho nada…, no he dicho nada…!
A su alrededor, todas sus compañeras, aterrorizadas, repetían en voz baja:
—¡Seguro! ¡Es el fantasma…!
La Sorelli estaba pálida…
—Jamás podré pronunciar mi discurso —dijo.
La mamá de Jammes expuso su opinión vaciando un vasito de licor que estaba sobre la mesa: aquello era cosa de fantasmas…
Lo cierto es que jamás se ha sabido, a ciencia cierta, cómo murió Joseph Buquet. La investigación, sumaria, no dio resultado alguno, excepto el de suicidio natural. En sus Memorias de un director, el señor Moncharmin, que era uno de los dos directores que sucedieron a los señores Debienne y Poligny, cuenta así el incidente del ahorcado:
“Un enojoso incidente turbó la pequeña fiesta que daban los señores Debienne y Poligny para celebrar su partida. Me hallaba en el despacho de la dirección cuando vi entrar, de pronto, a Mercier, el administrador. Estaba fuera de sí y me comunicó que acababan de descubrir, ahorcado en el tercer sótano del escenario, entre unos bastidores y un decorado para El rey de Lahore, el cuerpo de un tramoyista. Grité: ‘¡Vamos a descolgarlo!’. En el breve tiempo que tardé en correr escaleras abajo, el ahorcado ya no tenía la cuerda.”
He aquí, pues, un acontecimiento que el señor Moncharmin encuentra natural. Un hombre se ha ahorcado con una cuerda, van a descolgarlo y la cuerda ha desaparecido. Claro que el señor Moncharmin encontró una explicación sencilla. Escuchémosle: Era la hora de la danza, ¡coristas y figurantes se habían apresurado a tomar precauciones contra el mal de ojo! Punto y aparte, eso es todo.
Desde aquí vemos al cuerpo de baile bajando por la escalera y repartiéndose la cuerda del ahorcado en menos tiempo del que tardo en decirlo. No es serio. Cuando, por el contrario, pienso en el lugar exacto donde fue encontrado el cuerpo, en el tercer sótano del escenario, imagino que podía existir, en alguna parte, interés porque esta cuerda desapareciera después de haber cumplido su tarea, y más tarde veremos si me equivoco al imaginarlo.
La siniestra noticia había recorrido con rapidez la Ópera, donde Joseph Buquet era muy querido. Los camerinos se vaciaron y las jóvenes bailarinas, agrupadas alrededor de la Sorelli como ovejas temerosas en torno al pastor, tomaron el camino de la residencia, atravesando corredores y escaleras mal iluminadas, trotando con todo el apresuramiento que les permitían sus patitas rosadas.
* Alfred Grévin (1827-1892), creador en 1882 del famosísimo museo de figuras de cera, fue también caricaturista teatral. (N. del T.)
** La anécdota, también auténtica, me la contó personalmente el señor Pedro Gailhard, exdirector de la Ópera. (N. del A.)
II
LA NUEVA MARGUERITE
En el primer rellano, la Sorelli chocó con el conde de Chagny que subía. El conde, por lo general tan tranquilo, daba muestras de una gran excitación.
—Precisamente iba a verla —dijo el conde saludando a la joven con mucha galantería—. ¡Ah, Sorelli, qué hermosa velada! Y Christine Daaé, ¡qué triunfo!
—¡No es posible! —interrumpió Meg Giry—. Hace seis meses desafinaba. Pero déjenos pasar, querido conde —dijo la muchacha con una reverencia traviesa—, vamos en busca de información sobre un pobre hombre al que han encontrado ahorcado.
En aquel momento pasaba, preocupado, el administrador que se detuvo de pronto al oír aquella frase.
—¡Cómo! ¿Ya lo saben ustedes, señoritas? —dijo en tono bastante brusco—. Muy bien, pues no hablen de ello… y, sobre todo, que los señores Debienne y Poligny no lo sepan; eso les apenaría mucho en su último día.
Todo el mundo se dirigió a la sala de la danza, que ya se hallaba repleta.
El conde de Chagny tenía razón; jamás hubo gala comparable a aquélla; los privilegiados que pudieron asistir a ella todavía se lo cuentan a sus hijos y sus nietos con conmovido recuerdo. Imaginen que Gounod, Reyer, Saint-Saëns, Massenet, Guiraud y Delibes subieron por turno al estrado del director de orquesta para dirigir la ejecución de sus propias obras. Actuaron, entre otros intérpretes, Faure y la Krauss, y aquella noche se reveló ante “todo París”, estupefacto y embriagado, aquella Christine Daaé cuyo misterioso destino quiero dar a conocer en esta obra.
Gounod dirigió la ejecución de La marchefunèbre d’une Marionnette; Reyer, la de su hermosa obertura de Sigurd; Saint-Saëns, la de La Dance macabre y una Rêverie orientale; Massenet, la de una Marche hongroise inédita; Guiraud, la de su Carnaval; Delibes la de La Valse lente de Sylvia y los pizzicati deCoppélia. Las señoritas Krauss y Denise Bloch cantaron: la primera el bolero de las Vísperas sicilianas; la segunda, el brindis de Lucrecia Borgia.
Pero el triunfo se lo llevó Christine Daaé que, para comenzar, se dejó oír en algunos pasajes de Romeo y Julieta. Era la primera vez que la joven artista cantaba esta obra de Gounod que, por lo demás, todavía no había sido adaptada a la ópera y que la Ópera-Cómica acababa de reponer, mucho tiempo después de que hubiera sido estrenada en el antiguo Teatro Lírico por la señora Carvalho. ¡Ah!, debe compadecerse a quienes no escucharon a Christine Daaé en el papel de Julieta, a quienes no conocieron su ingenua gracia, a quienes no se estremecieron con los acentos de su voz seráfica, a quienes no sintieron que su alma emprendía el vuelo, con la de la cantante, por encima de las tumbas de los amantes de Verona: “¡Señor, Señor, Señor, perdonadnos!”.
Pues bien, todo aquello no era nada comparándolo con los sobrehumanos acentos que dejó oír en el acto de la prisión y en el trío final de Fausto, que cantó sustituyendo a la indispuesta Carlotta. ¡Aquello fue lo nunca visto, lo nunca oído!
Era “la nueva Marguerite” lo que la Daaé revelaba, una Marguerite de esplendor y brillo todavía insospechados.
Toda la sala había saludado, con mil clamores de su inenarrable emoción, a una Christine que sollozaba y se desfallecía entre los brazos de sus compañeros. Tuvieron que transportarla a su camerino. Parecía que hubiera entregado el alma. El gran crítico P. de St.-V. fijó el inolvidable recuerdo de aquel instante maravilloso en una crónica que tituló, precisamente, “La nueva Marguerite”. Como el gran artista que era descubrió, simplemente, que aquella hermosa y dulce niña había entregado esa noche, sobre las tablas de la Ópera, algo más que su arte, es decir, su propio corazón. Ninguno de los amigos de la Ópera ignoraba que el corazón de Christine había permanecido tan puro como a sus quince años, y P. de St.-V. declaraba “que para comprender lo que acababa de sucederle a la Daaé, se veía obligado a imaginar que acababa de amar por primera vez. Tal vez soy indiscreto —añadía—, pero sólo el amor es capaz de realizar semejante milagro, una transformación tan fulminante. Escuchamos, hace dos años, a Christine Daaé en su examen del Conservatorio, y despertó en nosotros una simpática esperanza. ¿De dónde procede la sublimidad de hoy? Si no viene del cielo, en alas del amor, me veré obligado a pensar que sube del infierno y que Christine, como el maestro cantor Ofterdingen, ha hecho un pacto con el Diablo. Quien no haya escuchado a Christine cantar el trio final de Fausto, no conoce Fausto: la exaltación de la voz y la sacra embriaguez de un alma pura no podían llegar más lejos”.
Mientras, algunos abonados protestaban. ¿Cómo había podido ocultarse durante tanto tiempo un tesoro semejante? Christine Daaé había sido, hasta entonces, un correcto Siebel junto a aquella Marguerite, de una esplendidez material algo excesiva, que era la Carlotta. Y había sido precisa la incomprensible e inexplicable ausencia de la Carlotta, en aquella velada de gala, para que la pequeña Daaé, improvisadamente, pudiera demostrar sus facultades en una parte del programa reservada a la diva española. En fin, ¿cómo, privados de Carlotta, los señores Debienne y Poligny habían recurrido a la Daaé? ¿Conocían pues su talento oculto? Y si lo conocían, ¿por qué lo habían ocultado? ¿Y por qué lo ocultaba ella? Cosa extraña, no se le conocía profesor actual. Ella había declarado varias veces que, en adelante, trabajaría sola. Y todo aquello resultaba muy inexplicable.
El conde de Chagny había asistido, de pie en su palco, a tal delirio mezclándose en él con sus resonantes bravos.
El conde de Chagny (Philippe-Georges-Marie) tenía entonces exactamente cuarenta y un años. Era un gran señor y un hombre apuesto. De talla superior a la media, de rostro agradable, pese a la dureza de la frente y a unos ojos algo fríos, era de una refinada cortesía con las mujeres y algo altivo con los hombres, que no siempre le perdonaban sus éxitos en sociedad. Tenía un excelente corazón y una conciencia honesta. A la muerte del anciano conde Philibert, se había convertido en jefe de una de las más ilustres y antiguas familias de Francia, cuyo abolengo databa de Luis el Testarudo. La fortuna de los Chagny era considerable, y cuando el anciano conde, que era viudo, murió, no fue tarea fácil para Philippe administrar tan pesado patrimonio. Sus dos hermanas y su hermano Raoul no quisieron, en absoluto, oír hablar de reparto y mantuvieron la indivisión, poniéndose en manos de Philippe, como si el derecho de primogenitura no hubiera dejado de existir. Cuando las dos hermanas se casaron, el mismo día, tomaron sus partes respectivas de manos de su hermano, no como algo que les perteneciera sino como una dote por la que le expresaron su agradecimiento.
La condesa de Chagny, de soltera de Mœrogis de la Martynière, había muerto al alumbrar a Raoul, nacido veinte años después que su hermano mayor. Cuando el viejo conde murió, Raoul tenía doce años. Philippe se ocupó activamente de la educación del niño. En esta tarea fue admirablemente secundado primero por sus hermanas y, luego, por una anciana tía, viuda de marino, que vivía en Brest y que despertó en el joven Raoul su gusto por las cosas de la mar. El joven ingresó en el Borda,* obtuvo uno de los primeros números y realizó tranquilamente su vuelta al mundo. Gracias a valiosas ayudas acababa de ser designado para formar parte de la expedición oficial del Requin, que tenía por misión buscar entre los hielos del Polo a los supervivientes de la expedición del d’Artois, de los que no se tenía noticias desde hacía tres años. Mientras, gozaba de unas largas vacaciones que sólo terminarían al cabo de seis meses, y las ancianas viudas del barrio noble, al ver al hermoso muchacho, que tan frágil parecía, lo compadecían ya por los rudos trabajos que le aguardaban.
La timidez de ese marino, casi estoy tentado de decir su inocencia, era notable. Parecía que acabara de salir, la misma víspera, de manos de las mujeres. De hecho, mimado por sus dos hermanas y por su anciana tía, había conservado de aquella educación, puramente femenina, maneras casi cándidas, teñidas de un encanto que nada, hasta entonces, había podido empañar. En aquella época contaba algo más de veintiún años y parecía tener dieciocho. Lucía un bigotillo rubio, tenía hermosos ojos azules y una tez de jovencita.
Philippe mimaba mucho a Raoul. Primero estaba muy orgulloso de él y preveía, con gozo, una carrera gloriosa para su hermano menor en aquella marina donde uno de sus antepasados, el famoso Chagny de La Roche, había conseguido el rango de almirante. Aprovechaba las vacaciones del joven para enseñarle París, que éste casi desconocía por completo, en lo que puede ofrecer de lujosos goces y placer artístico.
El conde estimaba que, a la edad de Raoul, una prudencia excesiva no es recomendable.
El carácter de Philippe estaba muy bien equilibrado, era ponderado tanto en sus trabajos como en sus placeres; siempre de impecable aspecto, incapaz de dar a su hermano un mal ejemplo. Lo llevaba constantemente consigo. Le hizo incluso conocer la sala de la danza.
Sé bien que, en aquel tiempo, se decía que el conde se llevaba “muy bien” con la Sorelli. ¡Pero qué más da!, ¿podía reprochársele, acaso, a aquel gentilhombre que permanecía soltero y que, en consecuencia, tenía mucho ocio ante sí, sobre todo desde que sus hermanas se habían establecido, que fuera a pasar una o dos horas, después de cenar, en compañía de una bailarina que, evidentemente, no era muy, muy espiritual, pero que tenía los ojos más hermosos del mundo? Y además, hay lugares donde un auténtico parisino, cuando tiene la clase del conde de Chagny, debe dejarse ver, y, en aquella época, la sala de la danza de la Ópera era uno de esos lugares.
En fin, tal vez Philippe no hubiese llevado a su hermano a los pasillos de la Academia Nacional de Música si éste no hubiera sido el primero en pedírselo, varias veces, con una tranquila obstinación que el conde recordaría más tarde.
Philippe, aquella noche, tras haber aplaudido a la Daaé, se había vuelto hacia Raoul y lo había visto tan pálido que se había asustado.
—¿No se dan cuenta —había dicho Raoul— de que esta mujer se encuentra mal?
En efecto, en el escenario, Christine Daaé debía ser sostenida.
—Tú sí que vas a desfallecer… —dijo el conde, inclinándose hacia Raoul—. ¿Qué te pasa?
Pero Raoul estaba ya de pie.
—Vámonos —dijo con voz estremecida.
—¿Adónde quieres ir, Raoul? —preguntó el conde, asombrado ante la emoción que demostraba su hermano menor.
—¡Vamos a verla! ¡Es la primera vez que canta así!
El conde miró con curiosidad a su hermano y una ligera sonrisa apuntó en la comisura de sus divertidos labios.
—¡Bah!… —y añadió enseguida—: ¡Vamos, vamos!
Parecía encantado.
Pronto se hallaron en la entrada de los abonados, que estaba bastante llena de gente. Mientras aguardaba a poder ingresar en el escenario, Raoul desgarraba sus guantes con un gesto inconsciente. Philippe, que era bondadoso, no se burló ni un instante de su impaciencia. Pero ya veía claro. Ahora sabía por qué Raoul estaba distraído cuando él le hablaba y también por qué parecía experimentar tan vivo placer llevando a la Ópera todos los temas de conversación.
Penetraron en el escenario.
Una multitud vestida de negro se apresuraba hacia la sala de la danza o se dirigía hacia los camerinos de los artistas. Las vehementes alocuciones de los jefes de servicio se mezclaban con los gritos de los tramoyistas. Los figurantes del último cuadro que se alejan, los comparsas que empujan, un bastidor que pasa, un telón de fondo que desciende de los telares, una plataforma que se sujeta a grandes martillazos, el eterno “¡paso!” que resuena en los oídos como la amenaza de alguna nueva catástrofe para la chistera o de un buen golpazo en los riñones, ésos son los habituales acontecimientos de los entreactos que no dejan nunca de turbar a un novicio como el joven del bigotillo rubio, ojos azules y tez de jovencita que cruzaba, tan de prisa como se lo permitían los obstáculos, aquel escenario donde Christine Daaé acababa de triunfar y bajo el que Joseph Buquet acababa de morir.
La confusión nunca había sido tan completa como aquella noche, pero Raoul nunca había sido menos tímido. Apartaba con sus sólidos hombros cuanto suponía un impedimento sin preocuparse por lo que se decía a su alrededor ni intentar comprender las asustadas palabras de los tramoyistas. Sólo le impulsaba el deseo de ver a aquella cuya mágica voz le había arrancado el corazón. Sí, bien advertía que su pobre corazón, joven todavía, no le pertenecía ya. Había intentado defenderlo desde el día en que Christine, a la que había conocido de pequeña, apareció de nuevo ante él. Frente a ella había experimentado una emoción muy dulce que quiso, tras haber reflexionado, expulsar, pues se había jurado, tanto respeto sentía por sí mismo y por su lealtad, amar sólo a la que sería su mujer, y no podía pensar, ni por un momento, naturalmente, en casarse con una cantante; pero una sensación atroz había sucedido a la dulce emoción. ¿Sensación? ¿Sentimiento? Aquello tenía algo de físico y algo de moral. Le dolía el pecho como si se lo hubieran abierto para robarle el corazón. Sentía allí un horrendo hueco, un vacío real que sólo con el corazón del otro podría ya llenar. Éstos son acontecimientos de una psicología particular que, al parecer, no pueden ser comprendidos más que por quienes han sido golpeados por el amor, con ese extraño golpe que, utilizando el lenguaje vulgar, se llama “flechazo”.
El conde Philippe apenas si podía seguirle. Continuaba sonriendo.
Al fondo del escenario, pasada la doble puerta que se abre a las escaleras que llevan a la residencia y a las que llevan hacia los camerinos de la izquierda de la planta baja, Raoul tuvo que detenerse ante el grupo de coristas que, acabadas de bajar de su desván, impedían el paso en la dirección que quería tomar. Más de una palabra agradable le fue dirigida por unos pequeños labios maquillados, a los que no respondió; por fin pudo pasar y se hundió en la penumbra de un corredor ruidoso por las exclamaciones que dejaban oír los entusiastas admiradores. Un nombre cubría todos los rumores: ¡Daaé, Daaé! El conde, detrás de Raoul, se decía: “El muy tunante conoce el camino”, y se preguntaba cómo habría podido averiguarlo. Jamás había llevado a Raoul al camerino de Christine. Estaba claro que éste debía de haber ido solo mientras el conde permanecía, por lo común, charlando en la residencia con la Sorelli, que con frecuencia le rogaba que se quedara a su lado hasta el momento de entrar en escena, y que, a veces, tenía la tiránica manía de darle, para que se las guardara, las pequeñas sobrecalzas con las que bajaba de su camerino y protegía el lustre de sus zapatos de satén y la limpieza de sus mallas color carne. La Sorelli tenía una excusa: había perdido a su madre.
El conde, retrasando en algunos minutos la visita que debía hacer a la Sorelli, seguía pues la galería que llevaba al camerino de la Daaé y comprobaba que aquel corredor jamás había estado frecuentado como aquella noche, en que todo el teatro parecía trastornado por el éxito de la artista así como por su desmayo. Pues la hermosa muchacha todavía no había recuperado el conocimiento y habían ido a buscar al médico del teatro, que llegó entonces, empujando a los grupos y seguido de cerca por Raoul, que no se despegaba de sus talones.
De este modo, médico y enamorado se encontraron en el mismo instante junto a Christine, que recibió los primeros auxilios de uno y abrió los ojos en los brazos del otro. El conde había permanecido, como muchos otros, en el umbral de la puerta ante la que no se podía ni siquiera respirar.
—¿No le parece, doctor, que estos caballeros tendrían que “despejar” un poco el camerino? —preguntó Raoul con increíble audacia. Aquí no se puede respirar.
—Tiene usted toda la razón —asintió el doctor e hizo salir a todo el mundo, excepto a Raoul y a la camarera.
Ésta miraba a Raoul con los ojos llenos del más sincero asombro. Jamás lo había visto.
Sin embargo, no se atrevió a hacerle preguntas.
El doctor imaginó que si el joven actuaba así era, evidentemente, porque tenía derecho a hacerlo. De modo que el vizconde permaneció en el camerino contemplando cómo la Daaé volvía a la vida, mientras los dos directores, los señores Debienne y Poligny en persona, que habían acudido para testimoniar su admiración a su protegida, eran obligados a retroceder hacia el corredor con el resto de los trajes negros.
El conde de Chagny, rechazado como los demás, reía a carcajadas.
—¡El muy bribón, el muy bribón!
Y añadía, in petto: “Fíense de esos jovencitos que parecen doncellas”.
Estaba radiante. Concluyó: “Es un Chagny”, y se dirigió hacia el camerino de la Sorelli; pero ésta bajaba ya a la residencia con su pequeño rebaño tembloroso de miedo y el conde la encontró en camino, como ya se ha dicho.
En el camerino, Christine Daaé había lanzado un profundo suspiro al que había respondido un gemido. Giró la cabeza, vio a Raoul y se sobresaltó. Miró al doctor, a quien sonrió, luego a su camarera y, por fin, de nuevo a Raoul.
—Caballero… —preguntó a este último con voz que sólo era un soplo—, ¿quién es usted?
—Señorita —respondió el joven hincando la rodilla en tierra y depositando un ardiente beso en la mano de la diva—, señorita, soy el niño que fue a buscar su echarpe que había caído al mar.
Christine miró de nuevo al doctor y a la camarera, y los tres se echaron a reír. Raoul se levantó muy ruborizado.
—Señorita, puesto que no desea usted reconocerme, quisiera decirle algo en privado, algo muy importante.
—Cuando me encuentre mejor, caballero, ¿le parece? —y su voz temblaba—. Es usted tan gentil…
—Pero tiene que marcharse… —añadió el doctor con su más amable sonrisa—. Déjeme cuidar a la señorita.
—No estoy enferma —dijo de pronto Christine con una energía tan extraña como inesperada.
Y se levantó pasando, con rápido ademán, una mano por sus párpados.
—¡Se lo agradezco, doctor…! Necesito estar sola… ¡Váyanse todos!, por favor… déjenme… Esta noche estoy muy nerviosa…
El médico quiso formular algunas protestas pero, ante la agitación de la joven, creyó que el mejor remedio consistía en no contrariarla. Y se fue con Raoul, que se encontró en el pasillo, muy desamparado. El doctor le dijo:
—Esta noche no la reconozco… Generalmente es tan dulce…
Y lo dejó.
Raoul se quedó solo. Toda aquella parte del teatro estaba, entonces, desierta. Debía procederse a la ceremonia de despedida en la sala de la danza. Raoul pensó que tal vez la Daaé asistiría a ella, y la esperó en la soledad y el silencio. Se ocultó, incluso, en la sombra propicia de la jamba de una puerta. Seguía sintiendo aquel horrendo dolor en el lugar del corazón. Y de ello quería hablar, en aquel mismo instante, con la Daaé. De pronto, el camerino se abrió y vio que la doncella se alejaba, sola, llevándose unos paquetes. La detuvo al pasar y le preguntó por su señora. Ella le contestó, riendo, que ésta se encontraba perfectamente, pero que no podía molestarla porque quería estar sola. Y se fue. Una idea cruzó por el ardiente cerebro de Raoul: evidentemente, la Daaé quería estar sola para él… ¿Acaso no le había dicho que quería hablar con ella en privado y no era ésta la razón por la que ella había despedido a los demás? Respirando apenas, se acercó al camerino y con la oreja contra la puerta, para escuchar lo que le respondieran, se dispuso a llamar. Pero su mano se detuvo. Acababa de percibir, en el camerino, una voz de hombre, que con entonación especialmente autoritaria decía:
—¡Christine, tiene que amarme!
Y la voz de Christine, dolorosa, que se adivinaba llena de lágrimas, temblorosa, respondía:
—¿Cómo puede decirme esto? ¡A mí, que sólo canto para usted!
Raoul se apoyó en la puerta, ¡sufría tanto! Su corazón, que creía ausente para siempre, había regresado a su pecho y latía con sonoros golpes. Todo el pasillo resonaba con ellos y los oídos de Raoul parecían ensordecidos. En verdad, si su corazón seguía haciendo tanto ruido, terminarían por oírle, abrirían la puerta y el joven se vería vergonzosamente expulsado. ¡Qué situación para un Chagny! ¡Escuchar tras una puerta! Tomó su corazón con ambas manos para obligarlo a callar. Pero un corazón no es como las fauces de un perro, e incluso cuando se sujeta con ambas manos las fauces de un perro, un perro que ladra insoportablemente, se oye todavía su gruñido.
La voz del hombre prosiguió:
—Debe de estar muy cansada.
—¡Oh!, esta noche le he dado mi alma y estoy muerta.
—Tu alma es muy hermosa, pequeña mía —prosiguió la voz grave del hombre— y te lo agradezco. No hay emperador que haya recibido regalo semejante. Esta noche los ángeles han llorado.
Tras las palabras: esta noche los ángeles han llorado, el vizconde ya no oyó nada.
Sin embargo, no se fue, pero, como temía que le sorprendieran, se acurrucó en su rincón sombrío decidido a esperar allí hasta que el hombre abandonara el camerino. Acababa de aprender, al mismo tiempo, el amor y el odio. Sabía a quién amaba. Quería conocer a quién odiaba. Con gran estupefacción por su parte, la puerta se abrió y Christine Daaé, envuelta en pieles y con el rostro oculto bajo un velo de encaje, salió sola. Cerró la puerta, pero Raoul observó que no la cerraba con llave. Pasó.
Él ni siquiera la siguió con la mirada pues sus ojos estaban fijos en la puerta, que no volvió a abrirse. Entonces, de nuevo desierto el corredor, lo cruzó, abrió la puerta del camerino y volvió a cerrarla tras de sí. Se halló en la más completa oscuridad. Habían apagado el gas.
—¡Hay alguien aquí! —dijo Raoul con voz vibrante—. ¿Por qué se oculta?
Y, al decirlo, mantenía la espalda apoyada en la puerta cerrada.
Oscuridad y silencio. Raoul sólo oía el rumor de su propia respiración.
Ciertamente no se daba cuenta de que la indiscreción de su conducta sobrepasaba todo lo imaginable.
—¡No saldrá usted de aquí hasta que yo lo permita! —gritó el joven—. ¡Si no me responde es usted un cobarde! ¡Pero yo sabré desenmascararle!
Encendió una cerilla. La llamita iluminó el camerino. ¡Estaba vacío! Raoul, tras haber tomado la precaución de cerrar la puerta con llave, encendió las lámparas. Penetró en el tocador, abrió los armarios, buscó, tanteó las paredes con sus húmedas manos. ¡Nada!
—¡Ay!—dijo en voz alta—, ¿estaré volviéndome loco?
Permaneció así durante diez minutos, escuchando el siseo del gas en la paz de aquel camerino abandonado; enamorado, ni siquiera pensó en robar una cinta que pudiera llevar hasta él el perfume de aquella a quien amaba. Salió sin saber ya lo que hacía ni adónde iba. En cierto momento de su incoherente deambular, un aire helado le golpeó el rostro. Se hallaba al pie de una estrecha escalera por la que bajaba, tras él, un cortejo de obreros que se inclinaban hacia una especie de camilla cubierta por un lienzo blanco.
—¿La salida, por favor? —preguntó a uno de aquellos hombres.
—¡Mírela usted, está ahí enfrente! —le respondieron—. La puerta está abierta. Pero déjenos pasar.
Preguntó, maquinalmente, señalando la camilla.
—¿Qué es esto?
El obrero respondió:
—Esto fue Joseph Buquet, a quien han encontrado ahorcado en el tercer sótano, entre un bastidor y un decorado para El rey de Lahore.
Se echó a un lado ante el cortejo, saludó y salió.
* Jean-Charles Borda (1733-1799), marino francés cuyo nombre se dio al bajel que sirvió de escuela naval de 1840 a 1913. (N. del T.)
III
DONDE, POR PRIMERA VEZ, LOS SEÑORES DEBIENNE Y POLIGNY COMUNICAN EN SECRETO A LOS NUEVOS DIRECTORES DE LA ÓPERA, SEÑORES ARMAND MONCHARMIN Y FIRMIN RICHARD, LA VERDADERA Y MISTERIOSA RAZÓN DE SU ABANDONO DE LA ACADEMIA NACIONAL DE MÚSICA
Mientras, se había celebrado la ceremonia de despedida.
He dicho ya que aquella magnífica fiesta la daban, con motivo de su marcha de la Ópera, los señores Debienne y Poligny que habían querido, como diríamos hoy, tener un buen entierro.
Habían sido ayudados, para llevar a cabo ese programa ideal y fúnebre, por todos los que, en aquel tiempo, representaban algo en las artes o en sociedad.
Toda aquella gente se había dado cita en la sala de la danza, donde la Sorelli aguardaba, con una copa de champaña en la mano y un discursito preparado en la punta de la lengua, a los directores dimitentes. Tras ella, todas sus compañeras del cuerpo de baile se apretujaban, unas hablando en voz baja de los acontecimientos del día, otras dirigiendo discretos signos de complicidad a sus amigos. La bulliciosa multitud rodeaba el buffet que había sido dispuesto sobre las inclinadas tablas, entre la danza guerrera y la danza campestre del señor Boulenger.
Algunas bailarinas vestían ya sus trajes de calle; la mayoría llevaba todavía su ligera falda de gasa; pero todas habían creído su deber componer un rostro de circunstancia. Sólo la pequeña Jammes, cuyas quince primaveras parecían haber olvidado ya, en su despreocupación (feliz edad), el fantasma y la muerte de Joseph Buquet, no dejaba de parlotear, cuchichear, dar saltitos y hacer bromas, de modo que, cuando los señores Debienne y Poligny aparecieron en los peldaños de la sala de la danza, la Sorelli, impaciente, le llamó severamente la atención.
Todo el mundo advirtió que los señores directores dimitentes parecían alegres, lo cual, en las provincias, no hubiera parecido natural a nadie, pero en París fue considerado de muy buen gusto. Nunca será parisino quien no haya aprendido a colocar una máscara de alegría sobre sus dolores y el “antifaz” de la tristeza, del hastío o de la indiferencia sobre sus más íntimas alegrías. Si sabéis que uno de vuestros amigos está apenado, no intentéis consolarle; os dirá que se ha consolado ya; pero si le ha acontecido algún feliz suceso, guardaos bien de felicitarle; le parece tan natural su buena fortuna que se sorprendería si alguien le hablara de ella. En París se vive siempre en un baile de máscaras y, naturalmente, personas tan “avispadas” como los señores Debienne y Poligny no iban a tener, en plena sala de la danza, el desliz de demostrar su pesadumbre, que era muy real. Y sonreían ya, en exceso, a la Sorelli, que comenzaba a soltar su discurso cuando una exclamación de la locuela de Jammes rompió la sonrisa de los señores directores de un modo tan brutal que el rostro de desolación y espanto que había dejado apareció ante los ojos de todos:
—¡El fantasma de la Ópera!
Jammes había pronunciado esta frase en tono de indecible terror y su dedo señalaba, entre la muchedumbre de trajes negros, un rostro tan pálido, tan lúgubre y tan feo, con los agujeros negros de los arcos superciliares tan profundos, que la calavera así designada obtuvo de inmediato un éxito loco.
—¡El fantasma de la Ópera, el fantasma de la Ópera!
Y reían y se empujaban y querían invitar a beber al fantasma de la Ópera; pero éste había desaparecido. Se había perdido entre la muchedumbre y lo buscaron en vano, mientras dos ancianos caballeros intentaban tranquilizar a la pequeña Jammes y la pequeña Giry lanzaba gritos de pavo real.
La Sorelli estaba furiosa: no había podido terminar su discurso; los señores Debienne y Poligny la habían besado, le habían dado las gracias y habían huido con la misma rapidez que el propio fantasma. Nadie se sorprendió, pues se sabía que debían sufrir la misma ceremonia en el piso superior, en la sala del canto, y que, para finalizar, recibirían por última vez a sus amigos íntimos en el gran vestíbulo del despacho de la dirección, donde les aguardaba una verdadera cena.