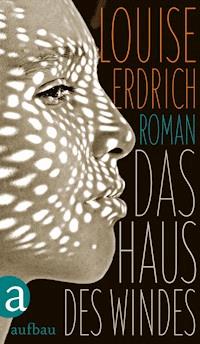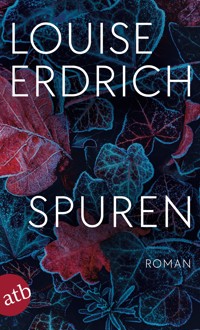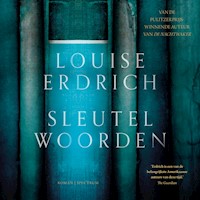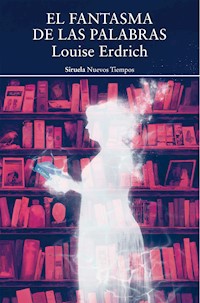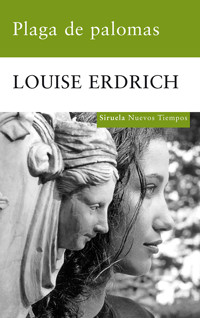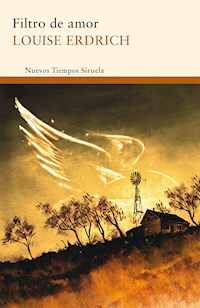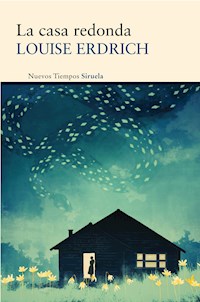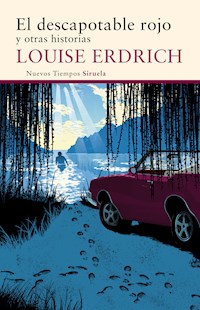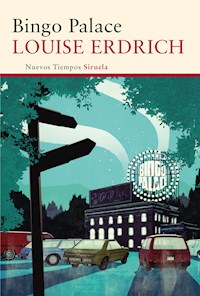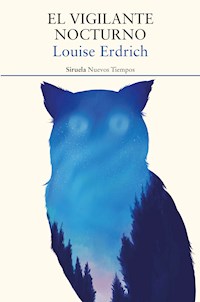
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
PREMIO PULITZER DE FICCIÓN 2021 «Al igual que esos antepasados que habitan siempre en las sombras de sus novelas, los personajes que Louise Erdrich ha creado en El vigilante nocturno acompañarán al lector mucho después de haber terminado el libro». New York Journal of Books 1953, Dakota del Norte. Thomas Wazhashk es el vigilante nocturno de la primera fábrica inaugurada cerca de la reserva india de Turtle Mountain. También es un prominente miembro del Consejo Chippewa, desconcertado por un nuevo proyecto de ley que pronto se presentará ante el Congreso. El Gobierno de los Estados Unidos califica la medida como «una emancipación», pero más bien parece restringir aún más la libertad y los derechos de los nativos americanos sobre su tierra, sobre la base de su identidad. Thomas, indignado por esa nueva traición a su pueblo y aunque tenga que enfrentarse a todo Washington D. C., hará lo imposible por combatirla. Por otro lado, y a diferencia de la mayoría de las chicas de la comunidad, Pixie Paranteau no piensa cargar de ninguna manera con un marido y montones de hijos. Bastante tiene ya con su trabajo en la fábrica, ganando apenas lo suficiente para mantener a su madre y a su hermano, por no hablar de su padre, quien solo aparece cuando necesita dinero para seguir bebiendo. Además, Pixie necesita ahorrar cada centavo para llegar a Minnesota y encontrar a Vera, su hermana perdida. Basada en la extraordinaria vida de su abuelo, Louise Erdrich nos entrega en El vigilante nocturno una de sus mejores novelas, una historia de generaciones pasadas y futuras, de preservación y progreso, en la que colisionan los peores y los mejores impulsos de la naturaleza humana, iluminando así las vidas y sueños de todos sus personajes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 619
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: The Night Watchman
En cubierta: ilustración de © Raúl Allén
© Louise Erdrich, 2020
All rights reserved
© De la traducción, Susana de la Higuera Glynne-Jones
© Ediciones Siruela, S. A., 2021
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-18708-02-2
Conversión a formato digital: María Belloso
A Aunishenaubay, Patrick Gourneau;
a su hija Rita, mi madre;
y a todos los jefes indios americanos
que lucharon contra la terminación.
El 1 de agosto de 1953 el Congreso de los Estados Unidos anunció la Resolución Concurrente 108 de la Cámara, una ley para derogar los tratados entre naciones que se habían firmado con las naciones indias de Norteamérica con un tiempo de duración descrito como «mientras crezca la hierba y fluyan los ríos». La declaración pronosticaba la futura desaparición de todas las tribus y el fin inmediato de cinco tribus, incluido el grupo de Turtle Mountain de los indios chippewas.
Patrick Gourneau, mi abuelo, luchó contra la «terminación», como presidente de la tribu, mientras trabajaba de vigilante nocturno. Apenas dormía, al igual que mi personaje Thomas Wazhashk. Este libro es una novela de ficción. Aun así, he intentado mantenerme fiel a la extraordinaria vida de mi abuelo. Cualquier error es mío. Además de Thomas y de la fábrica de cojinetes de piedras preciosas de Turtle Mountain, el único otro protagonista que se parece a un personaje real, ya sea vivo o muerto, es el senador Arthur V. Watkins, el incansable partidario del expolio de los amerindios y el hombre que interrogó a mi abuelo.
El personaje de Pixie, o —con perdón— Patrice, es totalmente ficticio.
SEPTIEMBRE DE 1953
La fábrica de cojinetes de piedras preciosas de Turtle Mountain
Thomas Wazhashk se sacó el termo de debajo de la axila y lo depositó en el escritorio de acero al lado de su ajado maletín. Colgó la chaqueta de trabajo en la silla y dejó la fiambrera con el almuerzo en el frío alfeizar. Cuando se quitó la acolchada gorra con visera, una manzana silvestre cayó de una orejera: un regalo de su hija Fee. Atrapó la manzana y la puso encima del escritorio para contemplarla. Después, picó la tarjeta horaria. Medianoche. Cogió el llavero y la linterna de la empresa y recorrió el perímetro de la planta baja.
En este siempre tranquilo espacio, las mujeres de Turtle Mountain se pasaban el día inclinadas sobre la fuerte luz de las lámparas de trabajo. Las mujeres pegaban tiras extremadamente delgadas de rubí, zafiro o de una gema de menor valor, como el granate, en unos husillos verticales, listas para taladrar. Los cojinetes de piedras preciosas iban destinados a la sección de artillería del Departamento de Defensa y a los relojes Bulova. Era la primera vez que había empleos industriales cerca de la reserva, y las mujeres cubrían la mayoría de los codiciados puestos de trabajo. Habían logrado una puntuación mucho más elevada en las pruebas de destreza manual.
El Gobierno atribuía esa capacidad de concentración a la sangre india y a la larga formación en artesanía con abalorios de los indios. Thomas opinaba que se debía a sus ojos de águila: las mujeres de su tribu podían taladrarte con una sola mirada. Tuvo suerte de conseguir el empleo para él. Era un hombre listo y honrado, pero ya no era joven ni delgado. Consiguió el puesto porque era de fiar y se dejó la piel en hacerlo todo lo más perfectamente posible. Llevaba a cabo sus rondas con absoluta minuciosidad.
Mientras iba avanzando en su ronda, comprobaba la sala de perforación, revisaba todas las cerraduras, y encendía y apagaba las luces. En un momento dado, para mantener la sangre activa, se marcaba un pequeño bailecito antes de emprender una giga del río Rojo. Una vez reanimado, franqueaba las puertas blindadas de la sala de lavado con ácido, con sus hileras de vasos numerados, medidores de presión, mangueras, lavabos y módulos de lavado. Comprobaba las oficinas, los aseos de azulejos verdes y blancos y terminaba de regreso en el taller. La mesa de su escritorio estaba iluminada con un haz que provenía de una lámpara defectuosa que había rescatado y arreglado para su uso personal a fin de poder leer, escribir, meditar y, de vez en cuando, espabilarse con un par de bofetadas.
Thomas se apellidaba Wazhashk por la rata almizclera: wazhashk, el roedor humilde, trabajador y amante del agua. En la reserva, salpicada de ciénagas, había ratas almizcleras por todas partes. Sus pequeñas y ágiles siluetas se deslizaban en el agua al anochecer con gran afán, perfeccionando una y otra vez sus madrigueras y comiendo (había que ver cómo les encantaba comer) casi todo lo que crecía o se movía en la ciénaga. Aunque las wazhashkag eran numerosas y corrientes, también eran cruciales. Al principio, después del diluvio universal, fue una rata almizclera la que ayudó a formar de nuevo la Tierra.
En ese sentido, el apellido de Thomas resultó ser de lo más adecuado.
Pan con manteca
Pixie Paranteau untó un poco de cemento en el espacio limpio de la piedra preciosa y la fijó en el trozo para perforar. Extrajo la gema preparada y la colocó en la diminuta ranura de la tarjeta de perforación. Ejecutaba las tareas a la perfección cuando estaba furiosa. Aguzó la vista, se concentró y empezó a respirar más despacio. Se le había quedado el apodo de Pixie1 desde la infancia por sus ojos rasgados. Desde que se graduara en el instituto, intentaba que los demás se acostumbraran a llamarla Patrice. No Patsy, ni Patty, ni Pat. A pesar de ello, incluso su mejor amiga se negaba a llamarla Patrice. Y su mejor amiga estaba sentada justo a su lado, colocando también piedras preciosas en bruto en interminables hileras. No conseguía hacerlo tan deprisa como Patrice, pero era la segunda más rápida de todas las chicas y mujeres. El silencio reinaba en la enorme sala, solo se oía el zumbido de los neones. El corazón de Patrice comenzó a latir más despacio. No, no era un pixie, aunque fuera de constitución delgada, y la gente se refería a ella como wawiyazhinaagozi, lo que se traducía de manera espantosa como que era una «monada». Patrice no era una monada. Patrice tenía un empleo. Patrice estaba por encima de gamberradas del tipo de cuando Bucky Duvalle y sus amigos la llevaron por ahí y contaron a la gente que se había mostrado muy dispuesta a hacer algo que no hizo. Ni haría jamás. Y fíjate en Bucky ahora. Tampoco era culpa suya lo que le había pasado en la cara a Bucky. Patrice no hacía ese tipo de cosas. Patrice también estaba por encima de encontrar la mancha de bilis marrón de la borrachera de su padre en la blusa que ella había dejado secando en la cocina. El hombre estaba en casa, gruñendo, escupiendo, insistiendo, sollozando y amenazando a Pokey, su hermano pequeño, y mendigándole a Pixie un dólar; no, veinticinco centavos; no, diez centavos. ¿Ni siquiera unos míseros diez centavos? Intentaba chasquear los dedos, pero no conseguía juntarlos. No, no era esa Pixie que había escondido el cuchillo y había ayudado a su madre a arrastrar al padre hasta el cobertizo para que durmiera la mona en un catre hasta que echara todo el veneno de su cuerpo.
Aquella mañana, Patrice se puso una camisa vieja, salió a la carretera principal y, por primera vez, consiguió que la llevaran en coche Doris Lauder y Valentine Blue. Su mejor amiga tenía el nombre más poético del mundo y se negaba a llamarla Patrice. En el coche, Valentine se había sentado delante.
—Pixie —dijo—, ¿qué tal se va ahí atrás? Espero que estés cómoda.
—Patrice —respondió Patrice.
¡Valentine! Charlaba alegremente con Doris Lauder sobre la mejor manera de cocinar una tarta con coco por encima. ¿Acaso había alguna parcela con cocoteros en alguna parte en mil kilómetros a la redonda? Valentine. Llevaba una falda de vuelo de un tono entre dorado, anaranjado y tostado. Guapa como una puesta de sol. No se dio siquiera la vuelta. Dobló los dedos enfundados en unos guantes nuevos con el objeto de que Patrice pudiera verlos y admirarlos desde el asiento trasero. Intercambió con Doris consejos sobre cómo limpiar una mancha de vino tinto de una servilleta. ¡Como si Valentine hubiera tenido alguna vez una servilleta! ¡Y como si tomara vino tinto, salvo al aire libre en el monte! Y ahora trataba a Patrice como si no la conociera siquiera, porque Doris Lauder era una chica blanca nueva en la fábrica, una secretaria, y utilizaba el coche de su familia para ir a trabajar. Y Doris se había ofrecido a recoger a Valentine, y esta le había respondido: «Mi amiga Pixie también va y nos pilla de camino; si pudieras...».
Y la había incluido, lo cual era lo que debía hacer cualquier mejor amiga que se precie, pero luego la había ignorado y se negaba a llamarla por su verdadero nombre, su nombre de confirmación, el nombre con el que ella... —quizá resultaba embarazoso decirlo, aunque lo pensara—, el nombre con el que mejoraría su posición social.
El señor Walter Vold recorrió la fila de mujeres con las manos a la espalda, examinando su trabajo al acecho de cualquier fallo. Aunque no era mayor, tenía las piernas delgadas y frágiles. Las rodillas crujían a cada paso. Hoy sonaba un frufrú desigual. Seguramente procedía de sus pantalones negros, de un tejido áspero y brillante. También se oía el chirrido de la suela de los zapatos al caminar. Se detuvo detrás de ella. Sujetaba una lupa en la mano. Se inclinó por encima de su hombro, con su sudorosa mandíbula con forma de caja de zapatos, exhalando un aliento a café rancio. Ella siguió trabajando sin que le temblaran los dedos.
—Excelente trabajo, Patrice.
¿Lo ven? ¡Ja!
Continuó avanzando. Cris cris. Chirridos. Pero Patrice no volvió la cabeza para guiñarle un ojo a Valentine. Patrice no se regodeó. Notó que le bajaba la regla, pero había añadido un paño limpio en su ropa interior. Incluso eso. Sí, incluso eso.
A las doce, las mujeres y los pocos hombres que también trabajaban en la fábrica se dirigieron a una pequeña sala donde se suponía que iba a haber una cafetería. Incluía una cocina completa, pero no se había contratado a ningún cocinero para preparar almuerzos, por lo que las mujeres se sentaron para tomarse la comida que habían traído de casa. Algunas llevaban fiambreras; otras, botes de manteca. Algunas personas traían tan solo platos cubiertos con un paño. Pero, por regla general, eran platos para compartir. Patrice tenía un bote de sirope amarillo, arañado hasta el metal, repleto de masa cruda. Así es. Lo había cogido al salir de casa en un considerable estado de nervios provocado por los desvaríos de su padre, lo que la llevó a salir corriendo por la puerta, olvidándose de que tenía pensado cocer la masa en la sartén de su madre para hacer unos panecillos gullet2 antes de desayunar. Y ni siquiera desayunó. Durante las últimas dos horas, se había estado esforzando por meter la barriga, procurando acallar el rugido de sus tripas. Valentine lo advirtió, por supuesto. Ella, cómo no, estaba hablando con Doris. Patrice comió una pizca de masa cruda. No sabía mal. Valentine miró dentro del bote de Patrice, vio la masa y se echó a reír.
—Se me olvidó cocerla —explicó Patrice.
Valentine la miró con compasión, pero otra empleada, una mujer casada llamada Saint Anne, soltó una carcajada al oír las palabras de Patrice. Se corrió la voz de que había masa cruda en el bote de Patrice, de que se había olvidado de cocerla, hornearla o freírla. Patrice y Valentine eran las obreras más jóvenes de la fábrica, contratadas nada más salir del instituto. Con diecinueve años. Saint Anne deslizó un panecillo untado con mantequilla sobre la mesa hacia Patrice. Alguien le ofreció una galleta de avena a continuación. Doris le dio la mitad de un sándwich de beicon. Patrice había gastado una broma y se disponía a reír y a hacer otra chanza.
—Tú nunca has comido más que pan con manteca —dijo Valentine.
Patrice cerró la boca. Nadie dijo nada. Lo que Valentine intentaba decir era que aquello era comida para pobres. Pero todo el mundo comía pan con manteca y sal y pimienta.
—Suena rico. ¿Alguien tiene? —dijo Doris—. ¿Me podría dar un trozo?
—Toma —respondió Curly3 Jay, que debía su nombre al pelo que tenía de niña. Se le quedó el nombre, aunque ahora tenía el cabello completamente liso.
Todos miraron a Doris mientras probaba el pan con manteca.
—No está nada mal —declaró.
Patrice miró a Valentine con compasión. ¿O lo hizo Pixie? En todo caso, la hora del almuerzo había terminado, y sus tripas dejarían de sonar durante toda la tarde. Dio las gracias en voz alta a toda la mesa y se dirigió al aseo. Había dos cabinas. Valentine era la única otra mujer en los aseos. Patrice reconoció los zapatos marrones con las rozaduras pintadas. Ambas tenían el periodo.
—No —suspiró Valentine por la rendija—. Buf, qué mal.
Patrice abrió el bolso, le dio vueltas al asunto y, después, tendió a Valentine una de sus compresas dobladas por debajo de la mampara de madera. Estaba limpia, blanqueada con lejía. Valentine la cogió de su mano.
—Gracias.
—Gracias ¿quién?
Silencio.
—Muchas malditas gracias, Patrice. —Y soltó una risotada—. Me has salvado el culo.
—Te he salvado tu culo plano.
Otra carcajada.
—El tuyo es más plano todavía.
Agachada sobre el váter, Patrice se colocó la compresa limpia. Envolvió la manchada en papel higiénico y luego en un papel de periódico que había guardado para ello. Salió de la cabina después de Valentine y tiró la compresa de paño al fondo de la basura. Se lavó las manos con jabón en polvo, se ajustó el vestido en las axilas, se alisó el pelo y se pintó de nuevo los labios. Cuando salió, la mayoría de las demás mujeres ya estaba en su puesto de trabajo. Se enfundó la bata deprisa y encendió la lámpara.
A media tarde, comenzaron a arderle los hombros. Tenía los dedos agarrotados y el culo plano entumecido. Las encargadas de línea recordaban a las mujeres que debían levantarse, estirarse y fijar la vista en la pared más alejada. A continuación, debían poner los ojos en blanco y volver a enfocar la pared. Una vez relajada la vista, era el turno de las manos, doblando los dedos y masajeando suavemente los nudillos hinchados. Después, volvían al lento, sereno y repetitivo tajo. Los dolores regresaban de manera implacable. Pero ya casi era la hora del descanso, de quince minutos, que tomaban por turnos, fila tras fila, para que todas pudieran ir al baño. Algunas mujeres se dirigieron al comedor para fumar. Doris había preparado una jarra de preciado café. Patrice se bebió el suyo de pie, sujetando el platito. Cuando se sentó de nuevo, se encontraba mejor y entró en un trance de concentración. Mientras no le dolieran la espalda o los hombros, ese hipnótico estado mental podía hacerla aguantar una hora, incluso dos. A Patrice le recordaba a cómo se sentía cuando trabajaba con abalorios junto a su madre. El trabajo con abalorios las llevaba a un estado de serena concentración. Hablaban entre susurros, indolentes, mientras engarzaban y juntaban las perlas con las puntas de las agujas. En la fábrica, las mujeres también conversaban entre lánguidos murmullos.
—Por favor, señoras.
El señor Vold prohibía cualquier conversación. Aun así, charlaban entre ellas. Después, apenas recordaban lo que decían, pero se pasaban el día hablando unas con otras. Al caer la tarde, Joyce Asiginak se llevaba las nuevas bolas para su corte y el proceso continuaba una y otra vez.
Doris Lauder también las condujo de vuelta a casa. Y, esta vez, Valentine se volvió para incluir a Patrice en la conversación, lo que le vino muy bien porque necesitaba dejar de pensar en su padre. ¿Seguiría en casa? Los padres de Doris tenían una granja en la reserva. Habían comprado las tierras al banco en los años diez, cuando las tierras indias eran lo único que tenían para vender. Vender o morir. Por todas partes se anunciaban tierras a la venta a precio de ganga. Solo había unas pocas parcelas con buena tierra de cultivo en la reserva, y los Lauder poseían un silo plateado, tan alto que se veía desde el pueblo. Primero dejó a Patrice, después de ofrecerse a llevarla por el maltrecho camino de acceso hasta su casa, pero Patrice le respondió que no, gracias. No quería que Doris viera la puerta destartalada ni la cortina hecha con trastos. Y su padre habría oído el coche, habría salido dando tumbos y habría intentado hostigar a Doris para que le llevara al pueblo.
Patrice recorrió el camino de hierba a pie y se detuvo entre los árboles para comprobar la presencia de su padre. El cobertizo estaba abierto. Pasó por delante despacio y se encorvó para franquear la puerta de la casa. Consistía en un simple poste y un rectángulo de barro, algo basto, bajo e inclinado. Por alguna razón, su familia nunca había conseguido figurar en la lista tribal de la vivienda. La estufa estaba encendida y la madre de Patrice había puesto agua a hervir para el té. Además de sus padres, estaba Pokey, su enclenque hermanito. Vera, su hermana, había presentado una solicitud en la Oficina de Colocación y Reubicación y se había mudado a Mineápolis con su nuevo marido. Consiguieron dinero para instalarse en una vivienda, y formación para buscar un empleo. Muchos regresaban al cabo de un año. De otros no se volvía a saber nada nunca más.
La risa de Vera era sonora y alegre. Patrice echaba de menos su capacidad para cambiarlo todo, rompiendo la tensión del hogar y animando el ambiente sombrío. Vera se reía de todo, hasta del cubo de basura en el que hacían pis las noches de invierno, o de las regañinas que les echaba su madre por pisar las cosas de su hermano o su padre, o por intentar cocinar cuando tenían la regla. Incluso se reía de su padre, cuando llegaba a casa shkwebii. «Desvariando como un maldito gallo escaldado», decía Vera.
Ahora él se encontraba en casa y Vera no estaba para señalar sus pantalones caídos sin cinturón o su pelo desgreñado. Vera no estaba para taparse la nariz y guiñarle un ojo. No había manera de engañarse con la despiadada vergüenza de su padre. O de ahuyentarle. Y todo lo demás. El suelo mugriento que se combaba debajo de una fina capa de linóleo. Patrice llevó una taza de té detrás de la manta que hacía de cortina hasta la cama en que se había criado con su hermana. Allí tenían una ventana, que era muy agradable en primavera y otoño, cuando disfrutaban contemplando el bosque, y resultaba terrible en invierno y verano, cuando se congelaban o enloquecían por culpa de las moscas y los mosquitos. Oía a su padre y a su madre. Él suplicaba con insistencia, pero aún seguía demasiado mareado como para volverse agresivo.
—Un penique de nada o dos. Un dólar, cielo, y me iré. Me marcharé de aquí. Te dejaré tranquila. Tendrás tiempo para ti sin mí tal y como me pediste. Me iré lejos. Nunca más volverás a verme.
Seguía con la misma cantinela una y otra vez, mientras Patrice se tomaba el té a pequeños sorbos y contemplaba las hojas que amarilleaban en el abedul. Cuando tomó el último sorbo, un poco azucarado, dejó la taza, se enfundó unos vaqueros y una camisa de cuadros y se calzó unos zapatos rotos. Se recogió el pelo y pasó al otro lado de la manta. Hizo caso omiso a su padre —vaya canillas, con las suelas de zapato despegadas—, y le enseñó a su madre la masa cruda del bote del almuerzo.
—Incluso así está buena —dijo su madre, frunciendo los labios en una sonrisa casi imperceptible.
Tomó la masa del bote y la extendió en la sartén con un movimiento suave. A veces las cosas que su madre hacía parecían trucos de magia, a base de repetirlas una y otra vez.
—Pixie, ay, Pixie, mi muñequita bonita.
Su padre soltó un sonoro plañido. Patrice salió de la casa y se dirigió hacia la pila de leña. Sacó el hacha del tocón y partió un leño. Después, estuvo partiendo pequeños leños del tamaño de la estufa durante un buen rato. Incluso cargó la leña y la amontonó junto a la puerta. Esa tarea le correspondía a Pokey, pero iba a clases de boxeo al salir del colegio. De modo que ella siguió partiendo leña. Con su padre en casa necesitaba una ocupación contundente. Sí, era pequeña, pero de naturaleza fuerte. Le gustaba el reflejo del metal en la madera en la prolongación de sus brazos. Y, mientras dejaba caer el hacha, le venían pensamientos a la cabeza. Lo que haría. Cómo se comportaría. Cómo convertiría a la gente en amigos suyos. No amontonaba la leña así, sin más, sino que la apilaba siguiendo un patrón. Pokey le tomaba el pelo con sus puntillosas pilas de leña. Pero la admiraba. Era la primera persona de la familia que tenía un empleo. No poniendo trampas, cazando o recolectando bayas, sino un trabajo propio de blancos. En el pueblo de al lado. Su madre no dijo nada, pero dio a entender tácitamente que le estaba agradecida. Pokey tenía los zapatos del colegio de este año. Vera había tenido un vestido a cuadros, una loción Toni para hacerse la permanente en casa y calcetines tobilleros blancos para su viaje a Mineápolis. Y Patrice ahorraba un poquito de cada paga a fin de seguir los pasos de Vera, que quizá había desaparecido.
1 Los pixies son criaturas aladas de la mitología británica, una especie de pequeñas hadas que viven en los bosques. (Todas las notas son de la traductora.)
2Gullet bread: panecillo típico de los indios chippewas.
3Curly significa rizado en inglés.
El vigilante
Hora de escribir. Thomas se preparó, realizó todos los ejercicios de respiración del método Palmer que había aprendido en el internado y quitó el tapón del bolígrafo. Tenía un bloc de hojas nuevo de la tienda del pueblo de un suave y relajante tono verde pastel. Escribía con mano firme. Pensó comenzar con las cartas oficiales y así se daría el gusto al final de escribir cartas a su hijo Archie y a su hija Ray. Le habría gustado escribir a Lawrence, su hijo mayor, pero aún no tenía una dirección suya. Thomas escribió primero al senador Milton R. Young para felicitarle por su magnífica labor a la hora de llevar la luz eléctrica al mundo rural de Dakota del Norte y solicitarle una reunión. A continuación, escribió al comisionado del condado para darle la enhorabuena por la reparación de una carretera asfaltada y solicitarle una reunión. Escribió a Bob Cory, su amigo y columnista del periódico, y le propuso una fecha para visitar la reserva. Respondió largo y tendido a varias personas que se habían dirigido a la tribu por curiosidad.
Cuando terminó con la correspondencia oficial, Thomas se dedicó a la tarjeta de cumpleaños y carta de Ray. «¿De verdad ha transcurrido otro año más? Parece que fue ayer cuando contemplaba un rostro diminuto y una mata de pelo castaño. Estoy convencido de que, la primera vez que me miraste, me guiñaste un ojo para decirme: “No te preocupes, papá, valgo al 100 por cien toda la guerra que acabo de darle a mamá”. Cumpliste tu palabra; de hecho, tu madre y yo diríamos que la has cumplido al 200 por cien...». Su fluida caligrafía pronto rellenó seis páginas de pensamientos y noticias. Cuando se detuvo para leer lo que había escrito, no recordaba haberlo hecho, aunque la letra rayaba la perfección. Maldita sea. Se dio varios golpecitos en la cabeza con el bolígrafo. Había escrito estando dormido. Aquella noche era peor que la mayoría de las noches. Porque no conseguía recordar lo que había leído. Continuó así, escribiendo, luego leyendo y olvidando lo que había escrito, y después olvidando lo que había leído. Se negaba a detenerse, pero poco a poco fue sintiendo cierto malestar. Tenía la sensación de que había alguien en la oscuridad, en algún rincón de la habitación. Alguien que le vigilaba. Dejó el bolígrafo muy despacio, giró sobre la silla y observó por encima de su hombro hacia las máquinas detenidas.
Había un niño andrajoso agachado sobre la sierra de cinta. Thomas sacudió la cabeza, pestañeó, pero el niño seguía allí, con el pelo negro e hirsuto formando una cresta. Vestía los mismos pantalones y la misma chaqueta de lona ocre que Thomas había vestido cuando era estudiante de tercer año en el internado del Gobierno en Fort Totten. El niño se parecía a alguien. Thomas observó al muchacho de la cresta hasta que volvió a convertirse en un motor.
—Necesito refrescarme la cara —dijo Thomas.
Se dirigió al aseo. Metió la cabeza bajo el grifo de agua fría y se lavó la cara. Después, picó la tarjeta horaria para la segunda ronda.
Esta vez caminó despacio, avanzando con dificultad, como si tuviera un fuerte viento de frente. Arrastraba los pies, pero su mente se despejó en cuanto terminó.
Se subió los pantalones para mantener la raya del planchado y se sentó. Rose también planchaba con raya las mangas de sus camisas. Las almidonaba. Incluso con la sencilla ropa de trabajo verde arcilla mostraba un aspecto respetable. Jamás llevaba el cuello de la camisa aflojado. Pero deseaba relajarse. La silla era acolchada y cómoda. Demasiado cómoda. Thomas abrió el termo. Era un Stanley de primera calidad, un regalo de sus hijas mayores. Se lo habían regalado para celebrar su puesto remunerado. Se sirvió una dosis de café negro en el tapón de acero, que también hacía oficio de taza. El metal caliente, los suaves surcos y la redondeada y femenina base del tapón resultaban agradables en la mano. Permitió que sus ojos se cerraran con deleite a cada sorbo. Estuvo a punto de caer en el abismo. Despertó con un sobresalto. Ordenó con vehemencia a los posos de la taza que cumplieran con su cometido.
A menudo hablaba con objetos en el trabajo.
Thomas abrió la fiambrera. Siempre se prometía a sí mismo comer algo ligero, para no adormecerse más, pero el esfuerzo por mantenerse despierto le abría el apetito. Masticar le espabiló de forma momentánea. Comió carne de venado entre dos rebanadas del magnífico pan de levadura de Rose. Una zanahoria gigantesca que había cultivado. La pequeña y ácida manzana le animó. Dejó un trozo pequeño del queso proporcionado por el Gobierno y un bizcocho de gelatina para el desayuno.
La suntuosidad del sándwich de carne de venado le recordó las escasas hebras de carne que contenían los panecillos redondos gullets que habían comido su padre y él aquel difícil año de camino a Fort Totten. Jamás olvidaría ciertos momentos de aquella hambruna. Cómo aquellas duras hebras de carne rescatadas de los huesos del ciervo le habían sabido a gloria. La manera en que había despedazado aquella comida con lágrimas en los ojos por culpa del hambre que le roía por dentro. Incluso le supo mejor que el sándwich que estaba disfrutando ahora. Lo terminó, recogió las migas en la palma de la mano y se las metió en la boca, una costumbre que procedía de aquellos días de escasez.
Una de sus maestras de Fort Totten era una vehemente defensora del método de escritura Palmer. Thomas había pasado horas y horas dibujando círculos perfectos, escribiendo de izquierda a derecha, y luego al revés, para desarrollar los adecuados músculos de la mano y lograr la perfecta postura corporal. Y, por supuesto, estaban los ejercicios respiratorios. Todo aquello se había convertido en un automatismo. Las mayúsculas resultaban especialmente satisfactorias. A menudo pergeñaba oraciones que comenzaban con sus mayúsculas favoritas. La R y la Q eran sus obras maestras. Escribía sin cesar, hipnotizándose a sí mismo, hasta que terminó por perder el conocimiento y despertar, babeando sobre el puño agarrotado. Justo a tiempo para picar de nuevo la tarjeta y realizar la última ronda. Antes de coger la linterna, se enfundó la chaqueta y sacó un puro del maletín. Retiró el envoltorio, inhaló el aroma y lo guardó en el bolsillo de la camisa. Cuando concluyera la ronda, se lo fumaría fuera.
Esa era la hora más oscura. La noche cerrada semejaba un peso descarnado más allá del haz de luz de la linterna. La apagó una vez para escuchar el diseño particular de los crujidos y chasquidos del edificio. Reinaba una quietud inusual. Era una noche sin viento, algo extraño en las praderas. Encendió el puro dentro de las amplias puertas de servicio. A veces fumaba sentado a su mesa, pero le gustaba el aire fresco para despejarse la mente. Comprobó primero que tenía las llaves y luego Thomas salió fuera. Caminó unos pasos. Unos grillos aún cantaban en la hierba, con un sonido que le encogió el corazón. Era la misma época del año en que Rose y él se habían conocido. Thomas se detuvo en la losa de cemento más allá del círculo de luz de la farola exterior. Levantó la vista hacia el cielo frío y despejado, cubierto de estrellas.
Mientras contemplaba el cielo nocturno, volvió a ser Thomas, el que había aprendido sobre las estrellas en el internado. También era Wazhashk, el que había aprendido sobre las estrellas con su abuelo, el Wazhashk original. Por ello las estrellas otoñales de Pegaso formaban parte del Mooz de su abuelo. Thomas dio unas lánguidas caladas. Exhaló el humo hacia arriba, como una oración. Buganogiishik, el agujero en el cielo por el que el Creador se había arrojado, brillaba y parpadeaba. Buscó con ansia a Ikwe Anang, la mujer estrella. Comenzaba a asomar al horizonte como un suspiro de luz. Ikwe Anang siempre indicaba el final de su calvario. A lo largo de los meses en que pasaba las noches como vigilante, Thomas había comenzado a amarla como a una persona.
Cuando volvió dentro del edificio y se sentó, su somnolencia desapareció por completo y se puso a leer los periódicos y boletines informativos de otras tribus, que antes había apartado. Reprimió un sobresalto nervioso al leer la noticia de un proyecto de ley que daba a entender que el Congreso estaba harto de los indios. Otra vez. Ninguna muestra de estrategia. Ni tampoco pánico, pero ya llegaría. Más café, su exiguo desayuno y fichó al salir. Para su alivio, la mañana era lo bastante cálida como para que pudiera echar una cabezadita en el asiento delantero del coche antes de la primera reunión del día. Su adorado coche era un viejo Nash de color gris masilla; aun así, Rose refunfuñaba y se quejaba sobre el dinero que se gastaba en él. Ella se negaba a reconocer lo mucho que le gustaba viajar en el mullido asiento del copiloto mientras escuchaba la radio. Ahora, gracias a este empleo estable, él podía hacer frente a pagos fijos. Ya no tenía que preocuparse por si las condiciones meteorológicas echaban a perder las cosechas, como antes. Y, lo más importante, no era un coche que fuera a dejarlo tirado y hacerle llegar tarde al trabajo. Lo cierto era que tenía muchas ganas de conservar este empleo. Además, tenía pensado hacer una excursión algún día, bromeaba, una segunda luna de miel con Rose; utilizando los asientos traseros, que se convertían en una cama.
Thomas se deslizó dentro del coche. Guardaba en la guantera una gruesa bufanda de lana que se enrollaba en el cuello para que le despertase en caso de que se le cayera la cabeza hacia adelante. Se recostó en el mullido relleno de lana mohair y se durmió. Despertó, completamente alerta, cuando LaBatte dio golpecitos en la ventanilla para asegurarse de que se encontraba bien.
LaBatte era un hombre de corta estatura, con la complexión redonda de un osito. Observó a Thomas en el interior del vehículo. Pegó su nariz chata contra el cristal. Su aliento dibujó un círculo de vaho. LaBatte era el conserje de tarde, pero a menudo se presentaba en el turno de mañana para llevar a cabo pequeñas reparaciones. Thomas había contemplado cómo sus rollizas, duras y hábiles manos arreglaban todo tipo de mecanismos. Habían ido juntos al colegio. Thomas bajó la ventanilla.
—¿Durmiendo la resaca del trabajo otra vez?
—Ha sido una noche emocionante.
—No me digas.
—Me pareció ver a un niño sentado en la sierra de cinta.
Demasiado tarde. Thomas recordó que LaBatte era profundamente supersticioso.
—¿Era Roderick?
—¿Quién?
—Me ha estado siguiendo. Roderick.
—No, solo era un motor.
LaBatte frunció el ceño, en absoluto convencido. Y Thomas supo que le volvería a hablar de Roderick en cuanto mostrara la menor vacilación. De modo que arrancó el motor y le gritó, por encima del rugido, que tenía una reunión.
La tienda de piel
Algún día, un reloj. Patrice ansiaba tener una forma precisa de medir el tiempo. Porque el tiempo no existía en su casa. O, más bien, lo que no existía era la manera de seguir un horario, como en la escuela o en el trabajo. Había un pequeño despertador marrón en un taburete junto a su cama, pero retrasaba cinco minutos a la hora. Tenía que compensarlo al ponerlo en hora y, si alguna vez se olvidaba de darle cuerda, todo estaba perdido. Su empleo también dependía de que alguien la llevase al trabajo. De encontrarse con Doris y Valentine. Su familia no poseía un coche viejo que pudiera intentar arreglar. Ni siquiera un caballo desgreñado que pudiera montar. La carretera principal, por donde pasaba el autobús dos veces al día, quedaba a kilómetros de distancia. Si no conseguía que alguien la llevase, tenía que andar veinte kilómetros de camino de grava. No podía caer enferma. Si enfermaba, no había teléfono para avisar a nadie. La despedirían. La vida volvería al punto de partida.
Había momentos en que Patrice se sentía como si la estirasen dentro de un marco, como una tienda de piel. Procuraba no pensar que quizá fuera a salir volando con facilidad. O que su padre podría destruirlos a todos con facilidad. Esa sensación de ser la única barrera entre su familia y el desastre no era nueva, pero su familia había mejorado tanto desde que Patrice había comenzado a trabajar...
Conscientes de lo mucho que necesitaban el empleo de Patrice, la tarea de Zhaanat, su madre, era permanecer sentada detrás de la puerta con el hacha durante la semana. Hasta que les llegara la voz que indicaba dónde andaba entonces su padre, todos debían mantenerse en guardia. Los fines de semana, Zhaanat se turnaba con Patrice. Con el hacha y la lámpara de queroseno sobre la mesa, Patrice leía poemas y revistas. Cuando le tocaba el turno a Zhaanat, repasaba una selección infinita de canciones, todas empleadas con fines diferentes, que tarareaba entre dientes a la vez que tamborileaba en la mesa con un dedo.
Zhaanat era una mujer capaz y astuta. Una mujer con una fuerte presencia y de rasgos sólidos y marcados. Era una india tradicional y chapada a la antigua, que se había criado con sus abuelos, que solo hablaban chippewa y que la habían educado, desde la más tierna infancia, con ceremonias y cuentos llenos de enseñanzas. Los conocimientos de Zhaanat se consideraban tan importantes que la habían mantenido absolutamente oculta, al abrigo de la obligación de acudir al internado. Apenas había aprendido a leer y escribir en los días intermitentes en que asistió a la escuela de día de la reserva. Elaboraba cestas y artesanía de abalorios que luego vendía. Pero el verdadero trabajo de Zhaanat era transmitir su sabiduría. La gente acudía desde lejos, y a veces acampaba alrededor de la casa, solo para aprender. Hubo un tiempo en que ese profundo conocimiento había formado parte de una red de estrategias que incluían muchos animales que cazar, plantas silvestres que recolectar, huertas de judías y calabacines, así como tierras. Un montón de tierras por las que deambular. Ahora, a la familia solo le quedaba Patrice, que se crio hablando chippewa, pero que había aprendido inglés sin dificultad, que había seguido la mayoría de las enseñanzas de su madre, pero también se había convertido al catolicismo. Patrice se sabía las canciones de su madre, pero también se había graduado con las mejores calificaciones, y su profesora de inglés le había regalado un libro con los poemas de Emily Dickinson. Había uno que hablaba del éxito desde el punto de vista del fracaso. Patrice había venido observando lo rápido que se marchitaban las chicas que se casaban y tenían hijos antes de cumplir los veinte. A ellas no les esperaba más que trabajo duro. A las demás les pasaban grandes cosas. Las chicas que se casaban estaban perdidas. «Los acordes lejanos del triunfo». Esa no sería su vida.
Tres hombres
Moses Montrose estaba sentado plácidamente detrás de una taza de té amargo. El juez de la tribu era un hombre enjuto, sobrio y arreglado con esmero, que no aparentaba los sesenta y cinco años que tenía. Thomas y él se encontraban en la sala de reuniones, el Café de Henry: unas mesas con bancos corridos y un hueco en la pared que daba a la cocina. Orden del día: el único agente a tiempo parcial de la policía tribal se hallaba en un entierro en el norte. La cárcel estaba en obras. Era una pequeña y robusta choza, pintada de blanco. La puerta la había echado abajo Eddy Mink, que solía pasarse allí las noches cantando en sus ataques de alegre borrachera. Necesitaba más vino, sostuvo, así que decidió marcharse. Hablaron de poner una puerta nueva. Pero, como siempre, la tribu estaba en la ruina.
—La otra noche detuve a alguien —dijo Moses—. Encerré a Jim Duvalle en mi letrina.
—¿Había vuelto a pelearse?
—Un montón. Lo recogimos. Tuve que buscar a mi hijo para que me ayudara a meterlo dentro.
—Una noche fría para Duvalle.
—No se dio ni cuenta. Durmió en el excusado.
—Hay que buscar otra manera —repuso Thomas.
—Al día siguiente, me enfundé la toga de juez y lo conduje ante el tribunal de mi cocina. Le puse una multa y lo dejé marchar. Solo tenía un dólar para pagar la multa, así que tomé su dólar y le dije que estábamos en paz. Después, me pasé el día sintiéndome fatal. Por haberle quitado la comida de la boca a su familia. Al final, me dirijo allá y le doy el dólar a Leola. Necesito que él me pague. Pero de otra manera.
—Necesitamos que se vuelva a abrir la cárcel.
—Mary estaba furiosa de que metiera a Duvalle en nuestro excusado. Dijo que casi reventó durante la noche.
—Vaya. No podemos dejar que Mary reviente. He hablado con el superintendente, pero dice que anda muy apretado de dinero.
—Querrás decir que anda apretado... en el trasero.
Moses dijo esto en chippewa; casi todo tenía más gracia en chippewa. Una risotada despejó la mente de Thomas a la vez que notó que el café también le estaba sentando bien.
—Tenemos que incluir a Jim en el boletín. Así que anota los detalles.
—Ya está en el boletín de noticias de este mes.
—El escarnio público no está funcionando —dijo Thomas.
—Con él, no. Pero la pobre Leola camina con la cabeza gacha.
Thomas negó con la cabeza. Sin embargo, la mayoría de los miembros del consejo habían votado a favor de incluir las detenciones y multas del mes en el boletín de la comunidad. Moses tenía un buen amigo en la Oficina de Asuntos de los Nativos de Aberdeen, en Dakota del Sur, que le había enviado una copia del proyecto de ley que se suponía que iba a emancipar a los indios. Esa era la palabra que se utilizaba en los artículos de los periódicos: «emancipar». Thomas aún no había visto el proyecto de ley. Moses le tendió el sobre y dijo:
—Quieren abandonarnos.
El sobre no era muy pesado.
—¿Abandonarnos? Creía que era emanciparnos.
—Es lo mismo —respondió Moses—. Lo he leído de arriba abajo, palabra por palabra. Pretenden abandonarnos.
En el surtidor de gasolina que había junto a la tienda del pueblo, Eddy Mink paró a Thomas. Llevaba los apelmazados mechones de su larga melena canosa metidos en el cuello de un abrigo del ejército dado de sí. Tenía el rostro marcado con venas reventadas, y la nariz abultada y morada. Antaño había sido guapo, y seguía llevando un pañuelo de seda amarilleado anudado como una corbata de Ascot de estrella de cine. Le preguntó a Thomas si le aceptaría un trago.
—No —se negó Thomas.
—Pensé que habías vuelto otra vez.
—He cambiado de opinión. Y le debes a la tribu una puerta de la cárcel nueva.
Eddy cambió de tema y preguntó a Thomas si se había enterado del asunto de la emancipación. Thomas le respondió que sí, pero que no era emancipación. Resultaba interesante que Eddy hubiera oído hablar del proyecto de ley antes que nadie, pero él era así. Brillante antaño, y todavía rebuscaba información.
—Me ha llegado la noticia, sí. Eso suena muy bien —dijo Eddy—. Parece ser que podría vender mis tierras. Todo lo que tengo son ocho hectáreas.
—Pero entonces no tendrías ningún hospital. Ni clínica, ni escuela, ni productos agrícolas, ni nada de nada. No tendrías ni siquiera dónde descansar la cabeza.
—Yo no necesito nada.
—No tendrías los productos básicos que reparte el Gobierno.
—Con el dinero de mis tierras podría comprar mi propia comida.
—Según la ley, dejarías de ser indio.
—La ley no puede hacer que deje de ser indio.
—Tal vez. Y ¿qué pasará cuando se te acabe el dinero de tus tierras? Entonces, ¿qué?
—Yo vivo el día a día.
—Eres el tipo de indio que andan buscando —observó Thomas.
—Soy un borracho.
—Eso es lo que seremos todos si se aprueba la ley.
—Entonces ¡deja que la aprueben!
—El dinero te mataría, Eddy.
—¿Morir por el whisky? ¿Eh, niiji?
Thomas se rio.
—Una forma de morir más desagradable de lo que crees. Y ¿cómo afectará a todos los ancianos y a la gente que quiere conservar sus tierras? Piénsalo, niiji.
—Sé que tienes razón —respondió Eddy—. Solo que no quiero admitir tu argumento ahora mismo.
Eddy se marchó sin dejar de hablar. Vivía solo en una pequeña choza, en la parcela que le había sido asignada a su padre. Incluso la tela asfáltica estaba despegada y ondeaba. No había alcohol en la reserva, por lo que se había vuelto medio borracho por una partida en mal estado de alcohol de contrabando. Cada vez que Juggie Blue preparaba licor de cerezas silvestres le daba un frasco a Eddy para mantenerlo alejado del contrabandista. En invierno, Thomas enviaba a Wade a casa de Eddy en el último caballo que les quedaba para comprobar si seguía con vida y cortar leña para él si era así. En los viejos tiempos, Thomas y su amigo Archille habían acudido juntos a las danzas campestres con Eddy, que podía tocar el violín como un ángel o un demonio, bebiera lo que bebiera.
La mayoría de la gente construyó cerca de la carretera principal, pero la granja de los Wazhashk se levantaba al final de un largo camino en curva, justo detrás de una colina de hierba. La antigua casa tenía dos pisos de altura y estaba hecha con vigas de madera de roble, partidas a mano con una azuela que con el tiempo se había desgastado y vuelto gris. La nueva casa era una cómoda cabaña del Gobierno. Wazhashk había comprado la antigua casa, junto con la parcela asignada, allá por 1880, antes de que la reserva se viera reducida a la mínima expresión. Había podido comprarla porque el terreno necesitaba un pozo. Aunque aquel pozo era otra historia. Diez años atrás, la familia había cumplido los requisitos para conseguir una vivienda del Gobierno, vivienda que les entusiasmó cuando la vieron llegar, tirada por un pesado remolque. En invierno, Thomas, Rose, su madre, Noko y un cambiante sinfín de niños, además de los suyos, que seguían viviendo en casa, dormían en la acogedora nueva vivienda. Ahora hacía el suficiente calor como para que Thomas descansara en la casa antigua. Estacionó el Nash y bajó del coche anhelando el momento de acostarse bajo el pesado edredón de lana.
—¡No te me escabullas otra vez!
Rose y su madre estaban discutiendo, así que consideró la posibilidad de deslizarse sigilosamente en la casa antigua. Pero Rose se asomó por la puerta y dijo:
—¡Ya estás en casa, marido mío!
Esbozaba una leve sonrisa. Volvió a entrar en casa dando un portazo, pero aun así Thomas se dio cuenta de que estaba de buen humor. Siempre comprobaba el humor de Rose antes de dar cualquier paso. Hoy estaba tempestuosa, pero alegre, así que se decidió a entrar por la puerta. Los niños pequeños que Rose cuidaba estaban balbuceando en la inmensa cuna. Había dos panecillos de canela helados para él en la mesa. Había un tazón de avena. Seguían tirados allí los pollos de alguien y había un huevo. Rose freía dos rebanadas de pan en manteca de cerdo, y las dejó caer en su plato en el momento en que él tomaba asiento. Thomas vertió agua de la última lata llena.
—Iré a por agua cuando me despierte —dijo.
—Nos hace falta ahora mismo.
—Estoy molido. Hecho polvo.
—Entonces esperaré para la colada.
Aquello suponía una enorme concesión: Rose utilizaba una tina con una pala y una manivela, y le gustaba hacer la colada a primera hora para aprovechar al máximo la fuerza secadora del sol. Thomas exprimió amor a sí mismo del sacrificio de su mujer y comió, emocionado.
—Cariño mío —dijo.
—Cariño esto, cariño lo otro... —refunfuñó ella.
Thomas salió por la puerta antes de que ella se replanteara lo de la colada.
El sol bañaba el suelo del lecho de la casa antigua. Unas cuantas moscas tardías golpeaban contra el cristal de la ventana o morían zumbando y cayendo en círculos en el suelo. La parte de arriba de la colcha estaba caliente. Thomas se quitó el pantalón y lo dobló, marcando la raya para recuperar el planchado. Guardaba un calzoncillo largo debajo de la almohada. Se lo puso, colgó la camisa en una silla y se metió bajo la pesada manta. Se trataba de una colcha hecha con retales procedentes de los restos de abrigos de lana que habían pasado de unos a otros a través de la familia. Ahí estaba el azul marino de su madre. Ella lo había hecho con una manta de lana de trueque, y manta volvía a ser. También estaban las acolchadas chaquetas de lana de cuadros de los chicos, deshilachadas y raídas. Esas chaquetas habían cruzado campos, bajado colinas heladas, luchado con perros y se habían quedado atrás cuando sus dueños se marcharon a trabajar a la ciudad. Ahí estaba el abrigo que Rose había llevado desde los primeros días de su matrimonio, de un color gris azulado ahora desgastado, pero que todavía conservaba la predestinada silueta que tenía cuando ella se alejó de él, se detuvo, se volvió y le sonrió, mirándolo por debajo del ala de un sombrero de campana azul oscuro, retándolo a amarla. Qué jóvenes eran: dieciséis años. Ahora llevaban casados treinta y tres años. La mayoría de los abrigos Rose los había obtenido de las Hermanas Benedictinas por trabajar en su mercadillo de caridad. Sin embargo, su abrigo cruzado beis lo había comprado con el dinero que ganó con las cuadrillas de cosecha. Los hijos mayores lo habían desgastado a base de ponérselo, pero ella todavía conservaba el sombrero de fieltro a juego. ¿Dónde estaba aquel sombrero? Lo había visto por última vez en su caja, encima de la cómoda alta. Cada vez que se ponía a repasar con detalle todos los abrigos de la colcha, unidos con lana y que ejercían un reconfortante peso sobre su cuerpo, solía quedarse dormido, siempre y cuando pasara de largo a toda prisa ante el sobretodo militar de Falon. Si se ponía a pensar demasiado en el abrigo, se iba a desvelar.
Thomas dejó sus últimos pensamientos conscientes en el viejo abrigo marrón y discreto de su padre. Colina abajo, al otro lado del pantano, más allá de los surcos pelados de los campos, a través de los bosques de abedules y robles, se encontraba el estrecho camino de hierba que discurría entre las tierras de su padre y las suyas y conducía hasta la puerta de la casa de su padre. Ahora era tan viejo que se pasaba la mayor parte del día durmiendo. Tenía noventa y cuatro años. Cuando Thomas pensaba en su padre, una sensación de paz le inundaba el pecho sigilosamente y lo envolvía como la luz del sol.
El entrenador de boxeo
El estudiante de matemáticas más brillante de Lloyd Barnes peleaba con el nombre de Wood Mountain. Se había graduado el año anterior, pero seguía entrenando en el gimnasio que Barnes había montado en el garaje del centro social. Se decía que el joven sería famoso si lograba mantenerse alejado de los espíritus. El propio Barnes, un hombre corpulento con una densa mata de pelo rubio pajizo, entrenaba junto a los alumnos de su club de boxeo. Trabajaban en secuencias de tres: saltaban a la comba durante tres minutos, descansaban, tres minutos más, descansaban, otros tres más. Así había diseñado Barnes todos los ejercicios: con intervalos, como los asaltos en que iban a pelear. Él mismo peleaba con los muchachos para poder entrenarlos y mejorar sus habilidades. Barnes había aprendido a boxear en Iowa con su tío Gene «el Música» Barnes, una presencia insólita en el ring. Barnes nunca había estado seguro de si su tío, director de orquesta, había recibido el apodo por su trabajo de día, por la costumbre que tenía de tararear mientras bailaba ante sus rivales, o porque era un excelente púgil y las páginas de deportes invariablemente declaraban que fulanito estaba condenado a «bailar al son de su música». Barnes nunca había llegado tan lejos como su tío y, después de un grave nocaut, decidió que su destino estaba en la escuela de formación para docentes de Moorhead. Había ido a la escuela bajo la G. I. Bill, la ley para la educación de veteranos de guerra, y todos los préstamos que se había visto obligado a pedir le fueron perdonados una vez que firmó el contrato de trabajo de la reserva. Le habían trasladado tres veces, de Grand Portage a Red Lake, y de Red Lake a Rocky Boy, y ahora llevaba dos años en la reserva de Turtle Mountain. Le gustaba el lugar. Además, le había echado el ojo a una mujer de Turtle Mountain y tenía la esperanza de que ella se fijara en él.
El fin de semana anterior, Barnes había estado en Grand Forks viendo pelear a Kid Rappatoe contra Severine Boyd en un combate del Golden Gloves. Ahora, mientras saltaba a la cuerda con sus alumnos, reflexionaba sobre cómo Boyd y Rappatoe salieron de sus rincones y empezaron a fajarse como dos gatos. Ambos eran tan rápidos que ninguno lograba asestar más de un golpe, que apenas rozaba al contrincante. Aquello duró cinco asaltos: movimientos deslumbrantes, agarres, separaciones, y luego vuelta a dar golpes al aire otra vez. Rappatoe era famoso por saber desgastar a su oponente, pero Boyd solía aguantar hasta el final sin apenas sudar. En el sexto asalto, Boyd hizo algo que Barnes consideró cuestionable, pero que admiró, a pesar de todo. Boyd dio un paso atrás, bajó la guardia, se subió el calzón, y le dirigió a Rappatoe una mirada inexpresiva al tiempo que le asestaba, sin previo aviso, un directo de izquierda de largo alcance que envió hacia atrás la cabeza de Rappatoe. Todo ese tiempo, Boyd había estado actuando con tretas para llegar hasta ese instante. Bajaba la guardia en momentos extraños. Fingía que tenía problemas con el calzón. Y esas miradas perdidas. Cada dos por tres, como si le hubiera dado un aire. Parecían tics inofensivos hasta que Boyd venció la guardia de Rappatoe con otro izquierdazo, esta vez directo al cuerpo, y luego un derechazo a la cabeza que tumbó a Rappatoe en el suelo por un momento y detuvo su movimiento en seco, lo que le otorgó la victoria a Boyd.
Sentado en la primera fila del cuadrilátero, Barnes se volvió hacia Reynold Jarvis, el profesor de inglés, que también se encargaba de montar obras de teatro en la escuela.
—Necesitamos un monitor de teatro —dijo Barnes.
—Necesitas más material —repuso Jarvis.
—Estamos recaudando dinero para guantes.
—¿Y una pera de velocidad? ¿Y un saco?
—Yute, serrín. Y un par de neumáticos viejos.
—De acuerdo. Ya veo. El teatro podría ser útil.
Muchas cosas, incluyendo la fuerza e incluso la resistencia, podían fingirse. O, lo que era más importante aún, muchas cosas podían ocultarse. Por ejemplo, Ajijaak, uno de los boxeadores infantiles más prometedores de Barnes, hacía honor a su nombre de garza. Era como el propio Barnes: alto y delgado, puro nervio. Ajijaak se movía con un aire de dócil disculpa. Sin embargo, el niño tenía un sorprendente directo izquierdo y una envergadura de ave costera. Luego estaba Pokey Paranteau, que era todo un diamante en bruto, pero le faltaba concentración. Revard Stone Boy, Calbert Saint Pierre, Dicey Asiginak, Garnet Fox y Case Allery: todos ellos progresaban muy bien. Wade Wazhashk intentaba convencer a su madre de que le dejara boxear en un combate. También él resultaba prometedor, aunque carecía de instinto. Pensar estaba muy bien, pero Wade se lo pensaba siempre dos veces antes de golpear. Barnes solía pasar mucho tiempo llevando en coche a los chicos a combates que se celebraban en otros pueblos; pueblos fuera de la reserva, donde el público soltaba falsos gritos de guerra y burlas cuando el equipo local, que era el favorito, perdía. Llevaba a los muchachos de vuelta a casa después de los combates y también de los entrenamientos, que se alargaban hasta mucho tiempo después de que saliera el último autobús escolar.
En ese momento, los chicos levantaban mal las pesas. Barnes les corrigió la postura. No era partidario de ponerles demasiado peso a la izquierda, porque su objetivo era desarrollar en cada niño un directo izquierdo tan fulgurante como la apertura de la legendaria «sorpresa» del Música, una poderosa e impredecible lluvia de golpes que una vez había llevado a Ezzard Charles contra las cuerdas. Bueno, por supuesto, eso fue antes de que Charles conquistara la fama y luego la cima. El Música había sido un pegador sutil, que al final se topó con un fajador que le reventó el bazo.
Wood Mountain había tomado una clase de soldadura y había fabricado pesas para el club llenando de arena latas de todos los tamaños y soldándolas de nuevo todas juntas. Las pesas habían salido desiguales, por lo que los chicos levantaban latas de arena de setecientos gramos, un kilo y medio, tres kilos, cinco kilos y medio, y ocho kilos y medio kilo para muscularse. Sin embargo, para adquirir velocidad, Barnes se planteó las cosas de manera diferente.
—Mirad —dijo. Cerró el puño derecho y apretó los nudillos contra la pared—. Haced como yo.
Todos los chicos cerraron los puños y lo imitaron.
—Haced presión, presión —ordenó Barnes.
De nuevo presionó el puño contra la pared, con un mechón de pelo cayéndole por la frente, hasta que los músculos de su antebrazo comenzaron a arderle.
—Más fuerte... Está bien, soltad.
Los chicos dieron un paso atrás, retorciéndose las manos.
—Ahora la izquierda.
La idea era desarrollar solo los músculos adecuados para asestar el golpe. El Música había tenido una verdadera obsesión por la velocidad y el sigilo. También le había enseñado trucos mentales a Barnes. Barnes indicó un descanso. Los alumnos se pusieron en fila ante la fuente de cerámica para beber agua y luego se agruparon alrededor de él.
—Ejercicios de velocidad —anunció Barnes—. Ahora quiero que cada uno de vosotros diga la cosa más rápida que se os ocurra.
—Rayo —dijo Dicey.
—Tortuga caimán —soltó Wade, a quien le había mordido una.
—Serpiente de cascabel —dijo Revard, cuya familia solía ir a Montana.
—Estornudo —dijo Pokey, lo que provocó una risotada general.
—Un gran estornudo —repuso Barnes—. ¡Una explosión! Así es como quieres que sea tu golpe. Sin previo aviso. Ahora imagináosla, cada uno de vosotros, la cosa más rápida que hayáis visto jamás. Boxeo de sombra. Tres minutos seguidos. Tres minutos de descanso. Como siempre.
Barnes sacó el cronómetro y los observó desde atrás mientras realizaban fintas, asestaban una combinación de golpes, hacían nuevas fintas y volvían a asestar golpes. Interrumpió a Case dándole un golpecito en el brazo.
—¡No saques el codo! ¡Se te ve el directo de izquierda a la legua!
Asintió con la cabeza ante el progreso de los chicos.
—¡No eches el brazo hacia atrás! ¡No lo hagas!
Él mismo lanzó varios puñetazos hacia Pokey, para enseñarle a no cerrar los ojos y a retroceder. Barnes sabía de dónde le venía eso. Y de quién.
Les hizo correr esprints a intervalos y, a continuación, dar unas vueltas aminorando el ritmo para que se recuperaran. Calbert y Dicey vivían lo suficientemente cerca como para ir andando a casa. El resto se amontonaba en el coche de Barnes. En el trayecto a sus hogares, les contó cómo Boyd había ganado a Rappatoe. No consiguió plasmarlo. No acababa de lograr transmitirles la idea.
—Habrá que pedirle a Jarvis que os lo muestre —concluyó al final.
Pokey siempre era el último en bajarse del coche. Su casa estaba más lejos y apartada de la carretera, pero Barnes insistía en llevarle por el camino de acceso, aunque ello significara tener que salir marcha atrás. Al principio era porque sabía lo del señor Paranteau y quería asegurarse de que Pokey estuviera bien. Después, vio a Pixie. Ahora Barnes emprendía el camino de grava porque siempre cabía la posibilidad de vislumbrar a Pixie cortando leña. Pixie. ¡Con esos ojos suyos!
Barnes regresó al comedor de los profesores justo después de que retiraran la comida. Se alojaba en las dependencias para solteros, un pequeño bungaló blanco debajo de un chopo. Las profesoras y otras empleadas del Gobierno vivían en un edificio de ladrillo de dos plantas con cuatro habitaciones de generosas dimensiones en el segundo piso, dos en el primero, además de una cocina común y una zona de recreo en el amplio sótano con un cuarto pequeño para Juggie Blue, la mujer de la limpieza y cocinera. Estaba lavando los platos y se disponía a fregar el suelo al dejar la cocina, lo que siempre hacía a las siete de la tarde. Juggie era una mujer de unos cuarenta años, fornida, musculosa y de mirada astuta. Estaba en el comité asesor tribal con Thomas. Al igual que Barnes, siempre estaba tratando de dejar de fumar, lo que significaba que, cuando tenían un desliz, lo tenían juntos. Pero no esa noche. O probablemente no. Él había quedado con Wood Mountain para trabajar más tarde.