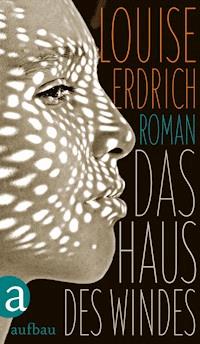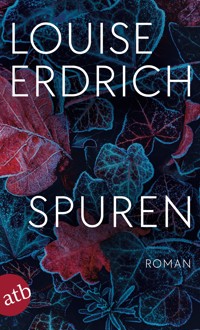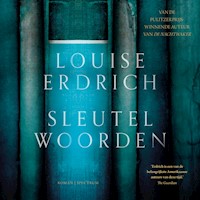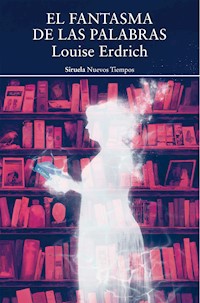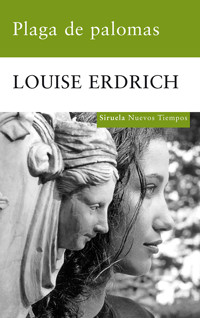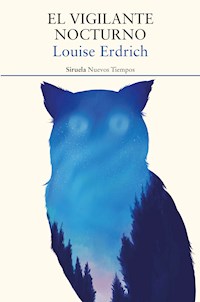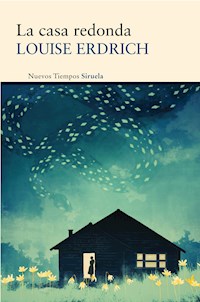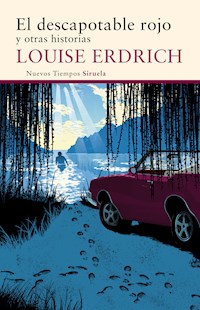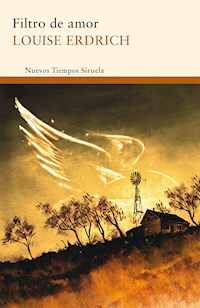
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
«La belleza de Filtro de amor nos salva de ser completamente aniquilados por su poder.»Toni Morrison «Filtro de amor es una obra maestra escrita con una deslumbrante autenticidad.»Philip Roth Filtro de amor, que fue el exitosísimo debut literario de Louise Erdrich, es la fascinante historia de dos familias indias de la tribu chipewa, los Kaspaw y los Lamartine. Desposeídos por el hombre blanco de su cultura, religión y poder económico, lanzados a la guerra de Vietnam, a las tortuosas sendas del cristianismo o al consumismo más primario, su existencia se verá marcada por una crisis de identidad que afectará a todos sus actos. Escrita con su inimitable estilo, Louise Erdrich nos presenta un vívido retrato de la difícil existencia de una minoría durante el siglo XX, que es a la vez un canto a la sensualidad y que nos desvela la auténtica receta para elaborar un poderoso filtro de amor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Filtro de amor
Los pescadores más grandes del mundo (1981)
Santa Marie (1934)
Gansos salvajes (1934)
La isla
Las perlas (1948)
Los chicos de Lulu (1957)
El salto del valiente (1957)
Carne y sangre (1957)
Un puente (1973)
El descapotable rojo (1974)
Báscula (1980)
Corona de espinas (1981)
Filtro de amor (1982)
Resurrección (1982)
Las buenas lágrimas (1983)
Cruzando el río (1984)
Notas
Créditos
A mis hermanos Mark, Louis, Ralph
Filtro de amor
Los pescadores más grandes del mundo
(1981)
1
La víspera del Domingo de Pascua, June Kashpaw caminaba por la atestada calle mayor de Willinston, la ciudad del «boom» del petróleo de Dakota del Norte, matando el tiempo antes de que llegara el autobús del mediodía que la llevaría a su casa. Era una mujer chippewa de largas piernas, que había envejecido mal en todo excepto en la forma de andar. Probablemente fue ese andar, ágil como el de una muchacha de piernas duras y delgadas, lo que atrajo la atención del hombre que la llamó golpeando la ventana del Rigger Bar. El rostro de él le pareció familiar, como tantos otros rostros. Había visto muchos que iban y venían. Él gesticuló con el brazo, invitándola a entrar, y ella lo hizo sin titubear, pensando sencillamente que podría beber una o dos cervezas con él y luego llevar sus maletas al autobús. Por lo menos quería ver si verdaderamente lo conocía. A través del cristal empañado podía ver que no era viejo y que tenía el pecho bien abrigado con nylon rojo oscuro y costoso plumón.
En el bar había cajas de huevos coloreados, brillando cada uno como una joya en su envoltura de celofán. Cuando ella entró, él descascarillaba uno celeste, como el de un tordo, que sostenía en la palma mientras le quitaba la cáscara con el pulgar. Aunque el cielo estaba cubierto, la nieve reflejaba tanta luz que por un instante no vio nada en el interior. Era como andar bajo el agua. Se dirigía solamente hacia ese huevo azul en la mano blanca, un faro en el aire oscuro.
Él le pidió una cerveza, una Blue Ribbon, y dijo que merecía un premio por ser lo mejor que había visto en varios días. Le peló un huevo, uno rosado, y dijo que hacía juego con el jersey de ella. Ella respondió que no era un jersey. Era un chaleco. Él, mientras sonreía al camarero, le dijo que si quería también podía pelarla a ella y le ofreció el huevo.
June tenía la mano más fría que el huevo, de modo que tras sostenerlo un minuto entre sus dedos ya no le pareció tibio y gomoso. Mientras lo comía descubrió qué hambrienta estaba. Había gastado en el billete el resto del dinero que le había dado el hombre anterior a ése. No sabía exactamente cuándo había comido por última vez. El hombre, impresionado, apenas terminó el primero le peló otro. Ella comió el huevo. Luego otro huevo. El camarero la miraba. Ella se encogió de hombros y sacó un largo cigarrillo mentolado de una cigarrera de plástico blanca con sus iniciales en letras doradas. Aspiró el humo y luego se inclinó hacia su acompañante por encima de las cáscaras rotas.
–¿Qué ocurre? –preguntó–. ¿Dónde es la fiesta?
Tenía el pelo cuidadosamente peinado con laca para el viaje, y los ojos, en sus cuencas de sombra azul marino, bien despiertos. Se estaba decidiendo.
–No tengo mucho tiempo antes de que salga mi autobús... –dijo.
–Olvida el autobús –el hombre se puso de pie y la tomó del brazo–. Vamos a divertirnos. ¿Me oyes? ¿Por qué no? ¡Lo pasaremos bien!
Ella no pudo dejar de advertir, cuando él pagó, que tenía un buen fajo de dinero con una banda de goma roja como las que mantienen unidos los plátanos en los supermercados. Ese fajo ayudaba. Pero había algo más importante: tenía un presentimiento. Los huevos traían suerte. Y él tenía un aire reposado y benévolo que parecía diferente. Quizá fuera un hombre diferente. El billete de autobús serviría más adelante, tal vez para siempre. Y no la esperaban en la reserva. Ni siquiera tenía allí un hombre, excepto aquel de quien se había divorciado. Gordie. Si algún día estaba desesperada, él le enviaría dinero. De modo que fue a otro bar con el hombre de la chaqueta rojo oscuro. En su furgoneta Silverado. Era un técnico en suelos. Andy. Ella no le dijo que había conocido antes a otros técnicos en suelos, ni que había oído hablar de uno a quien había matado una manguera de presión. La manguera se había disparado contra su estómago, desde abajo.
La idea de esa muerte, aunque apenas había conocido al hombre, siempre le hacía un nudo de angustia en la garganta. Era esa manguera, pensaba, lo terrible era la idea de esa manguera que atacaba como una cosa viva, desenroscándose bruscamente desde su oculto nido. Con un solo resoplido le había destrozado las entrañas. Y eso también le daba dolor de garganta, aunque había oído hablar de cosas peores. Ese momento, ese momento único en que uno comprende que está completamente vacío. El técnico debía de haber sentido eso mismo. A veces, cuando estaba a solas en su habitación, en la oscuridad, ella pensaba que sabía cómo era.
Más tarde, mientras anochecía, en un bar bullicioso, ella cerró los ojos un instante entre el humo y vio esa manguera que brotaba de pronto a través de la tierra negra con su aliento mortal.
–Ahhhh –dijo, sorprendida, casi dolorida–, debe ser así, ¿verdad?
–¿Que debo ser cómo, cielo? –le dijo, ciñéndole con más fuerza los delicados hombros. Estaban sentados en un reservado, bebiendo Angel Wings. La boca de June, con la pintura de labios borroneada, se acercó vacilante a la de él.
–Diferente –suspiró ella.
Y todavía más tarde se sintió frágil. Mientras iba al lavabo tenía miedo de golpear contra cualquier cosa porque sentía la piel dura y quebradiza y sabía que, en aquel estado, podía caer a pedazos al más leve roce. Se encerró en el lavabo y recordó la mano del hombre mientras arrancaba con el pulgar la quebradiza cáscara azul. Le picaba la ropa. El chaleco rosado estaba húmedo de transpiración y enrollado debajo de los brazos, pero no podía quitarse la chaqueta, la de vinilo blanco que le había regalado su hijo King, porque el chaleco estaba desgarrado en el estómago. Pero mientras estaba allí ocurrió algo. Bruscamente le pareció que, sin ayuda de nadie, se deslizaba fuera de sus ropas y de su piel. Sentada, se inclinó hacia delante y apoyó la frente sobre el portarrollos metálico. Sentía que su cuerpo estaba limpio y desnudo; sólo la piel era seca y vieja. Incluso si él no era diferente, ella pasaría por esto una vez más.
Se le cayó el bolso de la mano y se derramó el contenido. El picaporte de la puerta rodó por el suelo. Tenía que llevar ese picaporte consigo cada vez que salía de su habitación. No había otra forma de cerrar la puerta. Recogió el picaporte y lo sostuvo por la varilla de metal. El puño era de porcelana blanca y lisa. Dura como la piedra. Lo guardó en el bolsillo de la chaqueta y, sin soltarlo, avanzó entre la muchedumbre que la miraba hacia el reservado. Tenía su habitación cerrada. Y ahora estaba preparada para él.
Sintió alivio cuando finalmente se detuvieron en una carretera secundaria, lejos de la ciudad. Incluso en la oscuridad, una vez que él apagó los faros, la nieve reflejaba suficiente luz para que se pudiera ver. Ella dejó que él tratara de quitarle la ropa, pero lo hacía con tal torpeza que tuvo que ayudarle. Se subió con cuidado el chaleco, ocultando siempre la rotura, y arqueó la espalda para que él pudiera bajarle el pantalón. Era de una tela elástica que lanzaba chispas eléctricas azules mientras él lo arrollaba alrededor de los tobillos. Golpeó el control de la calefacción. Ella sintió que de la rejilla, junto a su hombro, brotaba el calor y tuvo la sensación momentánea y voluptuosa de estar extendida ante una gran boca abierta. El aire caliente pasó por su cuello y le endureció los pezones. Luego la chaqueta de él se apretó contra ella, tan suave y mullida como una enorme lengua. No podía asirse a nada. Y sintió que resbalaba por el terso asiento de plástico hasta que la coronilla de su cabeza quedó apretada contra la portezuela del conductor.
–Oh, Dios –gemía él–. Oh, Dios, madre santa, qué bien.
No estaba haciendo nada, sólo movía las caderas encima de ella, y por fin dejó caer pesadamente la cabeza.
–Eh –dijo ella, sacudiéndolo–. ¿Andy?
Lo sacudió con más fuerza. Él no se movió ni se modificó el ritmo de su profunda respiración. Ella comprendió que no había forma de despertarlo, de modo que se quedó inmóvil bajo su peso. No se movió hasta que se sintió nuevamente frágil. La piel le parecía tensa y extraña. Y luego pensó que si se quedaba así un segundo más se quebraría todo a lo largo, y no en dos partes sino en añicos que él aplastaría al moverse en sueños. Trató de liberarse. Pasó un brazo por encima de su cabeza, enganchó el picaporte y tiró lentamente hacia abajo. La puerta se abrió repentinamente.
June estaba tan apretada que apenas cedió la cerradura cayó afuera. Al frío. Fue una conmoción, como nacer. Pero de algún modo aterrizó con los pantalones medio puestos, como si se los hubiera subido en mitad de la caída, y luego velozmente se ajustó el sostén, estiró el chaleco y buscó algo en la furgoneta. Encontró de inmediato la chaqueta y el bolso. En ese momento no estaba claro si estaba más ebria o más sobria que nunca en su vida. Dejó la puerta abierta. La calefacción, automáticamente regulada, lanzó un gran bostezo que ella oyó, o creyó oír, durante casi un kilómetro. Luego no oyó otra cosa que el crujido del hielo bajo sus botas. La nieve brillaba y reflejaba la luz de las estrellas. June se concentró en sus pies, en que siguieran estrictamente los surcos de las ruedas sobre el camino.
Caminó lo suficiente para ver el brillo anaranjado oscuro, el dosel de nubes bajas e iluminadas sobre Williston, cuando decidió ir a pie a su casa en lugar de volver a la ciudad. El viento era húmedo y suave. Es el chinook1, se dijo. Salió del camino hacia la derecha, subió la pendiente helada de la cerca y empezó a elegir su camino en campo abierto, a través de las matas de hierba muerta y la costra de hielo. Llevaba botas ligeras. Por eso pisaba con cuidado el suelo seco cuando podía y evitaba la nieve sucia y blanda. Era exactamente como volver de un baile rural o de la casa de un amigo a la cocina abrigada y con olor a hombre del tío Eli. Cruzaba el campo sacudiendo el bolso y pisando cuidadosamente para mantener secos los pies.
Ni siquiera cuando empezó a nevar perdió su sentido de la orientación. Se le entumecieron los pies, pero no le preocupaba la distancia. El fuerte viento no podía apartarla de su camino. Y cuando el corazón se le apretó como un puño y el frío volvió su piel quebradiza tampoco le importó, porque la parte pura y desnuda de ella siguió adelante.
Esa Pascua la nieve llegó a la mayor altura de los últimos cuarenta años, pero June caminó por ella como si fuera por encima del agua y llegó a su hogar.
2. Albertine Johnson
Después de esa falsa primavera, cuando la tormenta se abatió sobre todo el estado, la nieve se fundió y llegó el verano. Casi hacía calor una semana después de Pascua, cuando supe, por la carta de Mamá, que June se había ido; que no sólo estaba muerta sino sepultada, evaporada de la tierra como la súbita nieve.
Lejos de casa, viviendo en el sótano de una mujer blanca, esa carta me hizo sentir también sepultada. Abrí el sobre y leí las palabras. Estaba ante mi mesa cubierta de linóleo, con mi libro de texto abierto en el capítulo «Abuso del paciente». Ese título se podía interpretar de dos maneras. Una era obvia para una estudiante de enfermería. Otra era obvia para una Kashpaw. Entre mi madre y yo el abuso era lento y tedioso; vivía en la sangre como la hepatitis y requería largos períodos de inactividad. Cuando estallaba casi era un alivio.
«Sabíamos que probablemente no podrías abandonar tus estudios para asistir al funeral», decía la carta, «y por eso no quisimos molestarte».
Siempre usaba el nosotros de los reyes, para multiplicar la invisible censura de sus palabras.
Dejé la carta en la mesa y miré al frente, como se hace cuando se sufre algo malo y no se puede hacer nada. Al principio estaba tan enfadada porque Mamá no me hubiera llamado para el funeral que ni siquiera pude lamentar como debía la muerte de tía June. Y un poco más tarde advertí a dónde estaba mirando –por la ventana al nivel del suelo– y pensé en ella.
Pensé en June, sentada, tensa, en la cocina de Abuela, empujando una brasa con el zapato puntiagudo que movía de atrás hacia delante. O abriendo el bolso para comprarnos helados a los niños. Pensé en ella peinando el pelo que me llegaba hasta más abajo de la cintura, y diciendo que tenía pelo de princesa. ¡Pelo de princesa! Por eso no volví a hacerme trenzas desde que dijo eso, hasta que se enredó de tal modo que Mamá le cortó preciosos centímetros.
Mi tío abuelo Eli, el solterón de la familia, había criado a June. La llevó a vivir con él cuando murió la hermana de Abuela y ese perdido de Morrissey, el padre de June, se marchó a festejarlo a Las Ciudades2. Apenas creció y miró a su alrededor, June se decidió por mi tío Gordie Kashpaw y se casó con él, aunque tuvieron que huir para hacerlo. Eran primos, pero casi como hermano y hermana. Abuela no los dejó volver a casa durante un año, hasta tal punto estaba enfadada. Como se comprobó, fue un matrimonio con altibajos. Ambos eran muy parecidos y les gustaba divertirse. Y además June no tenía paciencia con los niños. No era una madre excepcional; todo el mundo lo decía en la familia, incluso el tío Eli, quien quería a su pequeña con locura.
Aunque no fuera la madre ideal, era muy bueno tenerla como tía; era de esas tías que echan a perder a los niños. Siempre tenía en el bolsillo de la chaqueta un paquete extra de pastillas de menta. El cuello de June siempre olía bien. Me hablaba como a las personas mayores y jamás me ordenó que fuese a jugar afuera cuando yo quería participar en alguna conversación. Había sido muy guapa. «Miss América indígena» la llamaba Abuelo. Y era guapa todavía cuando las cosas empeoraron tanto entre ella y Gordie que se marchó sola, «como buena Morrissey que era», decía la gente, abandonando a su hijo King. Siempre había planeado que primero se establecería en alguna parte y luego llamaría al chico. Pero todo lo que intentaba salía mal.
Cuando estudiaba peluquería, recuerdo, corrió el rumor de que había quemado deliberadamente el pelo de una clienta fastidiosa con productos químicos, poniéndoselo verde y erizado. Cuando era secretaria, las otras chicas no la querían. Iba a trabajar ebria a las tiendas de diez centavos, y ante la primera broma dudosa se escapaba de restaurantes donde había trabajado de camarera durante una semana. A veces volvía al lado de Gordie y resucitaba por un tiempo su matrimonio. Luego se marchaba de nuevo. Con el paso del tiempo se fue convirtiendo en una mujer de uñas largas y descuidadas y pelo mal cortado, que encorvaba la espalda cuando creía que nadie la miraba. Tenía la ropa llena de alfileres y lágrimas escondidas. Yo pensaba que había hecho su última tentativa en Williston, una ciudad llena de granujas del negocio del petróleo, ricos y solteros.
Estos arribistas del boom petrolero son tipos que yo conozco bien. Recorren el estado en grandes furgonetas cargadas de opciones de explotación de pozos. Yo sé, porque he trabajado a su lado, que para ellos una mujer india sólo significa una noche fácil. Sentada ante mi mesa, vi con toda claridad qué cerca del límite podía haber llevado a June esa forma de vida. ¿Pero qué sabía de lo que realmente había ocurrido?
La vi reír en un bar, con su franqueza y decisión de siempre, el bolso aferrado y sus piernas perfectamente cruzadas.
«Probablemente había bebido demasiado», escribía Mamá. Naturalmente, ella no pensaba bien de June. «Y estaba demasiado ebria para ver que se acercaba una tormenta.»
Pero June había nacido en la llanura. Incluso borracha perdida hubiera sabido que venía la tormenta. Lo habría sabido por la pesadez del aire, por el olor de las nubes. Habría sentido en los huesos un peculiar decaimiento animal.
Sentada ante mi mesa, pensaba en June. De vez en cuando oía la aspiradora de mi patrona en el piso de arriba. No había gran cosa que ver por la ventana: tierra y nieve sucia y ruedas en la calle. Hacía calor pero la hierba estaba marchita, excepto en las franjas verdes que había sobre los tubos de vapor subterráneos del campus. Ese día hice una cosa. Me puse el abrigo y salí a caminar hasta que llegué a una extensión abierta del parque de la universidad con una de esas franjas de hierba sobre las tuberías de vapor, verde y tan brillante que hacía doler los ojos, e incluso algunos dientes de león. Me acosté sobre la hierba y pensé en tía June hasta que sentí su muerte como debía.
Estaba tan enfadada con mi madre, Zelda, que no escribí ni llamé durante casi dos meses. En lugar de haberme traído al mundo debía haber subido por la colina de las monjas hasta el convento, si era eso lo que deseaba. Pero se había casado con el sueco Johnson, que no pertenecía a la reserva, y yo había nacido prematura. Pero él, al menos, había tenido la bondad de marcharse sin permiso del campamento del Ejército y de no volver a aparecer. Yo sólo había visto fotos de él: era rubio y desteñido y parecía predestinado a asombrarse tanto de la furia de Mamá como de su pasión por los uniformes. Y era realmente yo quien había impedido que Mamá cumpliera su plan de mantenerse pura. La había obligado a trabajar por dinero, a llevar libros de contabilidad, en lugar de cumplir tareas que habrían atraído la gloria divina sobre su cabeza. Yo había hecho que viviera en una caravana junto a la casa de Abuela, para que siempre hubiera alguien que pudiera ocuparse de mí. Más tarde le proporcioné años de doloroso sufrimiento. Tuve una larga época de perversidad y me fui de casa. Y ahora que había entrado en el buen camino, nos llevábamos todavía peor.
Cuando pasaron esos dos meses y terminé mis clases, aunque todavía no había perdonado a mi madre, decidí ir a casa. No me ilusionaba verla, pero nuestra relación era como una lima que servía para que nos aguzáramos, y por eso mismo era necesaria. De modo que arrojé unos cuantos libros y algunas ropas al asiento trasero de mi Mustang. Era el primer coche que había tenido nunca, negro, muy maltratado, con los tapacubos oxidados, cambio de marchas manual y un solo limpiaparabrisas del lado del pasajero.
Era al comienzo del verano y el paisaje era hermoso a lo largo de todo el camino. El cielo estaba despejado. Destartaladas cercas plateadas contra el viento delimitaban campos arados: el gobierno había pagado para que se mantuvieran improductivos. Todo lo demás era ocre oscuro, los zanjones secos, las cosechas que se agostaban, los edificios de las granjas y las ciudades. Ese año la lluvia llegaría justo a tiempo. Mientras me dirigía hacia el norte podía ver el polvo que se levantaba. El viento era caliente y olía a asfalto y a polvareda.
Al final de las grandes granjas y los campos estaba la reserva. Yo siempre sentía desde muy lejos que me acercaba. Incluso a distancia se presentían las sierras por sus opuestos, los pozos, las acequias secas, las hondonadas cubiertas de espadañas. Habría agua en las sierras cuando se acabara en la llanura, porque las depresiones y también los árboles retienen la que rezuma por las laderas. Pensé en el agua en las raíces de los árboles, oscura, con olor a corteza, fría.
El camino se estrechaba y enredaba y luego se convertía en un sendero de grava con hoyos, surcos y alta alfalfa azul a los costados. Aparecieron las colinas bajas. De todas partes saltaban perros que se agotaban corriendo animosamente. Un polvo denso flotaba en el aire.
Mi madre vive justamente en el límite de la reserva con su nuevo marido, Bjornson, propietario de un gran campo de trigo. Ha vivido allí más o menos un año. Yo crecí en una caravana plateada y verde turquesa aparcada junto a la vieja casa en las tierras que les entregaron a mis bisabuelos cuando el gobierno decidió convertir a los indios en granjeros.
La política de concesiones era una broma. Mientras me acercaba a casa de mi madre, vi como tantas otras veces que gran parte de la reserva se había vendido a hombres blancos y se había perdido para siempre. Tres millas más y ya estaba en el camino de tierra, el hogar.
La casa principal, donde crecieron todos mis tíos y tías, es una gran habitación cuadrada con un cobertizo agregado para la cocina. La casa es ahora de un morado suave y resquebrajado, el color de una petunia clara, pero nunca la pintaron mientras yo vivía en ella. Mi madre la hizo pintar un año como regalo de aniversario para Abuela. Poco después los dos ancianos se trasladaron a la ciudad, donde la vida era más alegre y no tenían que recorrer tanto camino para ir a la iglesia. Afortunadamente el color le gustaba a mi tía Aurelia, porque luego se trasladó a la casa y en ella vive desde entonces.
Al acercarme a la casa, vi el coche marrón de tía Aurelia y el de color crema de mi madre aparcados en el patio. Bajé. Estaban las dos adentro, cocinando. Oí sus voces desde la escalera y sentí el intenso aroma de los pasteles que se doraban. Pero entré en la cocina oscura y caliente y casi no me vieron, abstraídas como estaban en su conversación.
–Por supuesto que era guapa –decía Aurelia, con las manos hundidas en una fuente de ensalada de patatas.
–Se han visto personas que usan una cuchara para revolver –mi madre sacó de un cajón una enorme cuchara de latón y frunció los labios como un monedero para besarme. Agrandó y encendió sus ojos–. Yo sólo decía que muchas veces se había metido en dificultades y que tenía huellas de golpes...
–No es cierto. Y tú no la viste –Aurelia era una mujer robusta y vistosa. Rechazó la cuchara que le ofrecía mi madre con la mano cubierta de aceite–. ¿Acaso alguien la vio? Nadie la vio. Nadie sabe con certeza qué ocurrió. Entonces, ¿para qué hablar de golpes? Nadie la vio.
–Pero yo he oído decir –dijo Mamá– que ella estaba con un hombre y que la arrojó fuera del coche.
Me senté, hundí una rodaja de manzana en el bol de azúcar y canela y me la comí. Ellas seguían hablando de June.
–No has oído nada –dijo vivamente Aurelia–. No puedes confiar en nada que no hayas visto con tus propios ojos. June tenía el equipaje preparado para volver a casa. Encontraron sus maletas cuando fueron a su habitación. Y salió porque –Aurelia vaciló y luego su voz volvió a afirmarse–, después de todo, ¿para qué tenía que volver? ¡Para nada!
–¿Para nada? ¿Que no tenía motivo para volver a casa? –me dirigió una mirada llena de sentido. Yo había vuelto a casa, aunque no tenía hijos ni marido, en un coche que se caía a pedazos. Aparté la vista. Ella hinchó los carrillos, concentrada, mientras daba forma al borde de unos pasteles. Eran unos hermosos pasteles de ruibarbo, manzana, frambuesa y grosella preparados en conserva por Abuela Kashpaw, mi madre o Aurelia.
–Espero que te hayas lavado las manos antes de meterlas en la ensalada –le dijo a Aurelia.
Aurelia trazó con sus cejas dos medias lunas de paciente exasperación.
–Vamos, Zelda –dijo–, tu hija va a pensar que todavía me tratas como a tu hermana pequeña.
–¿Acaso no lo eres? Eso no se puede cambiar.
–He vuelto –dije.
Me miraron como si hubiese entrado en la habitación precisamente en ese instante.
–Albertine ha vuelto –dijo Aurelia–. Si no tuviera las manos sucias te abrazaría.
–Toma –dijo Mamá, poniendo a mi lado un bote de encurtidos–. Estás muy elegante. ¿Te fue bien en la universidad? ¿Has tenido buen viaje?
Dije que sí.
–Corta en dados estos encurtidos –me dio un bol y un cuchillo.
–June persiguió a Gordie como si él no tuviera otra elección posible –dijo mi madre–. Al menos podía haberlo hecho feliz cuando ya lo tenía en su poder. Es evidente que Gordie la quería, sólo que últimamente se desahogaba con alcohol. Ahora pasa todo el tiempo en casa de Eli tratando de hacer que beba con él. June lo trataba tan mal... No comprendo por qué Gordie no la dejó caer en la ruina.
–Bueno, tampoco podía caer mucho más abajo de la muerte –dijo Aurelia.
Lo raro de las dos –de Mamá con su cuidadosa permanente y su cara dura y gris, de Aurelia con su coleta de pelo lacio negro azulado, sus ceñidos tejanos y su camisa de rodeo con volados– era que cuanto más difería su forma de actuar, más semejantes parecían. Se aferraban a sus inamovibles convicciones. Y eran tan firmes en sus creencias que llegó un momento en que ya casi no importaba cuáles eran, porque se fundían en una misma obstinación.
Después de la reflexión de Aurelia, Mamá abandonó el tema de June y se dedicó a mí.
–¿Todavía no has encontrado algún muchacho apropiado en Fargo? –sus pulgares grises y chatos se perseguían uno al otro en círculos y conformaban perfectos festones. Yo sabía que para ella apropiado significaba católico. Dije que no con la cabeza.
–A este paso seré demasiado vieja para ocuparme de mis nietos –respondió Mamá. Luego sonrió y se encogió levemente de hombros–. Mi niña es tan difícil de contentar como yo –agregó–. Nunca se es suficientemente selectiva.
Aurelia resopló, pero contuvo su respuesta, que probablemente se habría referido al primer marido de Mamá.
–Albertine tiene tiempo –Aurelia habló en mi nombre–. ¿Qué prisa puede tener? Créeme –se volvió hacia mí con fingida seriedad–, el matrimonio no lo arregla todo. Yo hice la prueba.
–De todos modos no me interesa –dije–. Tengo otras cosas que hacer.
–Dios mío –dijo Mamá–. ¿Quieres ser una mujer trabajadora?
Permaneció inmóvil, con las manos en el aire, como si la idea la paralizara.
–Tú has sido una mujer trabajadora –denuncié.
Le alcancé los encurtidos, cortados en pequeños dados.
Mamá había llevado la contabilidad de los sacerdotes y las monjas del Sagrado Corazón desde que yo tenía memoria. Pero me ignoró y empezó a dibujar ruedas de marcas hechas con el tenedor en la parte superior de los pasteles. Aurelia mezclaba la ensalada. Miré la mano de mi madre, que pinchaba los pasteles con precisión. Un rato más tarde oímos que un coche salía del camino principal y reducía la velocidad para tomar la curva. Debía de ser King, el hijo de June, con su esposa Lynette y King Junior. Se acercaron hasta los escalones de la entrada en su flamante coche deportivo. King Junior venía en el asiento delantero y atrás, en el diminuto asiento trasero, estaban increíblemente encajados Abuelo y Abuela Kashpaw.
–Allí está esa chica blanca –Mamá espiaba por la ventana.
–Por Dios –Aurelia volvió a resoplar, pero esta vez no refrenó su lengua–. ¿Y qué tal tu sueco?
–Yo he aprendido la lección –Mamá limpió cuidadosamente el borde de la fuente de Aurelia–. Mi norma es no casarme con suecos.
Las medias caídas y los zapatos ortopédicos marrones de Abuela Kashpaw aparecieron primero; luego su cabeza con el pelo gris acero recogido en un moño. Finalmente todo el resto de ella, vestido con hectáreas de florecillas negras, se introdujo por la puerta. Cuando yo era muy joven, ella me parecía del mismo tamaño que los montículos de rocas que conmemoran las derrotas indias en la región. Pero ahora, cuando la veía, comprendía que no era tan grande, sólo que su figura era maciza y trabajada como una estatua esculpida en piedra. No había cambiado mucho, al menos no tanto como Abuelo. Desde que yo había dejado mi casa para ir a estudiar, él se había convertido en un anciano. La edad había caído súbitamente sobre él, como una tormenta de otoño que de la noche a la mañana desprende las hojas amarillas; y ahora había llegado su invierno sereno y profundo. Mientras Abuela se estiraba el vestido y sacaba paquetes por la ventanilla trasera, Abuelo permaneció tranquilamente en el coche. No había reparado en que se había detenido.
–¿Por qué no le avisas de que hemos llegado? –dijo Abuela a Lynette.
Lynette cambiaba el pañal de King Junior en el asiento delantero. En su hogar solía usar pañales de papel con tiras de esparadrapo, pero mi madre se lo reprochaba cuando la visitaba y ahora usaba pañales lavables de tela y alfileres. El niño se retorcía y se escapaba de sus manos.
–¿No has oído? –King, fuera del coche, examinó nerviosamente los neumáticos y luego metió la cabeza por la ventanilla delantera y ladró a Lynette–. Te ha llamado. La madre de mi padre. Te ha pedido que hicieras algo.
La cara manchada e hinchada de Lynette apareció sobre el volante. Su pelo era de un rubio sucio con mechones blanqueados y en desorden.
–Sí, he oído –silbó, con la boca llena de alfileres–. Díselo tú.
Alzó el niño por los tobillos y le puso el triángulo de tela debajo del trasero.
–Abuela te pidió a ti que se lo dijeras –King se metió más en el coche. Tenía las piernas largas y delgadas de su madre y cuando lo vi así, doblado en dos, recordé inmediatamente a su madre inclinada de la misma manera. Empujaba un bote de remos por la playa pedregosa de algún lago que habíamos ido a visitar juntas. En esa época ella tenía un solo hijo y no pensaba tener otro. Y por eso me consentía todo y me contaba cosas creyendo que yo no comprendía. Me hablaba como sólo hubiera podido hablar con otra mujer adulta y yo la adoraba por esas confidencias, por las volutas de humo azul, por su figura. La adoraba porque me contaba cosas que eran verdad y que ella necesitaba decir. En ese momento, yo no comprendía las palabras. Pero ella no contaba con mi memoria. Y no las olvidé.
E incluso ahora King le decía a Lynette algo que tenía una fragancia tan extraña que casi lo oí en la voz de June.
June había dicho: «Y él me dio una buena. Con la palma de la mano». Y ahora oía decir a su hijo:
–Una buena... con la palma de la mano...
Lynette rodó por la puerta abierta del coche diseminando alfileres y pañales, con el trasero desnudo del niño apoyado en su cadera, y yo no vi qué había ocurrido.
Abuelo tampoco había advertido nada. Por la puerta abierta miró su casa.
–Esto me recuerda algo –dijo.
–Es natural. Es tu casa –Mamá salió, se le acercó, le aferró las dos manos y lo arrancó del pequeño asiento trasero.
–Está aquí tu nieta, papá –chilló Zelda en la cara de Abuelo–. La hija de Zelda. Ha venido de visita desde la escuela.
–Zelda... nació el catorce de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno.
–No, papá. Ésta es mi hija, Albertine. Tu nieta.
Le cogí la mano.
A pesar de su desvarío, Abuelo retenía algunas fechas y cifras, pero no la fatigosa memoria de su progenie que proliferaba más allá de esas cifras, hacia la nada. Apretó mi mano y avanzó, confiando en mí fuera quien fuera.
Ahora, cada vez que venía a su hogar, Abuelo tenía que volver a familiarizarse con el patio de robles mutilados, las caléndulas, el coche oxidado que había sido su casa de juegos en la infancia y también la mía, los pocos surcos de patatas y ruibarbo que Aurelia seguía cultivando. Ella trabajaba por las noches atendiendo un bar llamado So Long, y no podía mantener la casa tan bien como lo había hecho siempre Abuelo. Mientras caminaba lentamente con él por el césped, evitaba los espinos. La malva loca crecía sofocada por las cizañas; y las piedras alineadas a los lados del camino, que siempre habían estado pintadas de azul o de blanco, retornaban ahora al gris original. Y también la roca plana puesta debajo de la línea de tender la ropa, que había sido mi sitio fresco favorito para no hacer nada, oculta, mientras la ropa se secaba.
La tierra había sido otorgada a la madre de Abuelo, la vieja Espanta Oso, que se había casado con el Kashpaw original. Cuando se entregaron las concesiones, todos sus dieciocho hijos, excepto los menores –dos gemelos, Nector y Eli–, tenían edad suficiente para registrarse por su cuenta. Pero como no había sitio para ellos en la zona triguera de Dakota del Norte, a la mayor parte les entregaron terrenos menos deseables y más alejados, en Montana, y tuvieron que ir allá o venderlos. Los hijos mayores se marcharon, pero los gemelos todavía vivían en los extremos opuestos de las tierras de Espanta Oso.
Ella había permitido que el gobierno llevara a Nector a la escuela, pero había escondido a Eli, el único del que no pudo separarse, en el sótano excavado debajo del suelo. De ese modo logró tener un hijo a cada lado de la línea. Nector volvió de la escuela sabiendo leer y escribir como los blancos, y Eli aprendió a conocer los bosques. Y ahora, muchos años más tarde –no era fácil saber cómo ni por qué–, mi tío abuelo Eli conservaba toda su agudeza en tanto que la mente de Abuelo se había extraviado y nos había abandonado. Mientras iba con él sentí qué raro era. Sus pensamientos flotaban entre nosotros, se escondían debajo de las rocas, desaparecían entre la hierba y yo trataba de pescarlos, dejaba colgar mis palabras como un cebo o un anzuelo.
Quería que me hablara de las cosas que habían ocurrido antes de mi tiempo, las cosas que era demasiado joven para comprender. La política, por ejemplo. ¿Qué había sucedido? La gente decía que él había sido un astuto negociador político capaz de arrancarle al gobierno algo por nada. De alguna manera había logrado que se construyera una escuela, y también una fábrica, y había impedido que la tierra perdiera su carácter de reserva indígena en virtud de aquella política llamada de terminación. Yo quería saberlo todo. Le hacía preguntas sin cesar mientras caminábamos, como si él pudiera morder milagrosamente el anzuelo y encontrar sin demora el recuerdo solicitado.
–¿Recuerdas aquella vez en que fuiste testigo...? ¿Cómo era... Washington... las viejas escuelas?
Elusivos, preñados de historia, sus pensamientos aleteaban y se desvanecían. Eran del mismo color del agua. Abuelo movía la cabeza, recordaba fechas sin acontecimientos que las acompañaran, nombres sin rostros, cosas que ocurrían sin lugar ni tiempo. O por lo menos así me parecía. Abuela y los demás siempre susurraban o hablaban a gritos de las cosas absurdas que él decía. Quizás estaban aburridos de su locura y sin embargo quizás en la mente de Abuelo surgían secretos del pasado. Si eso era cierto, yo a veces me figuraba que comprendía.
Tal vez esa pérdida de la memoria era una defensa contra el pasado y lo absolvía de cualquier cosa que pudiera haber sucedido. Su vida había sido dura. Pero ahora le sonreía al aire y vivía serenamente, sin culpa ni desolación. Cuando pensaba en June, por ejemplo, la veía como una chiquilla que le daba ciruelas. Y así sería siempre para él. Su bisnieto, King Junior, era feliz porque todavía no había adquirido una memoria, mientras que la felicidad de Abuelo consistía quizás en la pérdida de la suya.
Retornamos por el camino de acceso, entre las piedras despintadas.
–A él le gusta esa condenada tumbona –gritó Abuela, asomada a la puerta–. Ponlo un rato en ella.
–¿Quieres que te traiga algo de la cocina? –le pregunté a Abuelo–. ¿Un poco de pan y mantequilla?
Pero él miraba ansiosamente la silla desarmada y no respondió.
Di a ese gastado armatoste de aluminio y plástico entretejido la forma de una silla, él se instaló en ella y empezó a contar en voz bajísima. Las nubes. Los árboles. Todas las hojas de hierba.
Entré. Abuela abría una costosa lata de jamón. Le dio unas palmaditas antes de meterlo en el horno y cerró la puerta cuidadosamente.
–No está acostumbrada a comprar tanto jamón –dijo Zelda–. ¿Recuerdas que antes lo conseguíamos a cambio de otras cosas?
–O matábamos nuestros propios cerdos –Aurelia exhaló una redonda nube gris de humo de Winston por encima de la mesa.
–Uf –dijo Zelda–. Tapa la mantequilla –agitó la mano delante de la nariz de Abuela–. Sabes, mamá, apostaría a que se está cumpliendo tu deseo de que todo sea como era antes. Otra vez todos los chicos en la cocina.
–Oh, nunca me molestaron los chicos –Abuela se secaba los dedos con un paño de cocina–. Excepto alguna vez.
–¿Cuándo? –preguntó Aurelia.
–Bueno... –Abuela se sentó en un banco alto, rechazando la silla que le ofrecía Zelda, más sólida. A Abuela le encantaba balancearse en ese banco, como una pitonisa en su trípode–. Hubo una ocasión en que algunos trataron de ahorcar a su prima –declaró y calló en seguida.
Las dos hermanas le dirigieron veloces miradas incrédulas. Luego ambas guardaron un incómodo silencio; ninguna quería aceptar el desafío de contar la historia, referente a June, que yo conocía. En el pasado había oído a Aurelia y a mi madre reír y acusarse mutuamente, en los tiempos en que sólo era una leyenda familiar y no un gatillo que disparaba culpas. Ambas se miraron; ignoraban si yo sabía de qué se trataba, pero no abrieron sus labios para preguntármelo. Entonces dije que June me lo había contado.
–Así es –dijo Aurelia–. La misma June lo contaba. Si le hubiera importado, jamás habría dicho nada.
–¡Ja! –dijo Zelda–. Vaya si le importó. Estabais jugando a los vaqueros. Y tú y Gordie la teníais subida encima de un cajón, con la cuerda anudada al cuello y pasada por una rama. ¿Que no le importaba? Tuve que salvarla yo misma.
–Ya lo sé –admitió Aurelia–. Pero lo habíamos visto hacer en las películas. Los chicos siempre las imitan, ya sabes. Gordie y yo nos hicimos famosos por eso. ¿Recuerdas, Zelda, que fuiste a casa llamando a gritos a mamá?
–«¡Mamá, mamá!» –dijo en voz de falsete Abuela, imitando a su hija–. «¡Están ahorcando a June!»
–Saliste corriendo, mamá –dijo Zelda, arrastrada por el relato–. No sabía que podías correr tan rápido.
–La cuerda estaba atada a su cuello y enrollada alrededor de la rama, y la pobre June temblaba de miedo. Pero nunca habríamos hecho eso.
–Sí –afirmó Zelda–. Ibais a hacerlo.
–Oh, les di una buena paliza –recordó Abuela–. A ti, Aurelia, y a Gordie.
–Y luego llevaste a June a casa... –Zelda se interrumpió bruscamente.
Aurelia se llevó las manos a la cara. Un sonido áspero brotó de su garganta, detrás de sus dedos.
–Oh, mamá, podríamos haberla matado...
Zelda ocultó su boca con el puño.
–June entró. Le lavaste la cara –recordó Aurelia–. Esa June... Te gritó: «¡Yo no estaba asustada! ¡Maldita gallina!».
Entonces Aurelia se echó a reír detrás de sus manos. Zelda golpeó la mesa con el puño con sorprendente fuerza.
–«¡Maldita gallina!» –repitió Zelda.
–Y también tuviste que pegarle a ella –Aurelia reía, secándose los ojos.
–Por decir palabrotas –Abuela estuvo a punto de perder el equilibrio.
–Pero ella se enfadó aún más... –dije yo.
–Es verdad –Abuela alzó el mentón para contener la risa–. Me llamó maldita gallina vieja. Allí mismo. Dijo que yo era una maldita gallina vieja.
Y luego todas rieron con sollozos y rebuznos, enjugando las lágrimas en mangas y delantales, agitando las manos inconteniblemente.
Afuera, el motor del coche de King roncaba con grandilocuencia. Llegó también un reguero de música.
–Tiene un radiocasete en el coche –dijo Mamá, mientras recuperaba rápidamente la compostura y se daba palmadas en el corazón y en el pelo–. Me imagino que eso lo habrá pagado como extra.
Las hermanas buscaron Kleenex en sus mangas, se sonaron la nariz, se miraron pensativamente y dejaron reposar aquella historia.
–King quiere ir a buscar a Gordie después de comer –pensó Zelda en voz alta–. ¿Estará en casa de Eli? Está lejos, en el bosque.
–Esperan que tío Eli acepte ir a pasear en el coche nuevo –dijo Abuela con aire conocedor y tono estrictamente mesurado.
–Eli no aceptará –Aurelia encendió un cigarrillo. Su cabeza se movía de lado a lado envuelta en humo. Y por una vez también Zelda movió la cabeza, de acuerdo, y luego Abuela. Ésta se puso de pie y apoyó sus brazos anchos y suaves en la mesa.
–¿Por qué no? –yo quería saber–. ¿Por qué no iría Eli en el coche nuevo?
–Albertine no sabe nada del seguro –Aurelia me señaló con el mentón. Entonces Zelda se volvió hacia mí y habló en su voz baja, recatada, didáctica.
–Es como debe ser, sabes. Lo manda la ley. Cuando encontraron el seguro de June le dieron todo el dinero a King porque es el mayor, como corresponde. Él usó un poco, primero, para comprarle una lápida rosada que han puesto en la colina –hizo una pausa–. ¿Iremos allí, mamá? Todavía no he visto esa lápida.
Abuela estaba en la cocina. Se inclinaba laboriosamente para examinar el jamón en el horno, y nos ignoraba.
–Y ahora acaba de comprar ese coche nuevo –prosiguió Zelda– con el resto del dinero. Tiene radiocasete y todos los accesorios. A Eli no le gusta, o eso me han dicho. El coche le recuerda a su niña. Tú lo sabes, Eli crió a June como si fuera su hija cuando la madre murió y nadie quería aceptarla.
–King no ha recibido ese maldito dinero por ser el mayor –dijo Abuela bruscamente en voz muy alta–. June quiso que él lo recibiera porque ella lo quería más.
De modo que el seguro explicaba el coche. Y además explicaba por qué todo el mundo lo trataba con singular cuidado. Porque era nuevo, había pensado yo. Y sin embargo había advertido que nadie parecía orgulloso de él aparte de King y de Lynette. Nadie se apoyaba en los brillantes guardabarros azules, ni ponía los codos o los platos de papel sobre el motor. Aurelia ni siquiera quería oír las casetes de King. Era como si el coche estuviera conectado a algo. Como si pudiera provocar un choque eléctrico. Más tarde, Gordie llegó, rozó los brillantes cromados y tocó suavemente con el pie los neumáticos. Pero tampoco quiso usarlo, ni siquiera cuando King lo invitó a que experimentara la suavidad de su marcha.
Oímos que el coche se alejaba; las ruedas crepitaron sobre la grava y las cenizas. Y después hubo otro largo silencio.
Abuela dormitaba en la otra habitación, y yo había sacado el último pastel del horno. La nueva secadora Sears verde de Aurelia resoplaba en el añadido que contenía el lavabo, el lavadero y el fregadero de la cocina. La parte superior de la lavadora y la secadora estaba cubierta de toallas limpias, y allí habíamos puesto a enfriar los pasteles.
–¿Y dónde están ahora? –se preguntó Zelda–. ¿Se han ido a pasear? Esa chica blanca –agregó– tiene la figura de un camionero. No retendrá mucho tiempo a King. Es una suerte que seas delgada, Albertine.
–¡Pero Zelda! –Aurelia llegó desde la habitación vecina–. ¿No puedes dejar las cosas como están? Ella es blanca. ¿Y el sueco? ¿Cómo piensas que se siente Albertine cuando dices esas cosas, si su papá era blanco?
–Yo me siento muy bien –dije–. Nunca lo conocí.
Pero comprendí lo que quería decir Aurelia: yo tenía la piel clara, evidentemente era mestiza.
–Mi hija es india –dijo Zelda con énfasis–. Yo la eduqué como una india, y eso es lo que es.
–No dirás que no es diferente –Aurelia, sin dejarse convencer, sonrió y me golpeó con el codo–. Es mucho más guapa que casi todos los Kashpaw.
Cuando King y Lynette regresaron a casa ya casi estaba oscuro y habíamos llevado adentro a Abuelo y le habíamos servido la cena.
Lynette se sentó junto a Abuelo, con King Junior en el regazo. Empezó a darle a su hijo hígado picado. El pequeño trataba de asir la cuchara con ambas manos cada vez que se la acercaba a la boca. Cuando lo lograba, la arrancaban de sus manos y volvía con más hígado. Lynette estaba cansada, con los ojos húmedos y enrojecidos. Tenía el pelo color bronce atado en una rígida coleta y parecía que la hubieran usado para arrastrarla hasta aquí.
–Tú no tienes hijos, Albertine –dijo, mientras apartaba la cuchara, la lamía y ponía cara de disgusto–. Por lo tanto no sabes que no pueden dejar de tocarlo todo.
–Ella todavía no se ha casado –dijo Zelda, agitando delante del niño un llavero de plástico brillante–. Prefiere esperar y tener un niño después de casarse. Cuchicú –canturreó cuando King Junior dirigió su atención hacia las llaves y, con un esfuerzo, intensamente jubiloso, se apoderó de ellas.
Lynette se puso en pie de un salto, le arrancó las llaves y se lo llevó a la habitación vecina. Él profirió un breve llanto indignado, luego calló y poco después apareció Lynette, bajándose la blusa. La tela era del color morado oscuro de una magulladura.
–Creía que deseabas ver esa lápida –se apresuró a recordar Aurelia, dirigiéndose a Zelda–. Será mejor que vayas antes de que oscurezca. Dile a King que quieres ir.
–Aurelia no ha visto, me imagino –dijo Mamá volviéndose hacia mí–, las dos cajas de maloliente cerveza que hay en el asiento trasero. No iré a ninguna parte con un borracho.
–¡No es un borracho! –aulló Lynette con súbita pasión–. Pero también yo bebería un poco de cerveza si tuviera que soportar una familia así.
Luego giró sobre los talones y salió corriendo.
King estaba morosamente apoltronado en el asiento delantero del coche, una lata de cerveza apretada entre los muslos. Con los nudillos marcaba el ritmo de los Oak Ridge Boys.
–Ni siquiera a ella le permito que lo guíe –dijo cuando le pregunté. Señaló con un gesto a Lynette, que se paseaba por el zanjón del camino de acceso reuniendo un desaliñado ramo de rosas silvestres.
–Se va a lastimar las manos.
–No sabe nada de nada –dijo King–. Nunca ha ido a la escuela. Yo vi algo del mundo cuando hice el servicio militar. ¿Viste mi foto?
Había enviado una foto de él en uniforme. Yo me había sorprendido al verla porque había advertido que mi rudo primo había adquirido fuertes pómulos y los ojos de una estrella de cine. Ahora, por debajo del ala de su sombrero azul, dirigía esos ojos caprichosos, a través del parabrisas, hacia su esposa, moviendo la cabeza.
–Está fuera de lugar aquí –dijo.
–Está perfectamente –respondí, sorprendiéndome a mí misma–. Deberías darle una oportunidad.
–Una oportunidad –King alzó la cerveza–. Ella perdió la oportunidad cuando se casó conmigo. Ya sabía a quién salgo.
Y entonces, como obedeciendo a una llamada, aquel a quien King no salía trazó un círculo en el patio con su estridente bocina y los neumáticos chillando.
Se consideraba que tío Gordie Kashpaw era bien parecido, aunque no de la misma manera que su hijo King. Gordie tenía una cara oscura, redonda, ansiosa y marcada por una cicatriz debida a un accidente. Había en él algo compulsivamente agradable. Por algún curioso motivo, los pliegues y los puntos habían contribuido a que fuera bien parecido, y no a evitarlo. Su rostro era como algo valioso que se hubiera roto y luego se hubiera recompuesto con gran cuidado. Y que era aún más adorable por eso. Impulsado por su ebria inspiración, dio dos vueltas al patio antes de que su antiguo Chevy se ahogara y se detuviera. Bajó tío Eli.
–Todavía estás en pie –dijo Eli a la casa–. Y también yo. Pero tú –se dirigió a Gordie– no.
Era verdad; Gordie tenía problemas con sus pies. Se llevaban todo por delante mientras salía del coche –la alfombrilla de goma, el parachoques, varias piedrecitas–, mientras avanzaba tambaleante hacia los escalones de la entrada.
–¡Allí están Zelda y Abuela! –advirtió King con un grito.
Gordie se sentó en los escalones para recobrar el ánimo antes de enfrentarlas.
En el interior, el tío Eli se sentó junto a su hermano gemelo. Ya no se parecían mucho, porque Eli se había marchitado y endurecido en tanto que Abuelo era ahora más alto, más blando y más pálido que su hermano. Estaban vestidos de modo muy semejante, con pantalones y chaquetas de trabajo, sólo que el conjunto de Abuelo era azul marino y el de Eli verde oliva. Eli usaba un gorro manchado y arrugado; hasta tal punto parecía parte de su cabeza que ni siquiera a Zelda se le ocurrió pedirle que se lo quitara. Eli saludó con un movimiento de cabeza a Abuelo y sonrió ante la comida; tenía una vasta sonrisa desdentada que ocupaba toda su cara.
–Aquí está mi tío Eli –dijo Aurelia, mientras le ponía delante un plato–. Es mi tío favorito. ¿Ves, papá? Ha venido el tío Eli. Tu hermano.
–Oh, Eli –dijo Abuelo, extendiendo la mano. Abuelo sonrió a su hermano, pero no dijo nada hasta que Eli empezó a comer.
–Yo ya no como mucho –nos decía Eli–. Estoy tan viejo.
–Comes demasiado –dijo Abuelo–. ¿Quedará suficiente?
–Tú ya has comido –dijo Abuela–. Ahora quédate tranquilo y habla con tu hermano, que ha venido a visitarte –luego se dirigió a Eli–. No te preocupes. Come lo que quieras. Estás muy delgado.
–Ya es demasiado tarde –dijo Abuelo–. Se está comiendo todo.
Miraba atentamente cada bocado que daba su hermano. Eli no estaba en modo alguno molesto. Por el contrario, le demostraba ostensiblemente a Abuelo que le agradaba la comida.
–Oh, cielo santo –suspiró Zelda–. ¿Nos marcharemos de una vez, Aurelia? ¿Por qué no cogemos dos coches y nos vamos? Ya es demasiado tarde para ver esa lápida, pero maldita sea si me quedo aquí cuando empiecen con la cerveza que hay en el asiento trasero del coche de June.
–Trae la ropa limpia –dijo Abuela–. Yo ya estoy lista. Y tú, Albertine –me señaló con la cabeza mientras todas salían–, deja que coman lo que quieran pero no los pasteles. Están hechos especialmente para mañana.
–¿Estás segura de que no quieres venir con nosotras? –preguntó Mamá.
–Es joven –dijo Aurelia–. Además, tiene que impedir que todos estos borrachos se coman los pasteles.
Se inclinó sobre mí. Su aliento olía dulce a pasteles y rancio a tabaco.
–Volveré tarde –susurró–. Tengo que ver a un amigo.
Luego guiñó el ojo exactamente como hacía June cuando se refería a sus amigos secretos. Un ojo cerrado, y los labios formando un pequeño signo de interrogación y de súplica.
Abuelo se instaló en el asiento posterior tal como le ordenaron, con los brazos abiertos a los lados, sosteniendo las pilas de ropa lavada y plegada.
–¡Que coman! –gritó Abuela–. ¡Pero no los pasteles!
Se inclinó hacia delante cuando el coche de Aurelia llegó al hoyo del camino, y luego desaparecieron detrás de la colina.
3
–Dime, Albertine, ¿sabías que tu tío Eli es el último hombre de la reserva capaz de cazar un ciervo con una trampa?
Gordie abrió una cerveza y la empujó hacia mí por encima de la mesa de la cocina. Todavía estábamos en la mesa, aunque ahora habíamos retirado los platos y las fuentes de ensalada para dejar sitio a la cerveza, los paquetes de cigarrillos, los ceniceros.
Aunque Aurelia llevaba la casa, ésta era para los Kashpaw como una propiedad comunal. Siempre había alguien acampado afuera o durmiendo en los catres plegables.
Había llegado uno más de los nuestros. Era Lipsha Morrissey, que había sido adoptado por Abuela y había vivido siempre con nosotros. Lipsha, con una cerveza en la mano, como todos los demás, miraba el suelo. Más bien escuchaba, no hablaba; era tímido y tenía un rostro ancho, dulce, inteligente. Y largas pestañas. «Ojos de muchacha», como solía decir King para fastidiarlo. King había golpeado tantas veces a Lipsha cuando éramos chicos que Abuela no dejaba que ambos jugaran en el mismo lado del patio. Todavía se evitaban. Incluso ahora, en la pequeña cocina, no se decían hola ni se miraban a los ojos.
Yo me preguntaba, como siempre, cuánto sabrían.
Un secreto que había descubierto cuando estaba en silencio con las tías, reuniendo trocitos de conversaciones antes de que recordaran que yo estaba presente, era el secreto de Lipsha, o por lo menos la mitad. Sabía quién era su madre. Y como lo sabía, conocía la razón de que King y él nunca se hubieran llevado bien. Eran medio hermanos. Lipsha era hijo de June; había nacido uno de esos años en que había abandonado a Gordie. Si una había conocido a June y miraba a Lipsha lo veía fácilmente. Él tenía los mismos rasgos chatos y bonitos y la misma gracia delicada, sólo que en él esas cosas no se habían endurecido.
En ese preciso instante parecía ansioso y se mordía los labios. Los hombres hablaban todavía de los animales que habían matado.
–Tenía que ahorrar balas –dijo reflexivamente Eli–. Eran muy caras.
–Únicamente los indios de antes conocían suficientemente a los ciervos para cogerlos con una trampa –nos dijo Gordie–. Tu tío Eli es verdaderamente uno de ellos.
–¿Recuerdas lo primero que cazaste? –preguntó Eli a King.
King bajó la vista a su cerveza; luego me echó una orgullosa mirada de reojo.
–Un vietcong –dijo–. Yo estaba con los Marines.
Lipsha golpeó mi silla con el pie. King siempre se jactaba de haber participado en combates, pero nunca había dicho exactamente cuándo y dónde.
–Una mofeta –dijo Gordie–. King cazó una mofeta cuando tenía diez años.
–¿Has comido mofeta? –me preguntó Eli.
–Es como pollo frío –aventuré. Eli y Gordie asintieron con solemnes sonrisas.
–¿Cómo desuellas una mofeta? –preguntó Eli a King.
King se bajó el ala del sombrero para proteger sus ojos del aro fluorescente de la cocina. En la parte delantera del sombrero tenía cosida una tela azul y blanca. Decía «El pescador más grande del mundo». King alzó las manos con humilde ignorancia.
–¿Cómo desuellas una mofeta? –le preguntó a Eli.
–Primero tienes que quitarle las glándulas –explicó cuidadosamente Eli, señalándose distintas partes del cuerpo–. Aquí, aquí, aquí. Luego la desuellas como cualquier otro animal. Tienes que cocerla en tres aguas.
–¿Entonces de veras os la coméis? –preguntó Lynette. Había entrado en la habitación con una nueva cerveza y mordisqueaba alegremente un mechón de pelo fugado de su coleta.
Eli se irguió en su silla y se echó atrás el gorro verde.
–¿También tú eres delicada? Como Zelda. Una vez vino a visitarme con su primer marido, el sueco Johnson. Era de noche, casi a la hora de sentarse a la mesa. Yo tenía preparada una mofeta y ésa fue la cena que les ofrecí. ¡Ohhh, cómo se enfadó Zelda cuando descubrió qué estaba comiendo! «Mofeta», dijo. «Qué asco. ¡Vosotros los viejos sois capaces de comer cualquier cosa!»
Lipsha rió.
–Yo comería –declaró Lynette, mientras se apartaba el pelo de la cara con el canto de la mano–. No me importaría que fuera mofeta.
–Tú comerías mierda –dijo King.
Contemplé su nítido perfil. King miraba a través de la mesa a Lipsha, que de pronto se levantó de su silla y salió. Cerró con fuerza la puerta de tela metálica. King curvó los labios hacia abajo, como si fingiera una jactancia de opereta, pero le temblaba el mentón. Vi que apretaba las mandíbulas y sentí que una tristeza como una manta mojada descendía sobre todos nosotros. Hubiera querido seguir a Lipsha. Sabía adónde había ido. Pero no salí. Lynette se encogió de hombros y desdeñó el comentario de King, que sin embargo quedó sobre la mesa, como si hubiera abierto una puerta hacia alguna escena triste y fea en la que inevitablemente deberíamos participar. Bebí un largo trago y me incliné hacia tío Eli.
–Un zorro duerme profundamente, ¿verdad? –dijo Eli después de una pausa.
King se inclinó y se bajó aún más el sombrero, que parecía descansar en su nariz.
–Una vez maté un zorro dormido –dijo–. ¿Has visto ese agujerito negro que hay debajo de la cola del zorro? Le di allí. Tenía mi arco y la flecha atravesó al zorro. Cruzó el aire volando como un rayo y desapareció en el agujerito. Y no se la saqué.
–Tú nunca has disparado un arco –dijo Gordie.
–Ja, tienes razón. Yo nunca he disparado un arco –admitió King con una extraña risita amenazante–. Pero oí hablar de uno que le clavó una flecha a un zorro y luego dejó que se retorciera en la espesura hasta que lo creyó muerto. Fue a buscarlo. ¿Sabéis qué encontró? El zorro había mordisqueado la flecha por ambos lados de su cuerpo y había huido.
–Por algo se llaman como se llaman –dijo Eli.
–Zorros –dijo Gordie, mirando fijamente la abertura de su lata de cerveza.
–¿Me das un cigarrillo, Eli? –pidió King.
–Aquí, para pedir un cigarrillo –dijo Gordie– no se dice eso. Se dice: ¿Ciga swa?
–Así hablan los michif –dijo Eli–. Para saber las palabras exactas debes preguntárselas a un viejo cree como yo.
–Díselas, tío Eli –dijo Lynette con un brusco estallido de ebrio entusiasmo–. Tienen que aprender a conocer su propia herencia. Cuando tú ya no estés, todo desaparecerá.
–¿Qué dices, mujer? ¡Eh! –gritó King, llenando la cocina con su voz discordante–. Un poco de respeto cuando hablas con mis parientes –alzó los brazos y le lanzó unos manotazos a los pechos–. Con toda seguridad, tío Eli –dijo en voz más baja, mientras volvía a apoyarse en la mesa–, tú eres el mejor cazador. Pero yo soy el mejor pescador del mundo.
–No, no lo eres –respondió Eli. Su voz era suave y alegre–. Yo pesqué una trucha de treinta y cinco centímetros.
King lo miró cuidadosamente, enfocando con dificultad.
–Entonces tú eres el mejor –admitió–. Toma.
Se inclinó y le arrancó a Eli el grasiento gorro verde oliva. Eli tenía el cráneo castaño oscuro y brillante bajo el pelo blanco muy corto. King se quitó su sombrero azul y se lo encasquetó a Eli. El sombrero cubrió los ojos de Eli.
–¡Es demasiado grande para él! –chilló Lynette con una vocecilla indignada.
King ajustó la cinta de plástico del sombrero.
–Yo te regalé ese sombrero, King. Es el mejor que tienes –la voz de Lynette se elevó en un agudo trino–. ¡No puedes dárselo a nadie!
Eli estaba tranquilamente bajo el sombrero. Le quedaba muy bien. Parecía indiferente al sacrificio de King; con su viejo gorro sobre la rodilla, hacía girar la lata de cerveza entre las manos sin beber.
King se puso en pie vacilando, aferrado al respaldo de plástico acolchado de la silla. Tenía la voz hinchada y entrecortada.
–Tío Eli –se inclinó sobre el anciano–. Tío Eli: eres mi tío.
–Así es –reconoció Eli.
–Siempre he pensado bien de ti, tío –exclamó King con un vigoroso gemido triste.
–Así es –dijo Eli. Se volvió hacia Gordie–. Está completamente borracho. Hay que seguirle la corriente.
–¡Pienso jodidamente bien de ti, tío!
–Así es. Yo soy un viejo –dijo Eli con voz suave y opaca.
King se llevó de pronto las manos a los oídos y salió trastabillando.
–El aire fresco le hará bien –dijo Gordie, con alivio–. Oye, Albertine. ¿Has oído alguna vez el chiste del indio, el francés y el noruego durante la Revolución francesa?
–¿Es un chiste noruego? –preguntó Lynette–. Eh, yo soy una noruega de pura cepa. No sé nada de mi familia, pero sé que soy noruega pura.
–No, no se trata en especial de noruegos –prosiguió Gordie–. Pero de todos modos...
De todos modos Lynette salió detrás de King.
–Había una vez tres hombres. Un indio. Un francés. Un noruego. Durante la Revolución francesa. E iban de camino a la guillotina, ¿sabéis? Pero cuando pusieron al indio en el aparato la hoja se quedó atascada en la mitad.
–¡Jodida puta! ¡Dame las llaves! –gritó King afuera. Gordie se interrumpió un instante. Hubo un silencio. Luego continuó.
–Dijeron que ése era el juicio de Dios. Puedes irte, le dijeron al indio. Entonces el indio se levantó y se marchó. Luego le tocó el turno al francés. Le metieron el cuello en el cepo y se prepararon. Pero volvió a ocurrir lo mismo. La cuchilla se atascó.
–¡Puta, jodida puta! –volvió a gritar King.
La portezuela del coche se cerró con violencia. Los ojos de Gordie erraron hasta la puerta y volvieron a mí, interrogantes.
–¿No será mejor que salgamos? –dije.
Pero él continuó con el cuento.
–Y el francés también se salvó. Y cuando le toca al noruego, él mira la guillotina y dice: «Es que sois muy brutos. Bastaría con poner un poco de grasa para que este chisme funcione perfectamente».
–¡Te mataré, puta, puta! ¡Dame las llaves! –oímos un fugaz estrépito de cristales rotos y salimos, dejando a Eli en la mesa.
Lynette estaba encerrada en el Firebird, agazapada en el asiento delantero. King le gritaba mientras echaba todo el cuerpo contra el coche, daba resonantes golpes contra el techo, arrancaba la antena y un espejo retrovisor con los puños y pateaba los faros rotos. Finalmente arrancó el espejo del lado del conductor y empezó a golpear rítmicamente el coche, jadeando. Pero aunque dio dos o tres veces contra el parabrisas y las ventanillas, no pudo romperlos.
–¡King, muchacho! –Gordie bajó los escalones, abrazó a King y lo derribó con su considerable peso–. Es el coche de ella. Eres el hijo de June, King. No llores –porque mientras estaban allí, unidos, asombrados, King hundió el rostro entre las cenizas, y los sollozos sacudían sus hombros.
Desde el suelo le gritó a su padre:
–Es terrible morirse. ¡Oh, Dios mío, cuánto frío tendrá!
Súbitamente ambos se pusieron de pie. King eludió los brazos de Gordie y se equilibró con la actitud de un luchador.