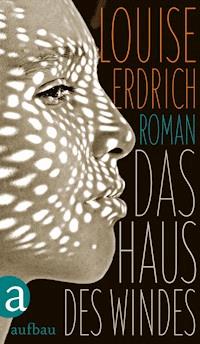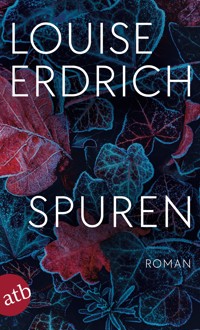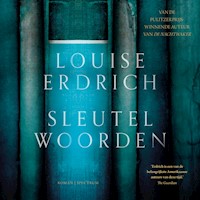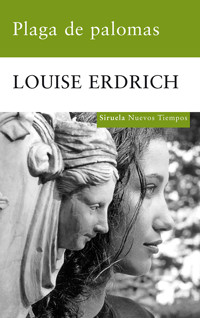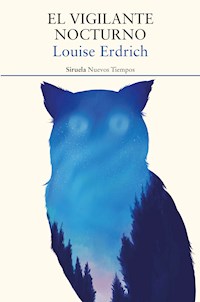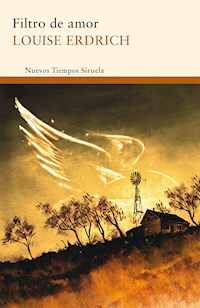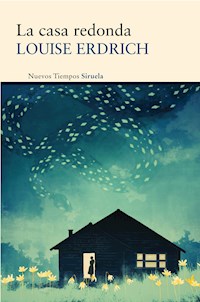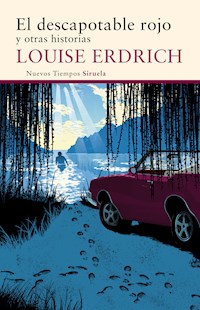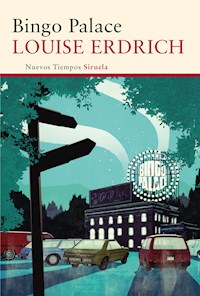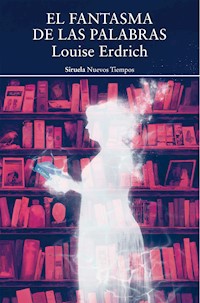
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
El homenaje a los libros y a los libreros de una de las grandes narradoras contemporáneas. Premio Fémina 2023 Flora, clienta recalcitrante de una librería independiente de Minneapolis, muere el Día de Difuntos de 2019, pero su espíritu, por mucho que los propietarios quieran perderlo de vista cuanto antes, se niega a abandonar su tienda favorita. Será Tookie, recién llegada al oficio de librera después de años en la cárcel —empleados en leer sin tregua—, quien deba resolver el misterio de la maldición que parece pesar sobre el local, mientras observa, durante un año de duelo, aislamiento y perplejidad, todo lo que sucede a su alrededor. En El fantasma de las palabras, un maliciosamente divertido homenaje a la larga tradición anglosajona de la ghost story, Louise Erdrich nos regala una auténtica declaración de amor a los lectores y a los libreros, a la par que arroja una valiente mirada a cómo nos hemos enfrentado al dolor y al miedo, a la injusticia y a la enfermedad, en un contexto muy concreto: el de los efectos de la pandemia y los daños colaterales de un racismo sistémico que desembocaron en la muerte de George Floyd y el movimiento Black Lives Matters. «Una novela fascinante y divertida sobre la magia (a veces oscura, a veces benévola) de las palabras sobre el papel».Publishers Weekly «El fantasma de las palabras da testimonio, una y otra vez, del poder curativo de los libros y, sí, de su capacidad para cambiar nuestras vidas». New York Times Book Review
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: octubre de 2022
Título original: The sentence
En cubierta: ilustración de © Raúl Allén
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© Louise Erdrich, 2021
All rights reserved
© De la traducción, Susana de la Higuera Glynne-Jones
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-19419-56-9
Conversión a formato digital: María Belloso
A todos los que han trabajado en Birchbark Books,
a nuestros clientes y a nuestros fantasmas
Desde el momento en que naces hasta el momento en que mueres, cada palabra que pronuncias forma parte de una larga oración.
SUN YUNG SHIN, Unbearable Splendor
DÍA TRAS DÍA
De la Tierra a la Tierra
Cuando estuve en la cárcel, recibí un diccionario. Me lo enviaron con una nota. «Este es el libro que yo llevaría a una isla desierta». Después, me llegarían más libros de parte de mi profesora. Pero, como ella bien sabía, este resultó ser de inagotable utilidad. La primera palabra que busqué fue la palabra «sentencia». Me había caído una implacable sentencia firme que acarreaba una pena de sesenta años de los labios de un juez que creía en la vida después de la muerte. Así que la palabra con su ce bostezante, las pequeñas y beligerantes es, la susurrante y sibilante ese y las dos enes, esta palabra repetitiva e insidiosa, hecha de letras astutamente punzantes que rodeaban a una aislada te humana, estaba en mis pensamientos en cada instante de cada día. Sin lugar a dudas, de no haber llegado el diccionario, ese vocablo ligero que pesaba sobre mí me habría aplastado por completo, a mí o a lo que quedaba de mí después del acto tan extraño que había realizado.
Yo me encontraba en una edad peligrosa cuando cometí el delito. Aunque había cumplido ya los treinta, todavía me aferraba a las actividades físicas y a los hábitos mentales de una adolescente. Corría el año 2005, pero me iba de fiestas, bebía y me drogaba como si estuviera en 1999 y tuviera diecisiete años, aunque mi hígado se empeñara en intentar decirme que estábamos una furiosa década más tarde. Por muchas razones, yo aún no sabía quién era. Ahora que tengo una idea más clara, os diré esto: soy una mujer fea. No soy el tipo de fea sobre la que los tíos escriben o hacen películas, donde de repente tengo un estallido de belleza, cegador e instructivo. Mi vida no va de momentos didácticos. Tampoco soy hermosa por dentro. Me gusta mentir, por ejemplo, y se me da muy bien vender a la gente cosas inútiles a precios que no pueden pagar. Por supuesto, ahora que estoy rehabilitada, solo vendo palabras. Colecciones de palabras entre tapas de cartón.
Los libros contienen todo lo que vale la pena saber, salvo lo que en última instancia importa.
El día que cometí el delito, estaba tumbada a los delgados y blancos pies de Danae, mi amor platónico, intentando lidiar con un enjambre de hormigas que se me habían metido por dentro. Sonó el teléfono y Danae se llevó a tientas el aparato al oído. Escuchó lo que le decían, dio un respingo y gritó. Apretó el teléfono con ambas manos y frunció el gesto. Después, abrió los ojos como platos.
—Ha muerto en los brazos de Mara. ¡Ay, Dios mío! ¡No sabe qué hacer con el cuerpo!
Danae arrojó el teléfono y se abalanzó de nuevo sobre el sofá, chillando y propinando golpes con sus largas y delgadas piernas y brazos. Me arrastré debajo de la mesita de café.
—¡Tookie! ¡Tookie! ¿Dónde estás?
Me deslicé sobre sus cojines de alce e intenté tranquilizar a mi desquiciada amada, acunándola y apoyando su soñolienta cabecita rubia en mi hombro. Aunque ella era mayor que yo, Danae era larguirucha como una aterciopelada «premujer». Cuando se acurrucó contra mí, sentí que mi corazón se desbocaba y me convertí en su escudo protector frente al mundo. O tal vez el término «baluarte» ofrezca una imagen más precisa.
—Tranquila, estás a salvo —le dije con mi voz más ronca. Cuanto más lloraba, más feliz me sentía—. Y no lo olvides —proseguí, complacida por su indefenso sollozo—: ¡eres toda una ganadora!
Dos días antes, Danae había conseguido un premio en el casino, uno de esos que solo te tocan una vez en la vida. Pero era demasiado pronto para hablar del bienaventurado futuro. Danae se estrujaba el cuello, como si quisiera arrancarse la tráquea, mientras se daba golpes con la cabeza contra la mesa de centro. Llena de una fuerza asombrosa, rompió una lámpara e intentó cortarse con un trozo de plástico. A pesar de que tenía un millón de motivos por los que vivir.
—¡A la mierda los premios! ¡Lo quiero a él! ¡A Budgie! ¡Oh, Budgie, mi alma!
Me tiró del sofá a empujones.
—Él debería estar conmigo, no con ella. Conmigo, no con ella.
Llevaba escuchando esa airada cantinela todo el mes. Danae y Budgie habían planeado huir juntos. Un derrocamiento completo de la realidad. Ambos habían afirmado que habían entrado a trompicones en una dimensión paralela de deseo. Pero entonces el viejo mundo los machacó. Un día, a Budgie se le pasó la borrachera y volvió con Mara, que no era tan mala persona. Por ejemplo, se había desintoxicado y se mantenía limpia, sin drogarse. O eso pensaba yo. De momento, era posible que el esfuerzo de Budgie por volver a la normalidad hubiera fracasado. Aunque lo normal sea morir.
Danae se puso a chillar.
—¡No sabe qué hacer con el cuerpo! ¿Qué, qué, qué pasa?
—Estás desquiciada por el dolor —le dije.
Le di un paño de cocina para que se secara las lágrimas. Era el mismo paño con el que yo había intentado matar a las hormigas a pesar de que sabía que eran una alucinación mía. Se llevó el trapo a la cara mientras se balanceaba de delante atrás. Traté de no mirar las hormigas aplastadas que le goteaban por entre los dedos. Todavía movían sus diminutas patas y agitaban sus frágiles antenas. Una idea se apoderó de Danae. Se estremeció y se quedó paralizada. Después, torció el cuello, me fulminó con sus grandes ojos rosados y pronunció estas escalofriantes palabras:
—Budgie y yo somos uno solo. Un solo cuerpo. Yo debería tener su cuerpo, Tookie. ¡Quiero a Budgie, mi alma!
Me arrastré hasta la nevera y busqué una cerveza. Se la llevé, pero me apartó el brazo de un manotazo.
—¡Este es un momento en que debemos mantener la cabeza despejada!
Me tomé la cerveza de un trago y dejé muy claro que era el momento de emborracharse.
—¡Estamos jodidas! Lo que es un disparate es que ella, que no quiso follar con él durante un año, ahora tiene el cuerpo divino de Budgie.
—Tenía un cuerpo corriente, Danae. No era ningún dios.
Ella ya no me escuchaba y las hormigas eran seres de fuego; me estaba rascando los brazos hasta dejarlos en carne viva.
—Vamos a ir allí —declaró Danae. Sus ojos ahora eran de un rojo incandescente—. Vamos a ir allí como los malditos marines. Vamos a traer a Budgie de vuelta a casa.
—Ya está en casa.
Se dio varios golpecitos en el pecho.
—Yo, yo, yo soy su casa.
—Me marcho.
Gateé hacia la puerta rota. Entonces llegó la sorpresa.
—Espera. Tookie. Si me ayudas a conseguir a Budgie, a traerlo aquí, puedes quedarte con el premio que gané. Estamos hablando del sueldo de un año, eh, de una profesora, cielo. ¿Tal vez de una directora? Eso son veintiséis mil pavos.
Me quedé paralizada en el pegajoso felpudo, pensando a cuatro patas. Danae percibió mi estado de estupefacción. Retrocedí, me di la vuelta bocarriba y miré sus rasgos de algodón de azúcar al revés.
—Te los doy encantada. Solo me tienes que ayudar, Tookie.
Había visto tanto en su gesto. El destello chispeante, las norias de papel de aluminio y algo más. Los cuatro vientos recorriendo un mundo verdoso de trenzado ancho. Las hojas presionándose hasta formar una tela de mentira, nublándome la vista. Nunca había visto a Danae ofrecerme dinero. Ninguna cantidad de dinero. Y esa cantidad podía solucionarme la vida. Resultaba inquietante, conmovedor, y era lo más importante que jamás había sucedido entre nosotras.
—Ay, cielo.
La abracé y ella resolló como un peluche. Abrió su boca húmeda dibujando un mohín.
—Eres mi mejor amiga. Puedes hacer esto por mí. Puedes traerme a Budgie. Ella no te conoce. Mara nunca te ha visto. Además, tienes el camión frigorífico.
—Ya no. Me despidieron de North Shore Foods —repuse.
—¡No! —vociferó—. ¿Qué pasó?
—A veces me ponía la fruta.
Me metía melones en el sujetador y ese tipo de cosas cuando entregaba la fruta y la verdura. Pepinos en los pantalones. Bueno, tampoco era para tanto. Mis pensamientos se desbordaron. Como siempre que tenía un trabajo, había hecho una copia de las llaves. Cuando inevitablemente me despidieron, entregué las llaves viejas. Guardé la copia en una caja de puros, claramente etiquetada con su uso. Recuerdos de mi empleo. Era solo una costumbre. No tenía pensado hacer ninguna travesura.
—Mira, Danae, creo que lo suyo sería llamar a una ambulancia o un coche fúnebre o algo así.
Me acarició el brazo, arriba y abajo, con un ritmo suplicante.
—¡Pero, Tookie! Escúchame. Con cuidado. ¡Escúchame con atención!
Desvié la atención. Las caricias eran tan agradables. Al final, consiguió atraer mi mirada hacia ella y me habló como si la niña insensata fuera yo.
—Entonces, ¿Tookie, cariño? Mara y Budgie recayeron juntos y él ha muerto. ¿Y si te pones un vestido bonito? Ella dejará que lo metas en la parte de atrás del camión.
—Danae, los camiones van pintados con ciruelas y beicon, o con filetes y lechuga.
—¡Pues no dejes que vea el camión! Vas, lo levantas y te lo llevas. Él estará… —Por un instante Danae no pudo continuar. Se atragantó como un niño pequeño— seguro en un estado refrigerado. Y luego el dinero…
—Sí.
Mi cerebro se aceleró con la adrenalina del dinero y se me dispararon los pensamientos con furia. Podía sentir las neuronas echando chispas.
La voz de Danae se tornó dulce y susurrante.
—Eres grandota. Puedes levantarlo. Budgie es más bien menudito.
—Budgie era tan miserable como una rata —repuse, pero le daba igual lo que le dijera.
Estaba radiante detrás de sus lágrimas, porque se daba cuenta de que me disponía a cumplir su voluntad. En ese momento, el trabajo que yo tenía entonces tomó las riendas. Lectora de contratos. Eso era yo en ese momento. Una asistente legal a tiempo parcial que leía los contratos y definía los términos. Le dije a Danae que quería el acuerdo por escrito. Lo firmaríamos las dos.
Se dirigió directamente a la mesa y garabateó algo. Después, hizo algo mejor. Rellenó el cheque con un cero tras otro y lo agitó ante mis ojos.
—Ponte el vestido. Ponte guapa. Ve a buscar a Budgie y el cheque es tuyo.
Me llevó en coche hasta North Shore. Caminé hasta el almacén. Quince minutos más tarde, salía al volante de una furgoneta de reparto. Llevaba tacones, un vestido de noche negro, dolorosamente ajustado, y una chaqueta verde. El pelo peinado hacia atrás con laca. Danae me había maquillado en un santiamén. Lo más guapa que había estado en años. Llevaba un cuaderno, una carpeta de la pila de tareas escolares de la hija de Danae. Tenía un bolígrafo en el bolso.
¿Qué iba a hacer Danae con Budgie cuando lo tuviera? Me hacía esa pregunta mientras conducía a toda velocidad. ¿Qué demonios haría? No tenía respuesta. Las hormigas treparon bajo mi piel.
Budgie y Mara vivían justo al oeste de Shageg, la ciudad casino que hay en la frontera entre Wisconsin y Minesota. Ocupaban una cabaña gris y desvencijada. Aparqué en la calle, donde la furgoneta no llamaba tanto la atención. Un desplomado perro, mestizo de pitbull, encadenado en un cercado junto a la casa, levantó la cabeza. No ladró, lo que me dio escalofríos. Ya había tenido que lidiar con alguna que otra sorpresa silenciosa. Sin embargo, este se echó para atrás y se dejó caer. Puso sus ojos traslúcidos en blanco mientras yo pulsaba el timbre, que debieron de instalar en tiempos mejores. Desde el interior sonó un civilizado ding dong.
Mara buscó a tientas la puerta y la abrió de par en par. Me enfrenté a sus ojos enrojecidos e hinchados con una compasión un tanto distante.
—Te acompaño en el sentimiento.
Extendimos la mano y nos estrechamos los dedos, como hacen las mujeres, transmitiéndonos emociones, la una a la otra, a través de nuestras estropeadas uñas. Mara resultó curiosamente convincente para alguien que no sabía qué hacer con un cadáver. Sacudió su peinado retro al estilo Joan Jett. Al final resultó que tenía sus razones.
—Claro, pensé en llamar a los bomberos —explicó—. ¡Pero no quería la sirena! Se le ve tan tranquilo y contento. Y no me gustan los tanatorios. Mi padrastro era enterrador. No quiero que atiborren a Budgie a conservantes y parezca un muñeco de cera. Solo pensé en dejarlo ahí fuera… para el universo… y hacer un par de llamadas…
—Porque sabías que el universo respondería —contesté—. Devolverle a la naturaleza lo que es suyo es algo natural.
Cuando ella se hizo a un lado, entré en la casa. Parpadeó con sus desconcertados ojos de color verde avellana mientras me observaba. Asentí con la cabeza con una sabia cordialidad y me puse en modo vendedora, con las palabras saliendo de mi boca con la intuición de lo que el comprador quiere de verdad. Por una parte, mi rostro de facciones grandes inspira confianza. Por otra, ello hace que se me dé muy bien intentar complacer a la gente. Pero, sobre todo, mi mayor habilidad es detectar las necesidades profundas de la otra persona. Tomé nota de las preguntas de Mara.
—¿Qué quieres decir exactamente con devolverle lo suyo a la naturaleza?
—No usamos productos químicos —respondí—. Todo es biodegradable.
—¿Y entonces?
—Un regreso a la tierra. Como pretendía nuestra psicoespiritualidad. De ahí nuestro nombre: «De la Tierra a la Tierra». Y árboles. Rodeamos a nuestro ser querido con árboles. Para que surja una arboleda. Nuestro lema: de la sepultura a la espesura. Puedes ir allí y meditar.
—¿Dónde está ese lugar?
—A su debido tiempo, te llevaré allí. Por el momento, debo ayudar a Budgie a emprender su viaje. ¿Puedes enseñarme dónde reposa?
Sentí vergüenza ante la palabra reposa; ¿me había excedido en zalamerías? Pero Mara ya me estaba mostrando el camino.
El dormitorio, en la parte trasera de la casa de Mara y Budgie, estaba atestado de paquetes abiertos —por lo visto tenían un problema en el que yo podía echar una mano—, pero lo dejé para más adelante. Budgie yacía boquiabierto sobre unas almohadas manchadas, con los ojos entornados con perplejidad ante la pila de recipientes de plástico que se amontonaban en un rincón. Parecía como si la muerte le hubiera pillado desprevenido. Le di unos impresos a Mara. Eran permisos para las excursiones escolares de la hija de Danae, que había cogido de un mostrador. Mara los leyó detenidamente y traté de disimular el pánico que sentía. Muy pocas personas leen los formularios oficiales; a veces me parece que soy la única, debido, por supuesto, a mi actual empleo. Por otra parte, a veces la gente los lee para aparentar, más con los ojos que con el cerebro. Eso era lo que hacía Mara. Esbozó una mueca de dolor cuando escribió el nombre de Budgie en el primer espacio en blanco. Después, firmó los impresos en la parte inferior con un aire de rotunda irreversibilidad, presionando con fuerza los palos de la «M».
Un gesto tan sincero me afectó. No soy una desalmada. Me dirigí a la furgoneta y rebusqué detrás de los refrigeradores de lácteos hasta donde sabía que habría una lona. Me la llevé y la extendí junto al cuerpo de Budgie. Todavía conservaba algo de flexibilidad. Llevaba una camiseta de manga larga debajo de una desgarrada camisa de Whitesnake, de imitación vintage. Lo empujé sobre la lona y conseguí enderezarle las piernas y cruzarle los brazos sobre el pecho como si fuera, digamos, un discípulo de Horus. Cerré los ojos inquisitivos de Budgie, y se quedaron cerrados. Mientras llevaba a cabo todo esto, pensaba: «Actúa ahora y siéntelo más tarde». Pero, cuando mis dedos le cerraron los párpados, me sobrecogí. No ver reacción en él nunca jamás. Necesitaba algo para sujetarle la barbilla. Lo único que tenía en la furgoneta era una cinta elástica.
—Mara —pregunté—, ¿prefieres que vaya a la furgoneta a buscar ataduras profesionales, o tienes un pañuelo que puedas regalarle a Budgie como muestra de tu amor en el otro mundo? Sin flores, a ser posible.
Me dio un largo pañuelo de seda azul con estrellas.
—Me lo regaló Budgie por nuestro aniversario —dijo, con voz muy tenue.
Me sorprendió, porque, hasta donde yo sabía, Budgie era bastante tacaño. Quizá el pañuelo fuera un regalo para pedir perdón de un cónyuge culpable que regresaba a casa. Envolví la cabeza de Budgie en el pañuelo para cerrarle la mandíbula y retrocedí. Me pregunté si tenía vocación. De pronto presentó un aspecto sabio y preternatural. Era como si no hubiera sido un gilipollas cuando estaba vivo, sino que solo lo hubiera fingido, y en realidad fuera un chamán.
—Es como si… lo supiera todo —observó Mara, impresionada.
Volvimos a entrelazar nuestros dedos. Todo aquello comenzaba a cobrar un significado estremecedor. Casi me vengo abajo y dejo a Budgie allí. Ahora, por supuesto, desearía haberlo hecho. Pero mi siempre confiable yo de vendedora se hizo cargo de la situación y mantuvo las cosas en su sitio.
—Muy bien, Mara. Voy a poner a Budgie en la siguiente fase de su viaje, y, por regla general, funciona mejor si el doliente se toma una taza de té y medita. No querrás retenerlo.
Mara se inclinó y besó a su marido en la frente. Después, se enderezó, respiró hondo y entró en la cocina. Oí correr el agua, imaginé que en una tetera, y coloqué a Budgie en la posición de rescate de los bomberos. Mientras Mara preparaba su infusión, crucé la puerta con el cuerpo a cuestas, pasé por delante del deprimido perro mestizo y lo deposité en la parte trasera de la furgoneta. Tuve que quitarme los tacones y saltar a bordo para tirar de él desde dentro. La adrenalina ayudó, pero se me rompió el vestido. Me instalé al volante y lo llevé a casa de Danae.
Estaba esperando en la terraza delantera. Me bajé de la furgoneta. Vino corriendo hacia mí, pero, antes de entregarle a Budgie, agité los dedos. Sacó el cheque del bolsillo trasero de su pantalón vaquero, lo desplegó, pero dijo que primero tenía que ver el cuerpo. Se pasó la lengua por los labios carnosos y sonrió. Fue como darle la vuelta a una piedra.
Mi amor por Danae se desprendió de mí como un viejo pellejo. A veces una persona te muestra algo. Todo. Budgie había alcanzado una reflexiva dignidad. Danae estaba anormalmente ansiosa. No podía unir estas dos cosas. Dimos la vuelta hasta la parte trasera de la furgoneta. Introduje la mano y retiré la lona, pero me contuve de mirar a Budgie o Danae. Ella me entregó el cheque, y luego subió a su lado. Me aseguré de que el cheque estuviera debidamente firmado. Después, me alejé de la furgoneta, aliviada. A raíz de lo que hice a continuación, se puede decir que no soy una ladrona de cuerpos profesional, como se alegó más tarde. Me marché. Arrojé las llaves al asiento delantero de la furgoneta y me subí a mi pequeño y destartalado Mazda. En menos de lo que canta un gallo había salido de allí. Quiero decir, debería haberla ayudado a meter a Budgie en casa. Debería haber devuelto la furgoneta a escondidas. Un momento. No debería haberme llevado el cuerpo de Budgie en absoluto. Pero dejar el cadáver en el camión frigorífico fue, a la hora de la verdad, lo que más me perjudicó al final.
Eso, además de no comprobar sus axilas. En fin.
Todavía era media tarde, así que fui directamente al banco e ingresé el cheque. Menos la cantidad en efectivo que cubriría mi cuenta antes de que se liquidara el talón. Sesenta dólares. Con esos billetes de veinte dólares en el bolso, cogí el coche y me alejé, diciéndome a mí misma que respirara, que no mirara atrás. Fui al bar asador que solía frecuentar cuando estaba forrada. Se hallaba a unos cuantos kilómetros por la autopista, en el bosque. En el Lucky Dog, me pedí un whisky y un suculento entrecot. Venía con una ensalada de lechuga y una patata asada dos veces. Delicioso. Mis sentidos se abrieron. La comida y el dinero me sanaron. El whisky mató a las hormigas. Era una persona nueva, una cuyo destino no sería terminar esta vida mirando con ojos entornados a un sinfín de barrigones. Una cuyo destino se había forjado en circunstancias inusuales. Reflexioné sobre mi estallido creativo. El negocio que se me había ocurrido sobre la marcha, De la Tierra a la Tierra, podría tener éxito. La gente buscaba alternativas. Además, la muerte era algo a prueba de recesión y no podía deslocalizarse y subcontratarse fácilmente en otro país. Sabía que habría leyes, obstáculos y normativas, pero con esta inversión inicial de Danae, podría buscarme la vida.
Mientras me planteaba mi prometedor futuro, se deslizó en el banco corrido delante de mí. Mi némesis. Mi flechazo alternativo.
—Pollux —dije—. Mi conciencia potawatomi. ¿Dónde está tu bonito uniforme de policía tribal?
Pollux había sido en el pasado un boxeador de intensa mirada. Tenía la nariz aplastada y la ceja izquierda hundida. Uno de sus dientes era postizo. Sus nudillos eran bultos desiguales.
—No estoy de servicio —respondió—. Pero estoy aquí por una razón.
Mi corazón dio un vuelco. Temí que la presencia de Pollux respondiera a la necesidad de prestar un servicio especial.
—Tookie —comenzó—, ¿sabes de qué va esto?
—¿Tenemos que dejar de vernos así?
—Supe que eras tú en cuanto vi la furgoneta. Qué original.
—Una cabeza pensante, esa soy yo.
—Por algo te envió la tribu a la universidad.
—Sí, así es —asentí.
—Una cosa te voy a decir. Te invito a otro whisky antes de meternos en todo el follón.
—Iba a comenzar un negocio precioso, Pollux.
—Todavía puedes hacerlo. En veinte años, como máximo. Hiciste un buen trabajo, de verdad. Los ojos estaban puestos en tus amigas. Si tan solo no se hubieran puesto histéricas y empezado a alardear de ti.
(¡Danae, Danae! Otra moneda de mi corazón).
—Estarás de broma con lo de los veinte años. Hala, tengo miedo. ¿Has hablado con Mara?
—Sí, elogió tu servicio, tu compasión, incluso después de que le dijéramos que Danae estaba detrás de todo.
—¿En serio?
Me alegré, incluso dadas las circunstancias. Pero él no admitió que fingía intimidarme.
—Pollux, dale un respiro a tu vieja amiga Tookie. Y, oye, ¿cómo que veinte años?
—Oigo cosas —contestó—. Podrías… Vamos a ver, con tus antecedentes. Nunca se sabe. Podría caerte el doble.
Ahora yo intentaba no hiperventilar. Sin embargo, faltaba algo. Un delito.
Pollux me observó con ojos sombríos y tristes bajo su frente surcada de cicatrices. Me clavó la mirada en el nervioso y enfangado corazón. Pero ahora advertí que se estaba debatiendo.
—¿Qué pasa? ¿Por qué esos putos veinte años?
—No me corresponde a mí dilucidar si sabías o no lo que Budgie llevaba encima.
—¿Llevaba encima? Lo que solía llevar, mierda de tragedia. No has respondido a mi pregunta.
—Ya sabes cómo va la cosa. Pero ayudaría que no ingresaras ese cheque.
—No soy estúpida. Por supuesto que ya lo ingresé.
No dijo nada. Nos quedamos sentados un rato más. Bajó su ceja dañada. Bebió un sorbo de whisky y clavó sus ojos tristes e inquisitivos en los míos. Mientras que bajo algunas luces yo podría resultar llamativa a la manera de la chica terrorífica de Hell Girl, Pollux podría considerarse definitivamente feo bajo cualquier tipo de luz. Sin embargo, eso, como hombre, como luchador, no le resta muchos puntos. Se le considera robusto. Apartó la mirada. Ya sabía yo que era demasiado bueno para que durase el que me mirase así.
—Ahora dime —insistí—: ¿veinte años?
—Al final lo hiciste a lo grande, Tookie.
—Fue un cheque sustancial. Estaba pensando en obras de caridad, ¿sabes? Después de los gastos del negocio…
—El cheque, no, aunque también contará. Pero, Tookie. ¿Robar un cadáver? ¿Y lo que llevaba encima? Eso es más que un gran hurto. Más la furgoneta…
Casi me atraganté. Bueno, en realidad me atraganté. Incluso se me saltaron las lágrimas. Ni siquiera se me había pasado por la cabeza que pudiera estar cometiendo un delito. El hurto mayor suena muy bien, a no ser que ya sea tarde.
—¡Pollux, no estaba robando! Estaba trasladando un cuerpo. Le hacía un favor a una amiga. De acuerdo, sí, tomé prestada una furgoneta. ¿Qué se suponía que debía hacer cuando ella no dejaba de gritar: «Budgie, mi alma»?
—Vale, Tookie. Pero cobraste el cheque. Además, era una furgoneta refrigerada. Como si quizá estuvieras pensando en extraer varios órganos del cuerpo.
Me quedé sin habla.
Pollux me invitó a ese trago.
—Eres de lo que no hay —dije al final—. Además de un potawatomi. Somos parientes tribales.
—Y amigos —añadió Pollux—. Seguramente nos remontemos a otra era. Evolucionamos juntos sobre el lomo de una tortuga. Ay, Tookie, mi eterna…
—¿Eterna qué?
No respondió. Volví a preguntar.
—La reduciremos —contestó—. Intercederé por ti. Quizá podamos llegar a algún tipo de trato. No creo que el robo de cuerpos vaya a ser un delito tan tremendo. Y tú no sabías…
—Genial. ¿Por qué es un delito? Es solo Budgie.
—Lo sé. Y lo de los órganos…
—Eso es una tontería. No estaba lo bastante fresco como para venderlos.
Pollux me fulminó con la mirada y me instó a no decir nada semejante en el juicio.
—No se aplicará la justicia tribal —continuó—. Esto va a nivel federal. La gente de esas esferas no conoce tu sentido del humor. Ni tu encanto. Simplemente serás una india corpulenta y de aspecto malote, como yo. Aunque también…
Iba a rectificar. Le corté en seco.
—Solo que te hiciste policía tribal. Sabia elección.
—Podrías ser cualquier cosa —dijo Pollux—. Pones mi cerebro en ebullición. Haces que mi corazón —se tocó el pecho con delicadeza— se dispare. Que se me haga un nudo en las tripas. Es como si nunca hubieras aprendido que nuestras decisiones son las que nos llevan a donde estamos.
Nunca fueron pronunciadas palabras más verdaderas, pero fui incapaz de responder. Mis pensamientos me daban vueltas en la cabeza.
Nos miramos a los ojos. Me arremangué la chaqueta verde y extendí los brazos sobre la mesa. Fue entonces cuando sacó las esposas y me arrestó. Justo en ese momento.
No soy muy aficionada a la televisión, así que, mientras esperaba el juicio en la cárcel, aproveché mi llamada telefónica para pedirle a Danae que me trajera libros. Su número estaba fuera de servicio. Después, llamé a Mara y más de lo mismo. Para mi sorpresa, fue mi profesora de séptimo curso del colegio de la reserva quien acudió a mi rescate. Siempre pensé que Jackie Kettle había sido amable conmigo porque era su primer año como profesora y era muy joven. Pero resultó que seguía la pista de sus estudiantes. Se enteró de que yo estaba en la cárcel, fue a un mercadillo y compró una caja de libros a un dólar el ejemplar. Sobre todo, eran libros inspiradores, es decir, cómicos. Pero había dos o tres que parecían sacados de las lecturas obligatorias de primer curso de la universidad. Lecturas de antaño. Me dejaron tener una vieja Antología de Norton de la literatura inglesa. Me ayudó a salir adelante. No recibía muchas visitas. Pollux vino una vez, pero creo que rompió a llorar, así que eso fue todo. Danae me había arrastrado con su historia, lo que convirtió lo que hice en algo especial, que ella lamentaba mucho. La perdoné, pero no quería verla. De todos modos, la antología difuminó el paso del tiempo y pronto tuve que ver a L. Ron Hubbard. En efecto, nuestra tribu tenía un abogado defensor que era cienciólogo. Esto es lo que les sucede a los administradores de tierras. Pero no se llamaba realmente L. Ron Hubbard. Tan solo lo llamábamos así. Su verdadero nombre era Ted Johnson. Ted y yo nos reunimos en el mismo cuartucho lúgubre donde solíamos vernos. Ted Johnson era la persona más anodina del mundo, un triste desgraciado con trajes holgados de Men’s Wearhouse y plastrones de los años ochenta, una media calva a la que le brotaba el pelo justo en la línea de las orejas y un mechón rizado que echaba para atrás constantemente. Tenía una cara redonda y sosa con unos ojos verdes completamente opacos y unas pupilas que semejaban dos agujeritos fríos como taladradoras. Por desgracia, no ocultaba una astucia preternatural.
—Tookie, estoy sorprendido.
—¿Tú estás sorprendido, Ted? La sorprendida soy yo. ¿Quién convirtió esto en un delito?
—¡Hubo un robo de un cadáver!
—No fue ningún robo. No me quedé con el cuerpo.
—Bien. Usaré eso. Sin embargo, aceptaste el pago de más de veinticinco mil dólares, que, según el descreto, etc.
—¿Según el «descreto»? ¿No te sobra una ese?
—Sí, como te estaba diciendo.
Ted no se inmutó. Tenía problemas.
—El cuerpo humano en sí vale noventa y siete centavos —le dije—. Reducido a sus minerales y todo eso.
—Bien. Usaré eso. —Hizo una pausa—. ¿Cómo lo sabes?
—Mi profesor de química del instituto —repuse.
Entonces, caí en la cuenta de lo tonto que había sido el señor Hrunkl y también de que, en algún mercado negro de órganos, Budgie seguramente habría valido mucho más. Sentí un escalofrío y seguí hablando.
—Mira, Ted. El dinero de Danae fue mera coincidencia. Lo cogí para ponerlo a buen recaudo. Tenía miedo de que, en su dolor, fuera a hacer alguna tontería con el dinero, y yo soy su mejor amiga. Estaba guardando la pasta para ella. En cuanto me saques de aquí, volverá a su cuenta, donde, sin duda, lo malgastará.
—Por supuesto. Usaré eso.
—Entonces, ¿cuál es la estrategia?
Ted miró sus notas.
—No te quedaste con el cuerpo, que, reducido a los huesos, no vale más de noventa y siete centavos.
—Quita mejor lo de «reducido a los huesos». Además, puede que sea un poco más ahora. Con la inflación.
—De acuerdo. El dinero de Danae era para ponerlo a buen recaudo para que no lo malgastara mientras estaba atontada por el dolor.
—Loca de dolor. Y yo soy su mejor amiga. Escribe eso.
—Sí. ¡Nos va a ir bien! ¡Te sacaré de aquí!
Parecía como si necesitara una siesta. Pero, antes de dormirse, susurró algo extraño.
—Sabes lo que llevaba pegado al cuerpo, ¿verdad?
—Supongo que algún tipo de etiqueta. Como «ingresado cadáver».
—No, debajo de la camisa.
—Su camiseta de Whitesnake. Clásica. ¿Viejas cintas de casete?
Ted arrugó el gesto en un esfuerzo por entender lo que quería decir. Miró de un lado a otro de manera paranoica, y luego negó con la cabeza.
—Es demasiado arriesgado para mí decirlo. Recibirás una visita de la DEA o de alguien así. No sé, tal vez solo de la policía local. Aquí hay más historia de lo que te imaginas. O puede que sí lo sepas. Yo no tengo nada que ver con todo esto.
—¿Ver con qué?
Se levantó y guardó los papeles en el maletín de plástico a toda prisa.
—¿Ver con qué? —Me levanté y le grité mientras se marchaba—: Vuelve aquí, Ted. ¿Ver con qué?
Ted regresó unos días después, aún más soñoliento. No paraba de frotarse los ojos y de bostezar en mi cara.
—Bueno —comenzó—. Danae y Mara al final se han derrumbado.
—Estaban destrozadas por la pena, cada una a su manera —expliqué.
—No se han derrumbado en ese sentido. No, me refiero a que han comenzado a hablar.
—¡Qué bien! Tienen que hablar para superar su pérdida. Menos mal que ahora se tienen la una a la otra.
—Estoy empezando a pensar que de verdad no lo sabías.
—¿Saber qué? ¿Que murió de sobredosis? Ya lo sabía.
—Es más que eso. Te han interrogado.
—Sí, pero yo no tuve nada que ver con eso.
—Tookie —articuló con demasiada suavidad—, trasladaste un cuerpo humano con las axilas llenas de cocaína crack de Wisconsin a Minesota. Eso es cruzar las fronteras estatales.
—Bueno, mira, los indígenas no reconocen las fronteras estatales. ¿Y por qué le iba a comprobar las axilas?
—Danae y Mara ya han cantado y han hecho un trato. La cosa es que juran que la idea de transportar la droga en las axilas fue tuya y que el dinero que aceptaste era tu parte de los futuros beneficios. Lo siento, Tookie.
—¿Cómo iba a cobrar un cheque por ganancias anticipadas de vender droga? ¿Tengo pinta de ser tan tonta?
Me desconcertó que Ted no respondiera.
—¡Venga, por el amor de Dios, Ted, nadie me está escuchando! ¡Yo no sabía nada!
—Todo el mundo te está escuchando. Solo que estás diciendo lo mismo que dicen todos. «Yo no sabía nada» es un mantra del que se abusa como defensa.
Transcurrió un periodo de tiempo como las páginas en blanco de un diario. No puedo decir qué pasó. Después, me sometieron a otro interrogatorio. De esa entrevista salieron las pruebas que me mandaron entre rejas. Mi perdición fue la cinta adhesiva. Esta vez hube de lidiar con un hombre de ojos acerados que llevaba bronceador y con una mujer musculosa de sonrisa sin labios.
—Tus amigas dicen que tú eres el cerebro del plan.
—¿Qué plan?
—Transportar crack pegado con cinta adhesiva a un cadáver. Deshonrando al pobre desgraciado. Lo llevabas a la casa de tu amiguita rubia. Ella te pagaba por la entrega. Y te pagaría tu parte de las ventas más tarde. Sacaba la mercancía y llamaba a la funeraria para recoger a Budgie.
—¿Crack? No había nada. Llevé el cuerpo de Budgie para Danae. Ella estaba enamorada de Budgie. Lo suyo era amor verdadero, bendecido por los dioses, mira, y ella quería tenerlo con ella. Por qué demonios, no lo sé.
—Había cocaína crack. Y cinta adhesiva.
Cinta adhesiva. Pasándome de lista, pregunté si era cinta adhesiva gris. Mis interrogadores apestaban al mismo cinismo arrogante de los entrenadores de fútbol del instituto. Se miraron con cara de póquer y, a continuación, uno frunció las cejas al otro en un gesto elocuente.
—¿Qué? —protesté.
—Has preguntado sobre la cinta adhesiva.
Les dije que no sabía cómo reaccionar ante la información que me habían dado. Por ese motivo, había hecho una pregunta totalmente irrelevante. Me respondieron que la pregunta sobre la cinta adhesiva no era irreverente.
—Dije «irrelevante».
—Lo que tú digas. ¿Sabes por qué?
—¿Tal vez la cinta no era gris?
—¿De qué color era?
—Ni idea.
—¿Estás segura?
—¿Por qué iba a preguntar si no?
—Es una pregunta muy rara.
—No me lo parece. Creo que es una pregunta de lo más normal. Ahora hacen cintas adhesivas de todos los colores.
De nuevo la elocuente ceja fruncida.
—Todos los colores —repitió uno.
Y luego llegó la pregunta que me llenó de pavor.
—Si tuvieras que elegir un color, ¿de qué color sería esa cinta?
—No lo sé. De repente mi boca está muy seca —respondí—. ¿Creen que podría tomar un vaso de agua?
—Claro, por supuesto. En cuanto hayas respondido a la pregunta.
Permanecí mucho tiempo en esa habitación. Y no me trajeron ni una gota de agua. Cuando regresaron, tenía alucinaciones. Mi lengua estaba tan apelmazada que no podía cerrar la boca del todo. Se me había formado una asquerosa costra marrón en los labios. La mujer sujetaba un vaso de cartón desechable. Sirvió el agua delante de mí y yo me abalancé.
—¿Has recordado el color de la cinta?
Había tenido tiempo para pensármelo. ¿Qué pasaría si elegía un color y acertaba? Elegiría todos los colores. Sí. De esa manera seguro que no acertaría.
—Era de todos los colores —contesté.
Asintieron con la cabeza, me clavaron una mirada penetrante y rotunda, y exclamaron al alimón:
—Bingo.
¿Quién iba a saber que existían cintas adhesivas arcoíris? ¿Y por qué, sin motivo alguno, la había usado Mara para pegar las moon rocks1 en las axilas de Budgie?
El día en que fui condenada a sesenta años de cárcel por el juez Ragnik, hubo consternación en la sala, pero, en cuanto a mí se refiere, no pude quitarme la cara de desconcierto. Tenía la misma expresión que Budgie. Sin embargo, muchos de los presentes en la sala no se sorprendieron. Las sentencias federales son duras. El tema de la cocaína crack multiplicaba todo hasta un punto demencial. Y, por último, el juez tenía cierto margen de maniobra: robar el cuerpo de Budgie era una circunstancia agravante y este juez estaba fervientemente horrorizado por lo que yo había hecho. Habló de la inviolabilidad y el carácter sagrado de los muertos, de lo indefensos que están en manos de los vivos. De cómo esto podría sentar un precedente. El ridículo contrato había salido a la luz, me cago en mi inteligencia. Además, miremos las estadísticas. Estaba en el lado equivocado de las estadísticas. De las personas actualmente en prisión, los nativos norteamericanos son los que tienen las condenas más duras. Me encantan las estadísticas porque sitúan lo que le sucede a un retazo de la humanidad, como yo, en una escala mundial. Por ejemplo, solo el estado de Minesota encarcela a tres veces más mujeres que todo Canadá, y a más mujeres aún que toda Europa junta. Y luego están las otras estadísticas. Ni siquiera puedo entrar en ellas. Durante muchos años, me he preguntado por qué estamos abajo del todo, o, en el peor de los casos, abajo de todo lo medible. Porque sé que tenemos grandeza como pueblo. Pero quizá nuestra grandeza radique en lo que no es mensurable. Quizá fuimos colonizados, pero no lo suficiente. No importan los casinos, ni mi propio comportamiento; la mayoría de nosotros no hacemos del dinero nuestra única estrella fija. No lo suficiente para borrar el amor de nuestros antepasados. Todavía no hemos sido lo bastante colonizados como para situarnos en la disposición mental de la lengua dominante. A pesar de que la mayoría de nosotros no habla las lenguas nativas, muchos de nosotros actuamos desde un sentido heredado de esa lengua. Esa generosidad. Nuestro propio idioma anishinaabemowin incluye formas intrincadas de relaciones humanas e infinitas formas de bromear. Así que tal vez estemos en el lado equivocado del idioma inglés. Creo que eso es posible.
Sin embargo, la historia de una palabra inglesa alivió mi desesperación. En la cárcel en la que estuve hasta que me trasladaron, me radiografiaron el diccionario, le quitaron la tapa, hurgaron en las costuras y revolvieron las páginas. Al final, me obligaron a ganármelo por buen comportamiento, y así es como actué. El mal comportamiento había desaparecido cuando se dictó la sentencia. Al menos, cuando conseguía controlarme. Había momentos en que no podía. Yo era Tookie, siempre demasiado Tookie. Para bien o para mal, eso es un hecho.
Mi diccionario fue The American Heritage Dictionary of the English Language, de 1969. Jackie Kettle me lo envió junto con una carta. Me dijo que la Liga Nacional de Fútbol Americano le había regalado ese diccionario como premio por un trabajo que había escrito acerca de sus motivos para ir a la universidad. Ella había llevado este diccionario cuando iba a la universidad y ahora me lo confiaba a mí.
sentencia2s. f. 5. Oración gramatical. Estructura gramatical que comprende una palabra o un grupo de palabras separado de cualquier otra construcción gramatical, y que generalmente consiste en al menos un sujeto con su predicado y contiene una formal verbal conjugada o un sintagma verbal; por ejemplo: La puerta está abierta.¡Sal!
Al leer por primera vez esta definición, me maravillé con los ejemplos en cursiva. No eran solo oraciones, pensé. «La puerta está abierta. ¡Sal!». Eran las oraciones más bellas jamás escritas.
Estuve en una cárcel decrépita durante ocho meses porque no había sitio en ningún otro lugar. Como les gustaba decir a mis abogados, había demasiadas mujeres en Minesota que tomaban malas decisiones. Con ese aumento de ingresos femeninos en prisión, no había espacio en la penitenciaría de mujeres de Shakopee, que ni siquiera tenía una valla de verdad a su alrededor en aquel entonces. Yo quería ir allí. Pero, de todos modos, yo era una presa federal. Waseca, ahora una prisión federal de mujeres de mínima seguridad en el sur de Minesota, aún no había comenzado a aceptar mujeres. Así que me trasladaron de Thief River Falls a un lugar fuera del estado que llamaré Rockville.
Fue ese traslado lo que me metió en más problemas. Los traslados se llevan a cabo de noche. Descubrí que las únicas veces que me despertaban en la cárcel eran las raras veces en que tenía un sueño feliz. Una noche, todavía en la celda, estaba a punto de hincarle el diente a un trozo gigante de tarta de chocolate cuando me sacaron del sueño. Me dijeron que me pusiera una camiseta y pantalones desechables y luego me llevaron a un furgón con zapatillas desechables. Cada reclusa iba encadenada en un cubículo. Cuando vi que debía meterme en esa diminuta jaula, me derrumbé. En aquella época, yo tenía muchísima claustrofobia. Había leído acerca de santa Lucía, a quien Dios hizo tan pesada que resultaba imposible levantarla. Intenté hacerme así de pesada y también intenté decirles a los matones del furgón que sufría de claustrofobia. Supliqué como una loca, así que me trataron como a una loca. Dos hombres sudaron, forcejearon, me aporrearon y consiguieron arrastrarme dentro de la jaula. Entonces Budgie entró conmigo, la puerta se cerró y me puse a gritar.
Oí que hablaban de meterme un chute de un sedante. Empecé a desearlo ansiosamente. Pero no había ninguna enfermera para ponerme la inyección en plena noche. Arrancamos, mientras yo no dejaba de chillar y Budgie se regodeaba, con el pañuelo estrellado todavía sujetándole la mandíbula y atado con holgura en la cabeza. Las otras mujeres me insultaban, y los de seguridad nos gritaban a todas. A medida que avanzábamos, las cosas empeoraron. Una vez que la adrenalina de un ataque de pánico se dispara en tu sistema, no hay quien lo pare. Me han explicado que la intensidad de un ataque de pánico implica que no puede durar eternamente, pero os diré que puede durar horas y horas, como sucedió cuando Budgie comenzó a sisear con sus dientes podridos. Durante esas horas no recuerdo lo que hice, pero al parecer decidí suicidarme rompiendo lo que podía arrancar de mi ropa de papel, haciendo ovillos con trozos de las perneras y las mangas, con los que me taponé la nariz y la boca. Cuando me quedé callada, según me dijeron, todo el mundo se sintió tan aliviado que nadie quiso comprobar cómo estaba. Así que podría haber muerto por el papel en blanco si un policía no hubiera tenido conciencia. Si hubiera habido palabras escritas en el papel, ¿mi muerte habría sido un poema? Iba a tener mucho tiempo para reflexionar sobre esa cuestión.
Nada más llegar, estuve confinada en el módulo de aislamiento, o chopano, durante un año. Debido a mi intento de muerte por papel, no se me permitió tener un solo libro. Sin embargo, descubrí que, sin saberlo, conservaba una biblioteca en la cabeza. Todas las obras que había leído desde la escuela primaria hasta la universidad estaban allí, además de aquellas con las que me había obsesionado después. Mis pliegues cerebrales contenían largas escenas y fragmentos: todo desde los libros de Redwall hasta Huckleberry Finn y La estirpe de Lilith. Así transcurrió un año en el que, por lo que fuera, no me volví loca, y luego un par de años más antes de que me trasladaran. Esta vez, de camino a Waseca, iba encadenada, pero no estaba encerrada en un cubículo. De todos modos, el tiempo que pasé en aislamiento me había curado la claustrofobia. Cumplí siete años en Waseca hasta que un buen día me llamaron al despacho del alcaide. Para entonces, mi actitud había cambiado radicalmente. Mantenía la cabeza gacha. Seguía cursos universitarios. Hacía mi trabajo. Entonces, ¿qué coño había hecho? Entré en el despacho esperando oír algún desastre, pero me encontré con frases que hicieron que me diera un vuelco el corazón: «Tu tiempo aquí ha concluido. Se te ha conmutado la pena».
Después, un silencio atronador. Conmutada a condena cumplida. Tuve que sentarme en el suelo. Me iban a poner en libertad en cuanto terminaran el papeleo. No hice preguntas por si acaso se habían equivocado de persona. Pero más tarde comprendí que había subestimado completamente a Ted Johnson. No se había rendido. Sí, había solicitado mi indulto todos los años, eso lo sabía. Pero no había creído que fuera a ir a ninguna parte. Había presentado una apelación tras otra. Él había llevado mi caso a un grupo de la Universidad de Minesota. Me prestaron atención debido a Budgie y a las creencias radicales del juez. Ted Johnson también había obtenido confesiones de Danae y Mara, quienes, ahora que habían agotado sus cortas frases exclamativas —por ejemplo, «¡Gilipollas!»—, no vieron ninguna utilidad en culparme y admitieron que me habían tendido una trampa. Ted Johnson había defendido mi caso en todos los sitios posibles.
Escribí a Ted Johnson, agradeciéndole haberme dado la oportunidad de una vida en libertad. Mi carta no le llegó porque se hallaba en un mundo en el que no hay direcciones. Había fallecido de un fulminante ataque al corazón.
La noche que supe que iba a salir en libertad, no pude dormir. Aunque había soñado con ese momento, la realidad me llenó de una mezcla de terror y euforia. Le di las gracias a mi pequeño dios.
Una vez, cuando estaba en aislamiento, sentada en mi cama en estado de fuga, me visitó un pequeño espíritu. En ojibwe, la palabra para «insecto» es manidoons, espíritu diminuto. Un día, una mosca verde e iridiscente se posó en mi muñeca. Me quedé quieta, observando cómo se acariciaba el caparazón, que parecía una gema con brazos que semejaban pestañas. Más tarde, la busqué. Solo era una mosca verde, una Lucilia sericata. Pero en ese momento era un heraldo de todo lo que pensaba que nunca volvería a ser mío: belleza común poco común, éxtasis y sorpresa. A la mañana siguiente, ya no estaba. «De vuelta a la basura o a un cadáver», pensé. Pero no. Apareció aplastada en la palma de mi mano. La había matado a manotazo limpio mientras dormía. Estaba jodida. Por supuesto, había perdido todo sentido de la ironía porque vivía en un tópico feroz. Pero en la desesperación de la rutina cualquier aberración es una señal luminosa. Durante las semanas posteriores, creí fervientemente que aquel pequeño espíritu había sido una señal de que algún día saldría libre. Y yo lo había matado.
Sin embargo, los dioses se apiadaron de mí.
Salí vestida con un mono con estampado de girasoles, una camiseta blanca y botas de trabajo masculinas. Todavía conservaba el diccionario. Una casa de transición me acogió hasta que al final encontré un lugar donde vivir a la sombra de la autopista I-35.
Entre 2005 y 2015, los teléfonos habían evolucionado mucho. Lo primero que advertí fue que todas las demás personas miraban fijamente a un rectángulo iluminado. Yo también quería uno. Para conseguirlo, necesitaba un trabajo. Aunque ahora sabía manejar una máquina de coser industrial y una imprenta, la habilidad más importante que había adquirido en prisión era la de leer con atención homicida. Las bibliotecas de las cárceles estaban repletas de libros de manualidades. Al principio lo leía todo, incluso las instrucciones para hacer punto. De vez en cuando llegaban donaciones de libros como caídos del cielo. Me leí todos y cada uno de los Grandes libros del mundo occidental, cada obra de Philippa Gregory y Louis L’Amour. Jackie Kettle enviaba un libro, fielmente, cada mes. Pero yo soñaba con elegir un libro de una biblioteca o una librería. Llevé mi supuesto currículum, lleno de mentiras, a todas las librerías de Mineápolis. Solo una tienda respondió, porque Jackie estaba trabajando allí como compradora y gerente.
La librería era un pequeño y modesto local frente a una escuela de ladrillos en un barrio agradable. La resguardada puerta azul se abría a un espacio desgastado de setenta y cinco metros cuadrados, que desprendía un olor a hierba del bisonte, lleno de libros, con secciones identificadas como Ficción indígena, Historia, Poesía, Idiomas, Memorias, etc. Me di cuenta de que somos más inteligentes de lo que creía. La dueña estaba sentada en un angosto despacho en la parte trasera con ventanales altos que dejaban filtrar suaves haces de luz. Louise llevaba unas anticuadas gafas ovaladas y el pelo recogido con una horquilla adornada con abalorios. Yo la conocía solo de sus primeras fotos de escritora. Los años le habían ensanchado la cara y la nariz, rellenado las mejillas, encanecido el cabello y le daban un aspecto general de tolerancia. Me dijo que la librería estaba perdiendo dinero.
—Quizá pueda ayudar —repuse.
—¿Cómo?
—Vendiendo libros.
Yo me había puesto en mi modo más intimidante entonces y hablé con mi antiguo aplomo de vendedora. Después de deshacerme del mono de girasoles, había cultivado una imagen despampanante y arrolladora: grueso delineador de ojos negro, barra de labios para una boca cruel, brazos moldeados de levantar pesas y muslos portentosos. Mi atuendo habitual solía ser unos vaqueros negros, unas botas Stomper negras de caña alta, una camiseta de fútbol americano negra, un aro en la nariz, un piercing en la ceja y un pañuelo negro ajustado en la cabeza para sujetarme el cabello. ¿Quién se atrevería a no comprarme un libro? Louise me observó detenidamente y asintió. Sujetaba mi currículum en la mano, pero no me hizo una sola pregunta al respecto.
—¿Qué estás leyendo ahora?
—Almanac of the Dead3. Una obra maestra.
—Así es. ¿Qué más?
—Cómics. Novelas gráficas. Eh… ¿Proust?
Asintió con escepticismo mientras me examinaba de hito en hito.
—Estos son tiempos sombríos para las pequeñas librerías y es probable que no salgamos adelante —comentó—. ¿Quieres un trabajo?
Comencé con un turno rotativo y fui sumando horas. Volví a tomar contacto con Jackie Kettle, que había leído todo lo que se había escrito y me enseñó a dirigir la tienda. La vieja Tookie tenía sus propias ideas sobre las oportunidades en el comercio minorista. Pero resistí la tentación de robar la caja y resistí la tentación de robar información de las tarjetas de crédito y resistí la tentación de hurtar artículos suplementarios e incluso las mejores joyas. A veces tenía que morderme los dedos. Con el tiempo, la resistencia se convirtió en hábito y el impulso disminuyó. Me esforcé por conseguir un aumento, luego otro, y siempre había incentivos, incluidos libros con descuento y ediciones anticipadas. Vivía con poco dinero. Miraba escaparates. Caminaba sin rumbo. Después del trabajo, tomaba un autobús de aquí para allá, bajando y subiendo, por todo Mineápolis y Saint Paul. Las cosas habían cambiado desde que era niña. Resultaba emocionante dejarse llevar por las calles, sin saber muy bien adónde iba, a barrios habitados por gente sorprendente. Mujeres con túnicas fucsias y ondeantes y pañuelos morados deambulaban por las aceras. Vi a personas de la etnia hmong, a eritreos. Mexicanos. Vietnamitas. Ecuatorianos. Somalíes. Laosianos. Y a un gratificante número de afroamericanos y a mis compatriotas indígenas. Letreros en las tiendas en idiomas con escritura fluida y después una mansión tras otra: reformadas, desvencijadas, divididas en apartamentos, valladas bajo flotantes copas de árboles. Después, zonas abandonadas: depósitos de trenes, hectáreas de terrenos asfaltados y distópicos centros comerciales. A veces divisaba un pequeño restaurante cuyo aspecto me gustaba, así que me bajaba en la siguiente parada, entraba y me pedía una sopa. Hice un recorrido por las sopas del mundo. Avgolemono. Sambar. Menudo. Egusi con fufu. Ajiaco. Borscht. Leberknödelsuppe. Gazpacho. Tom ñame. Solyanka. Nässelsoppa. Gumbo. Gamjaguk. Miso. Pho ga. Samgyetang. Apunté una lista en mi diario, con el precio de la sopa junto a cada nombre. Todas eran satisfactoriamente baratas y llenaban el estómago. Una vez, en un café, escuché a mi lado a unos tipos pidiendo una sopa de pene de toro. Intenté pedirla al camarero, yo también, pero el camarero parecía apenado y respondió que solo recibían un pene por semana y la sopa volaba enseguida.
—Ellos tienen —dije, señalando la mesa de hombres delgados y barrigones.
—La necesitan —respondió en voz baja—. Es bueno para la resaca y ya sabes…
Levantó el brazo desde el codo.
—Ah, eso.
—Los envían sus mujeres.
Me guiñó un ojo. En lugar de devolverle el guiño, lo fulminé con la mirada. Quería que le temblaran las rodillas. No le temblaron, pero la sopa gratis me supo a gloria.
Un día, me bajé a la altura del café Hard Times y retrocedí hasta una tienda de artículos para el aire libre en Cedar Avenue y Riverside, en Mineápolis. Midwest Mountaineering tenía un recinto en la parte de atrás, cerrado con cadenas, lleno de kayaks y canoas. Eran de colores chillones: un azul tan intenso que resplandecía, un rojo alegría, un amarillo de etiqueta de venta. Mientras caminaba hacia la entrada trasera para comprarme una parka de rebajas en agosto, sentí que unos ojos me miraban y me di la vuelta.
Esa espalda ancha. Esa cabeza cuadrada. Sobresalía entre el conjunto de botes autopropulsados. Sus piernas eran más delgadas y llevaba unas relucientes zapatillas deportivas blancas. Era una silueta negra recortada con el sol detrás. Su sombra aparecía torcida y herida, desde hacía mucho tiempo, incluso antes del boxeo y de hacerse policía tribal. Entró en una zona soleada y se iluminó. Culo plano, sonrisa bobalicona, hogareño. Pollux me abrazó como un niño grande y dio un paso atrás. Entornó los ojos y me miró con una fuerza extraña.
—¿Eres libre?
—Digamos que he salido.
—¿Te has fugado?
—No.
—Entonces, dilo.
—¿Decir qué? ¿Cómo está mi conciencia potawatomi?
—No, eso no.
—Entonces, ¿qué?
—Di que te casarás conmigo.
—¿Te casarás conmigo?
—Sí.
«La puerta está abierta. ¡Sal!».
Ahora vivo como una persona con una vida normal. Un trabajo con un horario normal, después del cual vuelvo a casa junto a un esposo normal. Incluso una casita normal, pero con un gran jardín irregular, descuidado y precioso. Vivo como lo hace una persona que ha dejado de temer la ración diaria de tiempo. Vivo lo que podría llamarse una vida normal solo si siempre has esperado tener esa vida. Si crees que tienes derecho a ella. Trabajo. Amor. Comida. Un dormitorio al abrigo de un pino. Sexo y vino. Sabiendo todo lo que sé de la historia de mi tribu, recordando lo que soporto recordar de la mía, solo puedo llamar a la vida que vivo ahora una vida celestial.
Desde que comprendí que esa vida iba a ser la mía, solo he querido que continuara con su preciosa rutina. Y así ha sido. Sin embargo. El orden tiende al desorden. El caos acecha nuestros débiles empeños. Una ha de mantenerse siempre en guardia. Trabajé duro, mantuve las cosas en su sitio, reduje mi ruido interior y continué estable. Y, aun así, los problemas supieron localizar dónde vivía y dieron con mi paradero. En noviembre de 2019, la muerte se llevó a una de mis clientes más molestas. Pero ella no desapareció.
1Moon rock: cogollos de cannabis sumergidos en extractos (aceite de hachís u otro) y cubiertos de kif. (Las notas son de la traductora a menos que se indique otra cosa.)
2Sentence: en inglés la primera acepción de la palabra es «oración gramatical», aunque también significa «sentencia judicial». Según el DRAE, en español la quinta acepción de la palabra sentencia es «oración gramatical».
3Almanac of the Dead [«Almanaque de los muertos»], de Leslie Marmon Silko.
LA HISTORIA DE UNA MUJER
Noviembre de 2019
Cinco días después de su muerte, Flora seguía viniendo a la librería. Todavía no soy estrictamente racional. ¿Cómo podría serlo? Me dedico a vender libros. Aun así, me resultaba difícil aceptar la verdad del asunto. Flora se presentaba cuando la librería estaba vacía, siempre en mi turno. Sabía cuáles eran las horas más tranquilas. La primera vez que sucedió, acababa de enterarme de la triste noticia y me alteraba con facilidad. Oí un murmullo y luego un susurro al otro lado de las altas estanterías de Ficción, su sección favorita. Ávida de un poco de sentido común, cogí el teléfono para enviar un mensaje de texto a Pollux, pero ¿qué le iba a decir? Dejé el móvil, respiré hondo y lancé una pregunta a la tienda vacía. ¿Flora? Se oyó el sonido de unos pies arrastrándose. Su paso liviano y silencioso. Siempre vestía prendas de un tejido que hacía un leve frufrú: chaquetas de seda o nailon, acolchadas en esta época del año. También sonó el apenas perceptible tintineo de unos pendientes en sus lóbulos de doble perforación, y el ruido amortiguado de sus numerosas pulseras sugestivas. De alguna manera, la familiaridad de esos sonidos me calmó lo suficiente como para continuar. No entré en pánico. Quiero decir, yo no tenía la culpa de su muerte. Ella no tenía motivos para estar enfadada conmigo. Pero no volví a dirigirme a ella y no estaba a gusto trabajando detrás del mostrador mientras su espíritu revoloteaba por la librería.
Flora murió el 2 de noviembre, el Día de los Fieles Difuntos, cuando el velo entre los mundos es delgado como un pañuelo de papel y se rompe con facilidad. Desde entonces, ha estado aquí todas las mañanas. Ya es bastante inquietante que se muera un cliente habitual, pero la obstinación de Flora por negarse a desaparecer comenzó a irritarme. Aunque me lo figuraba. Me figurabaque iba a rondar la tienda. Flora era una lectora abnegada, una voraz coleccionista de libros. Nuestra especialidad son los libros de nativos norteamericanos —por supuesto, su principal foco de interés—. Pero aquí viene la parte molesta: era una acosadora de todo lo indígena. Quizá «acosadora» sea una palabra demasiado fuerte. Digamos, más bien, que era una wannabe,unaquiero y no puedo.
La palabra no aparece en mi viejo diccionario. Era una jerga de la época, pero parece que se convirtió en un sustantivo a mediados de los setenta. Wannabe viene de want to be, «quiero ser», como en esta frase que he escuchado tantas veces en la vida: «Yo quería ser indio». Suelen decirla personas que quieren que te enteres de que de niños dormían en un tipi hecho con mantas, luchaban contra vaqueros y ataban a una hermana a un árbol. La persona se siente orgullosa de haberse identificado con un desvalido y busca alguna ratificación de un indígena de verdad. Hoy en día asiento con la cabeza e intento venderle un libro, aunque los que vienen con ese cuento casi nunca compran ningún libro. De todos modos, yo les ponía en las manos Everything you Know about Indians is Wrong4 de Paul Chaat Smith. Wannabe