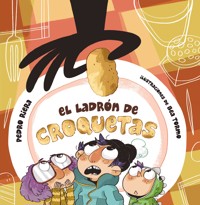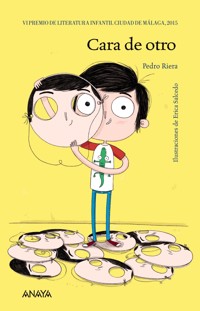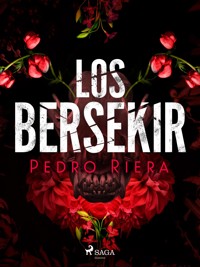Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Hombre lobo
- Sprache: Spanisch
En el pequeño pueblo de montaña de Castañares suceden cosas extrañas. La leyenda local habla de unas feroces criaturas que atacan en las noches de luna llena. Poca gente cree ya en los cuentos de licántropos, pero Eduardo, un joven de catorce años, comienza a sospechar que las historias son muy reales tras un par de encuentros angustiosos en el bosque con una extraña presencia. Para colmo, corre el rumor de que un cazador de hombres lobo acaba de llegar al pueblo. Adéntrate en la primera novela de la saga de fantasía juvenil «Hombre lobo» de Pedro Riera, galardonado escritor y guionista de cómic. Esta es una saga que sin duda disfrutarán los amantes del mito del licántropo, la criatura cambiaformas más salvaje del folclore.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pedro Riera
El furtivo
Hombre Lobo I
Saga
El furtivo
Copyright © 2023 Pedro Riera and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728515112
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Para Bebe.
Para Baldo.
1
Cada tanto sucedía —un gato o una ardilla aparecían despedazados—, y al momento se desataba el rumor de que un hombre lobo rondaba por el bosque. La primera consecuencia era que la papelería de Castañares cerraba al menos una semana. Y es que las hermanas Paz, las tres mujeres que la regentaban, se recluían inmediatamente en el sótano de su casa a preparar una pócima secreta, cuya fórmula les había transmitido su abuela en el lecho de muerte, y que, según ellas, mantenía alejados a los licántropos. Durante los siguientes días, se podía ver a las tres hermanas ataviadas con unas ridículas túnicas marrones untando las esquinas de las casas y pintando extraños símbolos sobre los portones de los establos.
En el pueblo, muy pocos creían de verdad en hombres lobo. Aun así nadie se burlaba de las tres mujeres, ni siquiera los niños. El motivo era que, en aquella comarca montañosa, la existencia de licántropos formaba parte de una tradición con siglos de antigüedad de la que todos se sentían muy orgullosos.
La primera mención a un hombre lobo en la zona aparecía en un manuscrito de 1312 que estaba expuesto en el museo del pueblo. En él se atribuía la muerte de veintidós niños y mujeres a «una bestia gigante, mucho mayor que un lobo, con una mirada diabólica que paralizaba a sus presas, garras afiladas y una dentadura capaz de partir en dos la pierna de un hombre con un solo golpe de su poderosa mandíbula». Aquella bestia, a la que el vulgo bautizó con el nombre de Belinda, habría aterrorizado a la población durante un lustro antes de que una partida de caza consiguiera abatirla. Desde entonces, y a lo largo de los siglos, habían proliferado las historias sobre criaturas que devoraban a los incautos y a los viajeros despistados que se adentraban en el bosque en plena noche.
Los habitantes de Castañares conocían esos relatos de memoria, ya que los habían escuchado infinidad de veces desde su primera infancia. Era una costumbre muy arraigada que las noches más frías del invierno o cuando estallaba una tormenta de nieve especialmente virulenta las familias apagaran los televisores y se reunieran alrededor de la chimenea a contarlas. Todos guardaban un recuerdo entrañable de esas veladas pasadas en estrecha intimidad con sus hermanos y sus padres, y sentían que las fieras que protagonizaban aquellas escalofriantes historias de terror formaban parte de un legado que les pertenecía y que deseaban conservar. Por ello se mostraban respetuosos con las hermanas Paz y les permitían untar sus casas con aquella pócima que apestaba a orines de gato, porque el simple hecho de que alguien creyera todavía en licántropos hacía más verosímiles aquellas leyendas y ligaba una tradición de setecientos años de antigüedad con el presente, dándole continuidad.
A mucha gente de Castañares le hubiera gustado creer en hombres lobo, pero lo cierto es que no lo hacían y lo demostraban a diario con su conducta. Había muchos vecinos que vivían en zonas aisladas y sus hijos, cuando se retrasaban jugando con los amigos después de clase, volvían solos a casa andando al anochecer por el bosque sin que nadie lo considerase peligroso. Sus familiares no se tomaban la molestia de ir a buscarlos en coche simplemente porque unos días antes alguna alimaña hubiera destripado a un gato.
Sólo cuando aparecían muertos animales más grandes, como ovejas o carneros, se tomaban precauciones. Entonces, se prohibía a los menores de dieciséis años andar solos por el bosque y los adultos iban armados a todas partes. Sin embargo, ataques de esa magnitud eran muy raros. En la última década sólo se habían producido en dos períodos concretos.
Del primero habían pasado más de diez años y había acabado de forma trágica, con la muerte de un vecino del pueblo. Era un secreto a voces que Mauricio Carrasco era el cazador furtivo que, cada tanto, mataba a un venado o un jabalí en el monte, pero nadie le denunció porque todos le apreciaban, y porque era sabido que ésa era la única forma que tenía de llevar carne a su casa.
La noche de la desgracia, Mauricio Carrasco estuvo con sus amigos en el bar y jugó unas partidas de dominó, como solía hacer, aunque se fue a dormir más temprano de lo habitual porque, por fin, había conseguido un empleo en una granja y tenía que madrugar. Al abandonar el bar, se le veía de buen humor y tranquilo.
Cuando al día siguiente sus amigos se enteraron de que no se había presentado a trabajar, temieron que le hubiera sucedido algo. Corrieron a su casa y allí se encontraron a su hermana Sara en un estado de excitación febril. Ella les explicó que Mauricio había salido a cazar alrededor de la medianoche y todavía no había regresado. Durante el resto del día sus amigos rastrearon el bosque por su cuenta. No quisieron pedir ayuda por miedo a meterle en problemas con la justicia. Pero cuando anocheció, comprendieron que no tenían más remedio que acudir a la policía.
La noticia de su desaparición corrió como la pólvora.
El hecho de que Mauricio Carrasco hubiera elegido una noche de luna llena para salir de caza, sumado a los ataques a animales que se habían producido en la zona en aquellos tiempos, hizo que algunos vecinos llegaran a creer en serio que había sido víctima de un licántropo, como no se cansaban de repetir las hermanas Paz.
Aunque pronto se demostró que no había sido así.
Tras dos días de búsqueda, el equipo de rescate encontró el rifle y el zurrón de Mauricio al borde de un barranco, a escasos metros del cuerpo sin vida de un gran lobo gris. La investigación de la policía concluyó que Mauricio había conseguido herir de muerte al animal disparándole dos veces, pero que, al tratar de huir de la fiera moribunda, se había precipitado al río desde lo alto del barranco. Su cadáver apareció una semana más tarde a setenta kilómetros del lugar donde había caído, atrapado, por ironías del destino, en las redes de un pescador furtivo. Su hermana lo identificó. El suceso fue especialmente trágico porque el hijo de ese hombre, de cuatro años, había perdido a su madre tan sólo catorce meses antes en un accidente de tráfico.
Pero al margen de dramas personales, el incidente hizo que la gente atribuyera los ataques al ganado y a los animales domésticos que se habían producido de forma puntual a lo largo de los últimos tres años a algún lobo solitario que, como aquel lobo gris, había recorrido más de doscientos kilómetros en busca de un nuevo territorio de caza.
Durante los siguientes años, sólo las hermanas Paz y algún que otro supersticioso siguieron creyendo en licántropos.
La segunda serie de ataques a ganado era mucho más reciente y, sobre todo, más desconcertante, no sólo por la extrema violencia que se había empleado, sino porque todo ellos se habían producido en noches de luna llena.
Las primeras víctimas fueron dos ovejas. El pastor que las cuidaba había dejado el rebaño suelto por la noche en un prado, como era costumbre hacer en verano, pero en vez de volver al pueblo a dormir, se había quedado con tres amigos en una cabaña cercana de su propiedad, jugando a las cartas y bebiendo aguardiente. A eso de la una, los perros se pusieron muy nerviosos. Los cuatro hombres, armados con palos, salieron a ver qué ocurría y se encontraron con un espectáculo espeluznante. Las dos ovejas estaban tan destrozadas que hallaron restos de ellas desperdigados en veinte metros a la redonda. Parecía que la fiera que las había atacado, en vez de a comérselas, se hubiera dedicado a descargar sobre ellas una furia asesina.
El alcalde se tomó muy en serio la inusual violencia de aquel ataque. Desaconsejó a la gente ir al bosque desarmada y trató de convencer a los que vivían en casas aisladas de que, hasta que se aclarara el caso, se trasladaran a vivir al pueblo con familiares. Con la colaboración de otros municipios de la zona, organizó una batida en la que participaron más de doscientos hombres, pero no se halló ni el menor rastro de la fiera. Ni siquiera una huella.
El pueblo de Castañares se llenó de escopetas. Los pastores y los ganaderos iban armados a todas partes, y cada noche se encerraba a las reses en los establos. Pero ni eso, ni los símbolos que dibujaron las hermanas Paz en los portones impidieron el segundo y brutal ataque. Un caballo apareció partido en dos en su cuadra. Aquel suceso despertó en el imaginario popular el recuerdo de Belinda y disparó la credulidad. Por primera vez, la gente del pueblo empezó a contemplar en serio la posibilidad de que existieran licántropos. Nadie creía que un lobo fuera capaz de partir en dos a un caballo a dentelladas.
Las precauciones se extremaron.
La siguiente noche de luna llena, medio pueblo la pasó en vela, haciendo guardia frente a los establos, con los nervios a flor de piel y las escopetas listas para disparar. La única cuadra que quedó sin vigilancia fue la del potentado del pueblo, el señor González, un empresario que había amasado una fortuna con negocios de dudosa legalidad y que se negó a pagar horas extras a sus trabajadores para que se quedaran a vigilar por la noche. Durante toda la semana se estuvo jactando por Castañares, en tono sarcástico, de que había construido sus establos a prueba de licántropos, por lo que no necesitaba protegerlos con hombres armados.
Precisamente en sus establos se produjo el último ataque, el más salvaje de todos. Catorce terneros fueron degollados y abandonados para que se desangraran. Aquello desconcertó a la policía. Parecía una ejecución fría y sistemática. Y no el ataque de una fiera.
Los investigadores se pusieron a trabajar con la hipótesis de que detrás de aquella escabechina hubiera un hombre, y no una bestia. Y las pruebas que reunieron durante los siguientes días parecieron confirmarlo. La puerta del establo había sido forzada con una palanca y, en la explanada que había detrás del establo, se encontraron varias huellas de unas botas de agua de la talla 44 con manchas de sangre, que se perdían en el bosque. Los análisis que se les practicaron a los terneros demostraron que todos habían sido sedados antes de que les cortaran la garganta. Seguramente se había utilizado una pistola de dardos. El objeto utilizado para degollarlos era afilado y curvo, similar a la uña de una garra.
El principal sospechoso fue desde el principio el señor González.
Todos sabían que estaba muy descontento por la brusca caída de los precios de la carne. Aquel oportuno incidente, gracias al seguro que tenía contratado, le resultaba mucho más rentable que vender la carne a precio de mercado. Se sospechó que todos los ataques eran parte de un plan para hacer creer que un animal salvaje andaba suelto y estafar al seguro. Le interrogaron varias veces. Era muy extraño que precisamente la noche en que todo el pueblo permanecía despierto vigilando sus establos, él hubiera dejado el suyo desatendido. Pero él siempre respondía con una sonrisa irónica que su constructor le había asegurado que el edificio era sólido y a prueba de fieras. Al final, la policía no pudo demostrar que estuviera involucrado en la matanza y el seguro tuvo que pagarle.
2
El mismo día en que abandonó la investigación, Marcial Peña, el jefe de policía, decidió hacerle una visita al señor González. De camino a casa del empresario, pasó por delante del parque que había frente al colegio, donde acostumbraban a reunirse los chicos a la salida de clase. Al jefe de policía le gustaba comprobar que todo estuviera en orden. Descubrió a su hijo Luis, de quince años, apoyado en una valla con sus amigos. Por la forma en que se reían de dos chicas que cruzaban por delante de ellos, supo que se estaban metiendo con ellas. Tocó la bocina. Los chicos se sobresaltaron como si les hubieran sorprendido en falta y le saludaron, algo incómodos. Marcial los miró con severidad, sin detener el coche, pero sonreía para sus adentros. Los chicos del pueblo nunca le habían causado verdaderos problemas. De vez en cuando, se peleaban o hacían alguna trastada, pero nada indicaba que hubiera un delincuente potencial entre ellos.
Condujo hasta el fondo de la calle y giró a la derecha, bordeando el campo de deporte. A esa hora ya se habían acabado los entrenamientos y sólo quedaba un chico haciendo abdominales sobre la hierba, junto a la pista de atletismo. Era Eduardo Carrasco. El jefe de policía detuvo el coche en la cuneta y se quedó observándolo.
Durante un tiempo, aquel chico le había tenido muy preocupado.
La madre de Eduardo, Marga, había recalado en Castañares diecisiete años atrás, cuando quedó vacante el puesto de profesora de matemáticas en la escuela. Era una mujer inteligente y alegre que no tardó en ganarse la confianza de sus alumnos y el respeto de los demás maestros. Durante los dos años que permaneció en el pueblo hizo buenos amigos. Por eso, fue desconcertante para todos que desapareciera de la noche a la mañana sin despedirse de nadie. Renunció a su trabajo a mitad de curso, por carta, y no dejó ni una dirección ni un número de teléfono en los que se la pudiera localizar. La mayoría atribuyó su actitud al desengaño amoroso que acababa de sufrir: su novio la había dejado de forma brusca tras un breve e intenso romance. A nadie se le pasó por la cabeza que Marga estuviera embarazada. Sólo cuando se mató en un accidente de coche, casi cuatro años más tarde, se descubrió que había tenido un hijo.
Marga no tenía familia, así que le había dejado instrucciones a un abogado para que, en caso de que le sucediera algo a ella, se pusiera en contacto con el padre del niño y le rogara que si hiciera cargo de él. A Marga le aterraba la idea de que su hijo pudiera acabar en un orfanato o en una familia de acogida.
El padre de Eduardo, Mauricio Carrasco, tenía fama de ser un hombre muy poco dado a asumir responsabilidades, pero no dudó en ocuparse del niño y, para sorpresa de todos, demostró ser un excelente padre. Por desgracia, sólo catorce meses después de que Marga muriera en el accidente de coche, salió a cazar de noche y fue atacado por el famoso lobo gris. Cayó desde lo alto de un precipicio y se mató.
Eduardo quedó entonces al cuidado de su tía Sara.
Sara Carrasco era una mujer huraña que raramente sonreía y que se relacionaba lo imprescindible con la gente. Se llevó a Eduardo a su casa, en medio del bosque. Marcial trató de convencerla varias veces de que se trasladaran a la casa que Mauricio tenía en el pueblo. Él creía que sería lo mejor para el niño, ya que le daría más oportunidades de hacer amigos. Pero Sara ignoró su sugerencia.
—Los niños deben adaptarse a la vida de los adultos y no al revés —sentenció.
Cada mañana, Sara llevaba a Eduardo a la escuela en un coche destartalado y le pasaba a recoger a la salida. Sin embargo, la mujer tenía una noción del tiempo algo distorsionada, y a menudo se retrasaba una y hasta dos horas. Marcial tenía grabada la imagen del niño a los cinco años sentado solo en un escalón, frente a la puerta del colegio, esperando a que su tía le pasara a buscar. A veces, cuando el trabajo se lo permitía, acompañaba él mismo a Eduardo a su casa. En esas ocasiones, Sara, en vez de agradecérselo, le miraba irritada, como si le estuviera recriminando que se entrometiera en la vida de los demás.
Eduardo empezó a volver a casa por su cuenta a los siete años.
Cuando Marcial se enteró, quiso ponerle remedio. No le parecía prudente que un niño tan pequeño caminara solo por el bosque. Habló con Sara y se planteó establecer turnos entre los numerosos padres de alumnos del colegio que vivían en pueblos de los alrededores para acompañar a Eduardo a su casa en coche. Al final, sin embargo, comprendió que la nueva situación era beneficiosa para el niño y decidió no intervenir. Al no tener que quedarse esperando a su tía frente al colegio, Eduardo podía irse a jugar un rato con sus compañeros a la salida de clase. Gracias a eso empezó a hacer algunos amigos. Su rendimiento escolar mejoró y dejó de ser tan reservado. Además, el bosque se podía considerar seguro. Desde la muerte de Mauricio, tres años atrás, no se había detectado la presencia de ningún animal peligroso.
El jefe de policía siempre había estado muy encima de Eduardo porque le preocupaba que, debido a las terribles circunstancias que le había tocado vivir, se convirtiera en un niño conflictivo. Pero lo cierto es que nunca le dio problemas. Eduardo tenía un carácter tranquilo.
Sólo una vez, a los diez años, protagonizó un incidente inusualmente violento. Y aunque la reacción del crío había sido desproporcionada, el jefe de policía no sólo la entendió, sino que se consideró él mismo responsable en gran medida. Todo empezó cuando un compañero de clase de Eduardo se enteró por sus padres de que Mauricio Carrasco había muerto cazando ilegalmente en el bosque. Al día siguiente, para hacerse el gracioso, mientras jugaban al fútbol en el patio, le gritó a Eduardo: «Pásamela, Furtivo». El apodo cuajó de inmediato. Eduardo se convirtió a partir de entonces en el Furtivo. El niño odiaba el mote. Le avergonzaba que su padre hubiera sido una especie de delincuente, y se enfrentó a todos los que lo utilizaban, lo que le metió en no pocas peleas. Pero sus puñetazos no consiguieron que dejaran de llamarle Furtivo. Un día, Marcial se lo encontró llorando en una esquina. Estaba cubierto de polvo y tenía el labio partido. Para entonces, ya se había establecido una relación de confianza entre ellos, en la que el policía asumía, en la medida de lo posible, el papel del padre ausente. Se llevó a Eduardo a tomar un helado y el niño le contó sus problemas.
—Yo conocí bien a tu padre —le dijo Marcial tras escucharle—. Era un buen hombre, no un delincuente. Si se convirtió en cazador furtivo fue para que sus hermanos primero y después tú pudierais comer carne. Así que no debes avergonzarte de él, ¿me has entendido?
Eduardo se quedó largo rato callado y, por fin, asintió.
El policía sólo pretendía darle la vuelta a aquella situación. Quería que el niño, en vez de avergonzarse de que su padre hubiera sido un cazador furtivo, se sintiera orgulloso de él para que el apodo dejara de molestarle. Nunca se imaginó lo que iban a desencadenar sus palabras. Para Eduardo, su padre pasó de ser un delincuente a ser una especie de Robin Hood, alguien que robaba a los ricos para darles a los pobres. Sólo dos días después, para emularle, cogió su rifle, el mismo que se halló junto al cadáver del lobo gris, se coló en una granja y disparó contra los conejos que encontró en un corral. Mató a tres. No pudo llevárselos porque los tiros alertaron al dueño de la granja y tuvo que salir corriendo. Por suerte para él, nadie le vio. Marcial dedujo enseguida lo que había sucedido. Las huellas mostraban que el autor de los disparos había sido un niño. Y el dueño de la granja era, precisamente, el padre del chico que le había puesto el mote de Furtivo a Eduardo. El policía se subió al coche y se dirigió directamente a casa de Sara. Cuando ya estaba llegando, vio a Eduardo a lo lejos, que, al oír que un vehículo se acercaba por su espalda, se apresuró a tirar algo entre los arbustos. Marcial se detuvo a su altura.
—Recoge el rifle y sube al coche —le dijo.
El niño obedeció.
Esa tarde tuvieron una larga charla, en la que el jefe de policía le explicó que lo que había hecho estaba muy mal y en la que le arrancó la promesa de que no volvería a hacer algo parecido nunca más. Sara estuvo presente en la charla, y aunque no abrió la boca, se la veía completamente furiosa. Marcial sabía que, en cuanto abandonara la casa, le caería una bronca tremenda a Eduardo, y hasta llegó a sentir pena por él. Por su parte, nunca reveló que había averiguado quién era el autor de los disparos. Quiso darle otra oportunidad al niño y nunca se arrepintió de haberlo hecho.
Eduardo volvió a ser el niño dulce y agradable de siempre.
Ahora estaba a punto de cumplir los quince años, medía un metro setenta y era un apasionado del atletismo. Entrenaba a diario. El jefe de policía le había visto correr una vez y había quedado muy impresionado. Ese día, Eduardo había competido en las tres pruebas de velocidad. Había ganado la carrera de los cien y los doscientos metros, y había quedado quinto en la de cuatrocientos. Marcial aguardó a que el chico acabara la tanda de abdominales y tocó la bocina. Al verle, Eduardo se puso en pie y se acercó al coche, secándose el sudor con una toalla.
—¿No es trampa entrenar tanto? —bromeó Marcial—. Creía que esto del deporte consistía en darles también alguna oportunidad a los rivales.
—Arturo sigue teniendo mejor marca en los cuatrocientos metros —dijo Eduardo, jadeando levemente—. Y quedan menos de dos meses para las pruebas de clasificación del campeonato comarcal.
—¿Vas a intentar clasificarte para las tres pruebas?
—Creo que puedo conseguirlo.
—¿Qué dice el entrenador?
—Él cree que debería centrarme sólo en las de cien y doscientos.
—Pues deberías hacerle caso... Sea como sea, ya es hora de irse a casa. Sabes muy bien que los menores de dieciséis años tenéis prohibido andar por el bosque después del atardecer. Si vas a por tus cosas, te llevo yo.
—No, gracias, prefiero ducharme aquí. El agua está más caliente que en casa. Y no se preocupe por mí. No hay peligro. Tendría que encontrarme con un hombre lobo muy rápido si me quiere atrapar.
—Menudo fanfarrón estás hecho —Marcial sonrió y puso el coche en marcha—. A la ducha, y pitando para casa.
El señor González vivía en un extremo de Castañares, en la vertiente más soleada de la montaña, en una lujosa mansión con piscina y pista de tenis. La parte de delante, donde estaba el jardín, daba a una calle asfaltada y urbanizada. En la de atrás, el señor González se había hecho construir un porche con vistas a un prado que trepaba por una empinada cuesta, delimitado por un bosque de abetos. Los sonidos del pueblo no llegaban hasta allí y, en aquel porche, se tenía la sensación de estar en medio de la naturaleza. Siempre que sus negocios se lo permitían, el señor González se sentaba en su butaca a disfrutar de la puesta de sol. Era un ritual que le relajaba. Cuando llegó el jefe de policía, dos ciervos —una hembra y su cría— estaban comiendo en medio del prado, a menos de doscientos metros. El sol estaba ya bajo y la luz había adquirido un tono rojizo. Al detectar un movimiento, la hembra de ciervo miró hacia el porche un instante, tensa, y luego siguió comiendo como si hubiera decidido que aquel hombre no representaba un peligro. Marcial ocupó una butaca y el señor González le sirvió un whisky. Los dos hombres eran buenos amigos desde la infancia.
—Brindo por ti —dijo Marcial, alzando su vaso en el aire—. Lo has vuelto a hacer. De nuevo te has salido con la tuya.
—No sé a qué te refieres —dijo el señor González sin devolverle el brindis.
—He cerrado el caso. No tengo por dónde pillarte, así que no voy perder más tiempo con esta investigación, pero necesito un favor. Necesito que me digas si tú también montaste los dos primeros ataques.
—Todo lo que sé de esos ataques ya te lo conté en la sala de interrogatorios.
—¿Crees que te estoy tendiendo una trampa?
—Yo no he montado nada, Marcial. Ya no sé cómo decírtelo.
—En los últimos años, te he investigado ya unas cuantas veces como sospechoso de diferentes delitos y jamás he conseguido probar nada. Así que ya sabes que soy un buen perdedor. Nunca te he guardado rencor, ni he permitido que eso afectara a nuestra amistad. Y, la verdad, creo que eso me da derecho a preguntarte si tú también organizaste los dos primeros ataques y a que me des una respuesta clara. Por descontado, tienes mi palabra de honor de que todo lo que me digas quedará entre nosotros.
—Al final, me voy a ofender —dijo el señor González—. No entiendo cómo puedes creer que soy capaz de tomarme tantas molestias por una docena de terneros. ¿Es que no lo ves? El dinero de más que le voy a sacar al seguro no cubriría en ningún caso los costes de una operación de esa envergadura.
—Nunca he creído que actuaras por dinero. Llevas años vendiéndoles tus reses a los mataderos de la zona, y te tomaste como un insulto personal que se pusieran de acuerdo entre ellos para fijar los precios a la baja. Para ti la vida siempre ha sido una competición, Félix. Sé de qué eres capaz con tal de ganar una disputa.
—Eso era antes. Hace unos años habría podido montar un tinglado tan retorcido para poner en su sitio a esas sanguijuelas. Lo reconozco. Pero hoy en día han cambiado mis prioridades. Prefiero dedicar mi tiempo a disfrutar de mi familia y a los pequeños placeres de la vida. Y tú deberías hacer lo mismo. ¿Has cerrado el caso? Perfecto. Olvidémonos de él y disfrutemos de esta estupenda puesta de sol.
—No puedo. Necesito saber si se van a producir nuevos ataques en el futuro. La gente está nerviosa. Y me gustaría tranquilizarla.
—Lo siento, esta vez te has equivocado de persona.
El jefe de policía suspiró.
—Tal y como yo lo veo —dijo—, hay dos hipótesis. La primera es que has montado esta farsa desde el principio para que pareciera que había una fiera suelta en el bosque, y así poder matar a tus reses con total impunidad. Si las cosas hubieran sucedido así, y es sólo una teoría, sería lógico pensar que ya no se producirán nuevos ataques porque ya has alcanzado tus objetivos... ¿Me equivoco?
Marcial miró fijamente a los ojos del señor González, esperando una respuesta, pero el señor González se limitó a sonreír.
—¿Y la segunda hipótesis? —preguntó en tono burlón.
—La segunda hipótesis es que tú no tienes nada que ver con los dos primeros ataques, pero que te has aprovechado de que había una fiera suelta para matar a tus reses. En ese caso, es probable que se produzcan nuevos ataques.
—¿En serio piensas que hay un fiera suelta?
—Es una posibilidad.
—No me digas que tú también has empezado a creer en hombres lobo.
—Podría tratarse de un gran lobo, como el que mató a Mauricio hace diez años.
—Venga, hombre, ningún lobo es capaz de partir un caballo por la mitad.
—¿Entonces la primera hipótesis es la buena?
—No. Ni la primera, ni la segunda. Para ser jefe de policía, me sorprende tu falta de imaginación, Marcial. Desde el principio has seguido una línea de investigación errónea. Diste por sentado que yo estaba detrás de la matanza de los terneros. Por eso no has dado con el culpable. Varias veces intenté avisarte de que te estabas equivocando, y no quisiste escucharme.
—Eras mi principal sospechoso. No me pareció conveniente seguir tus sugerencias. Tienes un talento innegable para confundir a la gente.
—¿Eso quiere decir que no te interesa escuchar mi teoría?
—Al contrario, soy todo oídos.
De pronto, los dos ciervos alzaron la cabeza, alarmados, y salieron corriendo a buscar refugio en el bosque. Eduardo acababa de emerger de la espesura, a lo lejos, y se disponía a cruzar el prado. El señor González torció el gesto.
—¿Es que no puede pasar por otro sitio? —comentó en tono irritado.
—Por aquí ataja casi un kilómetro.
—¿Y qué es un kilómetro para él? Creía que era un gran atleta.
—Deja en paz al chico y cuéntame tu teoría.
El señor González permaneció unos instantes mirando a Eduardo progresar por el prado con expresión malhumorada antes de hablar.
—Para mí el asunto está muy claro —dijo por fin—. Es evidente que los tres ataques son obra del mismo individuo. Luego, si quieres, te daré su nombre. De momento, para no levantar suspicacias y para que escuches mi teoría hasta el final, prefiero llamarle Señor X... Lo que es indiscutible es que el Señor X tiene un interés muy especial en que la gente crea que un hombre lobo anda suelto por los alrededores del pueblo, por eso realizó los ataques durante tres noches consecutivas de luna llena. El primer ataque no revistió mayor dificultad porque nadie se lo esperaba. El Señor X se presentó de noche en aquellos pastos, disparó dardos sedantes a dos ovejas y las despedazó con algún artilugio mecánico capaz de reproducir las dentelladas de un gran lobo. El segundo ataque resultó algo más complicado de organizar porque la gente estaba alerta y, por precaución, encerró a los animales en los establos. Sin embargo, el Señor X demostró tener un conocimiento preciso del pueblo. Sabía que en la cuadra de Miguel había un tablón suelto por el que se podía colar una fiera, y más importante, sabía que en esa cuadra sólo había un caballo. Si hubiera habido más animales, se habrían puesto nerviosos y habrían alertado a Miguel o a alguno de sus hijos. Así pues, el Señor X apartó el tablón, se coló en la cuadra, disparó un dardo al pobre caballo y lo partió tranquilamente por la mitad con su artilugio. El golpe de efecto fue espectacular. Todo el mundo recordó ese cuento de que Belinda era capaz de partir en dos la pierna de un hombre con un solo bocado de su mandíbula. Gente que nunca había creído en hombres lobo empezó a albergar dudas, y en toda la comarca no se hablaba de otra cosa. En ese momento, lo más probable es que el Señor X no tuviera intención de realizar un tercer ataque, consciente de que la próxima noche de luna llena todos los vecinos estarían montando guardia frente a sus cuadras. Sin embargo, sucedió algo inesperado. Un regalo del cielo. Un empresario empezó a jactarse en público de que él no pensaba poner vigilancia en sus establos porque los había construido a prueba de hombres lobo. El Señor X debía de conocer muy bien a ese empresario. Sin duda, no ignoraba que tenía un conflicto abierto con los mataderos y, sobre todo, que ese empresario estaba muy interesado en que un hombre lobo o cualquier otra fiera atacara su establo para cobrar el seguro. De no ser así, el Señor X habría sospechado que le estaban tendiendo una trampa. Pero no dudó en arriesgarse. Forzó la puerta de uno de los establos, disparó sus dardos contra los catorce terneros que encontró dentro y los degolló tranquilamente con su ingenioso artilugio. Objetivo cumplido. La noticia apareció en algunos periódicos de tirada nacional y el pueblo se llenó durante un par de semanas de cámaras de televisión.
—Así que el Señor X hizo creer que había un hombre lobo suelto por el bosque para llamar la atención de los medios de comunicación.
—Así es. Necesitaba «situar Castañares en el mapa», y hacerlo urgentemente.
Marcial rió y negó con la cabeza.
—¿En serio quieres que me crea que Andrés ha montado este tinglado?
—¿Por qué no? Él es el que sale más beneficiado con toda esta historia.
—Andrés no tiene redaños para hacer algo así.
—Vale, sería incapaz de despedazar a esos animales él mismo, pero pudo contratar a alguien. Vamos, no me obligues a explicártelo todo. ¿Es que no lo ves? Tu cuñado consiguió que lo eligieran alcalde con la promesa de situar Castañares en el mapa, aunque lo único que ha hecho en cuatro años ha sido construir ese absurdo Museo del Hombre Lobo que ha costado una fortuna y que, aparte de las hermanas Paz, nadie visita. Y, de pronto, cuando tenemos las próximas elecciones a la vuelta de la esquina, una «misteriosa bestia» se pone a despedazar animales a la luz de la luna llena. El pueblo se llena de turistas todos los fines de semana, el Museo del Hombre Lobo empieza a tener algunos ingresos y tu excelentísimo cuñado, en vez del imbécil que es, se convierte en un visionario. Piénsalo fríamente. ¿No te parece un poco sospechoso que, cuando mataron a las dos primeras ovejas, Andrés organizara una batida con más de doscientos hombres? Ni cuando se pierde un niño montamos un circo así. Desde el principio, pretendía llamar la atención sobre un suceso que, de otra forma, habría pasado prácticamente desapercibido. Él sabía que no se encontraría ninguna huella de lobo, con lo que consiguió revestir el ataque de misterio y creó la atmósfera adecuada para que la segunda agresión tuviera el impacto que buscaba... Yo no sé cómo lo ves tú, pero a mí me preocupa que le vuelvan a elegir alcalde. Ese hombre no está bien de la cabeza. Deberías hacer algo para impedirlo.
—¿Yo?
—Tú eres el jefe de policía.
—Lo que me parece es que quieres desembarazarte de un contrincante —contestó Marcial—. Temes que te vuelva a derrotar, ¿eh?, como en las pasadas elecciones.
—No me derrotó, me retiré.
—Es lo mismo.
—No lo es. Sólo presenté mi candidatura para fastidiarle. Y lo conseguí. El muy imbécil se asustó tanto que se gastó una fortuna en la campaña, incluso pidió un préstamo al banco. Y aunque yo no moví un dedo para promocionar mi candidatura, corría el riesgo de ganarle, iba sólo unos puntos por detrás de él en los sondeos. Por eso consideré prudente retirarme. No tengo ninguna intención de ser el alcalde de este pueblo. Lo que no quiere decir que no me gustaría tener un alcalde decente. Si Andrés está detrás de esos ataques, y para mí es evidente que lo está, tendríamos que aprovechar la ocasión para hacerlo público y evitar que se vuelva a presentar al cargo.
—Acabo de cerrar el caso.
—Pues lo vuelves a abrir. Un nuevo enfoque lo justificaría, ¿no?
Marcial soltó una carcajada.
—¡Por Dios, Félix, qué aburrido sería este pueblo sin ti! Si te soy sincero, no acababa de cuadrarme que te hubieras tomado tantas molestias por un puñado de terneros. Temía que te estuvieras haciendo mayor. Pero si tu objetivo era hundir a Andrés, la cosa ya tiene más sentido.
—Nunca te convenceré de que no tengo nada que ver con este asunto, ¿verdad?
—No, nunca.
—Entonces no insistiré. Pero, por si acaso, la próxima vez que vayas a cenar a casa de tu cuñado, date una vuelta por su garaje. Es posible que encuentres unas botas de agua del 44 con las suelas manchadas de sangre. Es tan tacaño y miserable, que es capaz de no haberse desecho de ellas.
—¿Has dejado las botas de agua en su garaje?
—Yo no he hecho nada. Sólo era una sugerencia. Allá tú con tu conciencia.
Marcial volvió a reír.
Durante un par de minutos los dos hombres permanecieron en silencio mirando hacia el prado, que ya estaba oscuro.
—¿Entonces? —preguntó Marcial—. ¿Puedo dar por sentado que no se producirán nuevos ataques?
—Eso deberías preguntárselo a tu cuñado.
De repente, de la oscuridad les llegó un relincho y las pisadas de un caballo. Un jinete se aproximaba, aunque en la penumbra sólo se podía distinguir su silueta. Marcial se quedó atónito cuando descubrió que se trataba de Natalia, la hija pequeña de Félix, que volvía de dar un paseo por el bosque. Natalia era el ojito derecho del señor González y la ahijada del jefe de policía. Tenía quince años. Padre e hija se saludaron como si fuera de lo más normal que ella volviera del bosque a aquellas horas. Marcial se acomodó en su butaca y sonrió. Ya tenía la respuesta que había venido a buscar. Ningún vecino permitiría que su hija adolescente paseara sola por el bosque de noche si no tuviera la certeza absoluta de que no había ninguna fiera suelta. En ese momento, supo que ya no se producirían nuevos ataques. De todas formas, antes de levantar el estado de alerta, decidió esperar una semana, hasta la próxima noche de luna llena.
3
La casa de Sara Carrasco se encontraba en la parte alta de la ladera de la montaña, en medio del bosque, a tres cuartos de hora andando desde Castañares por un camino forestal que, cuando llovía, se ponía impracticable para el viejo automóvil de la mujer. Por pequeños senderos y a buen paso, Eduardo podía recorrer la distancia en algo menos de media hora. Era una casa de ochenta metros cuadrados, de una sola planta, con tres habitaciones, una amplia cocina y una sala de estar que usaban también de comedor, y con los muebles imprescindibles. Allí, casi todo tenía una función práctica. Aparte de cuatro fotos enmarcadas encima de la chimenea —Sara posando con sus dos hermanos, su padre y su madre; un retrato de Mauricio; otro de Marga y uno de Eduardo—, apenas había objetos de decoración. La casa estaba rodeada de árboles que la resguardaban hasta cierto punto de los elementos. En la parte delantera, había una pequeña explanada con vistas panorámicas sobre el valle y el pueblo. Allí Sara había instalado una sólida mesa de madera y allí tanto ella como Eduardo solían hacer vida cuando la climatología lo permitía.
Sara se había pasado buena parte de aquel día de otoño buscando setas y estaba de relativo buen humor. Había sido una jornada muy productiva. Volvía con los dos cestos llenos. Sólo en el grande, que cargaba a la espalda a modo de mochila, cabían entre quince y veinte kilos de setas. Las de mejor calidad las vendería a un lujoso restaurante del pueblo, el resto las cocinaría para hacer conservas o las secaría. Sin embargo, nada más llegar a casa, su buen humor se esfumó. Las hermanas Paz habían pasado por allí y habían pintado un símbolo sobre la puerta con su apestosa pócima. Sara maldijo entre dientes y entró en la casa. Se volvía a hablar demasiado de hombres lobo y eso estaba afectando a Eduardo. La noche anterior le había oído agitarse en sueños y sospechaba que había vuelto a tener pesadillas.
Cogió la lejía, un cubo de agua, se puso los guantes de goma y frotó el dibujo con un cepillo de púas. No había conseguido eliminar la pintada del todo cuando oyó el motor de un coche que se acercaba. Se volvió irritada hacia el camino. El jefe de policía traía a Eduardo. Sara se quedó mirándolos en silencio, con los brazos en jarras, hasta que ambos bajaron del coche.
—¿Te has hecho daño entrenando? —le preguntó a Eduardo.
—No, tía —respondió él.
—¿Entonces por qué te ha traído? ¿Qué te tengo dicho de pedir favores?
—No le he dado opción —intervino Marcial—. Esta noche habrá luna llena y estamos en alerta. No quiero que Eduardo ande solo por el bosque. Podrían repetirse los ataques.
—Chorradas.
—Quizás sean chorradas, pero no cuesta nada ser prudente. Además, no he venido sólo a traer al chico. Hace unos días que quería pasarme para comentarte algo. ¿Sabes el escritor ese que se deja caer cada tanto por el pueblo? Acaba de volver. Tiene la intención de instalarse aquí unos meses para escribir su nueva novela. La cabaña que ocupaba no está disponible. Y se me ha ocurrido que igual te interesaba alquilar la casa del pueblo. Es absurdo tenerla cerrada. Es una casa estupenda y enorme, podrías pedir un alquiler alto.
—¿Nunca te cansas de inmiscuirte en la vida de la gente?
—Pensé que os vendría bien el dinero.
—En vez de ocuparte de nuestra economía, deberías vigilar más de cerca a tu amigo. Todo el mundo sabe que él ha montado esos ataques. Y, por cierto, como pille a una de las hermanas Paz dibujando otro símbolo en mi puerta con ese orín de gatos, la agarraré por el pelo y se lo haré limpiar con la lengua.
—Por favor, Sara, esas mujeres son inofensivas.
—No estoy bromeando. Lo haré.
—Está bien, hablaré con ellas.
Marcial iba a meterse en el coche, cuando vio el cesto lleno de setas.
—Si quieres, las puedo llevar yo al restau... —empezó a decir, pero al ver la expresión de Sara, no terminó la frase—. Vale, vale —dijo, disculpándose con un gesto—, te dejo en paz.
Sara se sentó con Eduardo a la mesa que había frente a la casa. Juntos seleccionaron las mejores setas. Luego, ella se fue a Castañares en coche a venderlas.
El chico se quedó solo retocando con su navaja una de las pequeñas cabezas de hombre lobo que tallaba en madera de cerezo. Una vez terminadas, las pulía y les daba una capa de barniz. Al acabar una de las orejas, alzó la vista distraídamente hacia el paisaje y reparó en dos jinetes que paseaban por el prado que había detrás de la finca de los González. A pesar de la gran distancia, reconoció enseguida las figuras. Eran Natalia y Arturo. Eduardo sintió una desagradable presión en el estómago. Desde hacía unos días corría el rumor por la escuela de que salían juntos. Pero él no había querido creérselo. Desde pequeño, Eduardo había pasado horas y horas observado a Natalia jugar en aquel prado, desde lejos, sin que ella lo supiera, imaginando que eran novios. Natalia nunca había mostrado el menor interés por él en el pasado. Sin embargo, en los últimos tiempos, desde que Eduardo había empezado a destacar en atletismo, ella se mostraba mucho más simpática con él. Ese cambio de actitud le había hecho concebir unas esperanzas que acababan de desmoronarse. Ahora entendía por qué Arturo se había saltando los últimos entrenamientos. Eduardo apretó su cabeza de hombre lobo dentro de su puño y entró en casa.
Sara volvió del pueblo cuando ya era noche cerrada. Cenaron en silencio. Sara se quedó viendo la televisión y Eduardo se metió en la cama. La habitación de Eduardo se encontraba en la parte trasera, la que daba directamente al bosque. Cuando apagó la luz, el resplandor de la luna llena inundó la habitación.
La mayoría de las pesadillas de Eduardo seguía un mismo patrón: una bestia o un grupo de bestias le perseguían por el bosque para matarlo. Las fieras iban ganando terreno, acorralándolo, y él sentía que sus miembros se volvían más y más pesados, o bien se encontraba frente a un obstáculo insalvable. Pero sus perseguidores nunca llegaban a matarlo porque, en el instante en que el chico se quedaba sin escapatoria y las bestias se abalanzaban sobre él, Eduardo se despertaba de sobresalto. Las fieras no eran necesariamente hombres lobo. Podían ser vampiros, zombis o cualquier otra criatura. Incluso seres humanos. Eduardo empezó a sufrir pesadillas tras la muerte de su padre. Durante años, tras tener una, sólo conseguía dormirse de nuevo si su tía se metía en la cama con él y lo abrazaba.
Con el tiempo, sin embargo, su subconsciente desarrolló unos mecanismos de defensa que le permitieron convivir con las pesadillas: ahora, mientras estaba teniendo una, era consciente de que aquello era irreal, un mero producto de su imaginación, así que se dejaba llevar y disfrutaba de ella de la misma forma en que se puede disfrutar viendo una película de terror. Eso sí, una película de terror extremadamente realista. Eduardo todavía seguía despertándose en el momento en que el monstruo de turno le iba a matar, pero ya no le costaba volverse a dormir.
Aquella noche sufrió una de sus pesadillas.
Se encontraba en una selva y unos caníbales le perseguían para comérselo. Sus compañeros de aventura ya estaban todos muertos. Antes de conseguir huir, Eduardo había presenciado cómo el brujo de la tribu los abría en canal con un machete y les sacaba las vísceras. Eduardo había escapado haciendo un agujero en la pared de la choza en la que le retenían preso y había alcanzado la selva antes de que se diera la alarma. Ahora estaba en lo alto de un árbol y contenía la respiración para no delatar su presencia. Varios de aquellos feroces caníbales discutían entre ellos en un idioma incomprensible, cinco metros por debajo de él. Bastaba que uno alzara la vista al cielo por casualidad para que le descubrieran. Pero no lo hicieron. A una señal, se abrieron en abanico y se alejaron, batiendo la selva. Pronto los perdió de vista. Eduardo decidió avanzar por encima de los árboles, saltando de rama en rama, pero apenas había avanzado unos metros, cuando sus piernas le fallaron y se precipitó al vacío. Cayó a un río. Una docena de cocodrilos se lanzaron sobre él para despedazarlo y Eduardo se despertó de sobresalto.
A través de la ventana de su cuarto, un hombre le observaba. Eduardo gritó, aterrado, y el hombre desapareció. Todo sucedió tan deprisa, que el chico no estaba seguro de si realmente había visto aquella figura o si la había soñado. Por si acaso, Sara cogió un hacha y salió a echar un vistazo. La visibilidad era buena debido a la luna llena. La mujer permaneció diez largos minutos escrutando las profundidades del bosque y aguzando el oído, pero no vio ni oyó nada fuera de lo normal.
Al día siguiente, antes de ir al colegio, Eduardo inspeccionó los alrededores de la casa. Bajo su ventana encontró una ramita rota. El color de la madera indicaba que la rotura era reciente. Se la mostró a su tía, pero Sara no le dio importancia. Ella había presenciado varias veces el ritual de las hermanas Paz y sabía que, antes de pintar los símbolos en las puertas, las mujeres se ponían a dar vueltas alrededor de la casa que pretendían proteger de los hombres lobo, recitando extraños hechizos. Una de ellas podía haber pisado esa ramita fácilmente la tarde anterior.
Aquella noche no se produjo ningún ataque.
Por la mañana, el jefe de policía levantó el estado de alerta y la prohibición a los menores de dieciséis años de pasear solos por el bosque tras la puesta de sol. Los granjeros más precavidos siguieron encerrando a los animales en los establos por la noche. Pero no hubo que lamentar nuevos incidentes.
Unas semanas después, Marcial fue a comer a casa de su cuñado. El alcalde había organizado una barbacoa en el jardín con toda la familia para celebrar que era el único candidato a la alcaldía y que, por lo tanto, tenía la reelección garantizada. Marcial quedó a cargo de preparar el fuego. Cuando fue al garaje a por un saco de carbón, no pudo resistir la tentación de echar un vistazo alrededor. En la parte inferior de una estantería, medio ocultas tras unas cajas, descubrió unas viejas botas de agua. Las cogió. Eran de la talla 42 y, por supuesto, no tenían ningún rastro de sangre en las suelas. Sonrió y las dejó de nuevo en su sitio. Félix era único sembrando dudas.
4
Durante cinco meses, la vida de Castañares recuperó su ritmo habitual.
Eduardo se volcó en los entrenamientos y consiguió clasificarse para los campeonatos comarcales en los cien, doscientos y cuatrocientos metros lisos. El entrenador consideraba un error que el chico participara en las tres pruebas, ya que tendría que competir el sábado en las tres rondas de clasificación y, el domingo, si todo iba bien, correr las tres finales. El hombre temía que tanto esfuerzo pasara factura al muchacho y, al final, se quedara sin ninguna medalla. A ello se añadía el hecho de que, con su marca de los cuatrocientos, Eduardo había dejado fuera del campeonato a Arturo. El sentir general era que Eduardo tenía que renunciar a correr los cuatrocientos metros lisos para centrarse únicamente en las pruebas de cien y doscientos, las dos distancias en las que era realmente bueno. Así, además de aumentar sus posibilidades de victoria, permitiría a Arturo correr. Pero Eduardo había trabajado muy duro y se negó a renunciar a nada. Su sueño era ganar tres medallas de oro y volver al pueblo como un héroe.
Un día, su entrenador le pidió que le acompañara a su despacho. Nada más sentarse, descolgó el teléfono para que nadie los interrumpiera.