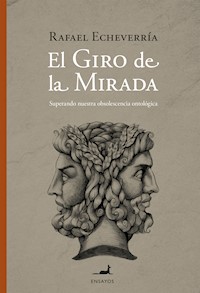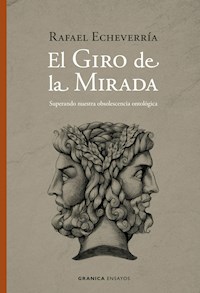
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Granica
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
La manera como nuestro sentido común concibe la realidad nos impide formular adecuadamente los problemas y desafíos que hoy encaramos y generar la capacidad necesaria para resolverlos. Todos actuamos a partir de una concepción subyacente sobre el carácter de la realidad, concepción que, siguiendo la filosofía de Heidegger, llamamos "ontología". No vemos las cosas como son sino según cómo somos nosotros. Por lo tanto, es indispensable examinar las coordenadas genéricas de la existencia humana. Ello conduce a un giro fundamental de nuestra mirada, pues implica que, antes de dirigirla al mundo exterior, resulta necesario volcarla primero sobre nosotros mismos. ¿Cómo ganar entonces la capacidad para encarar eficazmente los problemas que enfrentamos? Esta pregunta nos conduce a la propuesta central de este libro. Sostenemos que las dificultades que hoy encaramos apuntan a lo que hemos denominado "obsolescencia ontológica". En otras palabras, sostenemos que nuestro sentido común está cautivo en una determinada concepción sobre el carácter de la realidad, que no se adecua al carácter que hoy en día esa misma realidad exhibe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sobre este libro
Este libro sostiene que la manera como nuestro sentido común concibe la realidad nos impide formular adecuadamente los problemas y desafíos que hoy encaramos y generar la capacidad necesaria para resolverlos.
Esto se expresa en cuatro dominios diferentes. Primero, en la profunda crisis ecológica que compromete nuestra subsistencia. Segundo, en los desafíos inherentes a nuestra convivencia con los demás, de manera que nos sea posible mantener el orden social necesario para conducir nuestra existencia. Tercero, en los problemas que se suscitan en nuestras relaciones personales, donde encontramos dificultades para preservarlas, corregirlas y transformarlas. Por último, en la declinación de nuestro sentido de vida, indispensable para mantenernos vivos, debido a la aceleración del cambio que hoy caracteriza a nuestra época.
Todos actuamos a partir de una concepción subyacente sobre el carácter de la realidad, concepción que, siguiendo la filosofía de Heidegger, llamamos “ontología”. No vemos las cosas como son, sino según cómo somos nosotros. Por lo tanto, es indispensable examinar las coordenadas genéricas de la existencia humana. Esto es lo que acomete la filosofía de Heidegger.
Ello conduce a un giro fundamental de nuestra mirada, pues implica que, antes de dirigirla al mundo exterior, resulta necesario volcarla primero sobre nosotros mismos. Luego, sabiendo cómo somos, entender nuestra manera de comprender el conjunto de la realidad.
¿Cómo ganar entonces la capacidad para encarar eficazmente los problemas que enfrentamos? Esta pregunta nos conduce a la propuesta central de El giro de la mirada.
Sostenemos que las dificultades que hoy encaramos apuntan a lo que hemos denominado “obsolescencia ontológica”. En otras palabras, sostenemos que nuestro sentido común está cautivo en una determinada concepción sobre el carácter de la realidad, que no se adecua al carácter que hoy en día esa misma realidad exhibe. Estamos atrapados en una ontología que estamos obligados a sustituir por otra radicalmente diferente.
Rafael Echeverría
Índice
Sobre este libro
Prólogo
I
Obsolescencia ontológica: la crisis que subyace bajo muchas otras crisis
Las crisis fundamentales que enfrenta la humanidad
El nuevo escenario que plantea la modernidad
La noción de conectividad social
La crisis que nos confronta
El principal problema detrás de la crisis: nuestra capacidad de respuesta
Los límites aparentemente infranqueables del ser que somos
La noción de obsolescencia ontológica
¿Qué es ontología?
II
Gestación de la ontología metafísica
Los filósofos naturalistas
Anaximandro, el orden como transgresión
Pitágoras y el secreto de los números y las formas
Parménides, tras la búsqueda de la luz, el ser y la verdad
Heráclito y el fuego del devenir
Los filósofos materialistas: Leucipo y Demócrito
Los sofistas, el desarrollo de la areté o la excelencia ciudadana
Protágoras: el ser humano como medida
Gorgias y el poder de la palabra
Sócrates: hacia una filosofía de la vida
El nacimiento de la ontología metafísica
III
La estructura de la ontología metafísica
Las premisas de la ontología metafísica
La mirada sobre el ser humano, desde la ontología metafísica
El enclaustramiento de la filosofía
IV
Alcances sobre la modernidad
Historia y conectividad social
El nacimiento de la modernidad
El espíritu de la modernidad
La influencia de la filosofía helenística en la modernidad
V
Nietzsche y la ruptura con la ontología metafísica
Ser versus devenir
Crítica al concepto metafísico de verdad y el papel del lenguaje
Crítica a la prioridad conferida a la razón
Crítica a la noción metafísica de sujeto y la prioridad de la acción
La noción de voluntad de poder
El concepto del Übermensch
La doctrina del eterno retorno: un alcance crítico
El carácter lúdico y estético de la vida
VI
Hacia la estructura de la ontología emergente
Crítica a las premisas de la ontología metafísica
Algunos giros fundamentales de la ontología emergente
Breve alcance sobre la hasta ahora llamada “ontología emergente”
VII
Red teórica que sustenta el giro ontológico
El papel determinante de Nietzsche
Heidegger y la fenomenología de la existencia
La hermenéutica y, en especial, el aporte de Gadamer
Martin Buber y la filosofía del diálogo
La filosofía del lenguaje
Derrida y la red de filósofos inspirados en Nietzsche y en Heidegger
El pragmatismo filosófico norteamericano
La biología
El enfoque sistémico
La psicología y la antropología
La lingüística
Epílogo
Sobre el autor
Echeverría, Rafael
El giro de la mirada : superando nuestra obsolescencia ontológica / Rafael Echeverría. - 1a edición especial - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Granica, 2022.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-8935-44-7
1. Filosofía del Espíritu. I. Título.
CDD 111
Fecha de catalogación: Mayo de 2022
© 2022 by Ediciones Granica S.A.
Diseño de tapa: Juan Pablo Olivieri
Imagen de portada: Pablo Ulloa
Conversión a eBook: Daniel Maldonado
www.granicaeditor.com
GRANICA es una marca registrada
ISBN 978-987-8935-44-7
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
Impreso en Argentina. Printed in Argentina
Reservados todos los derechos, incluso el de reproducción en todo o en parte, en cualquier forma.
Ediciones Granica
© 2018 by Ediciones Granica S.A.
www.granicaeditor.com
ARGENTINA
Ediciones Granica S.A.
Lavalle 1634 3º G / C1048AAN Buenos Aires, Argentina
Tel.: +54 (11) 4374-1456 Fax: +54 (11) 4373-0669
MÉXICO
Ediciones Granica México S.A. de C.V.
Calle Industria N° 82
Colonia Nextengo–Delegación Azcapotzalco
Ciudad de México–C.P. 02070 México
Tel.: +52 (55) 5360-1010. Fax: +52 (55) 5360-1100
URUGUAY
Tel: +59 (82) 413-6195 FAX: +59 (82) 413-3042
CHILE
Tel.: +56 2 8107455
ESPAÑA
Tel.: +34 (93) 635 4120
Rafael Echeverría
El giro de la mirada
Superando nuestra obsolescencia ontológica
Para Alicia, que está en todas y cada una de estas páginas.
Prólogo
Mis últimos libros de alcance teórico fueron escritos hace ya más de diez años, en un período muy vertiginoso de mi vida en el que producía un libro detrás de otro. Desde entonces entré en una etapa en la que consideré necesario detenerme y, más bien, reflexionar y evaluar lo que ya había realizado. En lugar de seguir escribiendo, sentí la necesidad de tomar una cierta distancia, revisar mucho de lo que había sostenido y, sobre todo, concentrarme en la lectura o relectura de aquellos autores que habían atravesado aguas equivalentes, se habían dirigido en una dirección similar a la que yo había tomado o incluso en direcciones muy distintas, muchas veces opuestas. Sabía que lo que hasta entonces había acometido no era sino una lectura particular, una determinada interpretación de desafíos que podían ser abordados desde perspectivas diferentes de las que yo había escogido.
Todo esto me hizo entrar en un período distinto. Ya mi trayecto era más lento, quizás más profundo, y mi emocionalidad, más apacible. Sin embargo, sentía que los resultados adquirían un valor y una gravitación que me satisfacían. Entretanto, seguía enseñando y haciendo consultoría, todo lo cual también alimentaba el proceso reflexivo en el que me encontraba. Las preguntas que muchas veces recibía de mis alumnos me llevaban a lugares que antes no había visitado. Los problemas que enfrentaba en las intervenciones que acometía se convertían en importantes oportunidades de aprendizaje. Muy pronto hube de reconocer que estos procesos tenían el efecto de reconfigurar y otorgarle formas diferentes a lo que había realizado.
Lo anterior me ha conducido a procurar dar cuenta de estos resultados y hacerlos públicos. Hago presente que ha sido una tarea compleja. Escribir, como he dicho en otras oportunidades, no significa poner por escrito lo que ya está pensado. La escritura no es algo que esté fuera del propio proceso del pensar. Para mí es la fase superior del pensamiento, pues nos obliga a evaluar y articular ideas que, mientras no estén escritas, exhiben muchos vacíos y debilidades que no siempre se perciben si no se someten a la escritura. Y utilizo el término “muchos” pues soy consciente de que, independientemente de su articulación escrita, los vacíos y las debilidades son inherentes a todo pensamiento, se exprese este oralmente o por escrito, y no hay manera de eliminarlos por completo. Este es precisamente uno de los factores que contribuyen al desarrollo del pensamiento.
Pronto cumpliré ochenta años. La tarea que me propongo me encuentra con una energía diferente de la que exhibía hace doce años. Mi proyecto actual, por lo demás, no se agota con la publicación de este libro. Quisiera al menos poder escribir otro, sobre temas que he ido desarrollando durante estos años y que, personalmente, considero fascinantes. Y es posible que eso pueda dar lugar a un libro posterior. No quiero, sin embargo, prometer nada pues sé que, a estas alturas de la vida, eso no depende solo de mí, sino también del destino que me espera. Y a ese destino lo observo con gran respeto. Mi situación actual, no obstante, me provee algo que considero valioso. Me otorga la oportunidad de cerrar en mejor forma mi ciclo vital. La idea de participar en la clausura de mi existencia me motiva y siento que es una gran suerte disponer de la posibilidad de hacerlo.
A mi edad, el lugar que el futuro ocupa en mi horizonte vital se reduce progresivamente. En cambio, me veo atraído por las llamadas que recibo del pasado. Por preguntas sobre de dónde vengo, sobre lo que me hizo llegar a donde hoy me encuentro, sobre las experiencias que cincelaron mi actual forma de ser, sobre las cuestiones que he dejado abiertas y que sería conveniente cerrar. Eso mismo no solo se hace presente en torno de mi vida, sino también alrededor de lo que considero, con humildad, aquellas obras que he dejado en el camino. Mientras estemos vivos –reiterando una de las premisas que estuvo en el centro de la filosofía de mi padre– siempre disponemos de la posibilidad de ejecutar acciones que modifiquen el tipo de persona que hemos llegado a ser.
Menciono lo anterior no porque tenga un interés especial en hablar de mi vida sino por cuanto esto aplica también al carácter de las obras producidas. Entre ellas, rescato de manera especial la propuesta que he realizado en la articulación de un discurso que bautizara con el nombre de “ontología del lenguaje”. Es por ese discurso que me pregunto acerca de los factores que me condujeron a él y del proceso que lo gestara. Tengo claro que ese proceso no apunta solo a mí. De múltiples maneras, yo no he sido sino el “soporte” de desarrollos que me trascienden y que remiten a distintas filiaciones. Personalmente, tiendo a agruparlas en tres “genealogías”: a la primera la llamo la “genealogía personal”; la segunda apunta a “genealogía de las ideas”; y, por último, la que denomino “genealogía de las condiciones históricas concretas”, propias de la época en que me ha correspondido vivir. Me referiré a cada una de ellas por separado.
Por “genealogía personal” entiendo las experiencias que condujeron al autor a pensar lo que termina por escribir. Más allá del proceso mismo del pensamiento, hay experiencias que lo orientan en uno u otro sentido. Estas incluyen, por ejemplo, determinados encuentros personales, lecturas puntuales, crisis existenciales o eventos que inciden en el camino reflexivo que uno adopta. Entre todas esas experiencias personales hay algunas más profundas, que juegan un papel determinante en orientarnos en ciertas direcciones. Es importante separar estas experiencias de lo que en nuestra vida reviste un carácter fundamentalmente anecdótico y que nos conducen a un listado infinito de circunstancias.
En mi caso particular, debo mencionar, dentro de esta última categoría, la experiencia política que se inició en mis años de universidad, durante los cuales me correspondió ejercer como dirigente estudiantil en el proceso de transformación que llevamos a cabo en la Universidad Católica, que siguió con los años del gobierno de la Unidad Popular en Chile, gobierno que culminó con el golpe de Estado de 1973 y que se proyectó en la trágica experiencia de la dictadura militar. Este período tuvo una duración de alrededor de veinticinco años.1
Cuando aconteció el golpe de Estado, me desempeñaba como docente de la Universidad Católica y era uno de los representantes de los docentes de izquierda en su Consejo Superior. Con el golpe vino de inmediato mi expulsión de la Universidad, lo que me condujo al exilio en Gran Bretaña y me permitió dedicarme a obtener un doctorado. Mi tema de investigación fue el de la invocación efectuada por Karl Marx, del presunto carácter científico de su contribución. Durante esos años yo me definía como marxista y mi proyecto de doctorado apuntaba a fortalecer mi formación en aquel pensamiento.
El exilio me llevó no solo a reflexionar sobre el carácter del marxismo y a constatar que su invocación de cientificidad estuvo lejos de concretarse –de lo que el propio Marx era consciente–, sino a comprender cómo, muchas veces, el comportamiento de quienes nos inspirábamos en Marx nos conducía a considerar que “poseíamos una verdad a la que los demás no accedían”. No podía desconocer que ese había sido uno de los factores que contribuyeron a la radical polarización política en Chile, la que condujo a la dramática experiencia del golpe de Estado, a los años posteriores de dictadura y a la violación sistemática de los derechos humanos que entonces tuviera lugar.2
Sin que ello le reste responsabilidad a quienes llevaron a cabo el golpe y cometieron o silenciaron los crímenes de la dictadura, constataba que había aspectos del pensamiento de la izquierda, y particularmente de mí mismo, que debían ser corregidos. El marxismo se me revelaba como lo que posteriormente calificara como “una fase superior de la ontología metafísica”. Gran parte de lo que he realizado desde entonces ha apuntado a la búsqueda de una forma de hacer sentido que evitara lo anterior y contribuyera a crear condiciones más armónicas, justas y equitativas de convivencia.
Por “genealogía de las ideas” me refiero a un aspecto que ocupa la mayor parte de este libro. La propuesta global que aquí se expone remite a más de veinticinco siglos de historia del pensamiento y, en especial, del pensamiento filosófico. Y para que esta propuesta pueda ser cabalmente comprendida, me ha parecido indispensable trazar esa historia, identificar los autores más destacados que conducen a ella, estableciendo las relaciones que mantuvieron entre sí. Se trata de una historia en la que vemos cómo se cruzan influencias, cómo determinadas premisas son transmitidas de una generación a otra, cómo fueron progresivamente transformadas. Pero también se trata de una historia que incluye importantes rupturas que creo necesario identificar. De esas rupturas nació lo que he denominado “ontología emergente”, una manera radicalmente distinta de comprender la realidad.
Trazar esta historia de las ideas me ha acercado a corrientes de pensamiento y a pensadores individuales, en cuyas obras he debido sumergirme para luego salir encandilado por el brillo de sus mentes y sus destacadas contribuciones. Ellos representan lo que podríamos calificar como parte de lo mejor del pensamiento occidental. Ha sido un privilegio acercarse a ellos. Si bien sostenemos la necesidad de superar muchas de sus ideas, no dejamos de admirarlos y de descubrir, incluso, que, a pesar de la necesidad de romper con ellos, nos siguen iluminando en áreas muchas veces inesperadas. Todos y cada uno, de una u otra forma, ya sea impulsándonos o haciéndonos tropezar, representan eslabones que nos conducen adonde este libro intenta arribar. No diré más, pues espero que el texto permita a cada lector sacar sus propias conclusiones.
Pero donde procuro calar más profundamente es en la tercera de nuestras genealogías: aquella que remite a las condiciones históricas concretas” que acompañan el desarrollo de las ideas. El primer capítulo de este libro se concentra en demostrar que son las actuales condiciones históricas las que, en rigor, nos convocan a acometer un giro radical de nuestra mirada. No pongo en cuestión que las ideas precedentes inciden en la gestación de nuevas ideas. Estas no solo generan determinadas soluciones a los problemas que plantean sus autores, sino que, además, inspiran nuevos interrogantes que, a su vez, exigen soluciones diferentes.
Sin embargo, más allá de la influencia que las ideas ejercen sobre las ideas, no es menos cierto que estas remiten a la vez a las condiciones concretas de su época. Toda concepción es hija de su tiempo, de sus propias condiciones históricas. Esta es, entre otras, una de las contribuciones que el marxismo nos ha legado, al advertirnos sobre la importancia de conectar el desarrollo de las ideas, tanto con ellas mismas como también con las condiciones concretas que a los seres humanos nos corresponde vivir. Las ideas remiten a estos desafíos que los diferentes períodos históricos imponen. Los problemas que plantea nuestra época presionan al pensamiento para que se haga cargo de ellos y desarrolle posibles soluciones. Este libro no pierde de vista este vínculo con nuestro presente histórico: de manera explícita, busca contribuir a crear las condiciones para ayudar a solucionar los principales, graves y urgentes problemas que hoy enfrentamos.
Al entregarlo al público, procuro evitar la soberbia y la arrogancia. No pretendo ofrecer “la” solución a los desafíos que encaramos. Lo que este libro muestra es solo un camino que considero que nos permitiría hacernos cargo de ellos. Tengo claro que lo que expongo es apenas una interpretación dentro de un horizonte de infinitas interpretaciones posibles. El futuro dirá si lo que aquí desarrollo logra o no traducirse en una contribución significativa.
Aventura, 30 de agosto de 2022
1. Sobre lo que para mí representaran los años de activismo en la Universidad Católica, lo he relatado en una presentación que hiciera en un evento de la propia Universidad, con motivo de cumplirse los cincuenta años de la toma de la Universidad por los estudiantes. Ver Rafael Echeverría, “A 50 años de la Toma de la Universidad”, en Ediciones UC, Santiago de Chile, 2018.
2. A este respecto, ver Rafael Echeverría, “Prólogo”, en La ciencia presunta de Marx, J. C. Sáez Editor, Santiago de Chile, 2011.
I
Obsolescencia ontológica: la crisis que subyace bajo muchas otras crisis
Las crisis fundamentales que enfrenta la humanidad
Vivimos en un mundo desgarrado por grandes contradicciones. Vemos, por un lado, los innumerables frutos del progreso. Hay señales de él por todos lados. Lo percibimos en los avances del conocimiento, en el desarrollo productivo, en la disminución de la pobreza que se registra en muchos países, en la erradicación de muchas enfermedades, en la expansión de las condiciones de bienestar de la gran mayoría de la población, en fin, la lista puede seguir.
Hay también, sin embargo, otras señales, incluso sólidas evidencias, de que tras estos avances nos acechan grandes peligros que tienen visos de constituirse en verdaderas catástrofes. Mencionemos tan solo tres de ellos.
El más serio guarda relación con la profunda crisis que afecta nuestra interrelación con el entorno natural y que se expresa en la crisis ecológica. De seguir en la senda actual, es altamente probable que en un futuro muy cercano veamos desaparecer las condiciones naturales que los seres humanos requerimos para sobrevivir. En nuestro afán por crecer y por satisfacer necesidades y deseos, hemos comprometido el futuro, a tal punto que hoy, a menos que tomemos drásticas medidas, estamos avanzando en un proceso que amenaza con la extinción de nuestra especie. Las evidencias están sobre la mesa, pero, sin embargo, todavía no logramos revertir este proceso. ¿Qué impide que veamos lo que ya está frente a nuestros ojos y que tomemos, mientras todavía es posible, las acciones rectificadoras?
Detrás de esta gran crisis se revela una importante contradicción que condiciona el proceso evolutivo de las especies y que, en el caso de los seres humanos, adquiere proporciones críticas. La supervivencia de los individuos de una especie depende de las condiciones que aseguran su continuidad. Por lo tanto, si las condiciones para que una especie pueda sobrevivir se ven comprometidas, ello, por definición, compromete la supervivencia de sus miembros. El problema surge por el hecho de que la especie no es un agente de comportamiento. La especie no puede, por sí misma, hacerse cargo de sus propias condiciones de supervivencia. Como concepto, la especie humana solo designa a un conjunto de entes vivos que comparten determinados atributos, a rasgos y condiciones existenciales comunes.
Dicho de otra forma, la especie como tal no es un ente con capacidad de comportamiento propio. A esto apuntamos cuando señalamos que no es un agente. Son los individuos, los miembros de una especie, los que exhiben una capacidad de acción que incide en sus condiciones de bienestar y de supervivencia.
Esto representa una contradicción inherente a toda especie. Pero en el caso de los seres humanos, esta contradicción habilita determinaciones que otras especies no pueden alcanzar. Debido al nivel diferencial de conciencia que exhiben, ellos pueden hacer dos cosas que los diferencian de otras especies. En primer lugar, tomar conciencia de esta contradicción y evaluar si sus comportamientos, de manera concreta, están efectivamente comprometiendo la continuidad de la especie. En segundo lugar –y de ser este el caso– pueden modificar sus comportamientos individuales, de modo que no solo respondan a sus condiciones de bienestar y supervivencia como individuos, sino que simultáneamente garanticen la continuidad de la especie.
Esta solución, como vemos, descansa en la particular capacidad de conciencia de los seres humanos y representa, en definitiva, una opción ética que nos conduce a autolimitarnos, a asumir sacrificios en beneficio de la especie. La pregunta clave, por lo tanto, es: ¿qué está impidiendo que asumamos tanto nuestros propios deseos e intereses como también los intereses de nuestra especie? ¿Qué impide que hagamos, como especie, este giro a una ética diferente de comportamiento? Disponiendo de las evidencias que obran frente a nosotros, ¿qué nos frena?
Una segunda crisis se despliega, tanto a nivel de nuestras relaciones personales como en las modalidades de convivencia social en las que nos desenvolvemos. Junto con los avances logrados en este plano, también se ha producido una expansión de nuestra conciencia ética y se han expandido nuestras expectativas y aspiraciones. Esto se traduce en el hecho de que, para amplios sectores de la población, las condiciones actuales de vida y el tipo de relaciones sociales que mantenemos, aunque puedan representar avances al compararlas con el pasado –en el que incluso las aceptábamos–, hoy nos resulten crecientemente intolerables, a pesar de los progresos materiales alcanzados. Por sí mismos, ellos son insuficientes, pues no se adecuan a los nuevos estándares éticosa las expectativas y aspiraciones de vida que hoy hemos desarrollado y que consideramos legítimas.
Por lo tanto, las condiciones vigentes de pobreza, de desigualdad social, de discriminación y, en general, la falta de respeto por lo que actualmente consideramos los derechos de todo ser humano amenazan con desgarrar las condiciones básicas de nuestra convivencia. Nuevamente, ¿qué nos impide resolver adecuadamente esta crisis y subordinar nuestros intereses individuales a los nuevos estándares que en el presente requieren nuestros sistemas sociales, nuestras comunidades?
Sin embargo, hay una tercera crisis no menos importante. Esta pertenece al dominio de la relación que cada individuo mantiene, no con su entorno natural ni con los demás, sino con su propia vida. Los seres humanos somos un tipo particular de ser vivo. Para lograr sobrevivir, no nos basta con reproducir las condiciones materiales que requerimos para tal fin. Nos referimos a lo que Humberto Maturana y Francisco Varela denominaron autopoiesis,3 término que apunta a la capacidad de autorreproducción y de autorregulación biológica que define y caracteriza a todo ser vivo. Los seres humanos necesitamos algo más: conferirle sentido a nuestra vida. Son dos, por lo tanto, los procesos que deben activarse para garantizar nuestra supervivencia: el proceso biológico de la autopoiesis, pero también el ciclo de regeneración del sentido de la vida.
Dicho de otra forma, necesitamos reproducir un determinado juicio, el cual se expresa en la frase “Mi vida tiene sentido”. Sin este juicio, sentimos que el futuro se nos cierra y que el presente nos desgarra. Perdemos la esperanza, aquel elemento que Zeus incluyó en el fondo de la caja que le regalara a Pandora, la esposa de Epimeteo (“aquel que solo mira hacia atrás”), por haber este ayudado a su hermano Prometeo (“aquel que solo mira hacia adelante”), que había robado el fuego a los dioses para entregárselo a los seres humanos. Como sabemos, la caja de Pandora contenía todos los males imaginables. Sin embargo, en el fondo de la caja se encontraba también Elpis, la Esperanza, que permitía seguir creyendo en el futuro y con ello aseguraba que, más allá de los males, nos mantuviéramos vivos.
Una vida sin sentido compromete la esperanza y termina por comprometerse a sí misma. Son muchas las ocasiones en las que perdemos el sentido de la vida y nos aferramos a la esperanza, apostamos por ella, hasta que logramos recuperarlo. Esta es una experiencia por la que todos hemos pasado. Sin embargo, en esta última fase de la modernidad ha habido un cambio fundamental en nuestras condiciones de existencia. Se acrecentaron las dificultades para recuperar nuestro sentido de vida. Estamos perdiendo la apuesta por la esperanza, lo que confiere a nuestra existencia una particularidad que en otras épocas no se registraba. A pesar de los múltiples progresos, en los hechos, nos está resultando cada vez más difícil vivir.
Uno de los grandes méritos de Friedrich Nietzsche fue haber advertido esta situación con una claridad inédita hasta entonces. Hay múltiples aspectos en su obra que apuntan en esta dirección. Lo vemos, por ejemplo, en su análisis del nihilismo, término que viene del latín nihil, que significa “nada”. Con él, Nietzsche procura dar cuenta de este fenómeno de pérdida de sentido que caracteriza a nuestra época. Hoy tenemos la sensación de que el ser que somos dejó de sostenernos y que nos enfrentamos crecientemente al abismo de la nada. Ese ser que era fuente de luz y de sentido ahora pareciera haber perdido su eficacia y nos vuelve la espalda. Se trata de un fenómeno que, en su opinión, nos obliga a comprender sus causas para poder encararlo y para recuperar nuestra capacidad de conferir sentido a la vida.
El mismo tema está presente en el pronunciamiento de Nietzsche de que “Dios ha muerto” y de que “somos nosotros quienes lo hemos matado”. Dios, el Ser supremo, había sido por mucho tiempo el depositario de nuestro sentido de vida y nos garantizaba que, a pesar de los sufrimientos, había otra vida, luminosa, que nos esperaba en el más allá, y que el sentido de esta vida consistía en hacer méritos para ganar el derecho de acceder a aquella. Esta creencia nos conducía a concebir esta vida como un mero sacrificio para conocer la vida verdadera. Aunque reforzábamos el desprecio por esta existencia, lográbamos vislumbrar una luz al final del túnel de la existencia.
Se nos enseñaba que Dios nos brindaba compañía, que nos protegía a pesar de nuestras aflicciones. Que podíamos conversar con Él, hacerle llegar nuestras plegarias, nuestras súplicas y que, de una u otra forma, nos respondía, aunque no siempre entendiéramos sus respuestas. Que, a pesar de nuestros sufrimientos, nos amaba y cuidaba de nosotros.
Sin embargo, hoy tenemos la sensación de que Dios dejó de respondernos. Que cuando golpeamos a su puerta, no hay nadie que conteste. Que pareciera haberse marchado. Que quizás ya no esté. Este es un problema que, según Nietzsche, tenemos que resolver. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios pareciera habernos dado la espalda?
Es importante reconocer que la idea de Dios sigue convocando a un número significativo de personas, para quienes “la muerte de Dios” no les habla de su propia experiencia. Eso está a la vista. Lo que nos preocupa es el número creciente de individuos que, habiendo sido creyentes, hoy viven sin aquel amparo. Esta es una situación empírica, un hecho que podemos reconocer, independientemente de nuestras creencias.
Pero Nietzsche hace otra observación al respecto. Al inicio de su obra Aurora (traducida también como Amanecer), nos señala que la humanidad transitó desde una larga fase marcada por el hecho de que la vida nos enfrentaba a múltiples problemas, a otra fase muy diferente, en la que la vida misma se convirtió en nuestro principal problema.
Es necesario reiterar que el escenario al que estamos aludiendo no se configura solamente como la expresión de determinadas ideas, posiciones u opiniones, sino que apunta a experiencias concretas. Uno podrá discrepar de muchas de las ideas de Nietzsche, pero no podemos dejar de reconocer que busca interpretar situaciones que nos resultan familiares y merecen toda nuestra atención.
Repitamos lo dicho: el ser humano no puede vivir sin encontrar sentido a su vida, sin ser capaz de reproducir ese juicio de sentido que con frecuencia se le escurre de las manos. Este es un tema al que volveremos, no solo al hablar de Nietzsche, también al abordar la filosofía existencial de Martin Heidegger, posiblemente la contribución filosófica más importante del siglo xx. Se trata, por lo demás, de una cuestión central, sugerida por uno de los filósofos más tempranos de la modernidad. Nos referimos a Blas Pascal, que, al percibir las primeras manifestaciones de este sinsentido, señala que los seres humanos suelen responder negándolo, optando por una vida centrada en la diversión, en la distracción. El espectáculo en todas sus manifestaciones es la expresión más cabal de esta forma de enfrentar el sinsentido del cual nos habla Pascal.
Más allá del espectáculo, hay múltiples formas de evasión, de tomar atajos, de darles la espalda a los desgarramientos de la vida. Una estrategia diferente guarda relación con la búsqueda compulsiva de satisfacción de deseos. A ella corresponden, por ejemplo, la búsqueda incesante de satisfacción sexual y el consumismo obsesivo. Pero bien sabemos que el placer sensual es efímero y no conduce por sí mismo a la felicidad, al bienestar y a dotar de sentido a la vida. El placer es sin duda un factor importante y necesario de la existencia. De lo que se trata es de evaluar hasta qué punto nos refugiamos en el placer como una estrategia evasiva, como una forma de soslayar los desafíos que plantea la vida.
Como dijimos, las estrategias de evasión son múltiples. No es nuestro propósito abarcarlas todas y profundizar en ellas. Somos conscientes de que hay muchas más de las que mencionamos. Cabe considerar, por ejemplo, la estrategia de las “postas terapéuticas”, cuando se acude a un terapeuta tras otro, buscando alivio o respuestas que nosotros somos incapaces de proveer. O bien aquello que caracterizamos como “viajes de turismo espiritual”, en los que buscamos distintas propuestas, anhelando soluciones que las fuentes espirituales tradicionales dejaron de proporcionarnos.
Sin embargo, existen algunas de ellas que, por sus efectos, no podemos dejar de citar. Nos referimos, en primer lugar, a aquellas que lindan con lo que podríamos calificar como patologías, por sus posibles consecuencias. Entre ellas cabe mencionar las adicciones que desarrollamos en relación con el consumo de drogas y estimulantes, de medicamentos antidepresivos (no ajenos a la categoría de drogas) y de alcohol. Todos ellos son caminos para lidiar con la experiencia del vacío existencial, muchas veces resultante de situaciones en las que sentimos haber estado al borde del abismo, en las que experimentamos no tener los soportes que nos hacían falta o el hombro necesario para reconfortarnos. Se trata, en última instancia, de manifestaciones de esa “muerte de Dios”. Al respecto, el poeta Arthur Rimbaud, en su poema Délires I, nos habla de esos períodos de la vida en los que sentimos que
La vraie vie est absente.
Nous ne sommes pas au monde.
(“La verdadera vida está ausente.
No nos encontramos en el mundo”).
Períodos en los que, en efecto, nos embarga la sensación de que el sentido de una vida verdadera está ausente y pareciera que nos estamos hundiendo, como si realmente no estuviéramos en el mundo.
Por último, no podemos evitar hablar de la “solución final”. Nos referimos al suicidio. Albert Camus exploró en su literatura ese estado de pérdida de sentido en el que nos sentimos extranjeros del mundo que habitamos y de nuestra propia existencia. Períodos en los que los demás devienen irrelevantes, en los que muy a menudo la alternativa del suicidio se asoma en nuestro horizonte pues nos sentimos cautivos del sinsentido. Entender el suicidio es hoy una exigencia fundamental para interpretar adecuadamente la vida humana.
Tanto las adicciones como el suicidio conforman lo que en medicina muchos llaman “las muertes por desesperación” y estas ya representan, directa o indirectamente, el porcentaje mayoritario de causas de fallecimiento en varias sociedades. ¿Cómo hacernos cargo de esto? ¿Hay acaso alguna solución? De haberla, ¿qué nos impide acceder a ella?
Ligado a lo anterior, sin embargo, se presentan causas muy diferentes que inciden en el cuadro que acabamos de describir y que agravan estos resultados. Estas causas remiten a las condiciones estructurales concretas que hoy enfrentan los sistemas sociales de los que participamos.
El nuevo escenario que plantea la modernidad
Vivimos un tiempo sin precedentes. Son múltiples los abordajes que podrían atestiguarlo. El mundo que se caracterizaba por su diversidad y segmentación terminó por globalizarse y tiende cada vez a hacerse más homogéneo. Esta globalización, si bien plantea múltiples problemas, no se disolverá. Difícilmente volvamos al mundo marcado por el tipo de diversidad y por la segmentación de antaño.
Este es también un mundo que generó un incremento insólito de la libertad individual. Nunca el individuo se había sentido tan autónomo, tan dependiente de sí mismo. Muchos de los lazos que ataban y restringían nuestra capacidad de acción, sin desaparecer del todo, parecieran ceder. La subordinación a una tierra, a una comunidad particular, a una determinada cultura, se hace cada vez más débil. Lo vemos en los distintos procesos migratorios, tanto hacia el interior de cada territorio como entre países.
Ese mismo individualismo nos permite decidir el tipo de vida que deseamos llevar. La vida, para muchos, dejó de tener un único camino o tan solo unos pocos. Por el contrario, estos devinieron prácticamente infinitos. Esta certeza, además de hacerse presente en nuestras opciones laborales, se extiende a prácticamente todos los dominios de nuestra existencia, incluidas las relaciones personales, creencias, inclinaciones políticas, orientaciones sexuales, etcétera.
Esa creciente individuación plantea sin duda muchos problemas, pero, a la vez, nos confiere un sentido de libertad inédito hasta ahora. Ligado a lo anterior, como dijimos, se produjo un notable incremento de la competencia, que afecta al conjunto de nuestro mundo globalizado y que sigue siendo un factor constante de estímulo a la innovación y al emprendimiento.
Como consecuencia de lo anterior, el mundo actual enfrenta olas crecientes y cada vez más aceleradas de transformación. Estas transformaciones, por su parte, crean olas de obsolescencia que serán mucho mayores en el futuro. Lo que antes funcionaba hoy deja de hacerlo y sabemos que las nuevas formas de operar serán, en lapsos cada vez más breves, sustituidas por otras que no siempre seremos capaces de anticipar. Esto se traduce en la sensación de que el tiempo incrementa su velocidad.
En el pasado, las condiciones históricas se sustentaban en un marco de relativa estabilidad. Naturalmente, existían cambios y desafíos que nos veíamos obligados a sortear. Pero operaban sobre un trasfondo de estabilidad en el que solíamos guarecernos para responder a ellos. Los cambios se desarrollaban en un contexto que nos daba la impresión de que lo que se conservaba era siempre mayor que aquello que se transformaba.
Hoy en día ese trasfondo desapareció. La balanza entre la estabilidad y la transformación, entre el cambio y la conservación, terminó por inclinarse hacia la transformación. La estabilidad, por el contrario, tendió a alejarse progresivamente de nuestro horizonte existencial.
La noción de conectividad social
¿Cuáles son los factores que presiden este escenario? ¿Qué es lo que genera estas profundas olas de transformaciones y sus consecuentes olas de obsolescencia? Sostenemos que estos factores remiten, por lo general, a un mismo fenómeno que podemos identificar con la noción de conectividad social. Es preciso, sin embargo, hacer una advertencia. Esta noción no alude solamente a la expansión de las posibilidades de comunicación que hoy detectamos, por ejemplo, como consecuencia de la expansión de las redes sociales. Esto último es, sin duda, expresión de la conectividad, pero representa su acepción más “débil”, en la que un importante elemento suele estar ausente. No basta con la expansión de la comunicación. Es también crucial evaluar el tipo de resultados asociado a ella.
Desde nuestra perspectiva, la conectividad social remite a la amplitud y a la frecuencia de las interacciones entre los miembros de un determinado sistema social, pero también, y de manera muy importante, a los efectos que esas interacciones suscitan, tanto en los individuos involucrados como en los sistemas a los que pertenecen. De lo que se trata es de determinar si tales interacciones, más allá de su amplitud y frecuencia, son capaces de generar transformaciones en ambos niveles.
En su acepción “fuerte”, por lo tanto, la conectividad social da cuenta de la capacidad de transformación mutua que exhiben los miembros de un sistema social en su dinámica de interacciones. En otras palabras, se trata de la capacidad de afectación recíproca que resulta de tal dinámica. Cuando esto es recurrente y se mantiene en el tiempo se produce, además de transformaciones puntuales, un proceso en espiral de transformaciones crecientes que afecta de manera cada vez más rápida y profunda, tanto a quienes participan directamente en él como al sistema que conforman.
Por lo tanto, mientras la acepción “débil” de la conectividad se restringe a los efectos de transmisión de información, de activación de respuestas y de aprendizajes acotados a las prácticas y los conocimientos del agente iniciador, la acepción “fuerte” enfatiza además el efecto de transformación de los comportamientos de los agentes involucrados y, sobre todo, presupone innovación.4
Si nos situamos a escala de las sociedades en su conjunto, constatamos que el nivel de conectividad social que, en su acepción “fuerte”, desarrollan (y por lo tanto su capacidad de innovación y de transformación), se halla condicionado por varios otros factores. El primero apunta a las tecnologías de información y de comunicación, a través de las cuales se canalizan las dinámicas de interacción de los miembros del sistema social. Pero no podemos dejar a un lado los cambios a nivel de los medios de transporte, del desarrollo del comercio y del sistema financiero que lo sostiene.
Si, en cambio, nos situamos a escala de sistemas sociales más restringidos –como, por ejemplo, un equipo de trabajo, la sala de clase en la escuela, la familia o incluso la pareja, por mencionar solo algunos–, el nivel de conectividad está asociado al desarrollo de determinadas competencias conversacionales que no solo inciden en ellos mismos, sino que generan efectos no despreciables en los sistemas en los que estas unidades mencionadas están contenidas. La identificación de estas competencias conversacionales y la enseñanza que proponen han constituido uno de los ejes de los procesos formativos que, por nuestra parte, hemos desarrollado.
Lo mismo ha estado presente en el trabajo que hemos realizado con distintos sistemas sociales, se trate de empresas, organismos públicos, entidades educativas, etc., y con los subsistemas que existen en su interior. En estos casos, nuestro objetivo ha sido incrementar el desempeño de estos sistemas o subsistemas, de manera de mejorar sus resultados, así como las condiciones internas de convivencia y bienestar. Nuevamente, nuestro énfasis ha estado puesto en desarrollar en sus miembros aquellas competencias conversacionales necesarias para incrementar su conectividad social. Muchos de los problemas que afectan estos sistemas sociales atañen precisamente a las deficiencias que sus miembros exhiben para incrementar su capacidad de conectividad social, tanto a nivel individual como a nivel de la dinámica de interacciones del respectivo sistema.
La crisis que nos confronta
Disponiendo de la noción de conectividad social en su acepción “fuerte”, volvamos la mirada a la situación actual, buscando entender las causas y los factores que la constituyen. Vivimos lo que llamaría “la cuarta gran revolución” en el dominio de las tecnologías de información y comunicación. Las tres primeras fueron la invención de la escritura, del alfabeto y de la imprenta, con sus respectivos efectos colaterales. Hoy encaramos la cuarta: la revolución digital.
A partir de un proceso que se inicia en la década de 1940, con el diseño de tecnologías capaces de descifrar los mensajes militares secretos que se utilizaban en la Segunda Guerra Mundial, se llega, a fines de la década de 1980, a la invención de Internet, que masifica los desarrollos previos, acelera desarrollos nuevos y alcanza en pocas décadas prácticamente al conjunto de la población del mundo. Esto no solo produce redes de comunicación mundial, sino también grandes bases de datos de acceso generalizado, tanto de información como de conocimientos, lo que se traduce en una conectividad inédita entre personas y organizaciones, que luego se amplía en forma sostenida entre máquinas; luego entre la biología de los individuos y las máquinas, en un proceso cada vez más acelerado de innovaciones que, a la fecha, apenas está en ciernes.
Simultáneamente, y muchas veces estimulados por lo anterior, se expanden los medios de transporte, el comercio y el sistema financiero, que devienen, además, en un factor determinante para promover una espiral creciente de emprendimientos e innovaciones. Nuestro propósito no es el de profundizar en las múltiples dimensiones asociadas a estos nuevos escenarios. Nos interesa tan solo reconocer sus impactos en los cambios que estas producen y en las transformaciones que estimulan. Como vimos, esto es inherente a la conectividad social. No en vano las tecnologías de información y de comunicación han sido las tecnologías del cambio. Ellas no solo generan alteraciones concretas en prácticamente todas las áreas: su efecto más notable es el de estimular el propio cambio en su interior. No es de extrañar que las transformaciones se acentúen en un grado todavía mayor y cada vez más acelerado en el dominio de las mismas tecnologías de información y de comunicación.
Esto es lo que, a nuestro modo de ver, está detrás de las grandes olas de transformación y de obsolescencia a las que hacíamos referencia. Vivimos en una época signada por los cambios, los cuales producen otros cambios cada vez más profundos y se generan de manera cada vez más acelerada. Eso implica que la realidad se transforma día a día ante nuestros propios ojos, por lo que nos resulta muy difícil anticipar cómo será dentro de una década. Los ciclos de transformación se acortan a diario. Digámoslo a la inversa: el tiempo se aceleró, corre y correrá cada vez más rápido. Lo que está aconteciendo desafía nuestra capacidad de imaginación.
Hace un par de décadas se acuñó una ingeniosa frase para dar cuenta de esta situación. Se señalaba que “hoy, lo único constante es el cambio”. Si nos detenemos en esa frase, descubriremos que también quedó obsoleta. El cambio al que alude dejó de ser constante. El cambio cambió. Luego de haber sido lineal y acumulativo, devino exponencial, masivo y sistemático. Previamente, reconocíamos algunos momentos en la historia en los que se producían grandes saltos cualitativos. Esos momentos especiales eran llamados “revoluciones”. Actualmente vivimos en una revolución permanente que afecta muy diversos dominios de nuestra existencia.
El principal problema detrás de la crisis: nuestra capacidad de respuesta
Lo anterior genera problemas en todos los dominios de nuestra existencia. Cada vez tenemos más dificultades para responder a todos estos desafíos de manera mínimamente eficaz. Y sabemos que esto no tiene visos de mejorar, sino que, por el contrario, será cada vez más problemático. Por lo general logramos, no sin obstáculos, afirmarnos en algunas áreas, pero simultáneamente vemos cómo se degradan otras. Sentimos que la vigencia de nuestras competencias se acorta peligrosamente.
Nuestra primera reacción suele ser la de situar los problemas en el entorno en el que nos desenvolvemos. Pero no es allí donde reside el problema. Un problema que no puede resolverse no es un problema. Muchas veces es un llamado a reformularlo; una advertencia de que, quizás, lo estamos planteando mal. Una señal de que, tal vez, parte de él reside en su formulación.
La hipótesis anterior permitió grandes revoluciones en la historia del pensamiento. Sucedió por ejemplo con Copérnico cuando, percibiendo los múltiples inconvenientes con los que se enfrentaba la concepción geocéntrica –que suponía que la Tierra era el centro del universo–, comprendió que podían resolverse sustituyendo tal supuesto por una concepción heliocéntrica, que postula que nuestro planeta gira alrededor del Sol.
Lo vemos también en el campo de la filosofía, en la solución que Immanuel Kant brindó a las dificultades con las que David Hume se enfrentaba para dar cuenta del proceso de conocimiento. Hume las encaraba a partir del supuesto de que la mente juega un rolpasivo y que se configura a partir del efecto que producen las impresiones asociadas a nuestras experiencias. Siguiendo este argumento, Hume debió terminar reconociendo que no lograba dar explicación a fenómenos clave de nuestra capacidad de conocimiento.
No vamos a profundizar en la filosofía de Hume.5 Lo que nos interesa es captar la “forma” que asumían las dificultades de su filosofía y que él mismo se vio obligado a reconocer.
Kant procuró resolver el mismo problema y lo hizo postulando que la mente no juega un rol pasivo sino un rol activo en la formación del conocimiento, pues es ella la que le confiere orden y estructura. Y lo hizo a través de lo que llamaba las categorías a priori del entendimiento6 y de las dimensiones del tiempo y del espacio. Sin abundar en esto, bástenos con decir que estas categorías no provienen directamente de las impresiones, sino de la capacidad articuladora de la mente. No en vano Kant caracterizaba su contribución como un “giro copernicano”. El recurso que utilizaron Copérnico y Kant es, en efecto, equivalente.
Volviendo a lo que sosteníamos, es importante aceptar que muchos de los cambios que hoy nos desafían, no pueden ser alterados ni evitados. Se han convertido en “datos” de nuestra existencia y, como tales, solo nos cabe registrarlos, asumirlos y encararlos. Para hacerlo quizás debamos buscar soluciones en lugares distintos de donde acostumbrábamos a hacerlo. Lo que hoy nos sucede es equivalente al caso de quien perdió la llave de su casa en la calle y se limita a buscarla en el lugar iluminado por el farol y no en el rincón oscuro donde probablemente se encuentre.
Es fundamental, por lo tanto, resituar el problema. Muchos de los desafíos que encaramos en la actualidad no provienen únicamente de nuestro entorno, sino de nosotros mismos. El principal de todos ellos reside en nuestra incapacidad para responder adecuadamente a los desafíos que plantean estos entornos. Hacer este giro hacia nosotros mismos es algo que creemos fundamental. De lo contrario estaremos luchando contra fantasmas que no alcanzamos a tocar. El problema reside en nuestra capacidad de readaptarnos a una realidad en permanente transformación, desafío que se expresa en una ecuación en la que la única variable modificable somos nosotros mismos.
Digámoslo de otra forma. A las transformaciones y obsolescencias no basta con responderles a través de intervenciones dirigidas hacia el mundo. Por el contrario, se vuelve necesario realizar en nosotros transformaciones de una profundidad equivalente a aquellas que tienen lugar en el mundo.
Pero así dicho, es todavía insuficiente. Tenemos que tomar conciencia de que los cambios van a ser constantes y que, por lo tanto, tampoco podremos detener los procesos de cambio en nosotros mismos. Lo que está en juego, entonces, no consiste en generar en nosotros cambios particulares a la medida de los desafíos que encaramos, sino en generar procesos de transformación cada vez que sea necesario. Se trata de acometer una transformación personal que nos provea de una capacidad de respuesta y de transformación permanente.
Hoy estamos muy lejos de poder responder a ese desafío. Por el contrario, una de nuestras primeras reacciones se expresa en la sensación de que los cambios nos abruman y que, siendo como somos, simplemente “no damos la marca”. Y es precisamente en ese “siendo como somos” donde, según creemos, podemos encontrar un camino de resolución.
Examinemos por un momento esa expresión, que describe perfectamente lo que estamos enfrentando. En efecto, siendo como somos, no podemos. No puede decirse de mejor manera. Tenemos la clara sensación de que la más importante de todas las obsolescencias que enfrentamos reside en nuestra propia forma de ser.
Para muchos, sin embargo, llegar a esa formulación resulta algo tan desalentador que los lleva a sentir que están en un callejón sin salida. Si de lo que se trata se resolviera modificando nuestra forma de actuar, posiblemente sería más fácil. Pero si lo que está en juego es nuestra forma de ser, entonces nuestras posibilidades se desvanecen. Pareciera que no está en nuestro poder modificar el tipo de persona que somos. Si las restricciones nos confrontan con los límites de nuestro ser, no hay nada que podamos hacer, salvo caer en una profunda resignación. El problema, supuestamente, no tendría solución.
No obstante, si hemos avanzado hasta ese punto, no es este el momento de retroceder. En rigor, no estamos frente a un muro infranqueable. Nos hallamos en el umbral de la solución, solo que no lo estamos viendo.
Si siendo como somos no podemos resolver los problemas que la realidad nos plantea, el camino que debemos tomar no es otro que el de transformar la manera en que nos concebimos y los límites que asociamos a la interpretación acerca de cómo somos. Quizás, al rectificar la manera en que nos concebimos, encontremos una puerta que nos conduzca por la senda de la disolución de los límites que nos autoasignamos. La puerta que se nos abre nos conduce por la senda de la superación. La pregunta que debemos plantearnos, por lo tanto, es: ¿qué nos impide ver la puerta que se nos presenta como un muro?
Los límites aparentemente infranqueables del ser que somos
Son muchos, quizás demasiados, los que enfrentados a la solución que sugerimos la desecharán por inviable, tildándonos de ingenuos. Muchos nos responderán que tal senda no existe. Que lo que hay es efectivamente un muro y no una puerta. Que una vez que alcanzamos los límites del ser que somos no hay nada que podamos hacer. Que estamos atrapados en el ser que el destino nos impuso. Hagámonos, entonces, cargo de ello.
Exploremos empero el fundamento de esa objeción. ¿En qué se sustenta? Comencemos explorando en el dominio de las ciencias y, en particular, de la biología. Consideramos que en la actualidad toda reflexión sobre los seres vivos debe hacerse de la mano de la biología. Y una de las enseñanzas de la biología es que todo ser vivo está determinado por su estructura biológica. En otras palabras, que solo puede hacer lo que su biología le permite. De aquí se deduce, entonces, que es muy importante examinar los límites que la biología nos impone.
Desde fines del siglo xx, la neurobiología devino la rama más importante de la biología. Antes lo habían sido la genética y la biología evolutiva, cuyos avances ya están plenamente asentados en el pensamiento biológico. Pues bien, uno de los conceptos centrales de la neurobiología es el de la plasticidad neuronal o sináptica, la cual reconoce que nuestro sistema nervioso es recurrentemente transformado por las experiencias que vivimos y que tales transformaciones son conservadas para, desde allí, generar otras, nuevas. La plasticidad neuronal, por lo tanto, es un atributo de nuestra estructura biológica.
El concepto de plasticidad se diferencia del de elasticidad por cuanto este último involucra cambios que preservan la tendencia a retornar al estado original. El rasgo principal de la plasticidad es el de la conservación de las transformaciones registradas.7
Si algo nos enseña la biología, por lo tanto, es que habilita procesos de importantes transformaciones, lo cual supone también algunas restricciones. Nuestra plasticidad tiende a reducirse con la edad, pero no desaparece. Esto determina que ciertos aprendizajes logren realizarse con gran facilidad en la edad temprana pero no, en general, en la edad tardía. Sin embargo, nuestra voluntad de transformación incide para limitar esas reducciones. Así pues, aunque es cierto que estamos determinados por nuestra estructura biológica, no lo es menos que podemos intervenir en esa misma estructura y, al hacerlo, modificar las condiciones previas de determinación. Eso no descarta que para habilitar determinadas posibilidades sea necesario implementar, no una acción determinada sino un proceso de acciones.
Lo que logramos alterar en todo proceso de transformación es siempre parcial, y lo que se conserva es mucho mayor. No obstante, esta relación tampoco descarta que aquello que transformamos muchas veces corresponda a lo que en el enfoque sistémico se denomina “puntos de palanca” (leverage points) que, debido a la conectividad que mantienen con otros aspectos de nuestra estructura, son capaces de cambios cualitativos, cambios que otras transformaciones de esa misma estructura no logran generar.
No todos los cambios producen los mismos efectos. Algunos logran expandirse por el conjunto del sistema afectado con una amplitud mayor que otros. Hay otros que poseen tal profundidad en sus resultados que afectan en mayor grado el carácter del sistema y de su operar. Saber escoger lo que requiere ser transformado para alcanzar los resultados buscados, por lo tanto, resulta determinante. De acuerdo con a donde dirijamos la transformación, los resultados serán radicalmente distintos.
En todo presente, no solamente somos de una determinada forma: somos también un conjunto de aspiraciones con respecto al futuro, un proyecto que resulta de aquellos proyectos que fuimos en el pasado. Somos también la expresión de carencias a las que respondemos con una determinada conciencia de lo que nos falta, de lo que quisiéramos tener y no tenemos, de lo que quisiéramos ser y no somos. Esto define determinados caminos de transformación y excluye otros. El futuro nos proporciona la posibilidad de llegar a ser lo que hasta ahora no fuimos, así como también de dejar de ser de aquella manera que no nos satisface.
Todo lo anterior nos lleva a reconocer que, si bien la biología y el tipo de ser que fuimos y somos imponen límites a nuestras posibilidades de transformación, nada indica que estos límites impidan cambios cualitativos. Es más, la propia biología atestigua, como sucede en el caso de los llamados trastornos mentales, que tales transformaciones son posibles. Y así como ellas se manifiestan en determinadas patologías, bien podemos hacer uso de esta capacidad de transformación para impulsar alteraciones que, en vez de limitar, expandan nuestra existencia.
Sin embargo, a pesar de lo anterior, son muchos los que creen que cambiar no es posible. ¿De dónde proviene esta creencia? ¿Cuál es entonces su causa? ¿Qué nos conduce a pensar en esta imposibilidad?
La noción de obsolescencia ontológica
Si los múltiples problemas planteados hoy por las transformaciones del mundo generan profundas obsolescencias en nuestra existencia, hasta llevarnos a pensar que el tipo de ser que somos devino obsoleto, ¿qué camino disponemos para superar esta situación? Si, en último término, el problema reside en nuestra capacidad de respuesta, ¿cómo podemos esgrimir una respuesta válida? Si vivimos la experiencia de estar frente a un muro aparentemente infranqueable, ¿cómo lograr ver en él una puerta que nos habilite a atravesarlo? Si la biología no nos impide acometer cambios cualitativos en nuestra forma de ser, ¿qué nos lleva a pensar que no podemos hacerlo?
Sostenemos que, para encontrar las respuestas, debemos seguir el camino que, en su momento, emprendieron Kant y, más tarde, a pesar de sus diferencias con este; Nietzsche, Heidegger y Ludwig Wittgenstein. Reiteremos lo señalado: el problema no reside en el mundo sino en nosotros mismos. Pero tampoco en nuestra biología, más bien en el modo como conferimos sentido al mundo, a la vida y a nosotros mismos. En definitiva, en el tipo de observador que somos. Este observador ordena el mundo generando interpretaciones que remiten, más bien, a su propio carácter antes que a una realidad exterior a él.
Esa realidad exterior, en rigor, nos está vedada. No estamos señalando que no exista una realidad exterior, sino simplemente que no tenemos acceso a ella. Nuestras interpretaciones se sustentan en otras interpretaciones que, a su vez, se sustentan en otras interpretaciones y así sucesivamente. Nuestro mundo resulta de una construcción lingüística y, como tal, debemos diferenciarlo de la noción de la realidad exterior. Mundo y realidad exterior son conceptos diferentes.
¿Significa esto que, en la medida en que nuestras interpretaciones no dan cuenta de la realidad tal cual es, toda interpretación es igualmente válida? De ninguna forma. De acuerdo con las interpretaciones que adoptemos, generamos resultados diferentes y, como lo plantea el pragmatismo filosófico, estas diferencias interpretativas hacen una diferencia en los resultados obtenidos.
Nuestras interpretaciones no son indiferentes. No dan lo mismo. De esta premisa se deduce que la validez de nuestras interpretaciones no se establece en una supuesta correspondencia con la “realidad” sino, en el dominio de la práctica, en los resultados que generan. Dicho en términos de Nietzsche, su validez reside en el poder que nos proporcionan, en lo que podamos hacer con ellas. En su obra publicada en forma póstuma bajo el título Voluntad de Poder, Nietzsche escribe:
“Todo está sujeto a interpretación; lo que hace que una determinada interpretación prevalezca en un momento determinado es función de su poder y no de su verdad”.
Eso es, por lo demás, lo que valida el quehacer científico. La ciencia no tiene cómo demostrar que sus conclusiones “dan cuenta” de la realidad. No puede evidenciar la tantas veces invocada “correspondencia” con la realidad. Si examinamos estrictamente lo que la ciencia hace y cómo opera, nada permite llegar a esa conclusión. La validez del quehacer científico se expresa en la capacidad que este nos proporciona para anticipar o evitar determinados acontecimientos y, sobre todo, para generar los fenómenos estudiados. A ello se refiere Nietzsche cuando nos habla del poder de nuestras interpretaciones. Richard Feynman, uno de los físicos más destacados del siglo xx, apunta en la misma dirección cuando nos señala: “Lo que no puedo crear, no lo entiendo”.
Vivimos en mundos interpretativos. En interpretaciones sustentadas en interpretaciones, siendo estas últimas muchas veces implícitas, absorbidas como parte de procesos de transmisión cultural. Aquellas interpretaciones, de las que directamente nos servimos y de las que estamos conscientes, con el tiempo suelen perder sus vínculos con aquellas otras que las generaron. Operamos con las primeras a partir de su lugar dominante y hegemónico en nuestro sentido común, validándolas por el hecho de ser “comunes”, consensuadas, como también por la inercia de nuestros hábitos interpretativos. Cuando esto sucede, dejamos de preguntarnos por los supuestos en los que nuestras interpretaciones conscientes se sustentan y por la validez de tales supuestos.
Nuestros mundos interpretativos permiten ser vistos, por lo tanto, con la mirada del geólogo. La gran mayoría de los individuos solo registra –y parcialmente– las interpretaciones que se hallan en la superficie, que les resultan directamente visibles. Pero bajo esa superficie hay capas y más capas de otras interpretaciones que se fueron perdiendo, pero soportan aquellas que están en la superficie.
Para resolver los problemas que actualmente enfrentamos y las preguntas que nos hacíamos en el inicio de este apartado, tenemos que excavar en la profundidad geológica de nuestras interpretaciones hasta dar con una de esas capas, en la que encontraremos aquello que causa la obsolescencia del tipo de ser que somos y que hoy nos aqueja. Una vez que demos con ella descubriremos lo que es necesario cambiar para avanzar hacia formas cualitativamente distintas de ser, que nos permitan responder de manera satisfactoria a muchos de los actuales desafíos.
Tal como venimos diciendo, el principal problema que enfrentamos reside en una de esas capas interpretativas subterráneas que conforman el tipo de observador que somos. En ella encontramos lo que llamamos nuestra interpretación ontológica. Allí se articula nuestra preconcepción acerca del carácter de la realidad y de nosotros en cuanto seres humanos. Todos operamos a partir de una interpretación ontológica, aunque no tengamos conciencia de ello. Pero, aunque esta suele resultarnos inaccesible, determina no obstante nuestra forma de hacer sentido, de relacionarnos con nuestro entorno, con los demás y con nosotros mismos, y a partir de ella actuamos. Se trata, por lo tanto, de una interpretación que no juega un rol pasivo, sino que, por el contrario, gobierna nuestra existencia y participa en definir el tipo de ser que somos.
No tenemos acceso directo a la realidad exterior. Nuestros mundos son construcciones interpretativas. A partir de las señales que recibimos a través de nuestras experiencias con la realidad exterior vamos adecuando nuestras interpretaciones en torno de ella. Pero, como Hume lo descubriera, muy a su pesar, esas señales son insuficientes para dar cuenta de las interpretaciones, de los conocimientos que construimos sobre el mundo. En estas interpretaciones intervienen, al menos, dos factores importantes.
El primero remite a nuestra forma de ser como seres humanos y al tipo de existencia que nos corresponde vivir. Para decirlo en breve: “No vemos las cosas como son, sino como somos”.
Esta no es una idea nueva. Ya en la Antigüedad, Protágoras, como volveremos a señalar más adelante, advertía:
“El hombre es la medida de todas las cosas”.
Nietzsche, por su parte, sostiene:
“¿Por qué no ve el hombre las cosas? Se interpone a sí mismo: tapa las cosas”.
Es a partir de nuestra forma particular de estar en el mundo, del tipo de existencia que nos caracteriza, que construimos esas interpretaciones. La contribución filosófica de Heidegger se dirige a explicitar esta matriz existencial que está presente en nuestra mirada sobre el mundo.
El segundo de estos factores remite al dominio de la cultura y, de manera particular, a las formas en que hemos considerado culturalmente la realidad. Este último factor opera, por supuesto, entre los márgenes habilitados por el primero, pero posee una especificidad propia y participa en los lineamientos básicos que siguen nuestras interpretaciones. La contribución filosófica de Nietzsche apunta en esta dirección.
Nuestra interpretación ontológica, en consecuencia, remite a estos dos factores. Ambos dan cuenta del “tipo de mirada” que desplegamos y que incide en lo que vemos y en lo que no vemos, en los problemas, posibilidades y soluciones que se nos plantean, como así también en nuestra capacidad para resolver adecuadamente los desafíos que se nos presentan.