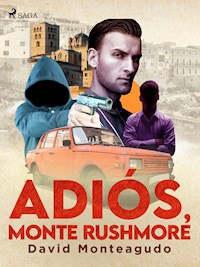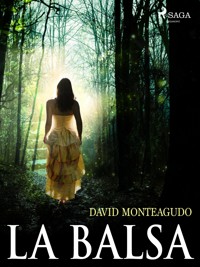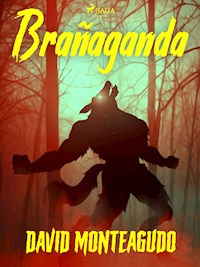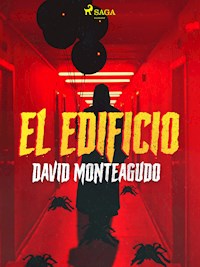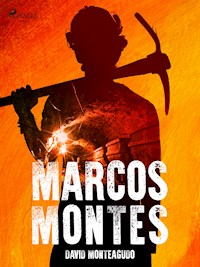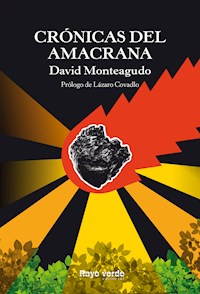Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Con una soberbia narración fragmentada y un gusto por el detalle y la psicología de sus personajes, David Monteagudo nos ofrece en El hacha de piedra una historia de ficción especulativa en dos realidades simultáneas: un entorno futurista hipertecnificado y ahogado en burocracia; frente a un entorno prehistórico, salvaje, en el que dos cazadores luchan por sobrevivir. Los puentes entre ambas realidades, los juegos de espejos y el diálogo que ambas establecen dejarán sin aliento al lector.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
David Monteagudo
El hacha de piedra
Saga
El hacha de piedra
Copyright © 2021 David Monteagudo and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726940732
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
La parvulista, una mujer de mediana edad y aspecto anodino, con una lacia melena rubia, deambulaba de una mesa a otra supervisando la merienda. Le había dado a cada niño una rebanada de pan con crema de chocolate, y ahora intentaba que todos se acabaran su ración, y que no se pelearan con ningún compañero, ni dejaran restos de comida sobre la mesa, ni mancharan con la pringosa crema sus batas de párvulo, de diminuto cuadradillo azul, como la que ella misma llevaba, holgada y pretendidamente infantil, con ingenuos bordados en los bolsillos.
Como ya era habitual, Edurne, la pelirroja, no tenía hambre, y la parvulista se había agachado junto a su sillita para animarla a que comiera, cuando observó un movimiento que le llamó la atención al otro lado del círculo que formaba la mesa. Iván se había dado la vuelta y miraba fijamente hacia una de las pantallas.
Las pantallas ocupaban dos de las cuatro paredes, y estaban siempre encendidas. La parvulista no podía comprender qué veían los niños en aquella sucesión vertiginosa y monótona de figuras geométricas que para ella no tenían ningún sentido. No entendía qué cambio sutil que a ella se le escapaba se había producido en aquella pantalla concreta para que Iván, que la había mirado distraídamente más de una vez –más interesado, al parecer, en los pormenores de la merienda– le dirigiera ahora esa mirada atenta y calculadora que ella conocía muy bien, mientras la rebanada de pan, aún intacta, descansaba lacia e inmóvil a un lado de su cabeza, ocultando la pequeña mano que la sostenía. Iván estuvo unos segundos en esa actitud, sin ni siquiera pestañear, y de pronto, sin previo aviso, caprichosamente, dejó la merienda sobre la mesa y se dirigió hacia la pantalla empujando la silla hacia atrás y sorteando torpemente a su inmediato compañero.
Como siempre que un niño decidía ponerse frente a una consola, la parvulista se abstuvo de reñir a Iván o de hacerle comentario alguno, a pesar de que su repentino interés por la pantalla le había hecho dejar la rebanada de pan descuidadamente, y ésta había caído boca abajo, impregnando de crema de cacao una caja de pinturas que había sobre la mesa, junto a la cartulina que habían estado recortando. La parvulista se limitó a limpiar rápidamente aquel desaguisado y a meter la merienda de Iván en una bolsa de plástico, con destino al cubo de la basura. Su experiencia le decía que ningún niño, ni siquiera una niña –aunque éstas solían estar menos tiempo operando– estaría menos de dos horas ante la pantalla, empuñando con mano firme los mandos de la consola.
Ninguno de los párvulos que acompañaban a Iván, en la redonda mesa construida a su altura, manifestó extrañeza ni curiosidad por el comportamiento de su compañero o por la reacción de la maestra. Ni siquiera ésta se sorprendió de lo sucedido, pues ya estaba habituada a ese tipo de escenas. Pero aun así no pudo dejar de fijarse en Iván: en la expresión de total concentración y al mismo tiempo de fría indiferencia con que miraba a la pantalla; en la seguridad con que manejaba los dos únicos mandos, produciendo una lluvia de nuevas imágenes que parecía desproporcionada con respecto a aquellos sutiles movimientos de sus dedos.
Se maravilló –como siempre le ocurría cuando un niño estaba operando– de que aquel Iván preciso e implacable fuese el mismo que había recortado, pintado y pegado con torpes manos el rectángulo de papel que colgaba a sus espaldas en la pared opuesta, con el nombre apenas legible entre los de los otros párvulos, en su mayoría más pulcros y más vistosos. Sobre la firma forzada, trabajosamente garabateada, se reconocían apenas las olas de un mar de un azul sucio, mal pegadas sobre la cartulina, y unos acantilados de amenazante inclinación en cuyo centro la cera de color negro había enfatizado con insistencia, voluntariosamente, algo que parecía la entrada de una gruta.
“No deja de ser un tema curioso –dijo para sí la parvulista– para un niño que ha nacido en el desierto, pero vete a saber… A veces tienen reflejos de lo que están operando”. Y se dirigió de nuevo hacia la mesa, dispuesta a que, siquiera por una vez, Edurne se acabara toda la merienda.
Alfa salió a cazar cuando el sol ya estaba alto y anunciaba una nueva jornada calurosa. Como siempre que salía a cazar a aquella hora, tomó el sendero que subía montañas arriba, siguiendo el cauce del río. La sombra de los árboles –muy abundantes en aquella zona– le protegía de los rigores del sol, y le hacía la ascensión más agradable y llevadera.
El río –poco más que un arroyo– saltaba por entre las rocas o se demoraba en pequeños remansos siguiendo el tortuoso perfil del barranco; y el sendero seguía el río con caprichosa inconstancia, separándose hasta perderlo de vista algunas veces, acercándose otras hasta el borde mismo del agua, saltando de una orilla a otra allí en donde más se estrechaba, o en precarios vados facilitados por las rocas.
Alfa siguió este camino disfrutando de la frescura que proporcionaban la sombra de los árboles y la proximidad del agua gélida del arroyo, agitada y difuminada en un refrescante vapor al estrellarse contra las piedras. Pero él no prestaba atención a esos detalles. Sólo sabía que se su cuerpo se encontraba a gusto, y que esa agradable sensación le hacía sentirse ligero y le permitía saltar de un lado a otro del río y trepar con agilidad por las empinadas vertientes de roca, a pesar de ir cargado con el arco y el morral, y el cinturón, y su provisión aún intacta de flechas.
No se fijaba en la belleza que le rodeaba porque su mente estaba ocupada exclusivamente en el ejercicio de la caza: su mano izquierda sujetaba una cruz formada por el arco y una flecha ya engarzada en la cuerda, levemente tensada; y su vista, su oído, su olfato, escudriñaban cada rincón del bosque en busca de una posible presa.
Pero el cauce del río no era su destino definitivo. Su intención era abandonarlo cuando llegase a las tierras altas, una especie de altiplano ondulado que se extendía hasta el nacimiento de la cordillera que cerraba el paisaje por aquel lado del mundo, con sus picos remotos e inaccesibles. Allí, en las tierras altas, había grandes superficies de bosques más llanos y desembarazados, con grandes claros de pradera y matorral que hacían más fácil la persecución de cualquier posible presa. No tardaría en abatir allí algún animal de regular tamaño que le permitiera volver de nuevo a la cueva, en donde saciaría el apetito inaplazable de las horas centrales del día con la presa recién cazada.
De todas formas, fue en la umbría ascensión por el barranco en donde cobró las primeras piezas. Eran piezas de poca consideración, que caían atravesadas por sus flechas cuando alzaban el vuelo desde la rama de algún árbol o intentaban huir entre la maleza. Alfa metió la pieza más grande –un roedor de cuerpo alargado– en el zurrón, y colgó las aves del cinturón de cuero, diseñado a tal efecto, que le rodeaba la cintura. Le resultaba agradable caminar notando el toque blando y pautado de aquellos pequeños cuerpos cubiertos de plumas, todavía tibios, todavía goteando sangre, manchando al hacerlo sus piernas y la propia hierba del camino.
El sol, que empezaba a ser intenso, se filtraba por entre las hojas de los árboles bañándolo todo en una luz fresca, vagamente subacuática, con algún huidizo destello de oro. Pero Alfa seguía avizorando la espesura, mirando atentamente en todas direcciones en busca de un nuevo objetivo para sus flechas. Se acercaba al lugar en el que se separaría del río en busca del altiplano, cuando vio algo que le hizo pararse en seco, inmóvil y expectante, como se quedaban los animales del bosque –sus víctimas– cuando oían sus pasos entre la maleza.
Medio tiro de arco más arriba, junto a un remanso que formaba el arroyo, algo que en principio parecía una más de las rocas que allí se amontonaban, se movió de forma extraña. Primero se abultó por su parte superior, como un hongo gigante y pálido que creciera a ojos vista, después se detuvo con una especie de brusco estremecimiento, y finalmente decreció hasta un volumen similar al que tenía al principio.
Desde el primer momento, a pesar de que la distancia impedía precisar algo más que el tamaño y el color de aquel bulto, Alfa tuvo el pálpito de que se trataba del enemigo; y a medida que se acercaba a él sigilosamente, preparando el arco para un posible disparo, no hizo sino confirmar su sospecha. Aquel pelaje gris que tan bien se había mimetizado entre las rocas, aquel breve movimiento convulsivo, aquella redondez siniestra que parecía tensarse como un arco y correspondía sin duda al espinazo, sólo podían significar que un enemigo estaba al borde del río, bebiendo agua, o tal vez devorando una presa cazada en las proximidades y arrastrada hasta allí.
Alfa no tuvo ni un momento de reflexión: avanzó cautelosa pero directamente hacia el remanso, tensando el arco con todas sus fuerzas. La excitación que le producía este hallazgo, el ansia que le suscitaba siempre la presencia del enemigo, apartaban de su mente cualquier idea que no fuera el impulso agresivo y primario de fulminar, de atravesar el corazón de aquel animal con una de sus flechas. No pensó en aquel momento que era extraño encontrar a un ejemplar solo, en ese lugar y a esa hora del día. Sólo pensaba que cada vez estaba más cerca, que el enemigo no le vería llegar, porque le tapaba aquella roca, y que el arco estaba a punto para disparar, y que esta vez no: esta vez no permitiría que se le escapase.
Aceleró el paso sin poder contenerse, sin poderlo evitar, exasperado por la lentitud de aquel andar silencioso. Pisó una piedra suelta. La piedra rodó unos pocos pasos pendiente abajo. Apenas hizo ruido, pero el enemigo alzó la cabeza instantáneamente, como accionada por un resorte: la conocida cabeza con su hocico agudo, su mirada frontal y sus mandíbulas abultadas por el abundante pelo. La flecha silbó por el aire en el preciso instante en que las puntiagudas orejas se ocultaban de nuevo. Todo había ocurrido en el tiempo de un parpadeo. Alfa corrió entonces hacia el remanso, convencido de haber perdido para siempre aquella presa, porque sabía lo veloces y escurridizos que eran los enemigos. Pero al llegar al borde del agua vio su cola abultada, inconfundible, desapareciendo entre unos arbustos de la otra orilla, y después el cuerpo alargado y ceniciento trepando dificultosamente torrente arriba, apareciendo y desapareciendo alternativamente entre los troncos de los árboles.
“Algo le ocurre –pensó Alfa–, se mueve con dificultad y es más lento de lo normal; tal vez está herido, o enfermo, y por eso le ha abandonado la manada... Nunca había visto a uno de ellos en solitario, y menos a esta hora del día”.
Con el nuevo descubrimiento renacía la esperanza, y Alfa atravesó el remanso dispuesto a perseguir al enemigo hasta donde hiciera falta, sin plantearse siquiera otra posibilidad, olvidando en aquel mismo instante sus planes de caza para aquel día, pues el enemigo parecía tener querencia al cauce del río, y pronto dejaría atrás el camino que llevaba hacia las tierras altas. “No parece muy grande –especulaba por toda reflexión–, tal vez sea un ejemplar joven que quedó herido en una pelea con algún rival”.
Un poco más adelante volvió a ver, a un tiro de flecha, la mancha pálida –el pelaje casi blanco en algunas zonas– aparecer y desaparecer fugazmente entre la vegetación. Y lo que era más importante: también vio manchas de sangre fresca sobre la hierba o en la corteza de algún tronco, lo cual no hizo sino confirmarle que el animal tenía algún tipo de herida.
“Cuando lo alcance no dispararé inútilmente –decía para sí mientras corría pendiente arriba–, no malgastaré ninguna flecha; seré paciente, esperaré a que se canse, a que pierda las fuerzas y entonces, en el momento más propicio, me acercaré y apuntaré con toda la lentitud que sea necesaria”. No recordaba entonces, no podía o no quería recordar, que en sus encuentros con el enemigo había actuado siempre con nerviosismo y precipitación: que su actitud de respeto e incluso admiración hacia sus otras presas –tan propia del cazador– se convertía en ira y rabia las pocas veces que tenía a tiro a uno de aquellos animales, y que era precisamente eso lo que le impedía darles caza, pues el ensañamiento y la violencia, que con delectación anticipaba en su mente, nublaban su entendimiento y entorpecían su proverbial habilidad con el arco y las flechas.
Pero este ejemplar estaba herido, de eso no cabía duda. De estar sano se le habría escapado irremediablemente, pues los enemigos eran veloces y escurridizos, e incansables en el terreno boscoso. Estaba herido, y por eso lo podía seguir. Pero aun así le obligaba a trepar a la carrera por el desdibujado sendero, a impulsarse con manos y pies en los tramos rocosos y escarpados, y a apartar a manotazos las ramas y los arbustos que invadían la senda, si quería mantener el contacto visual con la que presumiblemente había de ser su presa.
Alfa era ágil y resistente, sus piernas estaban acostumbradas al ejercicio de la caza, y aquel acoso le producía una estimulante excitación que convertía el esfuerzo, el cansancio, en algo gozoso y prometedor. Pero iba demasiado cargado, y las aves que le colgaban del cinto se estaban convirtiendo en un molesto impedimento, ahora que el caminar se había convertido en carrera. No sin alguna vacilación, decidió desprenderse de esas pequeñas piezas, insignificantes en comparación con la que en poco tiempo esperaba conseguir. Las fue soltando una a una, sin prisas, deshaciendo, con la mano que le quedaba libre, la trabilla que las ataba al ceñidor.
El enemigo seguía el curso del arroyo. Pero el arroyo se iba convirtiendo en un torrente impetuoso a medida que la montaña se empinaba: abundaban los saltos de agua, y la quebrada se hacía cada vez más tortuosa y enfoscada. Alfa conocía aquel lugar; sabía que el cauce era allí más húmedo y umbrío que en ningún sitio, y que el sendero se interrumpía a ratos y se desdibujaba hasta casi desaparecer. Ya se empezaba a oír –como un sordo murmullo que se adueñaba del bosque con su monótona vibración– el fragor de las fuentes del río.
Las fuentes manaban un poco más arriba, casi invisibles entre los árboles, con una abundancia ruidosa y constante que había formado una profunda poza a sus pies, como un cuenco gigantesco labrado en el lecho de roca. Alfa sintió un breve estremecimiento, un fugaz sentimiento de preocupación que se manifestaba casi como un malestar físico cuando llegó al nacimiento del río, cuando sintió su rugido ensordecedor, y lo dejó atrás, persiguiendo siempre la huidiza sombra del enemigo. Aquella sensación fugaz era el instinto animal ante lo inexplorado, el temor atávico a caer en algún tipo de abismo por el hecho de rebasar los límites del mundo conocido.
Ahora ya no conocía el camino. Nunca había subido más allá de las fuentes. Había llegado alguna vez hasta ellas, movido por el difuso deseo de ver de cerca las montañas que cerraban el horizonte, como grises gigantes de granito. Pero siempre se había quedado allí, contemplando maravillado el impetuoso brotar del agua entre las rocas, preguntándose de dónde salía en semejantes cantidades, qué inmenso depósito tendría la montaña en sus entrañas para poder estar vomitando constantemente, sin interrupción, aquellos cuatro o cinco chorros tan gruesos como su cuerpo, aparentemente desproporcionados con respecto a la cantidad de agua que después llevaba el río en su parte baja. Nunca había seguido más arriba. Sólo había podido constatar que el sendero desaparecía completamente a partir de ahí, que a través de los pocos claros que dejaban los árboles no se veía ni rastro de las esperadas montañas, y que no merecía la pena continuar una búsqueda de incierto resultado, sin agua para beber, con el riesgo de perderse y la posibilidad de que la noche le sorprendiera en el camino y tuviese que acampar en el bosque.
Alfa conocía perfectamente los riesgos y las dificultades que llevaba consigo dormir al sereno, pues significaba buscar un buen claro, y hacer un fuego controlable pero duradero, que mantuviera alejados a los enemigos durante toda la noche. Pero esta vez no consideró ninguna de esas dificultades. La promesa de atrapar al enemigo y darle muerte era un sentimiento mucho más poderoso, más inmediato, y Alfa olvidó cualquier recelo en cuanto vio que seguía trepando montaña arriba y no ocurría nada en especial, que no se acababa el mundo, y en cambio el enemigo iba perdiendo velocidad, se paraba de vez en cuando indeciso, extenuado, y empezaba a encontrarse a una distancia que le haría vulnerable a un buen tiro de flecha.
Alfa se planteó la posibilidad de pararse un momento para tensar el arco y apuntar, pero no se decidía a hacerlo por el temor a que la presa se distanciase durante la imprescindible pausa, y por la dificultad intrínseca de disparar a un blanco en movimiento. Llegó a intentarlo una vez, en una de las vacilantes paradas que el animal venía haciendo, cada vez con más frecuencia. Pero, al ir a tensar el arco, un extremo de éste se enganchó con el morral que llevaba colgado en bandolera, que había viajado hacia su vientre como consecuencia de la carrera y de la caza que contenía. Bajó la mirada a su cintura, durante una fracción de segundo, y cuando la alzó el enemigo ya huía de nuevo, escabulléndose entre unas matas. Alfa arrancó a correr instantáneamente, maldiciendo su torpeza, y, unas zancadas más adelante, se deshizo con un gesto irritado del animal que llevaba en el morral, y acomodó éste, ya vacío, a su espalda.
Aquel intento frustrado era la primera pausa que hacía desde que echó a correr detrás del enemigo, y al reemprender la marcha sus piernas protestaron por el tremendo esfuerzo a que las estaba sometiendo. Todo ocurrió simultáneamente: la breve protesta de su cuerpo dolorido le hizo darse cuenta de lo cansado que realmente estaba, a pesar de la febril vitalidad que le inspiraba la persecución; y al mismo tiempo notó en el cuerpo sin vida del animal que sacó del zurrón un envaramiento y una temperatura que hablaban de un lapso de tiempo muy largo: mucho mayor del que él calculaba que había pasado desde que le dio caza. Miró arriba, hacia las copas de los árboles, y comprendió que el sol debía estar ya en lo más alto del cielo, aunque el fenómeno se veía enmascarado, disimulado en parte por el hecho de que la vegetación se había ido haciendo más y más espesa a medida que perseguido y perseguidor subían montaña arriba.
El agudo grito de un ave rapaz sonó repentinamente, con un eco extraño y resonante que no parecía corresponderse con aquel paisaje cerrado y boscoso. Alfa sintió un estremecimiento que irradiaba desde su estómago, un escalofrío que era al mismo tiempo la destemplada llamada de auxilio de su cuerpo al borde del agotamiento y la sombría conciencia de que las grandes aves no sobrevolaban los bosques, sino otro tipo de espacios, y que llevaba mucho tiempo corriendo y había llegado a algún lugar remoto y desconocido. Aquella constatación llevaba implícita una evidencia alarmante, amenazadora: la de que no regresaría a la cueva antes de la noche si pretendía desandar el camino a paso normal, y menos aún cargado con una pieza tan pesada como la que pretendía conseguir.
Alfa buscó al enemigo con la vista, miró en todas direcciones por un buen espacio de tiempo, mientras seguía corriendo cada vez más indeciso. Pero no encontró ni rastro de él. Ya no había enemigo. Había desaparecido mientras Alfa miraba entre las copas de los árboles y asimilaba de golpe lo complicado de su situación. Siguió trepando por la pendiente por pura inercia, en la dirección que llevaba el animal la última vez que lo vio. La subida se empinaba cada vez más, pero al mismo tiempo la vegetación empezaba a ralear y los árboles estaban más separados entre sí. Al remontar el talud que coronaba la pendiente Alfa emergió repentinamente del bosque, y se encontró ante una planicie reseca y desolada, rodeada de altísimas montañas desprovistas de vegetación. Era un espacio inmenso, de una amplitud vertiginosa, en el que reinaba una total quietud y un imponente silencio.
Alfa comprendió que había llegado hasta las montañas grises, hasta los gigantes de piedra que cerraban el horizonte por ese lado del mundo. Pero no parecían las mismas vistas de cerca. No reconoció en la imponente reunión de montañas que se alzaban ahora delante de él ninguno de los perfiles que veía a diario en la lejanía, en la dilatada y gibosa cordillera. Y eso le inquietaba, porque quería decir que se había desviado mucho persiguiendo al enemigo, mucho más de lo que pensaba; y aquel paraje, a pesar de su impresionante magnitud, no era más que un rincón, un apartado recoveco de la cadena montañosa, que resultaba invisible desde el terreno en el que se movía cotidianamente.
Con la respiración todavía agitada por el terrible esfuerzo de la carrera, miró la llanura que tenía delante. Los matorrales y los últimos árboles aislados se acababan pronto y eran sustituidos por un suelo árido e inhóspito, empedrado de rocas sueltas de desigual tamaño y de trozos de madera reseca y sin vida, ramas y raíces, y troncos enteros aprisionados entre las piedras como restos de un naufragio. La llanura no se interrumpía bruscamente, formando un ángulo con el nacimiento de los montes, sino que se iba curvando progresivamente en dilatada y perfecta parábola, y se hacía cada vez más vertical hasta convertirse en la misma falda lisa e inclinada, casi vertical, de las montañas. Éstas eran altísimas, de cimas redondeadas unas y otras acabadas en punta; y estas cimas quedaban tan lejanas que su superficie parecía lisa y suavemente tapizada, como cubierta de una piel del color de la arena. Pero en su parte más baja, mucho más cercana, se podía apreciar que aquel tapiz estaba formado por grandes superficies de roca granulosa, y por anchas franjas de piedras sueltas, como ríos inmóviles de rocas y guijarros que convergían triangularmente en su gigantesco regazo.
Todo esto lo percibió Alfa en unos pocos segundos, en dos o tres parpadeos. Luego se fijó en que la sombra ya cubría la falda de las montañas que quedaban a su derecha, porque éstas eran muy empinadas y el sol había abandonado su posición más elevada en el cielo. Pero la llanura central seguía poderosamente iluminada, abrasada por el sol en toda su extensión, lo cual le daba un aspecto todavía más árido y desolado. De nuevo se oyó el chillido de una rapaz. Alfa miró hacia arriba y en el azul diáfano vio a las grandes aves planeando majestuosamente en el cenit, en sorprendente número, a una altura vertiginosa que las convertía en movedizos trazos negros.
La presencia de las rapaces –cazadoras como él– le hizo pensar de nuevo en el enemigo, del que se había olvidado por un momento ante la grandiosidad del paisaje. “¡Los pájaros! –pensó– Tal vez están aquí porque han visto al enemigo, y saben que está débil y caerá en cualquier momento, y esperan lanzarse sobre él y devorarlo... ¡Por eso hay tantos en el cielo!”. Sin moverse del sitio, aguzó la vista hacía la llanura que se extendía ante él, y miró atentamente, sin pestañear, con la mirada del cazador avezado a detectar cualquier pequeño movimiento que delatase actividad animal.
En medio de aquella quietud, en un silencio que le permitía oír incluso el roce de la brisa en sus oídos y los latidos todavía alterados de su corazón, Alfa vio algo que llamó su atención.
–¡No ha podido, tío, no ha podido! –exclamó el joven de las gafas, sin apartar la vista del monitor– ¡Acaba de apartarse de la consola!
–¿Cómo?... –dijo su compañero, un adolescente con unos pocos pelillos en el mentón, al tiempo que empezaba a teclear en su propio equipo para comprobar que lo que el otro decía era cierto– ¡Joder... pues es verdad! –concluyó dejándose caer contra el respaldo, mirando incrédulo el flujo de imágenes geométricas que surcaba regularmente la pantalla.
El de las gafas apartó los envoltorios de comida y vasos de papel que embarazaban su repisa y empezó a su vez a teclear y a desplazar ambos pies por la esterilla sobre la que descansaban –enfundados en sandalias de aspecto playero–, con movimientos breves y entrecortados.
–¡Ha estado casi cinco horas! –dijo, mientras en su pantalla, la imagen del parvulario era sustituida por una serie de columnas con letras y números– ¡Y se supone que este es el mejor!
–Es el mejor porque no abandona nunca. Y no se pone nervioso. Ya lo volverá a intentar.
El aplomo con que hablaba el joven de la barbita, su displicente seguridad, no casaba con su aspecto de adolescente a medio formar. Los cuatro pelillos sedosos que crecían en algunos puntos localizados de su cara, respetados durante años por la cuchilla, le hacían parecer aún más lampiño.
–Yo habría puesto a Noelia. O a Martina –replicó el de las gafas– esta intervención tiene un vector emotivo muy marcado... Las niñas son mejores en eso.
–Y también un ecoescenario determinante –dijo el otro volviéndose a mirarle–, lo cual parece aconsejar un operador masculino.
El de las gafas permaneció en silencio durante unos segundos, mientras continuaba con un rapidísimo teclear que hacía cambiar constantemente el aspecto y los colores de su pantalla. Las gafas que llevaba eran de carey, de cristales prácticamente redondos, y se diría que guardaban una relación nada casual con el pelo castaño y rizado, como si de alguna manera formasen parte del peinado. Iba bien afeitado y parecía algo mayor que su compañero, tal vez por su aspecto más pulcro y atildado.
–Los programadores se saltan esas normas cuando les da la gana –dijo con intencionado énfasis, cuando ya parecía que no iba a replicar–. Al parecer ellos tienen información que nosotros desconocemos.
–Exacto. Por eso están convencidos de que Iván lo acabará cerrando.
–Sí, pero... el enano se ha encontrado con la horma de su zapato. Nunca le había costado tanto cerrar una simple extirpación.
Las manos de ambos jóvenes correteaban sin parar por sus respectivos teclados mientras sostenían esta conversación, con la espalda muy recta como consecuencia del constante movimiento que imprimían a sus pies sobre la esterilla.
–No tan simple –concluyó el de la barbita–. El cliente debe ser un tipo de cuidado. Y además, que hagan lo que quieran. Afortunadamente no nos corresponde a nosotros decidir quién opera y quién no; ya tenemos bastante trabajo con limpiar.
–¡Y que lo digas! Hay que volver a configurar el mapa entero. El cabrón lo ha dejado todo patas arriba. No sé cómo pueden... tan rápido… ¡Y con esos mandos!
–Tú y yo ya somos viejos para entenderlo.
El chico de las gafas detuvo un momento su teclear, emitió un breve resoplido de asentimiento, y reemprendió su silenciosa actividad.
–¡Eh, eh ¿Qué pasa aquí?! –dijo de pronto el otro, acercando la cara a la pantalla– ¿Quién me está...
–Es como si... ¡No, no puede ser! –dijo el de las gafas, que había notado casi al mismo tiempo la alteración en el diagrama que estaban manipulando.
–¿Cómo que no? ¡Mira!
El joven de los cuatro pelos en la mandíbula se había apresurado a conectar de nuevo con la videocámara del parvulario, y ahora le mostraba a su compañero –tan boquiabierto como él– la pantalla, en la que se veía a Iván batallando de nuevo con la consola.
–¡Nunca lo había visto... –exclamaba atónito el de las gafas– ¡Nunca... nunca vuelven a operar hasta el día siguiente... como mínimo!
–Ya te dije que este era un tipo especial.
–¿Quién? ¿El enano... o el cliente?
–Me temo que los dos. Vamos a tener un montón de trabajo.
Alfa vio algo: algo que no era más que una leve pulsación localizada en un punto, apenas disociable de la reverberación que hacía hormiguear la pedregosa llanura; algo minúsculo y lejano pero llamativo, dotado de una cadencia peculiar, de un ritmo que él conocía muy bien y que le hizo estar seguro, desde el primer momento, de que esta vez había ganado.
Aquello que se movía entre las piedras y los trozos de madera reseca era la derrota, el agónico subir y bajar del pecho del animal que se rinde, que no puede más, herido o agotado, y se tumba a esperar su suerte o a defender su último reducto. Sin perder de vista aquel punto en un extremo de la planicie, cercano a la zona de sombra, Alfa empezó a avanzar lentamente, seguro de que lo que iba a encontrar sería una constatación y no una sorpresa. Y así fue.
Allí estaba el enemigo. Alfa pudo comprobar entonces que se trataba de un ejemplar pequeño, que apenas habría alcanzado la madurez. Pero no era un cachorro. Estaba tumbado, recostado al pie de unas grandes piedras que le proporcionaban sombra y a su vez servían de apoyo al tronco de un árbol que había quedado allí tumbado, con su madera blanqueada y resecada por la intemperie, erizado de púas que antaño fueran ramas.
Todo estaba, en definitiva, preparado para la tragedia. Pero Alfa no lo sabía. Muy al contrario, se apoderó de él un optimismo irracional que le hizo olvidarse por completo de los errores que aquel mismo día había cometido, de las dificultades que entrañaría su regreso, del doloroso entumecimiento que sentía en las articulaciones a cada paso que daba. A medida que se acercaba al enemigo y comprobaba que éste ya no intentaba huir, la euforia que sentía se iba transformando en una excitación y una ansiedad que apenas podía controlar. Sentía un temor angustioso a fallar una vez más, a perder esa última oportunidad; y el temor entorpecía sus dedos mientras sujetaba la flecha, y la ponía en su sitio, y empezaba a tensar el arco. Pero el enemigo seguía ahí, y Alfa se detuvo a unos pocos pasos de él: la distancia precisa para que fuera imposible errar el tiro por muy mal que apuntara, y para esquivar fácilmente un poco probable intento de ataque a la desesperada por parte del animal.