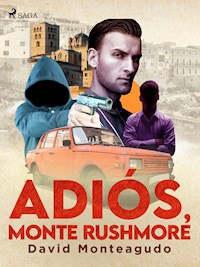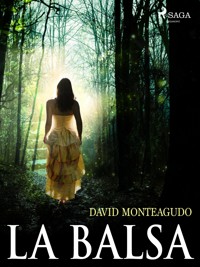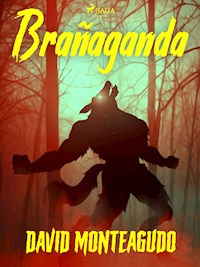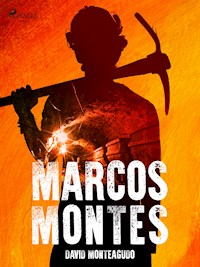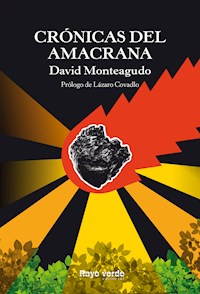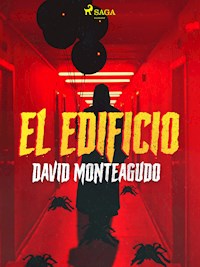
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una colección de cuentos a medio camino entre un Kafka trasnochado y un Ballard desatado. El edificio nos adentra en los oscuros pasillos del alma humana y sus miserias, las humedades de sus sótanos, las ventanas cerradas de sus ojos y las puertas entornadas de sus miedos. Arañas en el techo que se convierten en una obsesión, globos con forma de caballito que representan la paranoia más absoluta, construcciones gigantescas que albergan a lo poco que queda de la raza humana. Un libro tan descarnado como imprescindible.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
David Monteagudo
El edificio
Saga
El edificio
Copyright © 2012, 2021 David Monteagudo and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726940718
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
A Jordi Llavina
INFORME SOBRE ARIDIA
Para la civilización de los aridianos, el mundo es un gigantesco edificio que alberga a toda la humanidad, y que se desplaza sobre una infinidad de ruedas, empujado por la fuerza motriz que le imprimen, desde el interior, sus propios habitantes. El edificio avanza –ha avanzado siempre, desde que se tiene memoria, y seguirá avanzando- a razón de un centímetro por día, bajo un sol de fuego, por la inmensa llanura salina, lisa e interminable, que constituye el universo.
Otras culturas han imaginado el mundo como un enorme disco aguantado por una tortuga, que a su vez es sostenida por cuatro elefantes; o como una esfera sobre los hombros de un gigante. Pero en el caso de los aridianos, el edificio en movimiento no es una imagen, un mito para intentar explicar lo arcano, sino que se trata de una descripción sumaria, pero obvia e irrebatible, de lo que cualquier habitante de su mundo puede ver y constatar a diario. Basta con asomarse al borde de alguno de sus centenares de puentes o cubiertas, para ver allá abajo, al final de la vertiginosa pared cortada a pico, el peculiar brillo de la batería de ruedas exteriores, tan sólo una porción de las más de cuatrocientas sobre las que se desplaza la mole, altas como una casa de tres plantas, pero minúsculas con relación al tamaño de la estructura que sostienen. Basta con elevar la mirada lentamente para comprobar que la llanura blancuzca y lisa sobre la que se asientan las ruedas se prolonga y extiende interminablemente en todas direcciones, en perfecta planicie, hasta un horizonte monótono e invariable, inconcebiblemente lejano.
Todos los aridianos nacen y mueren viendo el mismo, idéntico y desolado paisaje. Todos nacen sabiendo que no verán ningún cambio, ninguna novedad, a lo largo de toda su vida, porque el Edificio, su mundo, se desplaza aproximadamente un centímetro por día (“el grueso de un meñique”, reza su decálogo, transmitido oralmente de generación en generación), y por lo tanto un individuo normal no recorre, a lo largo de toda su vida, más allá de veinte metros. Todo aridiano vive, se reproduce y se afana a lo largo de su vida entera, empujando con pies y manos las palancas de tracción durante doce interminables horas diarias, con la difusa esperanza de que futuras generaciones, inimaginablemente remotas, puedan llegar por fin a los confines de la llanura.
El movimiento es el principio esencial que rige la vida de los aridianos, su razón de ser y la finalidad que los mantiene cohesionados como civilización. A la postre, el conseguir ese centímetro diario de desplazamiento es la norma suprema que genera todas las otras normas, leyes y códigos morales y prácticos, así como sus peculiares formas de religión. Los aridianos adoran la mecánica –manifestada en la perfección de los mecanismos que les permiten mover El Edificio, que son eternos y han existido siempre-, pero desconocen la electricidad o cualquier sistema de tracción hidráulica. Sus conocimientos, por lo tanto, se limitan a la mera conversión de la fuerza humana en desplazamiento, y como máximo exponente de ésta, el principio de desmultiplicación en la transmisión de energía por medio de la rotación de ejes y engranajes, una utilidad de la física aplicada que para nosotros no es más que un rudimento descubierto hace siglos, desarrollado como complemento a los motores de explosión –y de escasa utilidad sin la ayuda de éstos-, pero que para los aridianos es ni más ni menos que el milagro que les permite trascender a su condición humana: aquello que consigue que la humanidad mueva literalmente el mundo, aunque una vuelta completa de las ruedas del edificio dure casi cien años, y equivalga a trillones de rotaciones en la infinidad de ejes que cada día mueven, con el esfuerzo de sus brazos, sus piernas y todo su cuerpo, los diez millones de individuos que constituyen la humanidad.
Por mucho que El Edificio haya sido construido buscando la máxima ligereza, como más adelante se verá, no hay que olvidar que alberga incluso campos de cultivo–por no hablar del peso de los gigantescos engranajes del mecanismo de reducción, que ocupa niveles enteros- y por lo tanto la porción de masa que corresponde mover a cada individuo es enorme, de decenas de toneladas. Cualquiera que tenga unos mínimos conocimientos de física, comprenderá que para desplazar esa masa con el esfuerzo muscular de una sola persona –por mucho que se haga sobre ruedas y en perfecta horizontalidad- habrá que recurrir a una reducción exagerada, con una desmultiplicación casi infinita del número de vueltas, lo cual obligará a la utilización de un sinfín de rodamientos consecutivos. Si a ello añadimos las pérdidas que se producen necesariamente por la fricción, el resultado es que el giro de las ruedas finales, las que sostienen el edificio, es desmesuradamente lento, y se traduce en ese desesperante centímetro diario, que para nosotros sería una condena más que una esperanza. Y no sólo eso: la cantidad de esfuerzo que se necesita para conseguir esa minucia es tal, que sólo se puede conseguir con el concurso de toda la humanidad, literalmente, de modo que no existe ningún sistema de turnos, y la población entera del Edificio trabaja, en peso, durante doce interminables horas diarias, tiempo en el que, por supuesto, se alimenta, se distrae como puede o sin ir más lejos, cuida de sus hijos pequeños, que así se van familiarizando con los mecanismos de tracción –que recuerdan vagamente, por poner un ejemplo comprensible, a los de un aparato estático para practicar el remo-. De esta manera, los niños empiezan a ayudar a sus padres en las palancas, hasta que llegan a la edad de poder ocupar un puesto propio de trabajo, cosa que ocurre entre los diez y los doce años, dependiendo de su capacidad o de la abundancia de plazas vacantes. Durante las otras doce horas, que incluyen las de la noche, el edificio no se mueve, y sus habitantes se alimentan, se entregan al sueño, al descanso, o a la recolección de sus alimentos, que son, como se verá más adelante, de origen exclusivamente vegetal.
Tan sólo una reducida minoría escapa a la sagrada obligación de producir el movimiento, pero no es precisamente un grupo privilegiado: son los individuos encargados de mantener los campos de cultivo, cuya jornada de trabajo es penosa y todavía más larga, literalmente de sol a sol, pues tienen vedadas incluso las horas de ocio, y descansan tan sólo el tiempo imprescindible para dormir.
Todo en la vida de un aridiano es material, mecánico, palpable. El Edificio -una mole cúbica de más de un kilómetro de lado, con aspecto de torreón y asentada sobre centenares de ruedas- es la vida, la seguridad, la actividad humana. La llanura, en cambio, es la muerte, la ausencia total de cualquier forma de vida: abrasiva y tóxica, corrosiva, deshidrata a un ser humano en cuestión de minutos –una muerte, al parecer, muy dolorosa- y corroe cualquier tejido, desintegrando literalmente, en un proceso lento pero inexorable, todos los desechos que la actividad incesante del Edificio genera a diario. La extraordinaria lentitud de su desplazamiento permite a los aridianos estudiar durante meses e incluso años las fases de esa curiosa descomposición, en la que los objetos se decoloran y pierden consistencia, paradójicamente como si se hundieran en la superficie vítrea, de extraordinaria dureza, hasta que ésta vuelve a quedar completamente lisa e inalterable. Del objeto absorbido, sólo una mancha imprecisa y difuminada pervive bajo la superficie traslúcida de la llanura, una mancha que adquiere invariablemente, sea cual sea el desecho, una definitiva tonalidad ferruginosa, tal vez la del único componente de la materia orgánica que los ácidos no pueden disolver, que no pueden volatilizar en forma de vapores amoniacales, y acaba, por lo tanto, integrado en la estructura vitrificada y durísima de la llanura.
Huelga decir que el material del que están hechas las ruedas –un metal ligero pero extraordinariamente duro y tenaz- no se ve afectado por la voracidad de los ácidos. Este metal, que aparentemente es el mismo que conforma la estructura del Edificio y sus transmisiones mecánicas, no sólo es el único material que resiste a la corrosión, sino que es también el único metal conocido por la civilización aridiana, forjado en el principio de los tiempos por los creadores del mundo, pues el resto de útiles, mobiliario y enseres, se construyen con maderas y tejidos de origen vegetal.
Por la propia naturaleza de su espacio vital, que es muy reducido, la civilización que habita El Edificio tiende al reciclaje, y genera muy pocos residuos. Una buena parte de los desechos orgánicos es utilizada para fertilizar el suelo de los niveles dedicados al cultivo y -por poner un ejemplo- tan sólo una pequeña parte del cuerpo es arrojada a la llanura en el ritual del enterramiento, para que pase a formar parte de La Huella. Pero aun así, una población de diez millones de seres humanos acaba produciendo cada día una multitud de detritus, y el resultado es que el Edificio, en su parsimonioso desplazamiento, va dejando una estela de un difuso color ocre, un trazo recto, tan ancho como el mundo aunque de bordes difuminados, que se prolonga interminable, hasta perderse de vista en el horizonte. Esta marca –que los aridianos llaman sumaria y descriptivamente La Huella- es la única pruebaque el Edificio deja de su paso por el universo, y proporciona al menos dos evidencias irrefutables: la primera, indiscutible aunque imprecisa, es la inconcebible antigüedad del mundo, pues si éste tarda 2.500 años en recorrer su propia longitud, no es difícil llegar a la conclusión de que La Huella se pierde de vista en un territorio transitado hace millones de años, por muy imprecisa e imposible de cuantificar que sea la distancia a la que se encuentra el horizonte. La otra evidencia es que El Edificio se desplaza siguiendo una perfecta e inalterable línea recta, una cualidad que, según su Dogma, confirma la perfección del mundo y los principios que lo mueven, pues la línea recta es inalterable y perfecta en sí misma, y además garantiza la llegada, por remota que ésta sea en el tiempo, a los hipotéticos confines de la llanura.
El Edificio, sabiamente construido para perdurar en el agresivo medio de la llanura –lo cual demuestra que ésta existía previamente a la construcción de aquél-, se eleva tan sólo cinco metros por encima de la superficie corrosiva, una separación insignificante en comparación con la monstruosa amplitud que tiene su base, de más de un kilómetro cuadrado; pero sólo las ruedas están en contacto con el suelo, y además los primeros niveles de la estructura están enteramente ocupados por los engranajes de transmisión, de modo que la actividad humana empieza todavía más arriba, a veinte o veinticinco metros de altura. De todas formas, la llanura sólo extiende su poder a la zona más superficial –apenas dos o tres metros de atmósfera mortífera por encima del suelo- mientras que más arriba de ese nivel, la brisa que circula constantemente mueve un aire nítido y transparente, de extraordinaria pureza, que recorre constantemente el interior del Edificio, hasta sus más apartados recovecos.
Conviene aclarar, llegados a este punto, que, a pesar de las descomunales proporciones y el aspecto macizo del Edificio, éste no está en absoluto exento de espacios vacíos. Obligado por una necesidad de ligereza –también de higiene, dada la extrema densidad de su población-, ayudado por las cualidades de rigidez y resistencia del metal del que está hecho, El Edificio presenta el aspecto de una obra de encaje, o de orfebrería, de extraordinaria sutileza, más parecido –por poner un ejemplo referido a la arquitectura- a la estructura de un edificio en construcción, con sus columnas y planos horizontales, que a la maciza mole de una fortificación. Lo que ocurre es que el número de niveles es tan elevado –cercano al medio millar-, tan desproporcionada la enormidad de la estructura con respecto al tamaño del individuo, que la construcción ofrece un aspecto de colmena en el que los niveles devienen minúsculas celdillas, láminas de un hojaldre cúbico, ligero, hueco pero extraordinariamente poblado, carente de cualquier pared o recubrimiento y por lo tanto recorrido, como ya se ha dicho, por la brisa fresca y seca que sopla incesantemente en la llanura, su universo.
La aridiana es una civilización esencialmente saludable, higiénica por naturaleza. Las doce horas diarias de intenso ejercicio físico que practican sus habitantes, la dieta rigurosamente vegetariana, y una vida que se desarrolla prácticamente a la intemperie, convierte al aridiano en un pueblo que desconoce la enfermedad, y que la contempla, en las escasísimas ocasiones en que ésta se produce, como una excepcional rareza, un capricho de la naturaleza digno más de una curiosidad morbosa que de un intento inútil por remediarla.
Tampoco es desdeñable la influencia que en la robustez de la población tienen dos hábitos que los aridianos vienen practicando rigurosamente desde sus inciertos orígenes: una es la obligación que tiene todo individuo –y que no es entendida como tal, sino más bien como un honor- de acabar con su propia vida una vez que su capacidad sea insuficiente para accionar las palancas con el debido vigor, cosa que suele ocurrir en torno a los sesenta o sesenta y cinco años. Este acto, el del suicidio, se consuma en un solemne ritual, mediante la ingestión del extracto de cierta especie vegetal, que se cultiva exclusivamente para este fin, y garantiza una muerte aparentemente indolora. La segunda norma es el estricto control demográfico de la población, ejercida -con métodos tan rigurosos como expeditivos- para mantener la población productiva, es decir, aquella que puede accionar las palancas a diario, en un número exacto, que desconocemos, pero que según nuestros cálculos debe de andar en torno a los diez millones (abro aquí un paréntesis para aclarar que cualquiera de las cifras que se dan en este informe es aproximada, pues los aridianos ni siquiera usan el sistema decimal, y además sería necesaria una exploración invasiva, una verdadera intervención, para poder hacer un cómputo riguroso de cantidades, pesos y medidas. He optado por dar cifras redondas para proporcionar–incluso a los lectores no especializados- una imagen fácilmente visualizable de la magnitud de ciertos aspectos de esta sorprendente civilización).
El edificio tiene, por lo tanto, diez millones de plazas o asientos para producir energía, agrupados todos, en estrecha aglomeración, en los niveles inmediatamente superiores a la base mecánica de la estructura.
Obviamente, como el número de plazas para producir energía es siempre el mismo –los mencionados diez millones- se intenta que el número de individuos productivos sea también, y en todo momento, el mismo. El objetivo es producir la mayor cantidad de energía posible, y al mismo tiempo prescindir de cualquier individuo improductivo, puesto que éstos añaden peso suplementario, no generan movimiento –uno de los anatemas de su cultura- y consumen los dos bienes más preciados, por escasos y tasados, de su civilización: comida y espacio.
El control de la natalidad, como no podría ser menos, es muy estricto: la reproducción es un acto ritual, dosificado y fiscalizado por el propio entorno social de la pareja –un comportamiento facilitado por las características de los cubículos, que como consecuencia de las exigencias de ligereza y ventilación, apenas dejan lugar a la intimidad-; pero este control, curiosamente, permite (o habría que decir “promueve”) la existencia de un excedente o remanente de población en edad inmadura, que consume proporcionalmente pocos bienes, y en cambio es útil para cubrir las vacantes que se producen por los accidentes, mucho más frecuentes que la enfermedad, en un mundo como El Edificio, agujereado como un colador en su búsqueda de ligereza y de luz solar. Inevitablemente, un cierto porcentaje de este remanente de población es sacrificado periódicamente, pues lo azaroso del número de vacantes aconseja que la cantidad de individuos sea siempre superior a la que la producción absorberá finalmente. Los sacrificios –como no podría ser menos en una población que exige el máximo vigor físico- se realizan según rigurosos e impersonales criterios de eugenesia, encaminados a obtener la máxima capacidad motriz.
Se ha dicho en algún párrafo de este informe que El Edificio avanza en todo momento bajo un sol abrasador. No se ha hablado, en cambio, de las nubes que circulan regularmente por el cielo de la llanura. Son nubes aisladas, blancas y algodonosas, y nunca alcanzan un gran tamaño. Parecen transitar siempre a la misma altura y a la misma velocidad, lenta y majestuosa, pero envidiable para los habitantes del Edificio, que las ven pasar cada día a centenares, desde la inmovilidad de la planicie salina. Aparentemente frecuentes en el azul inmenso del cielo, las nubes están en realidad muy separadas, y rara es la vez que la sombra de una de ellas tapa pasajera, parcialmente, El Edificio..
Horas después, cuando el sol se acerca ya al ocaso, las nubes aumentan en número y se apelotonan, dando lugar a espectaculares crepúsculos que tiñen de rojo, o de oro, o de un tenue color rosáceo, la blancura de la planicie. Los aridianos apenas tienen tiempo de entrever las estrellas: cuando oscurece, el viento cesa por completo, y las nubes –que ahora tienen un aspecto plomizo- ya se han apoderado del cielo, siempre a la misma altura, siempre en un único estrato, y lo cubren por completo con un uniforme toldo apelmazado y grisáceo, que produce una noche opaca y sin estrellas. La oscuridad, sin embargo, no es total, porque la superficie venenosa de la llanura emana una leve fosforescencia, difusa y tornasolada, no exenta de belleza, que produce una claridad muy apagada y a ras de suelo. Esta luz mortecina ni siquiera penetra en El Edificio, el interior de cuyos niveles queda a esas horas en la más completa oscuridad.
Transcurrido el primer tercio de la noche, puntualmente, día tras día, se producen las lluvias, intensas y verticales. Nunca duran más de una hora, pero le proporcionan al Edificio el agua necesaria para sus habitantes y sus cultivos. El agua que cae sobre el kilómetro cuadrado del Edificio se aprovecha al máximo, concienzudamente. Los aridianos son maestros en el aprovechamiento de los recursos hídricos, tanto por la infraestructura heredada que tiene el edificio –toda la superficie del nivel superior, o techo, está dedicada al aprovechamiento de las lluvias- como por su rigor y previsión a la hora de repartir el agua recogida: un bien codiciado, a duras penas suficiente –como tantas otras cosas en el edificio- para abastecer a todos sus habitantes.
Poco después de que cese la lluvia, cosa que ocurre de forma bastante abrupta, empieza la evaporación del agua que ha caído en la llanura. Esta evaporación no se produce bajo el efecto de la luz del sol, como ocurre en otros mundos, sino que tiene lugar en las últimas horas de la noche, como resultado de las reacciones químicas que el agua produce en los ácidos constitutivos de la planicie. Transcurren entonces dos o tres horas en las que en la llanura entera humea un vapor fantasmal, que se eleva lentamente en medio de una atmósfera quieta, saturada de humedad, y sin un soplo de aire. Los aridianos duermen, se recuperan de su fenomenal esfuerzo diario, a estas horas en las que el universo se vuelve, si cabe, más inhabitable, más hostil. Pero cuando se despiertan, con las primeras claridades previas a la salida del sol, el proceso de evaporación ya se ha completado, empieza a circular la brisa diurna, y las nubes, teñidas de rosa por el sol que los hombres todavía no pueden ver, empujadas por el viento, se van disgregando aborregadas, buscando cada una su posición solitaria en el cielo.
En cuanto a su organización social, la civilización aridiana practica lo que nosotros podríamos llamar un comunismo radical, absoluto y sumamente riguroso. Ello es resultado, como ya se dicho en algún otro momento, de la necesidad primera y esencial de mantener el mundo en movimiento. De ésta se derivan, en primera instancia, dos condiciones básicas: La imposibilidad de acumular cualquier objeto que no sea estrictamente necesario, para no añadir peso a la estructura; y la necesidad de repartir con la máxima equidad los pocos recursos existentes, con el fin de que todos los individuos estén en las mejores condiciones para producir movimiento, tanto por la alimentación recibida como por las comodidades que tengan para el descanso. El resultado es una sociedad extraordinariamente igualitaria, pero también austera hasta el ascetismo, en la que las pertenencias de un individuo adulto se limitan prácticamente a la hamaca en la que duerme, y un vaso y una escudilla de madera para comer, pues la alimentación no sólo es vegetariana sino además no elaborada, con lo cual desaparecen todos los útiles de cocina. Tampoco hace falta ropa: la comunidad aridiana es nudista por definición, porque el clima lo permite, y porque durante las horas nocturnas –las únicas realmente desapacibles- el tejido de que está hecha la hamaca proporciona la suficiente protección (lo cual, dicho sea de paso, es una garantía más de que los aridianos dedicarán esas horas al descanso, indispensable para su rendimiento físico al día siguiente).
Así pues, nos encontramos ante una sociedad naturista y radicalmente igualitaria, en cierto modo idílica, pero también muy limitada en sus manifestaciones culturales, y no sólo por la dureza de su agotadora jornada: también disponen de unas horas, por limitadas que sean, para dedicarlas al ocio; pero la prohibición de acumular objetos innecesarios ha condicionado extraordinariamente su patrimonio cultural. No existe una tradición escrita –de hecho no se conoce la escritura, ni ningún otro medio de fijar los conocimientos que no sea la transmisión oral-, ni se pueden practicar artes como la pintura o la escultura, ni tan siquiera otras manifestaciones culturales más sencillas, como podrían ser la costura o la cocina.
Por el contrario, los aridianos son consumados maestros en la música, entendida como el uso armónico e instintivo de la propia voz para crear melodías o para ponerle una tonada a algún fragmento de las narraciones o poemas que se transmiten oralmente de generación en generación. Ciertos individuos desarrollan, incluso, una curiosa habilidad que les permite cantar mientras accionan las palancas, aprovechando el caudal de aire que expelen los pulmones en el esfuerzo, y se convierten así en cantores que amenizan el trabajo de los que pedalean en sus proximidades.
Sólo existe, por lo tanto, una tradición oral, dividida en dos partes bien diferenciadas: Una tradición literaria que recita —o canta— un individuo en los momentos de ocio o de trabajo, y que por lo tanto se altera y evoluciona con el paso del tiempo, y otra parte –aparentemente más inalterada- de fuerte contenido dogmático, destinada a transmitir y perpetuar las normas esenciales de comportamiento, una lista inamovible que todo el mundo conoce y que se podría resumir en tres principios o axiomas básicos: El primero es que El Edificio fue construido por los dioses hace millones de soles, para salvar a un grupo de elegidos cuando el propio hombre, por su soberbia, hizo inhabitable la llanura. El segundo es que el Edificio no se puede parar más que las horas imprescindibles dedicadas al descanso diario, porque si se detuviera por más tiempo ya no podría arrancar, y se hundiría lentamente hasta ser engullido por la llanura. El tercero es que en los confines de la planicie está el paraíso, la tierra de promisión: una tierra fértil y acogedora, tan extensa como la propia llanura, en la que la humanidad podrá dispersarse y descansar, y reproducirse sin tasa, en la que las noches serán oscuras y estrelladas, y abundarán los bosques, el agua y la comida, porque habrá una inimaginable extensión de tierra para cada ser humano. Se dice además que habrá unos seres inferiores destinados únicamente a alimentar a los humanos. Este concepto es interpretado literalmente, y los aridianos imaginan a una especie de esclavos que cultivarán sus campos y les pondrán la comida en la boca. No imaginan que la profecía se pueda referir a la recuperación de una dieta carnívora, y por lo tanto a la existencia de animales, pues no los han visto nunca, y por lo tanto son incapaces de imaginarlos.
La vida de los aridianos no tiene misterios ni expectativas; cada día es previsible hasta sus más pequeños detalles, idéntico al anterior y al que está por venir. Como ya se ha dicho, todo en su mundo es material, mecánico y palpable. Los únicos misterios están en los extremos de su eterno y monótono periplo, es decir en el origen y el destino de su mundo. Nadie ha visto el paraíso prometido, nadie sabe cuándo se llegará e él, del mismo modo que nadie sabe cuándo se construyó El Edificio ni quién lo hizo, más allá de la difusa noción de que fueron los dioses, seres superiores capaces de construir una máquina tan perfecta. Pero los constructores no dejaron ningún legado ni explicación acerca de su mundo, y lo único que se ha transmitido es la necesidad absoluta e incuestionable de ponerlo en movimiento cada día.
El terrible esfuerzo que representa esa imposición, día tras día y durante toda la vida, se acaba convirtiendo en un fin en sí mismo, en una justificación más que en una condena, y apaga con su brutal exigencia física cualquier impulso de rebeldía. Lo cierto es que la inmensa mayoría de la población acata los dogmas con total sumisión, y nunca llega a cuestionarse su forma de vida. Pero en una población tan extensa surgen, necesariamente, excepciones, y algunos individuos jóvenes y especialmente vigorosos generan disensiones, herejías, ideas sediciosas que se extienden, de forma tan efímera como aislada, entre los habitantes de un mismo nivel, o en las horas de pedaleo común en las cubiertas de producción de energía, y que se acaban apagando en pocos días, por sí solas, aplastadas por la sumisión y la oscura y ciega determinación de la masa.
Algunas de estas herejías proponen la existencia de otros Edificios circulando por la inmensidad de la llanura –idea sacrílega y cismática en sí misma, pues el XXXXXXdogma deja claro que el aridiano es el pueblo único y elegido-, o sugieren que en realidad el edificio está quieto, y que es la llanura la que se mueve un poco cada día; o que ésta es una mera ilusión, y en realidad el horizonte está muy cercano, de modo que bastaría con correr unas horas por la planicie para alcanzarlo, idea que se complementa con la de que el veneno del suelo lo genera el propio edificio, y unos pocos metros más allá de su perímetro la llanura ya es totalmente inocua.
Otras son ya más sombrías, y expresan un pesimismo fatalista. Son las que sugieren que la llanura se acaba en el horizonte, en donde aguardan unos abismos insondables, o que en realidad la llanura es infinita, y que incluso el Edificio sucumbirá al paso del tiempo y se derrumbará y desintegrará antes de llegar al paraíso, si es que éste existe en realidad; o que la trayectoria del Edificio es en realidad circular, con un radio inconcebiblemente grande que el ojo humano no es capaz de discernir en la Huella, pero que condena al mundo a un inconmensurable recorrido circular, y a volver algún día sobre la propia Huella.
Pero las más interesantes, las más sensatas –aunque curiosamente no son las que más prosperan-, son aquellas que proponen pequeños cambios en la estructura y en la organización social: liberar del trabajo productivo a unos pocos individuos –un porcentaje insignificante, no mayor al que se pierde cada día en los accidentes de trabajo- para que trabajen en la construcción de un vehículo ligero, y rápido, que permitiese inspeccionar la llanura (obsérvese que no se les ocurre la idea de un aparato volador, porque desconocen el concepto ‘volar’). Pero esta idea es blasfema y herética en sí misma porque conlleva la necesidad de que alguien deje de empujar las palancas y pedales aunque sólo sea por un día, y esa es una exención que sólo se concede al pequeño porcentaje de individuos que cada día –y con una jornada todavía más larga y extenuante que la de los demás- cultiva los campos que proporcionan el alimento.
En realidad, todas las herejías que nacen fugazmente en el Edificio, apuntan, sin atreverse a formularla, a una única idea: La de que en realidad es inútil “pedalear”, y por lo tanto se podría vivir sin hacerlo. El vértigo existencial que esta idea genera en la mente de los pocos individuos que alguna vez se la plantean, desaparece en poco tiempo, aplastada por la urgencia y la precariedad del espacio, de la comida; por la intensidad del ejercicio físico continuado y el descanso insoslayable que genera en las horas nocturnas: profundo, reparador, animal, sin sueños.