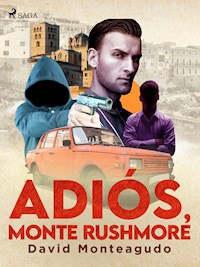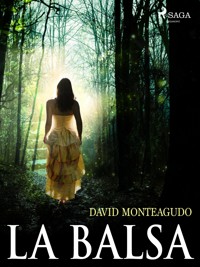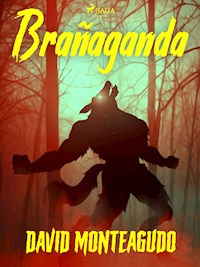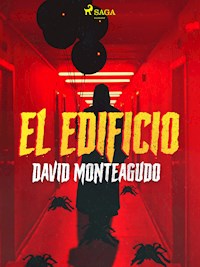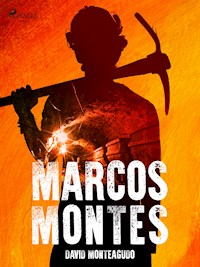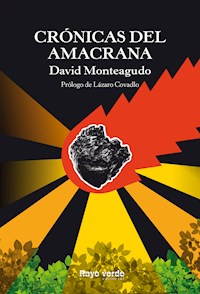Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En un interesante ejercicio metaliterario que dialoga con Ballard, Kafka y, por supuesto, Phillip K. Dick. El hombre del sable es una historia dentro de otra, un relato contado por un personaje, una narración que nos lleva a un mundo distópico, opresivo, a una inmensidad de fábricas cuya misión es aplastar el alma. Allí, en mitad de los ríos de trabajadores que entran y salen de las fábricas, ha ocurrido un asesinato cometido por una réplica, un androide con apariencia humana. El encargado de encontrarlo será un Hombre del Sable, un policía descreído y alejado del sistema.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 162
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
David Monteagudo
El hombre del sable
Saga
El hombre del sable
Copyright © 2022 David Monteagudo and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726940770
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
La caverna
Con alguna dificultad, buscando el relieve más apropiado de la roca, el anciano se sentó cerca del fuego y miró a su auditorio, compuesto por una docena de personas sentadas o recostadas de forma similar a él. Excepto un bebé que dormía en brazos de su madre, y un hombre que yacía estirado, mirando al techo ennegrecido por el humo, todos, incluidos tres niños de no más de diez años, le miraban expectantes, deseosos de que empezara con su narración. El anciano echó un trago de su cantimplora, carraspeó dos o tres veces y empezó a hablar. A medida que avanzaba en el relato, su voz rota, un tanto apagada, se iba afianzando hasta que resonó con la suficiente claridad en el ámbito cóncavo de la cueva, favorecida por el silencio y la atención que todos le prestaban. Pero antes de empezar con la narración propiamente dicha el hombre hizo una pequeña aclaración a modo de preámbulo: “Lo que os voy a contar —explicó— lo presencié hace más de sesenta años, pero quedó grabado en mi memoria con tal intensidad que lo puedo narrar como si lo estuviera viendo ahora mismo. O tal vez no; tal vez lo narraré todavía mejor que si lo estuviera viendo, porque el tiempo ha hecho su criba, se ha llevado todo lo que no era importante, y ha dejado solo lo esencial, lo que tiene la capacidad para sugerir, para impresionar y para conmover al ser humano”. Una vez pronunciadas estas palabras, el hombre empezó a contar su historia, un relato que empezaba de manera abrupta, sin entrar en antecedentes, como tantos otros de los que él explicaba.
El ojo del hombre
Súbitamente, como nacida de una explosión, una llamarada fenomenal subió hacia el cielo. Era una llamarada delgada y vertical, expulsada por lo que parecía una chimenea, la más cercana en un paisaje aéreo, fabril, en el que otros tubos similares, tachonados de luces titilantes, escupían fuego a intervalos, a diferentes distancias. Pero las llamas se curvaban, no eran completamente verticales, porque estaban reflejadas en la superficie convexa de un ojo, un ojo en el que las fibras del iris se dilataban o se contraían espasmódicamente como reacción a la luz de las llamaradas, un ojo que se agitaba en movimientos nerviosos, infinitesimales, y parpadeaba con un latido instantáneo, casi imperceptible, como el obturador de una máquina fotográfica. Pero no formaba parte de ninguna máquina; era un ojo orgánico, un ojo humano, y ahora el paisaje ya no se veía reflejado en su superficie, sino directamente, tal como él lo veía.
Más allá de las chimeneas emergían de entre la niebla edificios masivos, construcciones de aspecto faraónico que sugerían que tal vez aquello no era un complejo industrial, una gigantesca planta petroquímica, sino una ciudad inconcebiblemente extensa, sumergida en un mar de niebla contaminada, de color amarillento. No era de noche, como parecía en un principio; no se veía el sol, pero una luz enfermiza, horizontal, que tanto podía ser del amanecer como del crepúsculo, se filtraba por momentos, atravesaba la atmósfera saturada e iluminaba los edificios con una luz lateral que les confería un aura dorada y decadente.
Sí, había belleza en la ciudad enferma, en su cielo anaranjado y sulfuroso, surcado aquí y allá por vehículos voladores, de carga o de transporte, que se dirigían a las cimas de los enormes edificios o volvían de ellas. Un transbordador volaba derechamente hacia una de las construcciones, una edificación que sobresalía a lo lejos como una isla, como un cono volcánico que a medida que el vehículo se aproximaba iba revelando su arquitectura de pirámide truncada, vagamente azteca, y sus dimensiones colosales, sus centenares de puertas de embarque por las que desaparecían los transbordadores como diminutos insectos que entraran y salieran de la colmena. Más pequeñas y más abundantes todavía eran las ventanas; hacia ellas se dirigía la nave, y entre las mil que tapizaban una pared, una se iba convirtiendo en el centro de atención del ojo que miraba. Primero era un puntito, un diminuto rectángulo apaisado, pero a medida que el transbordador se acercaba fue creciendo, y resultó ser una ancha cristalera tras la que se veía una sala con una mesa de despacho y unas sillas, un interior oficinesco en el que un hombre en mangas de camisa, bajo las aspas perezosas de un enorme ventilador de techo, sostenía un cigarrillo humeante mientras consultaba unos archivos.
El labio húmedo (el gato y el ratón)
El hombre de la oficina estaba esperando algo, algo que formaba parte de su trabajo cotidiano, pero que en este caso comportaba una elevada responsabilidad, acaso un riesgo para su propia persona. Todo esto se adivinaba en la forma un tanto nerviosa de fumar, en los movimientos vagamente convulsos, estremecidos, con que apagó el cigarrillo aplastándolo en el cenicero, en la mirada de preocupación que dirigió al papel que tenía entre manos, en el que un nombre con un apellido de origen eslavo aparecía como el primero sin verificar de una lista en la que otros ya habían recibido el visto bueno. Sobre la mesa, flanqueada por dos sillas enfrentadas a un lado y otro, reposaba un extraño objeto, una especie de maletín del que sobresalía un fuelle y un brazo articulado que sostenía una pequeña cámara de vídeo, de forma esférica.
Un hombre alto y corpulento, vestido como un empleado de la limpieza o de alguna otra tarea similar, entró en la habitación. El oficinista —que había cambiado instantáneamente su expresión y ya no dejaba traslucir ni un ápice de la inquietud de hace unos instantes— le invitó a tomar asiento con la cordialidad condescendiente, un tanto burlona, del que va a tratar con una persona sencilla, que desconoce los detalles del trámite al que va a ser sometido. La actitud del recién llegado invitaba a este comportamiento. De mirada inexpresiva y más bien atónita, con un ceño que denotaba alguna dificultad de comprensión, el obrero se mostraba indeciso y tardo en las reacciones. Pero su indecisión no era tímida o apocada, sino recelosa, obtusa, como si necesitara comprender algo que todavía no estaba claro. Brusco, descortés, hizo alguna pregunta breve, absurda por demasiado obvia o por incoherente, acerca de la entrevista que iba a tener lugar. El oficinista —que poco a poco se iba revelando como una especie de entrevistador o examinador— le tranquilizó con una sonrisa de suficiencia, con vagas aclaraciones destinadas a quitarle importancia al asunto y a pintar el encuentro como un mero trámite, un exámen rutinario por el que pasaban todos los trabajadores de la empresa.
Mientras le indicaba el lugar en el que debía sentarse, mientras activaba la máquina que había encima de la mesa y orientaba la minúscula cámara hacia el ojo del empleado, mientras le hacía las primeras preguntas protocolarias referidas a su identidad y a su domicilio, el entrevistador se mostraba cómodo y relajado. Nada más cotidiano que la barba de dos días que llevaba el obrero, nada más humano que su aspecto desaseado y su zafio bigote, nada más tranquilizador que la imperfección, la nariz grande, la barbilla huidiza y el labio inferior siempre entreabierto, siempre húmedo, como un signo de moderada estupidez. Y sin embargo, a los pocos minutos, al observar en la pantalla la pupila del trabajador —una pupila que se dilató espasmódicamente como reacción a la última pregunta que acababa de formular—, en el rostro del examinador, en su trabajada expresión de indiferencia, se dibujó por unos instantes un fugaz destello de alarma. Sólo fue una fracción de segundo; inmediatamente recuperó el control, recompuso su expresión cordial, sutilmente irónica, y continuó con las preguntas que tenía preparadas.
Pero a medida que avanzaba el interrogatorio la tensión entre los dos individuos iba creciendo, se palpaba en el aire, a pesar de que ambos, cada uno a su manera —el examinador perseverando en su máscara de despreocupación, y el interrogado en su obtusa desconfianza— se esforzaban en aparentar normalidad. Pero el fuelle de la máquina subía y bajaba como si fuera una respiración cada vez más agitada, la mirada del hombre de la oficina se tensaba sin que él pudiera evitarlo, y la expresión del operario ya no disimulaba la repulsión, incluso el horror, que le producían algunas de las preguntas, sobre todo aquellas en las que se hacía referencia a animales vivos.
En un último intento por recuperar el control de la situación, por detener la degradación que se extendía como un cáncer, por aplazar sus imprevisibles consecuencias, el entrevistador hizo una pausa. “Tranquilo —dijo sonriendo, mientras encendía un cigarrillo—, son situaciones inventadas, no son reales, son suposiciones, para comprobar la reacción emocional ante ciertos conflictos”. El obrero también parecía más relajado, por primera vez en toda la entrevista cambió de posición, inclinó el torso hacia delante y apoyó los codos en los muslos, con las manos colgando entre las rodillas. Pero esto último era una suposición; sus manos no se veían, porque quedaban ocultas debajo de la mesa. “Hábleme de su madre”, dijo el entrevistador, después de dar al cigarrillo una calada lenta y voluptuosa. “Le voy a hablar de mi madre”, dijo el obrero, y de pronto, con una violenta detonación, el entrevistador salió disparado hacia atrás girando en su silla, y atravesó, abriéndole un enorme boquete, el tabique de placas de yeso que tenía a su espalda, mientras el obrero, de pie junto a la mesa, le apuntaba con una pistola y volvía a disparar, inmóvil, implacable, con una expresión severa, concentrada, muy diferente a la que había mostrado hasta ese momento. Todo ocurrió en una fracción de segundo, con una extraña inmediatez; mientras pronunciaba las últimas palabras el operario estaba sentado, y al instante estaba de pie, disparando de nuevo. Se había incorporado con una rapidez y una precisión más propias de una máquina que de un ser humano.
Indiferente a la brutal agresión, el ventilador del techo, de grandes aspas, seguía girando lentamente sobre la cabeza del agresor, mientras El Ojo, que con tanto detalle había contemplado toda la escena, se alejó de la ventana panorámica y empezó a descender pared abajo.
El hombre del bastón (la mejilla marcada)
Más abajo de las oficinas, más abajo de los ventanales y los puertos de embarque, por debajo del mar de niebla contaminada cuya superficie iluminaba un sol enfermizo, se extendía el laberinto de calles de una ciudad populosa en la que siempre era de noche, y siempre llovía.
En esa noche eterna e invariable, la actividad también era constante. Una abigarrada multitud se cruzaba y entrecruzaba en una ecléctica mescolanza de chubasqueros y bicicletas, mascotas exóticas, vestidos y peinados artificiosos y cánticos de alguna secta religiosa. La vida fluía arriba y abajo por unas calles estrechas, recargadas, en las que una infinidad de negocios —regentados por personas de diversa procedencia racial, aunque con un predominio del elemento oriental— ofrecía sus productos de alimentación, o de la más sofisticada tecnología, en dudosos escaparates con rótulos de neón parpadeantes, castigados por la humedad. Por encima de toda esa actividad humilde y constreñida brillaban los gigantescos carteles luminosos, con imágenes en movimiento, que ocupaban las fachadas enteras de enormes rascacielos, y un poco más arriba deambulaban unos dirigibles que surcaban el cielo nocturno, lentos, insomnes, ambiguos en su doble actividad de focos vigilantes que barrían los edificios con sus haces inquietos, y pantalla y altavoces que publicitaban una vida mejor, sin contaminación y sin lluvia, en las lujosas colonias del exterior.
Levantando la vista hacia el cielo, un hombre miraba —con una mirada indescifrable, en la que acaso latía una cierta desconfianza— a uno de esos dirigibles que aparecía y se ocultaba, y volvía a aparecer, en su recorrido rectilíneo por encima de los edificios más altos. El hombre, con una arrugada gabardina, con un periódico en la mano, estaba de pie en una esquina bajo la precaria protección de una marquesina estrecha y goteante. De repente se puso en movimiento. En la acera de enfrente, en una furgoneta con unos toldos, en la que se servía comida, uno de los taburetes quedó libre y el camarero —un chino viejo y arrugado— le hizo un gesto al hombre de la gabardina, que miró a ambos lados y luego cruzó la calle protegiéndose de la lluvia con el periódico. Después de un rifirrafe verbal con el hostelero, en el que este —parapetado tras su presunto desconocimiento del idioma y una especie de terco rigor profesional— acabó imponiendo su criterio y le endosó al cliente cuatro empanadillas en vez de dos, el hombre de la gabardina frotó uno con otro los palillos que le habían dado por cubiertos, con un gesto prometedor en el que se adivinaba que no solo era un cliente asiduo del chiringuito, sino que probablemente aquella misma escena se había repetido ya en otras ocasiones.
A la luz fluorescente que iluminaba la barra se podían ver las facciones del hombre con más claridad. Era un tipo tal vez cercano a los cuarenta pero todavía joven y vigoroso, con una gran presencia física a pesar de su pelo corto, sin ningún artificio, y su atuendo descuidado. El rostro agradable, sin asimetrías ni disonancias, tenía no obstante un matiz sensual, vagamente simiesco, tal vez a causa de los labios gruesos, ligeramente abultados, y las cejas enérgicas y prominentes.
Mientras El Ojo se acercaba a todos estos detalles, en el momento en que el hombre empezaba a comer con toda la glotonería que le permitían los palillos que manejaba, un coche volador descendió suavemente y se posó en plena calle, a sus espaldas: un hecho de lo más habitual, al que nadie prestó una especial atención, ni siquiera El Ojo, que lo percibió apenas como una imagen de fondo, fuera de foco, por más que en el vehículo destellaran a intervalos algunas luces rojas o azules, más llamativas que las de un coche normal. El hombre de la gabardina, desde luego, no percibió nada de esto, y si le llegó algún eco —un reflejo en la superficie cromada de la barra, una mirada de curiosidad en el rostro del anciano que le servía— no le dio ninguna importancia; siguió comiendo hasta que, al cabo de unos segundos, alguien llamó su atención dándole un golpecito en el hombro. Pero el toque no se lo había dado ninguna mano, ni siquiera una mano enguantada; el toque se lo habían dado con un bastón.
De pie detrás de él, un hombre requería su atención utilizando una lengua que no era ni la del interpelado ni la del anciano del establecimiento, sino una mezcla de las dos, y de tres o cuatro idiomas más; una lengua franca a la que recurrían los comerciantes de aquel submundo para entenderse con individuos de las diversas culturas que allí convivían. El hombre, por lo demás, tenía un aspecto de lo más extraño: con corbata, con sombrero y bastón, vestía una especie de levita larga y un chaleco, un atuendo entre elegante y trasnochado, en el que asomaban brillos y terciopelos. Su rostro también era extraño: el pelo muy negro y la tez olivácea, con un difuso componente racial, se veía desmentida por unos ojos muy claros, muy azules. Sus mejillas parecían un campo de batalla lleno de cráteres, secuela de alguna enfermedad ya erradicada, acaso contraída en la remota infancia. El tipo tendría unos cuarenta años, tal vez más, y desde el primer momento se dirigió al de la gabardina con una ironía insolente, un tanto cínica, mostrando en todo momento una calma arrogante que sugería alguna suerte de oculta autoridad. Un paraguas, sostenido por un discreto ayudante, le protegía de la lluvia.
El hombre de la gabardina se hizo el desentendido, como si la cosa no fuera con él, pero un golpe algo más desconsiderado del bastón en su brazo le sacó de su fingida indiferencia. De un respingo, sujetó el bastón en un gesto instintivo de violencia contenida, pero se dominó, cambió de estrategia —algún ascendiente debía de tener el del sombrero sobre él—, y, como si no conociera la lengua que hablaba aquel intruso, inició una de esas absurdas conversaciones en las que se usa a una tercera persona de intermediario, en este caso el anciano camarero. El vejete adquirió milagrosamente el don de lenguas, del que parecía carecer cuando tomo el pedido de su cliente, y en el idioma de este último declaró, no sin cierto asombro, lo que había dicho el recién llegado: que los dos hombres se conocían, que el que estaba comiendo era un Hombre del Sable, y que el otro, el del bastón, había venido a buscarlo porque alguien importante quería hablar con él. “Dile que ya estoy jubilado”, dijo el de la gabardina, entre bocado y bocado, pues en ningún momento había dejado de comer ni se había dado la vuelta para mirar al hombre que tenía a su espalda. Pero entonces este —con la misma actitud entre burlona y desafiante— dijo un nombre, unas palabras clave, y entonces sí, su interlocutor se incorporó con gesto de fastidio, le dio al chino un billete arrugado y, cargando con los palillos y el recipiente de la comida aun sin terminar, acompañó al del sombrero y a su ayudante hasta el vehículo que les esperaba al otro lado de la calle. Entonces se reveló que el bastón no era solo un elemento decorativo o intimidatorio; su propietario cojeaba, y se apoyaba en él —no sin cierta elegancia— para ayudarse a caminar.
Un viaje por la noche (la belleza del monstruo)
En el interior del vehículo, la actitud de los dos hombres cambió sensiblemente, como si, una vez dirimida la cuestión, pudieran desprenderse de sus corazas defensivas. El del bastón abandonó su expresión condescendiente, se puso un pequeño casco con micro y auricular y adoptó la actitud profesional, neutra, de un piloto de vuelo atento a la maniobra de despegue. El de la gabardina, por su parte, adquirió la mirada irresponsable del pasajero, del que se deja llevar. Siguió comiendo, pero era evidente que ya no tenía apetito; la mano que sujetaba los palillos, con su inestable carga, se quedaba detenida en su viaje hacia la boca mientras sus ojos, parpadeando, contrayendo y dilatando la pupila, contemplaban el paisaje urbano que se desplegaba ante su vista con una atención en la que parecía adivinarse un matiz —paradójico, contradictorio— de extasiada admiración.