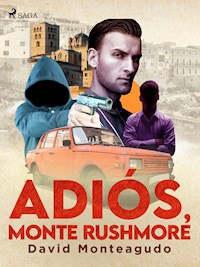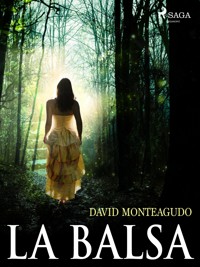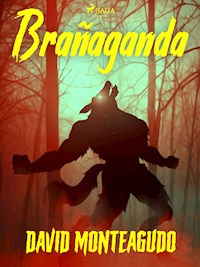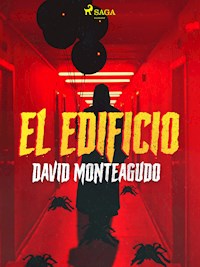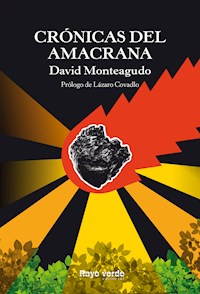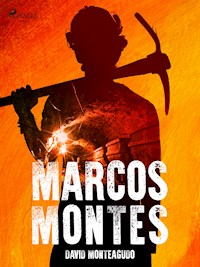
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Un obrero perdido en una mina de oro intenta salir a la superficie a toda costa, a pesar de las incontables y cada vez más estrambóticas dificultades que van surgiendo en su camino. David Monteagudo, maestro indiscutible de las letras del género contemporáneo en España, se sirve de esta premisa para contarnos una parábola sobre el perdón, la redención y las insondables profundidades del alma humana.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 130
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
David Monteagudo
Marcos Montes
Saga
Marcos Montes
Copyright © 2010, 2021 David Monteagudo and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726940725
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
A mis padres
Esto no puede ser—replicó Don Quijote—, porque allá me anocheció y amaneció; y tornó a anochecer y amanecer tres veces; de modo que, a mi cuenta, tres días he estado en aquellas partes remotas y escondidas a la vista nuestra.
miguel de cervantes Don Quijote de la Mancha Parte ii, cap. xxiii
PRIMERA PARTE
EL ACCIDENTE
Marcos Montes se despertó unos minutos antes de que sonara el despertador. Oyó entre sueños el ruido de una puerta, y después, ya desvelado, los gemidos y los resoplidos de esfuerzo de su mujer para meterse de nuevo en la cama, trabajosamente, acomodando su vientre abultado, en el que desde hacía algunos meses maduraba y se removía una nueva vida. La rutina, el paso de los días y de los meses, había convertido ya en cotidianas todas esas mágicas alteraciones, como había hecho difusa y prorrogable la conciencia—tan intensa, tan novedosa en un principio—de su futura paternidad.
Ya no se volvió a dormir. Había soñado algo aquella noche; algo impresionante y conmovedor que ahora no conseguía recordar. Tan sólo conservaba la atmósfera del sueño, una vaga sensación, huidiza como un perfume, que se esfumaba cada vez que tiraba de ella, intentando sacar por ese hilo todo el ovillo del sueño. Pero el despertador estaba a punto de sonar; así lo decían los cuatro dígitos que fulguraban en la oscuridad como pequeñas brasas, a medio metro de su cabeza. Sin encender la luz, sin hacer ruido, Marcos Montes se incorporó y se puso las zapatillas, paró el despertador y salió de la habitación todavía adormecido, en completa oscuridad, guiándose por el tacto y la memoria del espacio mil veces recorrido.
La puerta no distaba más de cuatro o cinco metros del borde de la cama. Marcos llegaba hasta ella buscando primero la pared, y desplazándose por ésta hacia su izquierda, hasta que en algún momento su mano tropezaba con el pomo de la cerradura. Pero en esta ocasión ni la puerta ni el pomo aparecían por ningún lado, y Marcos tuvo por unos instantes la sensación de que la pared continuaría indefinidamente, en la oscuridad, con su tacto granuloso y frío. Entonces se detuvo un segundo, sonriendo ante su propia torpeza, y pensó que probablemente había errado su primera trayectoria, al salir de la cama todavía aturdido por el sueño; y que había alcanzado la pared mucho más a la derecha de lo que imaginaba, en algún punto cercano al armario, que ocupaba una esquina de la habitación.
Estaba pensando que sí, que seguramente eso era lo que había ocurrido, y movía las manos en un radio cada vez más grande, y cada vez más deprisa, y al hacerlo producía un desagradable sonido en la pared, cuando su mano izquierda golpeó fuertemente contra un objeto duro. Era el pomo de la puerta. Marcos lo giró con cierta premura, desdeñando el dolor que el golpe le había producido, y se encontró, como cada día, en la semioscuridad del pasillo.
Aquí ya se distinguían vagamente los contornos de el accidente los objetos, y en las ventanas brillaban los alfilerazos de la iluminación nocturna que se colaba por las rendijas de las persianas. Marcos Montes apretó el interruptor de la luz, y toda la magia de la penumbra desapareció de golpe, sustituida por la fealdad amarillenta de un interior en desorden, despertado a destiempo, con el olor a rancio de la cena enfriado en el aire.
Marcos Montes empezó a repetir maquinalmente los gestos cotidianos del sumario aseo, del frugal desayuno, cruzando en su adormecido ir y venir frente al televisor que encendía cada día por costumbre, sin prestar atención a lo que estaba emitiendo. Lo ponía con el volumen muy bajo, para no despertar a su mujer ni molestar a los vecinos. De esa forma, el sonido de la emisión se convertía en un bisbiseo constante del que sólo se distinguía de vez en cuando una palabra suelta, que no parecía guardar ninguna relación con las imágenes coloridas y cambiantes que Marcos veía por el rabillo del ojo, distraídamente, en cada uno de sus desplazamientos por la cocina. Oyó «legumbres y hortalizas» y vio, o le pareció ver, una escena de guerra, o de catástrofe; unas mujeres llorando y gesticulando al paso de unas camillas con heridos. Marcos Montes veía el televisor, pero no lo miraba. En realidad tampoco miraba las cosas, los útiles que manejaba a diario para prepararse el desayuno. Su mente vagaba, ocupada en ideas fugaces, caprichosas, que nada tenían que ver con los objetos que le rodeaban.
No era infrecuente que actuara en estos primeros minutos del día como un autómata, mientras su mente divagaba en mil pequeñeces; pero esta vez le ocurrió algo muy curioso: sus movimientos se hicieron cada vez más lentos, sus acciones se fueron dilatando en el tiempo, innecesariamente, hasta que perdió por completo la noción de lo que le rodeaba, hasta que se sorprendió a sí mismo con el azucarero en una mano y la cuchara en la otra, cargada de azúcar, inmóvil, sin que pudiera decir cuánto tiempo llevaba en esa actitud. Con un rápido movimiento de cabeza, miró el reloj que colgaba de la pared. Cinco minutos. O una eternidad, como en un cuento que había leído hacía tiempo y ahora se hacía presente en su memoria.
Marcos puso el azúcar, removió de forma expeditiva, y se sentó a la mesa, con la taza humeante entre las manos, dispuesto a paladear el único minuto de verdadero descanso que se concedía diariamente cada madrugada, mientras apuraba el café, antes de ajustarse las últimas prendas de abrigo para salir al exterior.
Mientras bebía el café a pequeños sorbos, y para que su mente no volviera a irse por las ramas, se obligó a pensar en lo que le esperaba dentro de unos minutos: la entrada a la mina y la sala del elevador, con su luz fría y estremecida. Entonces se acordó del sueño: el sueño que había tenido aquella noche, antes de despertar, y que se había borrado temporalmente de su memoria. Recreándolo, sumergiéndose de nuevo en el accidente su atmósfera intensa y evocadora, se puso la cazadora y los guantes, y salió a la calle.
En el sueño él conocía a su hijo; pero éste ya era un hombre hecho y derecho, que bromeaba con otros compañeros a la entrada de la mina. Marcos no se reconocía, no veía nada familiar en ese joven despreocupado y vigoroso; pero sabía que era su hijo, y se sentía conmovido, y finalmente le hablaba disimulando su emoción. El chico le contestaba por cortesía, mostrando un afectuoso interés por sus palabras, como se haría con un trabajador veterano, ya jubilado. Entonces, en el sueño, Marcos Montes lamentaba no haber visto crecer a su hijo, haberse perdido toda su infancia, frágil y vacilante, su tumultuosa adolescencia; pero al final asumía melancólicamente su papel, y le decía al chico, con fingido optimismo: «Bueno, al menos vamos a estar seis horas juntos, allá abajo». El joven, que ya había reemprendido la conversación con sus compañeros, se daba la vuelta; y entonces ya era otro, no por su rostro, que seguía siendo el mismo, sino por la expresión y el tono de su voz, que ahora transmitían una severa gravedad. «Me temo que no estamos en la misma sección—decía muy serio—. Y además no serán seis horas. Serán muchas más».
En el momento de abrir la puerta del garaje en donde guardaba su coche, Marcos Montes miró una vez más su reloj de pulsera. La posición de las agujas señalaba que eran las cinco y veintisiete minutos de la mañana. Marcos tenía perfectamente cronometradas todas sus acciones en esa primera media hora del día, pero esta mañana estaba más distraído y ensimismado que de costumbre, y eso le había hecho perder algunos minutos. De todas formas, todavía contaba con un margen de tiempo suficientemente holgado como para llegar al control de fichaje antes que la mayoría de sus compañeros.
Finalmente entró en el recinto de la mina a las seis menos veinte. Dejó el coche en el aparcamiento, fichó y se dirigió a los vestuarios. Todavía no había llegado nadie; pero al poco tiempo la sala del vestidor, con su luz fría y su aire caldeado, se fue llenando de saludos concisos, adormecidos, de respuestas lacónicas y largos bostezos, de cuerpos pálidos parcialmente desnudos, parcialmente velludos, investidos de una rara nobleza en su fealdad, en sus calmosos movimientos.
Diez minutos más tarde, Marcos Montes estaba de pie en la enorme plataforma del elevador, inmóvil, mimetizado entre otros doscientos mineros que esperaban, como él, que la plataforma arrancara, para empezar así su jornada laboral. Mientras esperaba que el elevador se pusiera en marcha, al calor de los cuerpos apretados y el rumor de las conversaciones, Marcos volvió a acordarse del sueño. Pero éste había perdido ya su perfume, la poderosa esencia evocadora de su atmósfera; y Marcos pensó, esbozando una sonrisa, que no podía haber sueño más absurdo que ése, entre otras cosas porque él no quería que su futuro hijo llegara a convertirse en minero, e incluso había pensado a veces en la estrategia que desarrollaría para disuadirlo, llegado el caso, de semejante idea.
A las seis en punto de la mañana, el elevador se puso en marcha con su característica sacudida, y empezó a bajar con un ritmo constante, inexorable, hacia el fondo de la mina. En medio del silencio tácito y solemne que se producía siempre en ese momento, los mineros veían desfilar ante su vista los estratos geológicos del mineral, toscamente excavados, iluminados unos segundos por los focos de la plataforma, para perderse luego en la altura, en la oscuridad del agujero. El techo de la sala de entrada, sobre sus cabezas, se veía como un cuadrado de luz que primero se hacía gris, después se convertía en un punto, y por último desaparecía como efecto de la simple lejanía.
A las seis y doce minutos, Marcos Montes llegaba, junto con los otros hombres que trabajaban en la sección, a la sala de distribución del cincuentavo nivel, situado a más de dos kilómetros de profundidad, en la zona más apartada y remota de la mina. Sólo entonces se rompió el silencio pesado, litúrgico, que se producía siempre mientras la plataforma iba descendiendo; y los hombres que componían los tres equipos que formaban la sección se desperdigaron en una oleada de frases hechas y expresiones vulgares, repetidas mil veces en otras tantas madrugadas.
Marcos Montes empezó a avanzar por la galería principal, inmerso en un grupo que se iba diezmando poco a poco, a medida que los mineros se quedaban en túneles y galerías adyacentes. El último tramo lo recorrió Marcos en solitario. Era un tramo de treinta metros de galería parcialmente encarrilada, que se acababa bruscamente en una pared recientemente fracturada, frente a la que yacía—polvorienta y rodeada de cables— una potente perforadora. Ése era su puesto de trabajo.
A las seis y diecisiete minutos, Marcos empuñó la máquina; encendió los potentes focos de iluminación, y atacó el mineral durísimo con la broca, que respondió instantáneamente, transmitiendo a la estructura del taladro su constante y suave vibración, acompañada de un peculiar siseo. Después, cuando la máquina avanzaba y las coronas mordían la roca, la vibración se hacía más intensa, ronca, brutal, y el mineral desprendido golpeaba constantemente el cristal de seguridad, con ritmos e intensidades cambiantes. Así trabajó Marcos durante algo más de una hora, horadando la roca con precisión, distraído su pensamiento, mecido por el runrún de las brocas, mientras sus manos, sus ojos, realizaban maquinalmente el trabajo. El tiempo pasaba rápido en estas primeras horas de la mañana, y la mente de Marcos se abstraía entonces más que en ningún otro momento, vagando libremente de un tema a otro, de forma tan ligera e insustancial como la propia actividad mecánica del aparato.
Pero a las siete y veintiocho minutos, Marcos paró bruscamente la perforadora, sin motivo aparente, sin que él mismo supiera por qué lo había hecho. Miró hacia atrás, hacia la hilera de luces que recorría el techo. Las luces parpadearon dos o tres veces, y un segundo después se apagaron por completo, dejando en la retina el fantasma efímero de su extinción. Los faros de la perforadora—que recibía la alimentación por medio de un grueso cable—también se apagaron, así como todos los pilotos y chivatos de su panel de control.
Marcos Montes bajó instintivamente la máquina, en un intento de ver algo de luz más allá de los gruesos cristales de protección. Retrocedió unos pasos y miró hacia atrás, por donde había llegado él hacía una hora; pero tampoco había ninguna luz en esa dirección, sólo la oscuridad negra como la tinta, una oscuridad que se le antojaba más densa y absoluta por la conciencia de la abismal profundidad a la que se hallaba.
Estaba pensando que era la primera vez que esto ocurría, el quedarse a oscuras, en los meses que llevaba trabajando en la explotación, cuando le pareció notar que el suelo temblaba bajo sus pies, y que un golpear telúrico, sordo y lejano, llegaba a sus oídos. El ruido y la vibración se aproximaron, crecieron en cuestión de segundos con esa calidad amortiguada, como entre algodones, hasta que una brutal y avasalladora ola de piedras alcanzó a Marcos Montes, lo empujó, lo desplazó unos metros, lo tiró al suelo para cubrirlo con lo que parecían toneladas, una montaña entera de cascotes que le inmovilizó por completo.
El desplome había sido rápido y extrañamente silencioso. Así era, al fin, lo que tantas veces había temido e imaginado: un aturdimiento, una presión inhumana sobre el tórax, una boca llena de polvo, una garganta que ni siquiera tiene espacio para toser, un dolor lacerante en una pierna. No podía respirar, no podía moverse.
SEGUNDA PARTE
LA PEREGRINACIÓN
Pero se debatió, luchó agónicamente, con un esfuerzo sobrehumano, hasta que consiguió mover, estirar un brazo, y comprobó que su mano emergía de entre los cascotes al aire frío y acariciante de la galería. Escarbó frenéticamente, partiendo de ese único brazo libre, hasta desembarazar su cabeza, el otro brazo y finalmente todo su cuerpo, del posesivo abrazo del mineral.