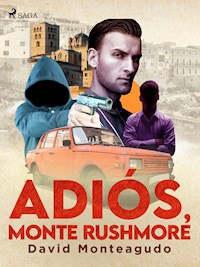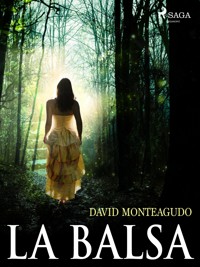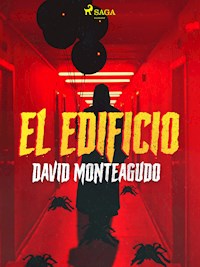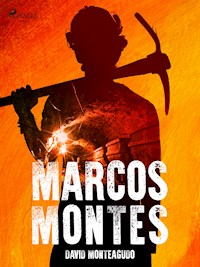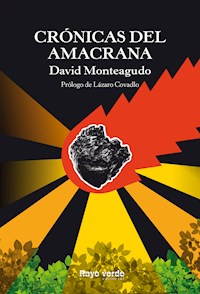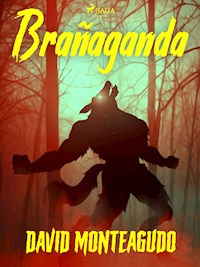
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
El pueblo de Brañaganda está asolado por la peor de las plagas: el asesinato. Varias mujeres han aparecido asesinadas de manera violenta. Mientras el marido de la maestra local intenta desesperadamente encontrar una explicación racional, todas las señales apuntan a que se trata de un lobishome, una mezcla de lobo y hombre. Lo que nadie puede sospechar es quién mueve los hilos del brazo ejecutor que campa a sus anchas por Brañaganda, ni qué motivos tiene para matar. Una vuelta de tuerca a las leyendas rurales más arraigadas en el imaginario español, una historia de imaginación desbordante y final con colmillos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
David Monteagudo
Brañaganda
Saga
Brañaganda
Copyright © 2011, 2021 David Monteagudo and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726940701
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
A Olga
[…] de nada servían el valor y el arma, pues la bestia fiera
no dio treguas a su furor jamás,
como si tuviera
fuegos de Moloch y de Satanás.
rubén darío«Los motivos del lobo»
PARTE PRIMERA
APROXIMACIÓN
Vamos a volar sobre un mar frío y encrespado. Vamos a sobrevolarlo en un vuelo rasante; a una altura desde la que podamos ver el majestuoso ondular de su superficie, los matices cambiantes de su azul ceniciento y los penachos de espuma que se levantan en la restallante cúspide de las olas.
Volaremos sobre este mar en dirección sur; y después de recorrer varias millas viendo pasar bajo nuestros pies ese único y monótono paisaje, llegaremos a una costa rectilínea y abrupta como un muro: una tierra en la que el verde de los prados se acaba al borde mismo de los acantilados: los acantilados a cuyo pie rompen las olas deshechas en espuma, con un sordo bramar que hace temblar la tierra; los acantilados de piedra parda y geométrica, como un hojaldre de estratos inclinados; con una primera franja perdida y reconquistada eternamente a las mareas, húmeda y rezumante, cubierta por la pálida lepra de pequeños moluscos que se adhieren a las rocas.
Pero el talud rocoso de la costa tiene una herida, y hacia allí nos dirigimos. Es la dilatada boca de una ría, por la que el mar penetra en la tierra y se va apaciguando hasta acabar constreñido entre las verdes montañas, mezclado con el agua dulce del río.
Pero la ría no es nuestro destino: la sobrevolamos por su centro mismo, dejando atrás, en una y otra orilla, el bullicio colorista de la actividad humana, de los pueblos ribereños con sus barcos de pesca meciéndose sobre los movedizos reflejos del sol, y nos internamos cada vez más en el seno de las montañas, en las estribaciones de un macizo montañoso que extiende sus cumbres hasta donde alcanza nuestra vista.
Seguimos el río en dirección a sus orígenes. Vemos cómo su cauce asciende trabajosamente mientras se engolfa en el imponente macizo, cómo serpentea en vueltas y revueltas cada vez más tortuosas al tiempo que la vegetación se hace más feraz y apretada, los verdes más oscuros y austeros.
Se ven pequeños núcleos de población, dispersos, diseminados por la falda de las montañas; y la línea discontinua, oculta a trechos por las copas de los árboles, de una delgada carretera que sigue tenazmente el sinuoso trazado del río.
Pero también la carretera, y el arbolado cauce, desaparecen de nuestro campo de visión, porque hemos derivado hacia la derecha siguiendo el recorrido de otra calzada aún más angosta, en realidad un camino, que se aleja y trepa zigzagueando por la montaña, decidido a abandonar el valle, llegar a lo alto de una pequeña cordillera en donde cruza un páramo desprovisto de vegetación, y descender de nuevo para internarse en otro valle o quebrada, todavía más estrecho y montuno.
Este valle es el punto de encuentro de unas montañas eminentes, de cimas redondeadas expuestas a los cuatro vientos, cubiertas tan sólo por alguna roca y una vegetación grisácea de secos matorrales, resultado de algún incendio o de la codiciosa explotación maderera. Las montañas tienen un aire reposado y maternal, como viejas e imponentes matriarcas, pero en el último tramo de su falda, en su postrera caída, se inclinan en vertiginosa pendiente que confiere al valle un perfil hendido y afilado. Estas vertientes aparecen tapizadas por bosques trepadores de apretada verdura, o despeñaderos rocosos, o inconcebibles campos dedicados al pasto o a la agricultura que cuadriculan la insegura verticalidad de la pendiente. Un río joven y nervioso, puro y elemental, salta y se remansa en el fondo de la quebrada, en donde la vegetación es más espesa; y tan sólo algunos caseríos dispersos y alguna edificación solitaria denotan la presencia del hombre en esta garganta.
A este lugar lo vamos a llamar Brañaganda. En este escenario se desarrollará nuestra historia.
No está tan lejos el mar que sobrevolábamos hace unos minutos: si volvemos la vista atrás, hacia el norte, aún lo podemos distinguir como una franja neblinosa, de un azul difuso que se superpone al horizonte terrestre. De hecho, el mar se puede ver, en los días despejados, desde la más alta de las montañas que dominan el valle, desde su cima redondeada como un pecho de mujer, coronada por un pezón de granito.
Pero la mayoría de los habitantes de la garganta no ha visto nunca el mar, ni tiene expectativas de llegar a verlo en toda su vida. La mayoría de los habitantes de la garganta bulle y trajina en lo hondo de la quebrada, o en los campos cercanos al río, con el único afán de subsistir un día más, en su esencial pobreza, separados del océano—tan cercano—por una geografía tan severa como su atraso y su secular aislamiento.
En este escenario se desarrollará nuestra historia, y las gentes que lo habitan serán sus protagonistas. En realidad, la historia ya ha empezado. Sus actores ya han comenzado a moverse: Si aguzamos un poco la vista hacia uno de los vertiginosos prados que descienden hasta el río, distinguiremos dos diminutas figuras que trepan, como hormigas, por su superficie verde e inclinada.
LOS PRADOS INCLINADOS
Siempre me acordaré del día en que el lobishome, ya entrada la noche, mató por primera vez.
Recuerdo que al mediodía, como tantas otras veces, Cándida y yo nos habíamos escapado a la braña de Boral, aprovechando la media hora de libertad que nos quedaba desde que salíamos de la escuela hasta la hora de comer.
Mi madre nos vio salir corriendo y se limitó a gritarnos —segura de que la oíamos—que volviéramos pronto, que no nos entretuviéramos porque la comida estaría lista enseguida. Mi madre era la maestra y en mi casa, que también era la escuela, teníamos cada día dos o tres niños, o cuatro, sentados a nuestra mesa a la hora de comer. Algunos de sus alumnos vivían muy lejos, en remotos caseríos del valle, y mi madre les ofrecía por propia iniciativa una buena comida caliente; porque los padres de esos niños sólo les podían dar un mendrugo de pan y un poco de tocino para pasar el día.
Mi madre sabía que Cándida y yo habíamos cogido la costumbre de ir a corretear a la braña de Boral a esa hora del día. La braña era un campo dedicado al pasto, cuadrado como una manta y bastante extenso, y situado en una pronunciada pendiente que lo hacía especialmente atractivo para nuestros juegos. No era visible desde la escuela; pero estaba muy cerca. Para llegar a él sólo había que atravesar el río por el puente del molino, y subir luego unos metros más por una corredoira que giraba hacia la derecha, siguiendo el cauce del agua.
Cándida y yo llegamos corriendo al pie de los pastos, bordeados por un muro de carballos y húmedos helechos que sobrepasaban nuestra estatura. Miramos hacia arriba; hacia la inclinada superficie del prado: una pared de hierba que se alzaba casi en vertical delante de nosotros, y a la que no le veíamos el final debido a la suave preñez que combaba la ladera.
Sin previo acuerdo, sin mirarnos siquiera, rompimos el breve instante de contemplación y echamos a correr hacia arriba con todas nuestras fuerzas, trepando literalmente con pies y manos, resbalando a cada poco, sorteando algún excremento de vaca demasiado reciente.
Cándida era por aquel entonces más alta y delgada que yo, y—vergüenza me daba reconocerlo—también más fuerte. Aún recordaba con cierto rubor una vez que me cogió en brazos y me llevó así un buen trecho, resistiendo firmemente mis pataleos. Cándida era pálida y rubia, y tenía un aspecto frágil y delicado; pero ocultaba un voluntarioso vigor y una fuerza insospechada en sus brazos delgados.
Pero corriendo aún no me había ganado nunca. Llegué a lo más alto del prado unos segundos antes que ella y me apoyé exhausto, ignorando el herrumbroso alambre de espino, en la vieja empalizada de madera que cedió muellemente a mi peso como si también estuviera cansada. Poco después llegó Cándida e hizo lo mismo. Unas hierbas recias y curvadas que crecían al pie de la valla nos acariciaban suavemente las pantorrillas. Habíamos llegado allí sin fuerzas, con los músculos entumecidos, embriagados por el propio agotamiento y la falta de oxígeno; y ahora respirábamos con avidez, a grandes bocanadas. El aire frío nos quemaba en los pulmones y en las mejillas, y nos humedecía los ojos abiertos a la grandiosidad del paisaje.
Estábamos a finales del invierno y el día era soleado; pero soplaba un viento del oeste frío y constante que arrastraba rebaños de nubes por el cielo. Las sombras de las nubes bajaban sin ruido por la ladera, presurosas, imparables; cruzaban sesgadamente el tortuoso cauce del río y se perdían en los confines del valle, dibujando su ondulante caricia sobre las montañas.
Nos quedamos un buen rato recostados en la empalizada, uno al lado del otro, sin mirarnos, sin decir nada, transidos sin saberlo por la grandiosidad de nuestro paisaje cotidiano; escuchando el silbido del viento al rozar las montañas, el silencio latente, poblado por los ecos de mugidos y esquilas del mediodía campesino.
La visión de las deslizantes sombras que proyectaban las nubes tenía algo de maravilloso que estimulaba la imaginación. Nada en aquel remoto valle anclado en el pasado corría tan rápido como aquellas grandes manchas grises de contornos desdibujados: ni la renqueante moto de Avelino, ni el caballo con el que el señor de Besteiro cruzaba al galope la gándara del Coudelo cuando algunas veces venía a la garganta.
La naturaleza parecía empeñada en prodigar indefinidamente aquel curioso discurrir de nubes fugitivas, que enviaba de forma cada vez más acompasada y regular; y Cándida y yo empezamos a seguir el recorrido de sus sombras desde que asomaban por las montañas, a nuestra espalda, hasta que pasaban, en un instante fugaz, justo por encima de la braña. Improvisamos un juego que consistía en adivinar cuándo la masa de sombra, que tapaba pasajeramente un cerro cercano—y corría después rastrera y traidora por un llano oculto a nuestra mirada—, nos alcanzaría privándonos por unos segundos de la luz del sol.
Cándida esperaba el azote de la sombra con ojos alucinados, con un asomo de temor en su ceño levemente contraído.
—¡Vamos a ver si corremos más que la nube!—dijo repentinamente—. ¡Bajamos por el prado y no nos pillará!
—¡Cuando tape esa loma, echamos a correr!—propuse yo apuntándome instantáneamente a su propuesta.
Al poco rato apareció una nube propicia. Aquél era el momento. El cerro se oscureció por unos instantes y Cándida y yo echamos a correr prado abajo chillando asustados, excitados por nuestra propia invención. Lo abrupto de la pendiente nos dio enseguida una inercia excesiva. Bajábamos, saltando más que corriendo, a grandes trancos descontrolados y dolorosos.
—¡¡¡Que no nos pille!!!
Pero la nube, o su sombra, nos barrió sin piedad cuando estábamos a la mitad del descenso. Aniquilados, derrotados, abandonamos el penoso esfuerzo de mantener la estabilidad, de mantener como carrera lo que en realidad ya era una caída; y rodamos rebotando sobre la hierba mientras los pastos, y el cielo azul, y el verde de los bosques giraban vertiginosamente a nuestro alrededor. Un reborde a modo de escalón, que tenía el prado unos metros antes de su acabamiento, nos sirvió para frenar aquel loco rodar por la pendiente. Cuando me incorporé, sentado aún en el suelo, la pared de hierba y el valle entero oscilaban peligrosamente en torno a mí, o caían hacia un lado en continuada deriva. Pero los efectos del mareo fueron remitiendo; y entonces me di cuenta de que en mi camino había arrastrado una reseca bosta de vaca, medio deshecha, que aún colgaba de un hilo de mi jersey.
El saliente había frenado a Cándida dejándola en un cómico escorzo, a unos pasos de donde estaba yo. Nos miramos. Cuando nos dimos cuenta de que seguíamos indemnes y más o menos enteros, y de que la boñiga reseca oscilaba enredada en las hebras de mi manga, rompimos a reír al unísono, espontáneamente, borrachos aún de nuestro éxtasis giróvago. Fue entonces cuando me di cuenta de que la falda de Cándida—una falda gris y sin forma, de niña campesina—se había remangado en torno a sus caderas mientras caíamos.
Llevaba unas medias altas; unas medias de invierno de grosera lana de color verde, con algún que otro agujero. A mí me desagradó vagamente la visión de aquellas medias arrugadas y medio caídas, sin gracia. Pero lo que se veía de los muslos era blanco y terso, y perfecto en su plenitud.
Entonces ella se dio cuenta de mi mirada; y yo me di cuenta de que ella se había dado cuenta. Seguimos riéndonos; pero la nuestra era una risa destemplada e interrogante, y Cándida se recompuso la ropa sin precipitación, como si se negara a aceptar que aquello tuviera importancia; y la risa se fue apagando por sí sola.
—Vámonos—dijo ella recuperando bruscamente su habitual vivacidad—. ¡Me muero de hambre!
UN ENCUENTRO INESPERADO
Yo me di cuenta enseguida, cuando aún bajábamos por la umbría corredoira, de que en la curva del molino estaba Felipe del Couso, el molinero, apoyado en el pretil del puente como tantas otras veces que Cándida y yo pasábamos por allí. Me desagradó verlo ahí con su boina calada hasta los ojos, con su habitual pose indolente, sobre aquellas piedras que ya parecían haber adoptado la forma de sus posaderas.
Felipe siempre se metía con Cándida cuando pasábamos por el puente: intentaba engañarla con acertijos pueriles o le gastaba bromas absurdas en las que ella siempre acababa cayendo. A mí me irritaba su insistencia; me molestaba que siempre se dirigiera a ella y a mí en cambio me ignorara completamente. Me desagradaba el tono malicioso de sus burlas, y que se rebajara a una actitud infantil—él, que tan duro era con los mayores—para aproximarse más a Cándida.
Pero el puente era el único paso que cruzaba el río, y para ir a la escuela no nos quedaba otro remedio que pasar por allí.
Cándida tardó algo más que yo en percatarse de la presencia de Felipe del Couso, pero cuando lo vio se detuvo instintivamente, apenas un segundo, y se cambió de lado para que yo quedara entre ella y el molinero cuando pasáramos por el puente. Esta situación me proporcionó durante unos instantes una sensación de orgullo y responsabilidad… que no tardó en desinflarse a medida que nos acercábamos a la fatídica curva. Me ceñí todo lo que pude al margen izquierdo del camino e intenté que pasáramos desapercibidos con la técnica del avestruz, mirando constantemente para el suelo.
Pero la voz de Felipe sonó de golpe, autoritaria y antipática, afectando una intrigada curiosidad.
—¿Adónde vas, rapaza?—preguntó, cargando toda la intensidad de la frase en el acento cantarín de la primera sílaba.
«¡No le contestes!», pensaba yo. Pero tal vez la entonación del molinero, que esta vez no era burlona ni zalamera, sino el habitual tono inquisitivo de los adultos hacia los niños, la engañó una vez más; porque entonces Cándida, desoyendo mi callada súplica, hizo tres cosas terribles: se paró en seco, se volvió hacia Felipe del Couso, y contestó: —Voy a comer a casa de la maestra.
Su voz me hizo recuperar la esperanza. Su voz ingenua, aterciopelada, tenía esta vez un acento retador, un leve matiz de autoridad y desconfianza.
—¡Así te estás poniendo de hermosa, yendo siempre de convite! Pero… a ver, rapaza: ven aquí un momento.
Felipe del Couso se separó del pretil y avanzó dos pasos mirando fijamente a Cándida. Realmente parecía que había visto en ella algo que le tenía preocupado. Fue entonces cuando vi la mancha en sus pantalones, siempre blancos de harina. A la altura del bolsillo; una mancha roja; de un rojo oscuro que parecía difundirse desde el interior.
—¡No vayas!—le susurré yo muy bajito mientras la retenía por una manga.
Pero ella se acercó obedientemente al molinero, oponiendo su retadora inocencia a cualquier posible malicia.
Felipe sujetó con ambas manos la cabeza pálida y dorada de Cándida, mientras buscaba algo en su cara con un gesto escudriñador de médico o de naturalista.
—A ver, a ver… Pero… ¡Ay, cativa!—exclamó de pronto—. Ya me parecía… ¡Tú te pintas los labios!
—¡No es verdad!—protestó ella, indignada, ofendida por lo injusto de la acusación—. ¡Los tengo así de natural mío!
—¡Mira que yo tengo un sistema infalible para saber si las niñas se pintan los labios! Pero… tengo que hacer una prueba.
—Hazme lo que quieras—contestó ella con el desdén altivo de una reina—, ya verás como sale que no.
«¡Cuidado, Cándida!—pensaba yo, horrorizado, sin atreverme a pronunciar palabra—. ¡Tiene una mancha de sangre en el pantalón!».
El molinero se puso detrás de ella, y la atrajo hacia sí sujetándola con un brazo por el estómago. Así enlazada, se veía que Cándida era casi tan alta como él.
—¡¡¡Cuidado, Cándida!!!—grité yo sin poder contenerme, al ver que Felipe del Couso se metía la mano libre en el bolsillo: ¡en el bolsillo que tenía la mancha!
Todo ocurrió muy rápido: él sacó la mano del bolsillo; en la mano llevaba algo y ese algo lo restregó contra los labios de Cándida con torpe precipitación, al tiempo que empezaba a reírse con su característica risa zorruna. Lo que le restregaba por la boca eran bayas silvestres. Eran endrinas rojas como la sangre. Cuando Cándida notó el tacto húmedo y pegajoso y se dio cuenta de la burla, se debatió para librarse del abrazo.
—¡Eres un mentiroso, siempre me engañas!—protestaba entre la pena y la ira—. ¡Suéltame de una vez!
Pero Felipe del Couso la retenía marrullero, esquivando los fenomenales codazos de la prisionera.
—¿No ves, no ves…?—decía muy divertido, sin parar de reír—. ¿No ves como sí que te los pintas?
Entonces ocurrió algo inesperado. El molinero miró hacia el camino, que seguía a mis espaldas, cambió su expresión durante una fracción de segundo, y soltó repentinamente a Cándida, que corrió hacia mí limpiándose la boca con el dorso de las manos, con expresión de asco. Yo miré detrás de mí y vi a mi padre de pie, quieto en mitad del camino. La palpable tensión del momento se impuso a la sorpresa que me produjo ver a mi padre, a una hora y en un día en que no era lógico que estuviera.
En cambio, el molinero no parecía muy sorprendido: seguía riendo en el mismo tono irónico y zumbón, que contrastaba con el evidente reequilibrio de fuerzas que se había producido.
—¡Demonio de niña!—decía palpándose los brazos con una cómica mueca de dolor—. ¡Qué brazos más duros tiene la condenada! Y… ¿cómo usted por aquí, señor maestro?
—¿No tiene trabajo en el molino?—preguntó secamente mi padre.
—Bueeno…—dijo Felipe arrastrando las vocales—. Xa está a muller.
—Pues no estaría de más que le echara una mano a su mujer… y no a las niñas que pasan por el camino.
—Hombre…, niña…, niña ya no lo es. ¡Está echando buenas carnes la rapaza!
Mi padre ignoró completamente estas palabras y se acercó a Cándida al tiempo que sacaba un pañuelo muy blanco de un bolsillo de su chaquetón. Por unos momentos parecía que él mismo iba a limpiarle la boca, que seguía feamente orlada por el poderoso tinte de las endrinas, pero en el último momento le puso el pañuelo en las manos, con cierta brusquedad.
—¡Anda, límpiate eso!—dijo como si de pronto se impacientase—. Nos vamos a casa.
—¡Lástima de rapaza, eh, señor maestro! Sin un padre que vigile por ella, siempre brincando por ahí… Cualquier día la coge un mozo en un pajar y… ya tenemos bombo… Estas mociñas tanjóvenes se van con el primero que les dice algo.
Mi padre ya había empezado a andar, llevándonos con él en dirección a la escuela, pero al oír estas palabras se detuvo un momento, con la cabeza baja, respirando profundamente como quien se prepara para realizar algún complicado esfuerzo.
—Precisamente porque no tiene padre—empezó a decir cuidadosamente, todavía de espaldas al molinero—, todos los vecinos debemos tomar esa responsabilidad y cuidar un poco de ella… para que no ocurra eso que usted dice.
—Bueno…, hombre… Señor maestro…
—¡No me llame señor maestro!—le interrumpió mi padre volviéndose hacia él, con una brusquedad y un tono de voz que me parecieron desproporcionados—. ¡La maestra es mi mujer: yo no he sido maestro en mi vida!
—Perdone usted, don Enrique… Lo que quería decir es que a la rapaza tampoco la va a tener toda la vida en su casa, perdón, en la escuela. ¡No la quiera para usted solo, hombre!—añadió volviendo a su habitual tono risueño—. Al fin y al cabo…, buena suerte tendrá si encuentra algún mozo trabajador, con una buena vaca, y que no le pegue demasiado…, y por cierto que no le han de faltar pretendientes, con ese aire de señorita y esas buenas tetas que tiene para criar a cuatro o cinco cativos.
—No sea usted grosero.
Yo miraba en ese momento para el molinero, pero la forma en que sonó la voz de mi padre me alarmó y me volví a mirarle. Mi padre permanecía inmóvil, pero estaba muy nervioso: sus ojos tenían una expresión terrible y no podía contener un extraño temblor en su mandíbula. Esto me impresionó mucho, porque él era la serenidad y el autocontrol personificados, y yo nunca le había visto de esa manera.
Cándida, por su parte, cruzó los brazos instintivamente delante del pecho, enrojeció instantáneamente y dirigió a Felipe del Couso una mirada dolorida, cargada de un odio inofensivo. Pero él no reparaba en ella: recostado en las piedras del puente, desde su característica posición indolente, observaba con complacencia el efecto que sus palabras causaban en mi padre.
—No sea usted grosero…, y menos delante de la niña Pero Felipe del Couso siguió retando a mi padre con sus palabras.
—Así es la vida, don Enrique: El año que viene esta moza ya no irá a la escuela; la necesitan en El Sollado para trabajar. Tengo entendido que su mujer no ha conseguido que le den estudios; que habló con Besteiro la última vez que vino por aquí. ¡Desde luego…, tiene redaños la maestra! Y el tipo ese…, ¡buen pájaro está hecho! Todo el mundo sabe que es su padre. Y tiene posibles. ¡Vaya si los tiene! Le podría dar una buena educación a la rapaza.
—Ésa…—le interrumpió mi padre en el mismo tono de antes, como si hiciese un gran esfuerzo por mantener la calma—es una afirmación muy grave, que no deberíamos hacer sin tener… pruebas concluyentes. Y en cuanto a la niña, por supuesto que formar una familia y ayudar…, ayudar en las labores del campo es una aspiración tan loable y tan digna como cualquier otra. Pero no queramos que eso ocurra antes de tiempo, ni turbemos su inocencia con…, con comentarios impropios y expresiones soeces.
—Habla usted como un libro, señor maestro—dijo entonces Felipe afectando una embobada admiración—. Tiene usted razón, hombre. Claro que sí. Me ha convencido. ¡Pero no sea tan serio, hombre! Un poco de broma también es bueno de vez en cuando. La mocita y yo nos hemos reído un rato… ¿Verdad, Cándida?
Cándida le respondió sacándole la lengua, afeando el rostro en una mueca despectiva, segura por la distancia que le separaba del molinero y por la protección de sus dos valedores. Pero a mi padre no le gustó ese gesto.
—¡Cándida!—le riñó irritado—. ¡Venga, vamos para casa!
—Adiós, señor maestro; ha sido un placer: de verdad que me ha convencido.
—Pues si es verdad que le he convencido—dijo mi padre volviéndose una vez más—, créame…, no vuelva a molestar a la niña.
—Está bien. Está bien—oímos decir al molinero. Y después, más risueño—: ¡Demo de rapaza!
Cándida y yo caminamos un rato sin decir palabra, influidos por la actitud hosca y reconcentrada de mi padre.
—¿Cómo es que estás aquí, papá?—le pregunté yo, rompiendo aquel silencio—. ¿Cómo es que no estás en la mina?
—Ya no trabajo en la mina.
»Y no debéis saltar por la braña de esa manera—añadió después de un silencio extrañamente prolongado—. ¡Cualquier día os vais a hacer daño!
El camino discurría entre árboles de apretado follaje que en algunos puntos formaban casi una bóveda sobre la calzada. La luz del sol, oscurecida de vez en cuando por las nubes, se filtraba entre las hojas arrancando matices de un verde más tierno y reciente.
Mi padre iba muy serio y pensativo. Y ya no conseguí sacarle nada más en el trecho que nos quedaba hasta la escuela. Lo único que se me ocurrió pensar en ese momento fue que por fuerza tenía que haber estado en el camino del Sollado, mirando desde allí cómo jugábamos, porque era el único sitio transitable, a este lado del río, desde el que se podía ver la braña de Boral.
Sí: aquel día ocurrieron algunas cosas excepcionales. Mi padre dejó el trabajo en la oficina de la explotación minera, en donde trabajaba desde hacía casi diez años; y empezamos a verlo y convivir con él a diario, y no un día por semana, como hasta entonces era habitual.
Y aquel día, seis o siete horas después de nuestro encuentro con el molinero, el lobishome mató y medio devoró a una moza que volvía para su casa cuando ya se había hecho de noche.
La moza había ido a Semellade, el pueblo más cercano en el valle vecino, a visitar a una tía suya que estaba enferma. Se le hizo tarde sin darse cuenta, pero pensó que bien podía volver a su casa aprovechando lo mucho que alumbraba una perfecta luna llena que brillaba aquella noche en el cielo sin una nube apagando con su pálido fulgor todas las estrellas. El lobishome la mató en la gándara del Coduelo, que era un páramo desprotegido, barrido siempre por los vientos, por el que se pasaba necesariamente para entrar en Brañaganda desde Semellade, o desde cualquier otro pueblo.
Pero entonces no sabíamos que había sido el lobishome. El ataque se atribuyó a los lobos como causa más verosímil, aunque ya casi no quedaban lobos en la garganta y sólo los más viejos del lugar recordaban las últimas víctimas de este animal. No supimos que había sido un lobishome hasta que empezó a cobrarse nuevas víctimas.
De todas formas el suceso conmovió a nuestra pequeña comunidad. Pero no sería esta terrible noticia—que supimos al día siguiente—, ni el hecho de que mi padre dejara la oficina, lo que me hace recordar ese día de forma especial. Lo que dejó en mi memoria una huella imborrable fue la intensa impresión de los pequeños detalles: la piel blanca de los muslos de Cándida, la mancha roja en el pantalón del molinero, el temblor de la mandíbula de mi padre cuando se enfrentó con él.
El lobishome tardó más de un año en volver a atacar. Para entonces Cándida ya no iba a la escuela. Seguía visitándonos siempre que podía, y a veces hasta se quedaba a comer; pero ya no era la misma: estaba cambiada, había crecido mucho. Y ya no quería jugar conmigo.
LA CASA Y LA ESCUELA
Pero si guardo recuerdos indelebles del día en que el lobishome mató por primera vez, todavía más vívidos e intensos son los que conservo del día en que se cobró su segunda víctima. Tal vez porque yo era entonces algo mayor; pero sobre todo porque ese día viví, junto a mi madre y mi hermano pequeño, una verdadera odisea. Incluso llegué a ver al lobishome con mis propios ojos.
Sin embargo, eso ocurrió cuando ya era de noche, en el momento culminante de una jornada llena de sobresaltos que se prolongaría hasta bien entrada la madrugada.
No obstante, el día transcurrió apaciblemente hasta media tarde. Fue entonces cuando empezaron a complicarse las cosas.
El primer contratiempo fue la negativa de Cándida a mi proposición.
Yo rondaba por los alrededores de la escuela, vacía y silenciosa en aquellos días del ecuador de las vacaciones de verano. Estaba aburrido y malhumorado porque era la época de la siega, y los pocos amigos que tenía andaban en las mallegas, como casi todo el vecindario, ocupados en este trabajo intensivo que implicaba a toda la familia y tenía algo de fiesta pagana. Me entretenía golpeando con rabia, con una larga vara de eucalipto, unas hierbas que crecían en la cuneta cuando vi a Cándida que bajaba andando por el camino. Venía del Sollado, pero esta vez no iba cargada como otras veces, y yo lo interpreté, según mis particulares necesidades, como una posibilidad de recuperarla para el juego.
Bien es verdad que el intento era desesperado, porque hacía algún tiempo que Cándida no demostraba aquel entusiasmo de antaño por seguirme en mis correrías. Pero la desesperación del momento me llevó a desoír la voz de la prudencia.
—¿Vienes conmigo a la poza?—le propuse ilusionado, refiriéndome a un profundo remanso que formaba el río al pie de una esbelta cascada—. ¡Está lleno de truchas!
—¡Ay, Orlandiño: non podo!—exclamó espontáneamente, con la ternura y el pesar de su dulce acento gallego—. ¡Pero te quiero mucho! ¡No sabes cuánto te quiero!—añadió con extraño dramatismo, al tiempo que me atraía hacia su seno.
—¡Eh, eh, eh: déjate de bobadas!—dije yo escapando a su abrazo.
Me pareció una expresión lo bastante ruda como para soltársela a la renuente Cándida. No solamente ya no quería jugar conmigo, sino que además acompañaba sus negativas con esos arranques maternales que las hacían aún más humillantes. A mí no me impresionaban sus demostraciones de afecto: al fin y al cabo, lo mismo hacía con los terneros, y con el perro de Couceiro…, y con todo bicho viviente. Últimamente estaba muy rara. Además, hasta para un niño ingenuo e inexperto como yo resultaba evidente que el abrazado no era el verdadero destinatario de esos ímpetus amorosos, como bien a las claras se veía por su expresión arrobada y sus ojos perdidos y soñadores.
«Ya debe de andar con los novios», pensé yo despectivamente mientras ella se alejaba por el camino.
—¡¿Adónde vas, eh; adónde vas?!—le grité sin pensar, con agresivo despecho.
Pero Cándida ni siquiera se volvió a contestarme.
La escuela y la vivienda de la maestra, es decir, mi casa en aquel entonces, estaban una al lado de la otra, y eran edificios vetustos y precarios, concebidos probablemente para un uso ganadero, o tal vez maderero; y acondicionados someramente para su nueva utilidad. La casa era pequeña, de una planta, y no tenía electricidad ni agua corriente; y la escuela no había perdido, a pesar de la pizarra y los pupitres y los retratos de Franco y La Purísima, su aspecto de granero o de almacén. El suelo de ambas construcciones era una tarima de madera que salvaba el desnivel del terreno y formaba bajo nuestros pies una inquietante caja de resonancia. En realidad esta tarima estaba sostenida directamente sobre el declive de la montaña, calzada por tocones de madera de diferentes medidas, con muchas cuñas y calzos.
Pero eso no lo sabría hasta cuarenta años después, cuando volví a ver los dos edificios, ya medio derruidos.
Cansado de fustigar la hierba con aquella vara, la lancé con todas mis fuerzas hacia el bosque—que es lo mismo que decir hacia cualquier lado, porque la espesura nos rodeaba por todas partes—y esperé un segundo, en suspenso, hasta oír el ruido que hacía al estrellarse sordamente contra algún pino.
No sabía qué hacer, pero tampoco quería ir a llorarle a mi madre, porque sabía que respondería al quejoso «Me aburro» proponiéndome que le ayudara en las tareas domésticas o invitándome a que leyera algún libro.
Entré en la escuela, cuya puerta estaba siempre abierta. Mi hermano y yo teníamos el dudoso privilegio de sentarnos en los pupitres o dibujar en la pizarra en horarios desconocidos para los otros niños; aunque la mayoría de las veces lo hacíamos por simple necesidad, porque había más luz y más espacio que en nuestra reducida vivienda. Precisamente mi hermano estaba allí en ese momento: solo en medio del aula; dibujando tranquilamente en uno de los pupitres.
Me molestaba, y en el fondo me daba envidia, que fuera capaz de pasarse horas y horas dibujando, completamente absorto, sin desear durante todo ese tiempo ninguna otra cosa que hubiera a su alrededor. Y me inquietaba la evidencia—que a nadie pasaba desapercibida—de que había heredado en mayor medida que yo el talento artístico de mi padre. Mi hermano tenía entonces ocho años y hacía cinco que iba a la escuela con los otros niños, porque así mi madre le tenía bajo su tutela durante la jornada laboral. Pero esa extraña situación de preescolar escolarizado le proporcionaba injustos privilegios. «Ya verá cuando tenga que dividir por dos cifras, ya…», anticipaba yo.
Empecé a dar vueltas en torno a él recorriendo los pupitres, metiendo los dedos en los agujeros de los tinteros que mi madre retiraba previsoramente cuando empezaban las vacaciones. Estaba considerando la posibilidad de proponerle que participara en mis juegos. En mi particular código moral, recurrir a este extremo significaba una vergonzosa claudicación, que además tenía sus peligros, porque la indiferencia que mostraba mi hermano cuando estaba metido en su mundo—como en este momento—, se convertía en una fidelidad excesivamente pegajosa cuando yo le jaleaba permitiéndole que participara en el mío.
Cada vez me acercaba más a él en mi dubitativo merodear. Pero él parecía no percatarse de mi presencia, y seguía mirando el papel con aquellos ojos atentos pero serenos, tan limpios que nunca parpadeaban. Sólo el trocito de lengua que se veía prisionera entre sus labios y la manera forzuda de empuñar el lápiz denotaban algún esfuerzo. Contrastaba esta rara serenidad con mi ruidosa forma de dibujar, llena de sonoridades, palabras sueltas y onomatopeyas, con las que intentaba, como si de la banda sonora de una película se tratase, transmitirle a mi dibujo la expresividad y la capacidad descriptiva que en realidad no tenía.
«¿Por qué no dejarle que venga conmigo un rato?—meditaba yo—. Bastante desgracia tiene con llamarse Norberto…, el pobre». Pasadas ya las épocas—a una por año poco más o menos—de llamarle meón, gordo y pelota, me encontraba por aquel entonces en plena fase de burlarme de su nombre.
Pero en el mismo momento en que iba a dirigirle la palabra empezaron a complicarse las cosas de verdad.
Mi madre me llamó. Oí su voz lejana que me reclamaba desde casa. Dudé un momento, temiendo algún fastidioso encargo.
—Te llama mamá—dijo entonces mi hermano sin apartar la vista del papel.
—Ya lo sé…, Nor-berto—dije yo con intencionado énfasis. Y salí corriendo hacia la casa.
Conviene aclarar aquí que mi madre estaba embarazada en aquellas fechas. Pronto íbamos a tener otro hermanito, o lo que fuera. Hasta el pequeño Norberto lo sabía.
Mis padres se lo habían tenido que explicar ante la angustia del niño por lo que creía una terrible enfermedad en la que nadie parecía reparar y que estaba hinchando escandalosamente la barriga de mamá. Prescindiendo de cualquier explicación de origen aéreo o floral, recurrieron a los ejemplos que ofrecía la vida campesina que nos rodeaba. «¿Te acuerdas del ternerito que tuvo la Marela—le dijeron—, que lo llevaba dentro de la barriga y luego salió y ahora es tan bonito? Pues es lo mismo».
A mí, que ya tenía más experiencia y no necesitaba esas explicaciones, me sorprendió lo tranquilo que se quedó Norberto con aquella comparación: a mí más bien me intranquilizó; pues fui testigo directo del parto de la Marela, y me pareció un trance angustiosamente dificultoso, y cruento, con toda aquella sangre y la placenta traslúcida, humeante de vaho, arrugada en el suelo del establo.
En cambio, mi hermano evidenció más curiosidad de la que yo demostré en su día por algunos aspectos colaterales del alumbramiento; y acabó preguntando por qué las mujeres se quedaban embarazadas, y si había que estar casado para tener hijos. Mi padre adoptó su tono más neutro y científico para decir que los hijos aparecían cuando había una unión muy estrecha y una intensa relación afectiva entre un hombre y una mujer, pero que, estrictamente, no era necesario haber pasado por la vicaría.
Así pues, acudí a la llamada de mi madre. Esperaba encontrarla a la puerta de casa o asomada a alguna ventana, pero al parecer estaba dentro. Cuando abrí la puerta, y recorrí el pasillo con ímpetu decreciente…, y entré en la sala de estar, y la vi, o mejor dicho, vi su mano colgando del brazo del sillón de orejas, que quedaba de espaldas a mí, comprendí que algo no iba bien. Mi madre nunca se sentaba en ningún sillón, y menos a esa hora del día.
—Ve a buscar a tu padre. ¡Rápido!—me ordenó en cuanto notó mi presencia—. Está en el bosque de la señora.
Hablaba en tono autoritario y expeditivo, pero con un matiz esforzado. Su rostro estaba perlado de sudor y de vez en cuando se le escapaba una mueca de dolor.
—¿Qué te pasa?—pregunté asustado
—¡Vete a buscarlo!… Ya te lo explicaremos luego.
Salí de casa como una flecha, crucé el camino, y me interné en el bosque por un sendero que bajaba hasta el río.
Por «la señora» conocíamos en casa a doña Isabel, la señora de Freire: una solterona de mediana edad y porte aristocrático que se había instalado en Brañaganda hacía poco, ocupando un viejo caserón que al parecer pertenecía a su familia. Mi padre decía que había venido a «apartarse del mundo». Era una mujer enigmática y distante—vivía sola con una misteriosa sirvienta—, pero simpatizó, a su manera seca y lacónica, con mi padre, a causa de su común interés por la pintura. En realidad, mi padre dejó el trabajo en la oficina entre otras cosas para dedicarse más intensamente a la pintura, que ya practicaba en sus ratos libres desde hacía años; pero necesitaba algún trabajo cerca de casa, a tiempo parcial, y doña Isabel le ofreció uno de guardabosques, so pretexto de preservar el bosque de su propiedad, y por extensión toda la garganta, de la actividad de cazadores y pescadores furtivos, que habían sido vistos algunas veces por aquellas tierras. El trabajo era llevadero: a mi padre le gustaba pasear por la montaña, y además desde el principio se le dio una total libertad de horarios, y se confió a su particular juicio y sentido común la dedicación necesaria para considerar atendidas sus obligaciones. Recuerdo que yo estuve mucho tiempo pensando que este empleo tenía también una vertiente religiosa, y que mi padre era una especie de capellán o confesor privado de la señora; porque en las conversaciones con mi madre, él se refería siempre al trabajo como una «sinecura», palabra que yo relacionaba erróneamente con los curas y con el latín.
Aquel día mi padre había salido de casa después de comer, y le había dicho a mi madre que iba al bosque de Freire. Me llamó la atención que fuera a trabajar por la tarde —él solía ir de mañana—, pero lo acepté sin más cuando vi que se ponía su chaquetón y cogía la escopeta: un arma por otra parte simbólica, que nunca llevaba cargada.
Pero ahora era yo el que salía de casa y me dirigía hacia la finca de la señora. Excitado por la trascendencia de mi misión, seguí el camino que él solía llevar cuando se internaba en ese bosque. Yo estaba preocupado por mi madre; pero la mía era una preocupación temporal: en realidad, me sentía como el recipiente, el depositario de un problema que transferiría a mi padre dentro de unos minutos. En mi actitud confiada subyacía, en realidad, el íntimo convencimiento de que mis progenitores eran seres invulnerables, con sobrados recursos para enfrentarse con las dificultades que les salieran al paso.
Pero esta vez mi padre no aparecía por ningún lado. Recorrí el bosque de arriba abajo e incluso hice algunas pesquisas, llamando a las puertas en donde podrían saber algo de él. Nada. Nadie sabía nada ni le había visto.
Volví a casa quince o veinte minutos después de haber salido. La contrariedad por el fracaso en mi misión desapareció en parte al ver a mi madre. Era evidente que ya se encontraba mejor; incluso estaba de pie, aunque se movía con precaución.
—¿Y papá?—preguntó nada más verme.
Le informé de la situación.
—¿Dónde se habrá metido ahora este hombre?—dijo como si hablara consigo misma—. ¡Precisamente hoy! ¿Has preguntado en casa… de la señora?—me preguntó después de una pausa, como si todo ese asunto le resultara fastidioso.
—Sí—me apresuré a contestar—, y también le pregunté a Marcelino.
—¿Y le dijiste a la señora que yo me encontraba mal?
—Sí, y también a Marcelino.
Mi madre parecía contrariada, más que preocupada. Permaneció en silencio unos momentos, en actitud reflexiva.
Por su rostro absorto pasaban, sin traducir, las diferentes acciones que debía emprender a partir de aquel momento.
Finalmente me habló. En un tono en el que nunca hasta entonces me había hablado: un tono en el que latía una cierta incomodidad por tener que hacerme partícipe de esas cuestiones.
—Mira, Orlando: parece… que se me han adelantado algunos síntomas del parto. Pero tampoco estoy segura…, ahora creo que ya estoy mejor… De todas formas quiero ir a Los Pazos a que me vea el médico. Hay que salir ahora mismo…
Estas palabras me dejaron boquiabierto. Yo sabía que el parto se esperaba para dentro de un mes poco más o menos, porque mi madre así lo aseguraba, según unos cómputos muy raros que se basaban en lunas, faltas, y otros conceptos que a mí me resultaban oscuros. Además, no entendía por qué no hacíamos llamar a la Portuguesa, una mujer mayor que vivía en A Xesta, al otro lado del valle, y que asistía, según me constaba, todos los partos que se producían en Brañaganda. Años después supe que esta mujer, que tenía algo de bruja, ayudaba a nacer o practicaba abortos indistintamente, según las necesidades de la clientela; y por eso mi madre, que siempre fue una mujer de principios, nunca quiso que la Portuguesa le pusiera la mano encima, aunque paradójicamente tenía fama de ser una buena comadrona. Además, desde que supo que estaba embarazada había manifestado el supersticioso convencimiento de que aquel su tercer parto presentaría alguna dificultad, y ante esa eventualidad prefería ponerse en manos de la ciencia antes que en las—no del todo limpias—de la experiencia.