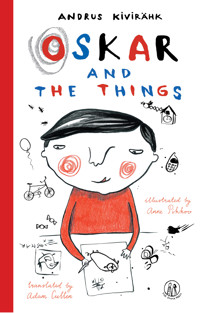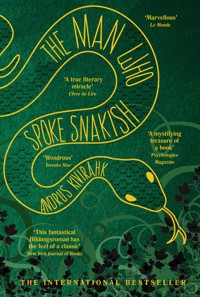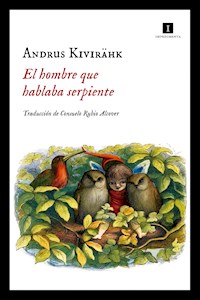
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Osos lujuriosos que seducen a las mujeres, un piojo gigante con cierta inclinación por la natación, un legendario sapo volador y una carismática víbora… Un libro que nada tiene que envidiar a los textos de Sjón, Tolkien o Beckett. "El hombre que hablaba serpiente", un auténtico fenómeno editorial, nos narra la fantástica y conmovedora historia de Leemet, un muchacho que vive con su familia de cazadores-recolectores en el bosque, y que es, además, el último hablante del serpéntico, un idioma ancestral que permite a sus conocedores comunicarse con los animales. Pero, a medida que la gente se traslada a las aldeas, donde se rompen la espalda arando la tierra y se alimentan de un pan que a Leemet le parece el alimento más terrible que haya probado jamás, el bosque se va vaciando gradualmente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 799
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Créditos
Título original: Mees, kes teadis ussisõnu
Primera edición en Impedimenta: abril de 2017
© Andrus Kivirähk, 2007
This edition published by arrangement with Andrus Kivirähk in conjunction with their duly appointed agents Le Tripode, Paris, France and L'Autre agence, Paris, France.
Copyright de la traducción © Consuelo Rubio Alcover, 2017
Copyright del posfacio © Consuelo Rubio Alcover, 2017
Copyright de la presente edición © Editorial Impedimenta, 2017
Juan Álvarez Mendizábal, 34. 28008 Madrid
http://www.impedimenta.es
La traducción de este libro se rige por el contrato tipo propuesto por ACE Traductores.
Diseño de colección y coordinación editorial: Enrique Redel
Maquetación: Nerea Aguilera
Corrección: Susana Rodríguez
La traducción y la edición de esta obra han recibido una ayuda de la Fundación Cultural del Gobierno de Estonia. El editor agradece este apoyo.
ISBN: 978-84-17115-20-3
Depósito Legal: M-10170-2017
IBIC: FA
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
1
El bosque se ha quedado vacío. Apenas se encuentra uno con nadie, quitando, por supuesto, los escarabajos peloteros. A ellos no les afecta nada, o al menos esa impresión da, porque siguen zumbando y silbando igual que siempre. Ellos no han cambiado. Vuelan, buscan a alguien para picarle o sorberle la sangre, o bien le trepan a uno por los pies, con aire despreocupado, si se entromete en su camino, y se quedan allí aleteando furiosamente, adelante y atrás, hasta que se les da un pisotón o se los espanta. Su mundo es el mismo de siempre, pero ni siquiera este va a seguir existiendo como hasta ahora. Es cierto, ¡está al caer la hora de los escarabajos! Yo, por supuesto, no lo voy a ver. Ni yo ni nadie. Pero esa hora llegará: no me cabe ninguna duda.
Tampoco salgo ya demasiado, una vez a la semana o así abandono las profundidades para ir a la fuente a por agua. Me lavo y lavo a mi compañero, restriego su cuerpo caliente. Como gasto mucha agua, he de ir varias veces a la fuente, pero es rara la vez que me encuentro con alguien con el que poder conversar un rato por el camino. En general, no me cruzo con un alma. De hecho, solo en un par de ocasiones me he tropezado con alguna cabra o con un jabalí. Siempre me escrutan temerosos; les da miedo hasta mi olor. Si silbo, se quedan como petrificados, clavados en el sitio, y me dirigen miradas hoscas, pero jamás se me acercan. Me miran fijamente con cara de pocos amigos, como si estuviesen ante un engendro de la naturaleza: ¡es un hombre que entiende el idioma de las serpientes! Esto hace que su terror aumente aún más, y de buena gana se lanzarían de cabeza a un matorral o se destrozarían las patas alejándose a todo correr para tratar de ponerse a salvo, perdiendo de vista a este monstruo tan raro. Pero no pueden. Las palabras se lo prohíben. Les silbo de nuevo, todavía más alto, obligándoles a que se me acerquen: es un imperativo inequívoco. Las bestias resoplan angustiadas, arrastran las patas y van aproximándose a mí de mal grado. Podría ser misericorde, permitir a los pobres animales que se marcharan…, pero ¿para qué? Dentro de mí albergo un odio nuevo hacia estas criaturas que desconocen las costumbres antiguas y que se dedican a retozar por el bosque, como si, desde el principio de los tiempos, este hubiera sido creado solo para que ellas se revolcasen en el barro. Por eso, vuelvo a silbarles una tercera vez, y en esta ocasión me brotan unas palabras densas como el barro de la ciénaga, que te absorbe sin que haya escapatoria. Los animales, demenciados, pasan a mi lado a una velocidad frenética, como si los hubieran disparado con un arco, y entonces les estallan los intestinos, dando así rienda suelta a la impaciencia y a la tensión contenidas. Explotan y se hacen pedazos, igual que cuando a uno se le rajan unos pantalones que le vienen estrechos, y se les salen las tripas, que se desparraman por la hierba. Es un espectáculo abominable, y lo cierto es que contemplar mi obra no me produce ninguna alegría, aunque tampoco tengo intención de dejar de poner a prueba mis poderes —eso jamás—. No es culpa mía que estos brutos hayan olvidado el lenguaje de las serpientes; el que mis ancestros, en su momento, les enseñaron a sus ancestros.
Sin embargo, en cierta ocasión las cosas sucedieron de otro modo. Volvía a casa desde la fuente, con un pesado odre lleno de agua a cuestas, cuando de repente vi a un gran alce en mitad del sendero. Musité unas cuantas palabras de lo más sencillas, al tiempo que barruntaba mi propio desprecio ante el dilema que parecía embargar al alce. Pero este no vaciló al recibir, tan de improviso y de labios de un cachorro humano, órdenes en un lenguaje largamente olvidado por él. Al contrario, bajó la cabeza y acudió adonde yo estaba sin tardanza, y se hincó de hinojos y, rendido ante mí, me mostró su cuello desnudo, tal y como sucedía en aquellos tiempos lejanos en los que no teníamos más remedio que llenarnos el estómago de esa manera, llamando a los alces para que se acercasen y matándolos luego. ¡Cuántas veces no habré visto, de pequeño, cómo mi madre se hacía de este modo con los víveres para pasar el invierno! Elegía a la res más apropiada de entre el rebaño de alces, la llamaba, y cuando esta se le acercaba, le hacía un tajo en la garganta sin tener que esforzarse en absoluto, pues ya lo había dominado gracias a las palabras en lengua serpéntica. La carne de una res adulta nos duraba todo el invierno. Qué insignificante se me antojaba esta forma nuestra de procurarnos el sustento, comparada con las memas expediciones de caza de los habitantes de la aldea, que se pasaban horas y horas persiguiendo a una única presa entre la maleza, disparando flechas a voleo, y aun así, a menudo regresaban a casa desencantados y con las manos vacías… ¡Si solo hacían falta unas palabritas para que el alce quedara a la merced de uno! Pues bien, ahora estaba sucediendo lo mismo. Un alce grande y fuerte yacía a mis pies esperando el mazazo. Un solo movimiento de mi brazo podría haberlo matado. Pero no lo hice.
En lugar de eso, cogí el odre que llevaba al hombro y se lo ofrecí al animal para que bebiera. Él lo lamió con recato. Era un venado, un macho bastante viejo —debía de serlo, pues si no, no habría recordado cómo se tiene que comportar un alce cuando oye la llamada de un humano—. Sin duda se habría resistido, se habría revuelto e incluso habría intentado aferrarse con los dientes a las ramas de los árboles, al mismo tiempo que sentía el imperativo ancestral del lenguaje de las serpientes que lo empujaba hacia mí, y habría acudido a mi lado como un perturbado, cuando ahora venía como un rey. No le importaba verse abocado a una muerte casi segura. Eso también es algo que debe aprenderse. ¿Acaso hay humillación en plegarse a las leyes y a los usos inveterados? Desde mi punto de vista, no. Nosotros jamás hemos matado a un alce por diversión —¿quién podría hallar diversión en tal cosa?—. Nos hacía falta comer, y contábamos con las palabras para procurarnos sustento, y estas palabras las entendían también los alces, que además las obedecían. Lo que resulta humillante es haberlo olvidado todo, como les sucede a esos jabatos y a esos chotos que se desgarran como vejigas al escuchar mis palabras. O a los aldeanos que salían a cazar en grupos de diez para atrapar a un solo venado. La estupidez es humillante por definición; la sabiduría, jamás.
Le di de beber a aquel alce y le acaricié la cabeza; él restregó su hocico contra mi jubón. El mundo de antaño aún no había desaparecido del todo. Mientras yo viva, y mientras viva este viejo venado, en Occidente se recordará y se conocerá el lenguaje de las serpientes.
Dejé ir al alce. Deseé que viviera muchos años más. Y que se acordara de lo que le había pasado.
Pero esta historia se merece, verdaderamente, empezar con el entierro de Manivald. Entonces yo tenía seis años. No había visto nunca al tal Manivald en persona, pues él no vivía en el bosque, sino junto al mar. Todavía hoy sigo ignorando por qué mi tío Vootele quiso que le acompañara al entierro. No asistió ningún otro niño. No estaba mi amigo Pärtel, ni tampoco Hiie. A pesar de que Hiie ya había nacido por entonces, eso seguro, porque era un año menor que yo. ¿Por qué no la llevaron consigo Tambet y Mall? Aquel era el típico acontecimiento del que ellos parecían disfrutar enormemente. Y no porque tuvieran algo en contra de Manivald ni porque se hubiesen alegrado de su muerte. No, no era eso, ni de lejos. En realidad, Tambet respetaba a Manivald. De hecho, recuerdo con claridad cómo, de pie junto a la pira funeraria, manifestó: «Ya no nacen hombres así». Y tenía razón: no nacían. Ni así ni de ningún otro tipo, porque la verdad era que ya no nacían hombres en nuestra comarca. Yo fui el último. Un par de meses antes que yo había llegado Pärtel, y un año más tarde, a Tambet y a Mall les nació Hiie. Y ella ya no era un hombre exactamente, sino una chica. Después, las únicas criaturas que parieron en nuestro bosque fueron las liebres y las comadrejas.
Pero esto último, por supuesto, Tambet aún no lo sabía, ni falta que le hacía. Al contrario: él vivía convencido de que en algún momento volverían los buenos tiempos y todo lo demás. Era uno de esos hombres que sienten un respeto tremendo por las costumbres y las tradiciones, y acudía todas las semanas a la arboleda sagrada y ataba cintas coloreadas a los abedules con gran circunspección, seguro de que les estaba ofreciendo un sacrificio a las hadas… No sabía creer otra cosa. El druida Ülgas era su mejor amigo. Aunque quizá sea preferible no emplear esa palabra; la palabra «amigo» no resulta adecuada, porque Tambet jamás de los jamases la habría empleado para referirse al druida. Le habría parecido el colmo de la grosería. El druida era alguien grande y sagrado, y había que tratarlo con reverencia, nunca con el desenfado propio de los amigos.
Naturalmente, Ülgas también estaba presente en el entierro de Manivald. ¡Cómo no iba a estarlo! Era él, en efecto, el encargado de prenderle fuego a la pira y enviar así el alma del difunto a la tierra de los espíritus. Y lo hizo despacio, con parsimonia: cantó, tocó el tambor, y les prendió fuego a unas setas y a un haz de paja. Así se había quemado a los muertos por los siglos de los siglos, y así debían ser quemados ahora. Por eso había dicho antes que a Tambet se le debía de hacer la boca agua con un entierro como el de Manivald. A él le encantaban aquellos ritos. Lo fundamental era hacerlo todo exactamente igual que lo habían hecho nuestros antepasados; mientras así fuera, Tambet quedaba satisfecho.
Yo recuerdo claramente que, a mí, sin embargo, todo esto me resultaba horrorosamente aburrido. Como no había conocido a Manivald, no podía guardar luto por él, así que me dediqué a observar lo que pasaba a mi alrededor. Al principio me pareció emocionante contemplar la cara arrugada e hirsuta del difunto —me resultó bastante espantoso, porque nunca antes había visto a un humano muerto—. Pero el druida pasó tanto rato esparciendo conjuros e invocando a los hados que, al final, yo ya no sentía ni emoción ni temor. De buena gana habría salido corriendo para acercarme hasta la orilla del mar, donde nunca antes había estado. Yo había crecido en el bosque. Con todo, mi tío Vootele me mantuvo clavado en el sitio, susurrándome en la oreja que enseguida encenderían la hoguera. Al principio, consiguió el efecto deseado, porque yo quería ver el fuego, claro que sí, y, sobre todo, quería ver cómo quemaban a un hombre. ¿Qué saldrá de él?, ¿cómo serán sus huesos?, pensaba. Me quedé ahí clavado, pero el druida Ülgas no acababa nunca de dar por concluida la ceremonia y al final yo estaba medio muerto de aburrimiento. Nada habría conseguido espabilarme, ni siquiera que mi tío Vootele me hubiese prometido despellejar el cadáver del viejo antes de quemarlo: sencillamente, lo único que quería era irme a casa. Bostecé sonoramente, y Tambet, que tenía los ojos hinchados y enrojecidos, me miró frunciendo el ceño y vociferó:
—¡Chitón, chaval, que estás en un entierro! ¡Escucha al druida!
—¡Venga, vete a correr por ahí! —me susurró mi tío Vootele.
Así que me acerqué a la orilla y me puse a saltar, dejando que las olas me mojaran la ropa. Después me dediqué a jugar con la arena y me puse perdido de barro. Entonces me percaté de que el fuego aún estaba encendido, y me dirigí a toda prisa hacia la hoguera, donde ya no se veía ni rastro de Manivald. Las llamas eran enormes y se elevaban hacia las estrellas.
—¡No ves que te has puesto perdido! —me reprendió mi tío Vootele, tratando de limpiarme con la manga. Me topé de nuevo con la mirada de Tambet, que parecía irritado porque, evidentemente, no me estaba comportando como cabe esperar que uno se comporte en un entierro. Tambet siempre se atenía escrupulosamente a las normas.
Como Tambet no era ni mi padre ni mi tío, sino simplemente un vecino, a mí su opinión me daba igual, y sus enfados me importaban un pimiento. Por eso, me puse a tirarle de la barba al tío Vootele y a preguntar:
—¿Quién era ese Manivald? ¿Y por qué vivía al lado del mar? ¿Por qué no vivía en el bosque como nosotros?
—Su hogar estaba junto al mar —respondió mi tío Vootele—. Manivald era un anciano sabio. El más anciano de entre nosotros. Hasta había visto al Sapo del Norte.
—¿Y quién es el Sapo del Norte? —le pregunté yo.
—El Sapo del Norte es una gran serpiente —respondió mi tío Vootele—. ¡La mayor! ¡Es mucho mayor que el rey de las serpientes! Es tan grande como un bosque, y sabe volar. Tiene unas alas gigantescas y, cuando alza el vuelo, ensombrece con ellas el sol y la luna. Antaño, solía surcar los cielos y merendarse a todos los enemigos que se atrevían a arribar con sus naves hasta nuestras costas. Y, después de merendárselos, nosotros nos quedábamos con sus posesiones. Entonces éramos ricos y poderosos. Nos temían, pues sabían que nadie había sido capaz de rebasar nuestras costas con vida. Pero, como también sabían que éramos ricos, y la codicia siempre se impone al miedo, no dejaban de acercarse a nuestras playas barcos y más barcos llenos de gente dispuesta a saquear nuestros territorios… ¡Y el Sapo del Norte los aniquilaba a todos!
—¡Quiero ver al Sapo del Norte! —exclamé.
—Desgraciadamente, eso ya no es posible… —se lamentó mi tío Vootele—. El Sapo del Norte se ha dormido, y no logramos despertarlo. Somos demasiado pocos.
—¡Pero seguro que un día lo conseguiremos! —se inmiscuyó Tambet—. ¡No hables así, Vootele! ¿Qué monsergas autocompasivas son esas? Escúchame bien: ¡tanto tú como yo veremos el día en el que el Sapo del Norte surque de nuevo el cielo y devore a todos esos repugnantes hombres de hierro y a las ratas de aldea!
—El único que cuenta monsergas aquí eres tú —dijo mi tío Vootele—. ¿Cómo va a ser eso verdad, si sabes perfectamente que para despertar al Sapo del Norte hacen falta por lo menos diez mil hombres? Solamente si se reúnen diez mil hombres y pronuncian a la vez las palabras necesarias en la lengua de las serpientes…, solamente entonces se despertará el Sapo del Norte y abandonará su guarida para elevarse por los cielos. ¿Dónde has visto tú a esos diez mil hombres? ¡Si no podríamos reunir ni a diez!
—¡No nos podemos rendir! —musitó Tambet—. Mira a Manivald… ¡Él aún conservaba la esperanza, y por eso podía afrontar su labor cada día! ¡En cuanto divisaba un barco en el horizonte, prendía fuego a un tocón de árbol para anunciarles a todos que había llegado la hora de despertar al Sapo del Norte! Año tras año repetía la misma ceremonia, pero jamás nadie prestaba atención a sus hogueras, y por eso, los barcos de los forasteros conseguían atracar sin oposición de nadie, y los hombres de hierro arribaban impunemente a nuestras orillas. Pero él no se alteraba ni hacía aspavientos, sino que seguía impasible, desarraigando tocones de árbol y secándolos para encenderlos luego y seguir esperando: ¡esperaba y punto! Confiaba en que el Sapo del Norte se levantaría de nuevo y se cerniría poderoso sobre el bosque… ¡Igual que en los buenos y gloriosos tiempos de antaño!
—Pero no surcará el cielo nunca más —dijo mi tío Vootele, taciturno.
—¡Yo quiero verlo! —protesté—. ¡Quiero ver al Sapo del Norte!
—Pues no lo vas a ver —aseguró mi tío Vootele.
—¿Es que está muerto acaso? —inquirí.
—No, el Sapo del Norte no se morirá nunca —dijo mi tío—. Está durmiendo. Solo que no sé dónde… Nadie lo sabe.
En aquel momento, me sentí tan defraudado que me callé. La historia del Sapo del Norte era de lo más emocionante, pero tenía un final pésimo. ¿Para qué sirve un milagro si nadie puede ser testigo de él? Tambet y mi tío siguieron con su disputa, así que yo me fui a chapotear de nuevo junto al mar. Di un paseo a lo largo de la playa, que estaba muy bonita con toda aquella arena y salpicada de grandes tocones de árbol que alguien había extraído de la tierra, dejando sus raíces al aire. Debían de ser los mismos que el ya desaparecido Manivald, a cuya cremación acabábamos de asistir, se dedicaba a secar para prender aquellas hogueras de emergencia a las que nadie prestaba atención alguna. Al lado de uno de los tocones había alguien remoloneando. Era Meeme. Nunca lo había visto caminar, pues siempre me lo encontraba tumbado cuan largo era bajo algún matorral, aparentando ser la hoja de algún árbol que el viento arrastrara de un lado a otro. Y siempre estaba royendo una Amanita Matamoscas, y siempre me la tendía, pero yo nunca aceptaba porque mi madre me lo tenía prohibido.
También en esta ocasión Meeme yacía en el suelo, apoyado sobre un costado, y tampoco esta vez lo vi aparecer, sino que me topé con él sin darme ni cuenta de dónde había salido. Me prometí solemnemente a mí mismo que la próxima vez intentaría averiguar qué pinta tenía aquel hombre cuando estaba plantado sobre sus dos piernas, y me pregunté cómo demonios se desplazaría de un sitio a otro —si erguido como el resto de la gente o a cuatro patas como las bestias, o bien reptando como las culebras—. Cuando me aproximé a Meeme advertí, para mi sorpresa, que esta vez no estaba comiéndose una amanita, sino dando sorbitos de un pellejo que contenía un líquido que no supe identificar —cualquiera sabía—.
—¡Ahhhhh! —suspiró, enjugándose la boca justo cuando yo estaba acuclillándome a su lado y olisqueando con mucho interés el extraño olor que emanaba del pellejo—. Es vino. ¡Mucho mejor que los hongos! Para algunas cosas, los extranjeros demuestran que todavía les queda una migaja de sentido común… ¡Bendito sea! Los hongos dan una sed horrorosa, mientras que esto la apaga a la vez que te emborracha. ¡Qué caldo tan maravilloso! Creo que definitivamente me paso al vino. ¿Tú también quieres?
—No —dije. En realidad, mi madre nunca me había prohibido expresamente beber vino, pero se sobreentendía que si Meeme me ofrecía algo, seguro que no iba a ser nada mejor que una Amanita Matamoscas—. ¿De dónde sacas esos pellejos? —Le pregunté, pues yo nunca había visto nada parecido en el bosque.
—De los monjes y de otros forasteros —respondió Meeme—. Solo hace falta abrirle la cabeza a alguno de esos y el pellejo es tuyo… —Y echó otro trago—. Es un brebajito muy sabroso, te lo aseguro —volvió a decir en tono elogioso—. ¡Ese imbécil de Tambet puede renegar y refunfuñar todo lo que quiera, pero hay que reconocer que el bebercio de los forasteros es superior al nuestro!
—¿Y por qué reniega y refunfuña Tambet? —pregunté yo.
—¡Quién sabe! No tolera que nadie imite a los extranjeros, ni siquiera que se toquen sus cosas —dijo Meeme a la vez que daba un manotazo despectivo al aire—. Toma el caso de este monje, por ejemplo: yo le aseguré que no lo había tocado, que había usado mi destral, pero él erre que erre, rezongando. ¿Y qué quiere que haga si no quiero pasarme la vida entera comiendo hongos? ¡Si esta basura está muchísimo más rica y se te sube mucho más rápido a la cabeza! Los humanos tenemos que ser flexibles e ir aprendiendo a lo largo de la vida en lugar de permanecer rígidos como este tocón. Aunque, por desgracia, seamos exactamente como él. ¿Y adónde nos ha conducido esa rigidez? Como las últimas moscas antes del invierno, vamos volando y posándonos por todo el bosque, hasta que, ¡plof!, nos hundimos en el musgo y estiramos la pata.
Yo no había entendido ni una palabra de la última parte de su discurso, así que me puse en pie e hice ademán de volver adonde estaba mi tío.
—¡Espera, chaval! —me detuvo Meeme—. En realidad, yo quería darte una cosa.
Empecé de inmediato a menear la cabeza con mucho ímpetu, porque ya me sabía lo que vendría a continuación: la Amanita Matamoscas, el vino o cualquier otra cochinada de las que a él le gustaban.
—¡Espera, te he dicho!
—¡Mi madre no me deja! —grité.
—¡Cierra el pico! Tu madre no sabe lo que te quiero dar. Mira, ¡quédate con esto! A mí no me hace falta para nada. ¡Cuélgatelo del cuello!
Meeme me apretó contra la palma de la mano una bolsita de piel que parecía contener algo pequeño pero pesado.
—¿Y qué hay ahí dentro? —pregunté yo.
—¿Ahí dentro? Hmmm…, pues… dentro hay un anillo.
Desenrollé poco a poco los cordeles que mantenían la bolsa cerrada. Y, en efecto, lo que había dentro era un anillo. Un anillo de plata con una gran piedra roja engarzada. Cuando me lo probé, me di cuenta de que me quedaba grandísimo.
—Mételo en la bolsa —me dijo Meeme en tono pedagógico—. Y cuélgate la bolsa del cuello, como te he dicho antes.
Volví a meter la sortija en la bolsa. ¡Estaba hecha de una piel fabulosa! ¡Ligera como la hoja de un árbol, que se te escapa de las manos y no tarda en llevársela el viento! Pensé que era la funda adecuada para una sortija como aquella, tan fina y exquisita.
—¡Gracias! —le dije alegremente, embargado por una sincera gratitud—. ¡Es un anillo precioso!
Meeme se rio.
—De nada, chaval, es un placer —dijo él—. No sé si es bonito o feo, pero, en todo caso, es un anillo necesario. Consérvalo, y no pierdas la bolsa.
Yo volví corriendo a la hoguera. De Manivald solo quedaban ya sus cenizas, que resplandecían entre las brasas. Le enseñé el anillo al tío Vootele y él se quedó mirándolo mucho rato, examinándolo minuciosamente.
—Es un objeto caro —concluyó—. Fabricado en una tierra extranjera y probablemente transportado hasta nuestras playas por barcos foráneos. No me sorprendería que el primer dueño de este anillo hubiera sido víctima del Sapo del Norte. Lo que no entiendo es por qué Meeme te lo ha dado precisamente a ti. Podría habérselo entregado a tu hermana Salme… ¿Qué vas a hacer tú, chaval, deambulando por el bosque con semejante joyita?
—¡No se lo voy a dar a Salme, ni soñarlo! —chillé yo, muy ofendido.
—Tienes razón, no se lo des —dijo mi tío—. Meeme no hace las cosas sin ton ni son. Si te ha dado el anillo, será porque lo consideraba necesario, por el motivo que sea. Ahora mismo no sé lo que le habrá rondado por la cabeza para hacerlo, pero algún sentido tendrá. Y saldrá a la luz con el tiempo. Volvamos a casa de una vez.
—Volvamos, sí… —Asentí, y me di cuenta de lo cansado que estaba. Mi tío Vootele me subió a la espalda de un lobo y, a continuación, nos adentramos en el oscuro bosque. Atrás dejamos las ascuas de la hoguera apagada y el mar, que se había quedado sin nadie a quien vigilar.
2
Adecir verdad, yo había nacido en la aldea, no en el bosque. Fue mi padre el que decidió mudarse. Aunque por aquel entonces todos se trasladaban a la aldea, o casi todos, mis padres solo lo hicieron muy al final. Y si lo hicieron tan tarde, debió de ser a instancias de mi madre, porque a ella no le gustaba nada la vida en el pueblo; no le interesaba la agricultura y, por si fuera poco, jamás comía pan.
—Es una bazofia —me decía siempre—. ¿Sabes, Leemet?, yo no me creo que le guste a nadie. Lo de comer pan es algo que la gente hace solamente para darse aires. ¡Quieren parecer tan distinguidos que dan asco! Pretenden copiar la forma de vida de los forasteros. ¡Donde se ponga una buena pierna de alce! ¡Vente ahora y come, hijo mío! ¿Para quién si no he estado yo asando estos perniles?
Mi padre tenía al respecto una opinión muy distinta. Quería convertirse en un hombre adaptado a los nuevos tiempos, y un hombre moderno debía vivir en la aldea, bajo un cielo amplio y soleado, no en medio del bosque. Tenía que cultivar centeno, trabajar todo el verano y ensuciarse como una hormiga para luego poner cara de circunstancias mientras se atiborraba de pan en otoño… En fin, mi padre hacía todo lo posible para parecerse a los forasteros. Creía que todo hombre moderno que se preciase debía disponer de una hoz en casa para poder así agachar el espinazo en otoño y segar las mieses, y también de un molinillo de mano para machacar el grano entre jadeos y resoplidos. Mi tío Vootele me contó cómo en cierta ocasión mi padre —cuando todavía vivía en el bosque— estuvo a punto de perder los estribos de puro cabreo y de celos pensando en la vida tan llena de alicientes que llevaban los aldeanos y en las múltiples posibilidades que les ofrecían sus herramientas.
—¡Tenemos que mudarnos a la aldea cuanto antes! —exclamó, dando grandes voces—. ¡Si no lo hacemos, la vida pasará de largo delante de nuestras narices y no nos enteraremos! ¡Hoy en día, toda la gente normal vive bajo el amplio cielo, y no perdidos en medio de la espesura, como nosotros! ¡Yo también quiero labrar y sembrar, como se hace en todo el mundo desarrollado! ¿Por qué voy a vivir yo peor que el resto de la gente civilizada? ¡No quiero vivir como un pordiosero! No hay más que mirar a los hombres de hierro y a los monjes: ¡es obvio que nos sacan un siglo de ventaja! ¡Tenemos que esforzarnos, ponerlo todo de nuestra parte para alcanzarlos!
Y, en verdad, se llevó a mi madre a vivir a la aldea, donde se construyeron una cabaña y mi padre aprendió a labrar y a sembrar y se hizo con una hoz y con un molinillo de mano. También comenzó a ir a la iglesia y a aprender alemán, para poder entender lo que decían los hombres de hierro y que le enseñaran las técnicas más vistosas y modernas. Comía pan a dos carrillos, elogiando continuamente sus bondades, y cuando al fin supo cómo se cocía la cebada para hacer gachas, se lo veía embargado de un entusiasmo y de un orgullo desaforado.
«Te deja un regusto como a vómito», me confesó mi madre, cuando mi padre empezó a adoptar la costumbre de comer gachas de cebada tres veces al día. Eso sí, al hacerlo se le contraía el rostro en una mueca de dolor, pero él seguía afirmando que se trataba de un plato extraordinariamente exquisito, que, sencillamente, había que aprender a apreciar. ¡No se parecía en nada a esos cachos de carne de los nuestros que cualquier palurdo puede engullir sin más! ¡Las gachas eran un manjar propio del hombre europeo, que tiene un paladar más delicado!, afirmaba. Ni mantecoso en exceso ni demasiado grasiento, sino liviano y fino. ¡Y al mismo tiempo nutritivo! ¡Un alimento de reyes!
Cuando yo nací, mi padre ordenó que me alimentasen únicamente con gachas de cebada, porque a su hijo «debían darle lo mejor de lo mejor». También me procuró una hoz chiquita, para que en cuanto me tuviese en pie pudiera acompañarlo a los campos y que los dos nos deslomáramos juntos. Habrá quien piense que una hoz es un objeto caro y que no tiene sentido ponerlo en las manos de un mocoso, pero yo no estoy de acuerdo con esa apreciación. «Nuestros niños han de acostumbrarse a manejar los aperos modernos desde que levantan pocos palmos del suelo —aseguraba siempre mi padre, muy orgulloso—. En el futuro, nadie podrá vivir sin una hoz: ¡que aprenda, pues, lo antes posible, el gran arte de la siega del centeno!»
Todo esto me lo ha relatado mi tío Vootele. Yo no recuerdo cómo era mi padre por entonces. Y a mi madre no le gustaba hablar de él… Cuando alguien sacaba a colación el tema, se atolondraba y desviaba la conversación hacia otros asuntos. Desde luego, se sintió culpable de la muerte de mi padre hasta el final, y seguramente no sin razón. A mi madre le aburría la vida en la aldea. No le interesaba para nada el trabajo en el campo, y cuando mi padre se marchaba a labrar sus tierras con aires de suficiencia, ella se dedicaba a merodear por los bosques, sus viejos conocidos. En una ocasión conoció a un oso. Lo que sucedió luego, supongo que a todos les resultará evidente, pues se trata de una historia de lo más habitual. Las mujeres, las pobres, como todo el mundo sabe, no pueden resistirse a los osos, tan grandes, tan blandos, tan desvalidos y tan peludos… Por si fuera poco, estos animales son unos seductores natos, y les encantan las hembras humanas, con lo cual aprovechan la menor oportunidad para acercarse a una mujer, pisando bien fuerte, y ronronearle algo al oído. Antiguamente, cuando la mayor parte de nuestra gente aún vivía en el bosque, sucedía muy a menudo: una mujer se encariñaba con un oso y emprendía con él un romance que duraba hasta que el marido en cuestión pillaba a la parejita con las manos en la masa, momento en que este espantaba a la bestia parda con cajas destempladas.
Pues bien, el oso en cuestión comenzó a visitar con asiduidad nuestra aldea, y siempre cuando mi padre estaba bregando en el campo. Era un animal muy simpático —mi hermana Salme, que es cinco años mayor que yo, se acuerda perfectamente de él, y me ha contado que siempre le llevaba miel—. Como todos los osos por aquel entonces, este también era capaz de comunicarse, pues son los animales más avispados, si exceptuamos, claro está, a las serpientes, hermanas de los hombres. Aunque también hay que decir que los osos no hablaban demasiado y que su discurso no era particularmente inteligente —por otra parte, tampoco creo que sea necesario ser un gran orador para tratar con una amante—. En cuanto a los asuntos cotidianos, les bastaba y les sobraba.
Hoy, por supuesto, todo esto ha cambiado. Me he cruzado un par de veces con osos cuando iba a por agua a la fuente, y en todas las ocasiones alcé la voz para saludarlos sucintamente. Ellos me miraron con cara de tontos y acto seguido se colaron de un salto entre la maleza, que emitió un crujido antes de que desaparecieran. Por desgracia, estos animales han ido perdiendo a un ritmo vertiginoso la pátina de cultura que habían adquirido a lo largo de tantos siglos, gracias al trato con humanos y con serpientes, de manera que los osos de nuestros días son animales normales y corrientes. Igual que nosotros. ¿Quién sabe hoy hablar serpiente, salvo yo mismo? El mundo se ha degradado, y hasta el agua del manantial tiene un sabor acre que antes no tenía.
Pero volvamos a mi relato. Sobre el tiempo en el que, siendo yo niño, los osos conversaban con los humanos. No es que fuésemos amigos que se diga; eso nunca sucedió, puesto que todos considerábamos a los osos seres muy inferiores. Al fin y al cabo, nosotros habíamos desbastado a aquellas bolas de felpa y las habíamos sacado de su estupidez primigenia a fuerza de tirones de orejas. De algún modo, eran discípulos de los humanos; de ahí que nos sintiéramos superiores a ellos. A ello se añadía la concupiscencia de los osos y esa atracción incomprensible que ejercían sobre las mujeres. Por todos estos motivos, no existía hombre sobre la tierra que no mirara a los osos con un ligero recelo: «Ay, señor, esta apetitosa bola de felpa al lado de mi mujer…». Y no era infrecuente que la gente encontrase pelos de oso en su propio jergón matrimonial.
Mi padre cada vez lo tenía más crudo. Ya no es que se encontrara pelos de oso en el jergón, sino que se encontró a un oso entero. En sí, esto no habría sido tan grave, ya que le habría bastado con un silbido bien vigoroso para que el afelpado personaje, pillado in fraganti, saliera disparado hacia el bosque, con las orejas gachas. Sin embargo, como en la aldea no le hacía falta, además de que no la apreciaba en exceso —se ganaba bien la vida con la hoz y el molinillo de mano—, mi padre había empezado a olvidar la lengua de las serpientes. Por eso, cuando descubrió al oso en su propia cama, farfulló algo en alemán, y el animal, desconcertado por aquellas palabras en un idioma desconocido y todavía excitado, pues lo había pillado en plena faena, le propinó un mordisco en la cabeza, con resultados fatales.
Desde luego, el oso se arrepintió inmediatamente de su acción. A diferencia del lobo, que, en efecto, solo se deja domar por el hombre si este emplea el lenguaje de las serpientes, y únicamente gracias a este idioma se deja ordeñar y se convierte en nuestra montura, el oso no es un animal en absoluto sanguinario. Hay que reconocer que el lobo, como animal doméstico, es un auténtico peligro, pero hemos aceptado su difícil temperamento a cambio de que nos ceda su leche, pues sabemos que es la más rica de las que dan las bestias de los bosques. Y, además, basta que se le hable en serpiente para que se vuelva sumiso como un herrerillo. En todo caso, el oso continúa siendo un ser racional. El que mató a mi padre quedó sumido en tal desesperación por el asesinato que acababa de cometer en un arrebato de deseo carnal, que no dudó en autolesionarse allí mismo, arrancándose su propio miembro también de un mordisco.
Así que después de incinerar junto a mi madre el cadáver de mi padre, el oso capón, no sin antes prometerle a mi madre que jamás se volverían a ver, corrió a esconderse en lo más profundo del bosque. Por lo visto, ella quedó satisfecha con aquella solución, pues, como he dicho antes, se sentía espantosamente culpable por la muerte de su marido, y su amor por el oso se había desvanecido de improviso. En lo sucesivo y durante el resto de su vida, mi madre detestó a los osos. En cuanto veía uno, se echaba a sisear para obligarlo a retroceder y a que se apartase de su camino. Aquel odio suyo acabaría acarreando no pocos trastornos y conflictos a nuestra familia, pero eso ya lo comentaré más tarde, cuando llegue el momento propicio.
Tras la muerte de mi padre, mi madre no vio ningún motivo para seguir en la aldea, así que me colgó de su cuello, tomó de la mano a mi hermana y se mudó al bosque. Allí seguía viviendo su hermano, mi tío Vootele, que fue en adelante nuestro protector, y nos ayudó a construirnos una choza y nos regaló dos lobos jóvenes, para que no nos faltara nunca leche fresca. Aunque todavía conmocionada por la muerte de mi padre, como ella nunca había sido partidaria de la idea de abandonar el bosque, mi madre se había quitado un peso de encima. Allí se sentía bien, y no le preocupaba en absoluto no vivir como los hombres de hierro ni que en nuestro hogar no hubiese ni una sola hoz. En casa de mi madre nunca más se volvió a comer pan, pero siempre había carne de ciervo y de carnero a espuertas.
Cuando nos trasladamos de nuevo al bosque yo no tenía aún ni un año. Por eso, no llegue a adquirir ninguna noción de la vida en la aldea. Desde que yo recuerdo, el bosque ha sido mi único hogar. Mi madre, mi hermana y yo vivíamos en una choza estupenda en medio de una frondosa hondonada, no muy lejos de la cueva de mi tío Vootele. En aquellos tiempos, todavía quedaba gente por allí, y si uno paseaba entre la espesura siempre se acababa topando con personas de lo más diversas, desde comadres ordeñando a sus lobas a barbudos carcamales entablando largos diálogos con culebras gordísimas.
Los jóvenes escaseaban, y además su número no cesaba de menguar, motivo por el cual cada vez se veían por los alrededores más viviendas derruidas que se iban cubriendo poco a poco de hojarasca. Lobos sin amo merodeaban de acá para allá y los ancianos repetían una y otra vez que las cosas se nos habían ido de las manos y que aquello ya no era una vida decente y que no merecía la pena. Les entristecía especialmente el hecho de que ya no nacieran niños, cosa que, por desgracia, era natural: ¿quién se iba a encargar de traer a un niño al mundo si todos los jóvenes se marchaban al pueblo? En una ocasión, yo también quise echarle un vistazo a la aldea, y con ese fin me acerqué hasta la linde del bosque a hurtadillas, pues no me atrevía a aproximarme más. Mirando hacia el pueblo, todo parecía distinto a lo que yo conocía, y, desde mi punto de vista, más seductor. En el amplio cielo, el sol iluminaba con sus fulgentes rayos unas casas que se me antojaron mucho más bonitas que nuestra choza, medio hundida entre el ramaje de los abetos. Por si fuera poco, infinidad de niños correteaban de acá para allá en torno a las viviendas.
Eso me puso especialmente celoso, porque yo tenía pocos compañeros de juegos. Mi hermana Salme, que era cinco años mayor que yo, además de ser una chica y de tener sus propias ocupaciones, apenas me prestaba atención. Afortunadamente, Pärtel me acompañaba en mis correrías. También tenía a Hiie, la hija de Tambet, pero todavía era demasiado pequeña para jugar conmigo, y cada vez que salía de su casa —lo hacía con mucha cautela, pisando con pies de plomo— acababa siempre cayéndose de culo. Todavía no formaba parte de la pandilla, y además a mí no me gustaba pasarme por casa de Tambet porque, a pesar de lo ignorante que era yo por entonces y de mi juventud, me daba cuenta de que él no me soportaba. En cuanto me veía se ponía a resoplar y a gruñir, e incluso en cierta ocasión en que cogimos unas bayas y unas fresas y se las ofrecimos a Hiie con toda nuestra buena voluntad —ella se acercó a nosotros bamboleándose por la hierba— Tambet chilló desde el interior de la casa:
—¡Hiie, entra de una vez! ¡Recuerda que no aceptamos regalos de la gente de la aldea!
Tambet jamás consiguió perdonarle a mi familia que en su momento nos hubiésemos marchado del bosque, y como era tan cabezón, nos seguía considerando a Salme y a mí unos aldeanos. Cuando estábamos en la arboleda sagrada, nos miraba siempre ceñudo, con un desagrado que saltaba a la vista, como si le contrariase que gente como nosotros, echada a perder por el hedor de la aldea, pisase el mismo suelo que él. Tampoco es que yo acudiera de buen grado a la arboleda: me disgustaba la forma en la que el druida Ülgas salpicaba las hojas de los árboles con sangre de liebre. Las liebres eran unos animales muy queridos para nosotros, y yo no podía comprender que alguien pudiese matarlas así como así, con el único fin de esparcir su sangre sobre las raíces de un árbol cualquiera. Además, aunque Ülgas ciertamente tenía cara de abuelo bondadoso y era cariñoso con los niños, yo le tenía un miedo atroz. De vez en cuando venía a nuestra aldea para hablarnos de los espíritus y las hadas, y nos advertía que los niños debíamos demostrarles un gran respeto y ofrecerles siempre algún sacrificio a las náyades antes de bañarnos en los manantiales, y lo mismo si llenábamos un cubo de agua en la fuente. Si además uno deseaba bañarse en el río, estaba obligado a realizar varias ofrendas antes de sumergirse, pues, de no hacerlo, las ninfas de las aguas podían hacer que te ahogaras.
—¿Y qué ofrendas hay que hacer exactamente? —preguntaba yo, y el druida Ülgas me lo explicaba con una amable sonrisa en los labios: lo mejor era coger una rana, cortarla longitudinalmente mientras aún estaba viva y luego arrojarla al agua del manantial o del río. Con eso, las náyades se darían por satisfechas.
—¿Y por qué son tan malas esas hadas acuáticas? —inquiría yo, aterrorizado, pues someter a las ranas a una tortura tan flagrante se me antojaba algo muy feo—. ¿Por qué reclaman sangre todo el rato?
—¿Cómo puedes hacer unas preguntas tan idiotas? Las hadas no son malas en absoluto —me regañaba Ülgas—. Las náyades gobiernan las aguas y la flora, así de sencillo, y nosotros tenemos que acatar su mandato y concederles todos los caprichos. ¡Se trata de una tradición ancestral!
A continuación, me daba una palmadita en la mejilla, me encarecía que volviese pronto a visitarlo a la arboleda, «porque los que no vienen por aquí acaban despedazados por los perros de la floresta sagrada», y se alejaba. Yo me quedaba atenazado por el miedo y la duda, porque me sabía incapaz de cortar en dos una rana viva, de manera que en un momento dado decidí que en adelante me bañaría muy de tarde en tarde y que en todo caso lo haría lo más cerca posible de la orilla para poder salir del agua nada más viera aproximarse a alguna de esas dríadas carroñeras, sedientas de sangre de rana. Cada vez que acudía a la arboleda sentía un agobio creciente, y no dejaba de buscar con la mirada a aquellos perros horrorosos que, según había dicho Ülgas, se consideraban los guardianes de aquel paraje y acechaban escondidos en donde menos te lo esperabas. Pero cuando lo hacía me ganaba la mirada reprobatoria de Tambet, que se tomaba muy a mal que un «aldeano» como yo se paseara por un lugar sagrado como aquel y lo escrutara de aquel modo, en lugar de escuchar absorto, como todo el mundo, las plegarias del druida.
No es que me molestase que me calificaran de «aldeano», porque a mí, como ya he dicho antes, me encantaba la aldea. Seguía mortificando a veces a mi madre con la pregunta de por qué no nos volvíamos a mudar y de si no deberíamos regresar (no para siempre, sino solo durante un breve período de tiempo, aunque solo fuera para hacer la prueba). Mi madre no estaba de acuerdo, evidentemente, y trataba de hacerme entender por todos los medios lo estupendo que era el bosque y lo latosa y dura que resulta la vida en los pueblos.
—Figúrate… Allí comen pan y gachas de avena —decía, por lo visto tratando de horrorizarme, cuando en realidad yo no me acordaba para nada del sabor de ninguna de las dos cosas, y por lo tanto su mención no me causaba la menor repugnancia. Más bien al contrario, aquellos platos desconocidos se me antojaban bastante apetecibles, y su sola mención me despertaba las ganas de probarlos. Eso le decía yo a mi madre.
—¡Yo quiero pan y gachas de avena!
—Ay, no te figuras lo asquerosos que saben… ¡Nuestra carne asada es deliciosa, y tenemos en cantidad! ¡Ven y coge un poco, hijo! Y, créeme, es cien veces mejor que esa repugnante comida que hacen en la aldea…
Yo no me lo creía, claro. Todos los días comía la misma carne asada, un plato carente por completo de misterio para mí.
—¡Yo quiero pan y gachas de avena! —seguía gimoteando.
—¡Leemet, para ya de decir estupideces! No sabes ni de lo que hablas. El pan no te hace falta para nada. Estás convencido de que quieres probarlo, pero si lo hicieras, lo escupirías al instante. Está seco como el musgo, y uno tiene que darle vueltas y más vueltas en la boca hasta que consigue tragárselo. ¡Mira, aquí tengo unos huevos de búho…! ¡Eso sí que está rico!
Como los huevos de búho eran mis favoritos, en cuanto los veía paraba de gimotear y me ponía a sorberlos hasta que me los acababa. Si Salme entraba en la habitación en esos instantes, se ponía como una furia al descubrir que mi madre me estaba consintiendo de aquella manera: ¡ella también quería un huevo de búho!
—Claro, claro que sí, Salme —asentía mi madre—. También te he apartado unos pocos. Los mismos que a tu hermano…
Conque Salme colocaba sus huevos en su regazo, se sentaba a mi lado y juntos nos dedicábamos a sorber su contenido, chupeteando la cáscara, dejando escapar sonoros chasquidos y compitiendo por ver quién acababa antes. Y para entonces ya me había olvidado del pan y de las gachas de avena.
3
Aunque, desde luego, los huevos de búho no lograron aplacar mi curiosidad. No tardé demasiado —de hecho, fue al día siguiente de aquello que acabo de contar— en comenzar a merodear por el lindero del bosque y aventurarme a echar un vistazo furtivo hacia la aldea. Mi amigo Pärtel, que me acompañaba, se atrevió a decir:
—Ya que hemos llegado tan lejos, ¿por qué no nos acercamos un poco más, con mucho cuidado?
Incluso yendo de puntillas, la propuesta me pareció extremadamente peligrosa, hasta el punto de que se me aceleró el corazón solo de pensarlo. Pärtel tampoco tenía pinta de tenerlas todas consigo. Por la mirada que me echó nada más proponerlo, deduje que esperaba que yo sacudiera la cabeza y rechazase su propuesta. Resultaba más que evidente que sus propias palabras lo habían asustado. Pero, en lugar de negarme, me armé de valor y dije:
—¡Pues vamos!
Al aceptar su temeraria proposición, me sentí como a punto de zambullirme en las oscuras aguas de un lago en medio del bosque. Finalmente, reunimos el temple para dar unos cuantos pasos antes de pararnos, vacilantes. Yo miré de reojo a Pärtel y me di cuenta de que la cara de mi amigo estaba blanca como la superficie de una nube.
—¿Seguimos adelante? —preguntó.
—Venga.
Y seguimos adelante. Me encontraba fatal. La primera casa del pueblo ya quedaba bastante cerca, pero por allí no se veía a nadie. Pärtel y yo no habíamos acordado con antelación hasta dónde llegaríamos. ¿Tal vez hasta la casa? Ni tampoco habíamos hablado de qué haríamos luego: ¿echaríamos un vistazo desde la puerta de la casa para escudriñar el interior? A eso no nos atreveríamos, con toda seguridad. Noté que las lágrimas inundaban mis ojos… En aquel instante me habría gustado batirme en retirada hacia el bosque, pero, con mi amigo presente, no habría sido de buen gusto mostrar una cobardía tan flagrante. Sin embargo, Pärtel debía de estar pensando exactamente lo mismo que yo, porque de vez en cuando lo oía a mi lado, respirando entrecortadamente. Y, a pesar de todo, continuamos, cual víctimas de un trance hipnótico, avanzando hacia la aldea.
De repente, una chiquilla salió de la casa. Tendría aproximadamente nuestra edad. Nos quedamos petrificados. Si se hubiese tratado de un adulto, probablemente habríamos regresado al bosque entre grandes chillidos, pero, ante una niña de nuestra edad, no había ningún motivo para huir. La muchacha no parecía especialmente peligrosa, a pesar de que, eso era indudable, se trataba de una aldeana. Con todo, avanzamos con mucha precaución, sin perderla de vista pero sin acercarnos más, porque no nos atrevíamos.
La chiquilla, por su parte, no nos quitaba el ojo de encima. No daba la impresión de tener ningún miedo de nosotros.
—¿Venís del bosque? —nos preguntó.
Nosotros agitamos la cabeza, en un gesto de asentimiento.
—¿Es que queréis vivir en el pueblo?
—No —respondió Pärtel, y yo consideré que había llegado el momento de tirarme un farol y la informé de que ya había vivido en la aldea, pero que hacía un tiempo que me había mudado de nuevo al bosque.
—¿Y por qué regresaste? —dijo la niña, asombrada—. Nadie vuelve allí… Todos se mudan al pueblo. ¡Solo los idiotas se quedan en el bosque!
—Tú sí que eres idiota —le dije.
—¡De eso nada! ¡El idiota lo serás tú! Todos dicen que los que viven en el bosque son unos auténticos imbéciles. ¡No hay más que ver esas ropas que lleváis puestas! ¡Si son pieles! ¡Qué feas! ¡Parecéis bestias!
Comparamos nuestra vestimenta con la de la chiquilla de la aldea y nos vimos obligados a reconocer que la muchacha tenía razón, que las pieles de lobo y de cordero con las que nos cubríamos, y que nos colgaban de los hombros como sacos, eran considerablemente menos bonitas que sus ropas. La chiquilla llevaba un vestidito largo que no se parecía en nada a la piel de ningún animal. Era de un tejido fino, tan ligero que se estremecía con la brisa.
—¿De qué piel está hecho eso que llevas? —le preguntó Pärtel.
—No es piel, sino tela, imbécil —respondió la chiquilla—. Para hacerla hay que tejer.
¿Tejer? Aquella palabra no nos decía nada. La niña se echó a reír.
—¿Es que no sabéis lo que es tejer? —exclamó—. ¿No habéis visto nunca un telar? ¿Ni una rueca? Venid, entrad. Os los enseñaré.
Aquella invitación hizo que se nos helara la sangre y que ardiéramos de curiosidad a un tiempo. Pärtel y yo nos miramos y decidimos que merecía la pena arriesgarse. Queríamos ver en qué consistían aquellos objetos con nombres tan raros de los que hablaba la muchacha. Al fin y al cabo, qué nos podía hacer una chiquilla…, ¿no? ¡Nosotros éramos más, éramos dos! A menos que dentro de la casa se escondiera algún compinche…
—¿Hay alguien más ahí dentro? —le inquirí yo.
—No hay nadie. Estoy sola en casa… Los demás se han ido a recolectar el heno.
Una cosa más, el heno, que no nos sonaba de nada, pero no queríamos que se diese cuenta de hasta qué punto éramos unos ignorantes, así que nos limitamos a asentir con la cabeza, con suficiencia, dando a entender que comprendíamos lo que quería decir con eso de recolectar el heno. Hicimos de tripas corazón y entramos en la casa.
Era una vivienda asombrosa. Y nosotros nos quedamos ahí en el umbral, clavados, como petrificados, sin atrevernos ni a sentarnos ni a seguir de pie, devorando con la mirada todos aquellos desconocidos artilugios que llenaban la estancia. La chiquilla, sin embargo, estaba como pez en el agua, muy ufana por poder hacerse la interesante con nosotros.
—En fin, mirad, esto es una rueca —dijo, a la vez que acariciaba uno de los objetos más estrafalarios que yo hubiera visto en toda mi vida—. Y sirve para hilar. Yo ya sé utilizarla… ¿Queréis que os la enseñe?
Farfullamos algo, y ella se sentó tras la rueca e hizo girar de inmediato aquel artefacto tan extraño, que emitió un murmullo al moverse. Pärtel dio un suspiro de admiración.
—¡Formidable! ¡Realmente formidable! —balbuceó.
—¿Os gusta? —preguntó la niña, petulante—. Pero basta por ahora. No me apetece seguir hilando. —Y se levantó—. A ver… ¿Qué más puedo enseñaros? ¡Ah, mirad, la pala del horno!
La pala del horno también nos dejó muy impresionados.
—¿Y eso qué es? —pregunté yo, señalando un trasto con forma de cruz colgado en la pared del que pendía una figurita de aspecto vagamente humano.
—Es Jesucristo, nuestro dios —respondió alguien. Pero no era la voz de la chiquilla, sino la de un hombre. Pärtel y yo dimos un respingo a la vez. Estábamos asustados como ratones, y ya nos disponíamos a salir en estampida hacia la puerta, cuando nos bloquearon la salida.
—¡No corráis! —ordenó la voz—. No hay ningún motivo para temblar así. Habéis venido del bosque, ¿no es así? Tranquilizaos, que nadie os va a hacer daño.
—Este es mi padre —dijo la chiquilla. Y entonces nos miró—. ¿Qué os pasa? ¿Tenéis miedo?
Observamos tímidamente al hombre que había entrado en la casa: era muy alto, con un cabello dorado y una barba también dorada que le daban un aspecto imponente. En cierto modo, envidiábamos su forma de vestir, pues iba ataviado con una túnica clara, similar a la de su hija, unas calzas de pelo y la misma cruz que yo había visto en la pared colgada del cuello.
—Decidme, ¿vive todavía mucha gente en el bosque? —preguntó él, a bocajarro—. ¡Tenéis que pedirles a vuestros padres que renuncien de una vez a esa mentalidad trasnochada! Todo el mundo con dos dedos de frente acaba viniéndose a vivir aquí… Es de estúpidos continuar viviendo en la oscuridad, entre zarzas y matorrales, renunciando a las ventajas que nos proporciona la ciencia moderna. Me da lástima veros a vosotros, pobrecillos, que seguís sufriendo las penalidades de las cavernas, ¡mientras la gente normal vive en castillos y palacios! ¿Por qué ha de ser nuestro pueblo el último? Nosotros también queremos probar esos placeres, ¡igual que los demás! Explicadles todo esto a vuestros padres y a vuestras madres. Ya que no piensan en sí mismos, por lo menos podrían compadecerse de vosotros, pobres muchachos… ¿Qué va a ser de vosotros si no os enseñan a hablar en alemán ni a adorar a Jesús nuestro Señor?
No supimos cómo reaccionar ante aquel discurso, plagado de palabras raras como «castillo» y «palacio». Nos sentíamos estremecidos hasta el tuétano. Seguro que se trataba de cosas todavía más imponentes que el telar y la pala de horno. ¡Queríamos ver palacios, queríamos ver castillos, claro que sí! Habría que pedir en casa que nos dejaran ir, por lo menos un ratito, a echar una ojeada a todas esas maravillas y ver cómo eran.
—¿Y cómo os llamáis, a todo esto? —nos preguntó el hombre.
Balbuceamos nuestros nombres. El hombre nos palmeó en el hombro.
—Pärtel y Leemet… Vaya, paganos. Si venís a vivir a la aldea, os bautizarán y os pondrán otros nombres, para que os llamemos como a personajes que salen en la Biblia. Antes, por ejemplo, yo me llamaba Vambola, pero hace muchos años ya que respondo al nombre de Johannes. Y mi hija es Magdaleena. No me digáis que su nombre no es bonito. Los nombres bíblicos son siempre bonitos. Hoy en día, todo el mundo los lleva, todos los fornidos hijos y las hermosas hijas de las grandes naciones del mundo. Incluidos nosotros, los estonios. El verdadero sabio no camina por ahí por su cuenta, corriendo a su aire como el puerco que se escapa de la pocilga, sino que imita lo que han hecho antes otros sabios que lo precedieron.
Johannes nos volvió a dar una palmadita a cada uno en la mejilla y luego salió al patio. Pero antes dijo:
—Volved a casa y contadles todo esto a vuestros padres. Y regresad pronto. Los estonios deben salir de la oscuridad del bosque para vivir bajo el sol, el cielo y el viento, porque es el viento el que nos trae el conocimiento desde las tierras lejanas. Yo soy uno de los notables de este pueblo, y os estaré esperando. Y Magdaleena os esperará también. Le encantará jugar con vosotros y que vayáis juntos a rezar a la iglesia todos los domingos. ¡Hasta la vista, chicos! ¡Que Dios os guarde!
Era evidente que a Pärtel le estaba sucediendo algo: abrió la boca varias veces, pero no le salía la voz. Cuando por fin nos dimos la vuelta y nos encaminamos a casa, no pudo aguantarse más y, dirigiéndose al hombre, preguntó:
—Señor, ¿qué es ese palo que lleva usted en la mano? ¡Tiene un montón de pinchos!
—¿Esto? ¡Es un rastrillo! —respondió, con una carcajada—. Cuando vengáis a vivir al pueblo, os daremos uno también.
Pärtel esbozó una amplia sonrisa ante la perspectiva de tener un rastrillo. Y volvimos al bosque a todo correr.
Estuvimos un rato corriendo uno al lado del otro, presas de la excitación, pero finalmente nos separamos y cada uno se desvió hacia su casa. Yo entré como una exhalación en nuestra choza, como si alguien me estuviera persiguiendo. Estaba dispuesto a dejarle de una vez las cosas claras a mi madre. Le diría que la vida en la aldea nos interesaba mucho más que la del bosque.
Pero ella no estaba en casa. Salme tampoco estaba. Solo encontré al tío Vootele sentado en un rincón, comiéndose a mordisquitos un pedazo de carne desecada.
—¿Se puede saber qué te ha pasado? —me preguntó—. Estás rojo como un tomate.
—He ido al pueblo, tío Vootele —respondí yo, y a continuación le conté muy rápido y atropelladamente todo lo que había visto en casa de Johannes. La emoción me hacía perder la voz de vez cuando.
Mi tío Vootele permaneció con el rostro impasible mientras yo le hablaba de aquellos objetos maravillosos y le dibujaba el rastrillo en la pared con un trozo de carbón.
—Sí, yo también he visto uno de esos rastrillos —dijo él—. Pero a nosotros no nos serviría absolutamente para nada.
Esta respuesta se me antojó sobremanera estúpida y anticuada. ¿Cómo? Si algo tan formidable, tan increíble, como un rastrillo ya está inventado…, ¡por supuesto que nos serviría para algo! ¡El padre de Magdaleena, Johannes, lo sabía manejar!
—Es que a él le hace falta de verdad, para reunir el heno y recolectarlo —me explicó mi tío Vootele—. A ellos sí que les hace falta cultivar heno, para que no se les mueran de hambre los animales en invierno. Nosotros no tenemos que preocuparnos por eso, porque, en invierno, nuestros ciervos y nuestras cabras se las apañan solos para encontrar comida en el bosque. Los animales de los aldeanos, en cambio, no salen del establo en invierno… Les asusta el frío, y además son tan estúpidos que podrían extraviarse en mitad del bosque. Y la gente de la aldea no daría con ellos, pues desconocen la lengua serpéntica, esa con la que uno puede llamar y hacer que le obedezcan todas las criaturas vivas. Por eso, en invierno, encierran a sus animales en un recinto y los tienen que alimentar con el heno que recolectaron en verano con tanto esfuerzo. Así que, fíjate, ahora ya sabes por qué los habitantes del pueblo necesitan ese rastrillo tan ridículo… ¡Pero nosotros nos las podemos arreglar perfectamente sin él!
—¡Y el telar, qué! —dije yo, desafiante. El telar era lo que me había causado una impresión más intensa. Con todas aquellas cuerdecitas y rueditas y demás piececitas minúsculas, me había resultado tan sensacional que no era capaz de encontrar las palabras adecuadas para describirlo.
Mi tío se rio.
—A los niños os encantan todos esos cachivaches, ya lo sé… —dijo—. Pero a nosotros tampoco nos hace falta el telar, porque la piel de los animales abriga cien veces más que cualquier tela, y es mucho más cómoda que los tejidos que ellos fabrican. Lo que pasa es que los aldeanos no pueden conseguir pieles de animales, por la sencilla razón de que no se acuerdan ya del idioma de las serpientes. Al verlos pasar, los linces y los lobos se espantan y escapan a la espesura, o bien se les tiran encima y se los comen vivos.
—Además, también vi una cruz con la figurita de un hombre encima, y Johannes, que es un notable de la aldea, me dijo que es un dios y que su nombre es Jesucristo —continué informando muy solemnemente. ¡Mi tío tenía que entender de una vez que en la aldea había cosas increíbles!
Pero él solo se encogió de hombros.
—Unos creen en los espíritus del bosque y van a la floresta sagrada… Otros creen en Jesús y van a la iglesia… —dijo—. Es una mera cuestión de modas. Ningún dios lleva a ninguna parte… Es más, yo diría que se parecen a los broches o a las puntillas de encaje: solo sirven para adornar a la gente… Para colgárselos del cuello o incluso para jugar con ellos.
Poniendo todos aquellos milagrosos objetos a la altura del betún, mi tío me había ofendido, así que desistí de contarle lo de la pala del horno. Tenía la certeza de que diría algo desagradable al respecto, como por ejemplo: ¡si nosotros no comemos pan! Así que me callé y lo miré con el ceño fruncido, lleno de rencor.
Mi tío soltó una risita burlona.
—No te enfades, hombre… Soy perfectamente consciente de que la primera vez que los chiquillos veis cómo viven en la aldea se os llena la cabeza de pájaros con todas las baratijas que tienen allí. Y no solo les pasa a los niños, a los adultos también. ¡Mira todos los que se han mudado ya a vivir al pueblo! Tu propio padre estaba entre ellos… No paraba de repetir lo estupenda que era la vida allí, y cuando lo decía los ojos le chispeaban como los de un gato salvaje. La aldea vuelve loca a la gente, porque es verdad que allí encuentran todo tipo de artefactos peculiares, aunque en realidad no sirven para nada. Porque debes comprender que todas esas cosas se han inventado por un único motivo, y es el hecho de que la gente ha olvidado el serpéntico.
—¡Yo tampoco sé la lengua de las serpientes! —mascullé.
—No, aún no —dijo mi tío—, pero pronto la aprenderás, confía en mí. ¡Ya tienes una edad, chaval! Te advierto que no es tarea fácil, y por eso hay muchos que quieren ahorrarse el mal trago y prefieren coleccionar hoces, rastrillos y todo tipo de cacharros por el estilo. Ejercitar la cabeza les cuesta menos esfuerzo que ejercitar los músculos. Pero tú podrás con ello, estoy convencido. Yo mismo seré tu profesor.
4
En el pasado, los niños aprendían el serpéntico en su más tierna infancia: se consideraba algo de lo más natural. Algunos, claro está, eran unos auténticos maestros que llegaban a dominar a la perfección el lenguaje de las serpientes, y otros, si bien no controlaban los matices más sutiles y recónditos del idioma, sabían lo suficiente para desenvolverse al menos en la vida cotidiana. Antaño, no existía ningún humano que no conociera el serpéntico, la lengua que, en tiempos remotos, nuestros antepasados aprendieron de las serpientes primitivas.