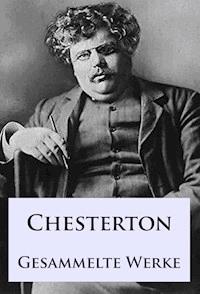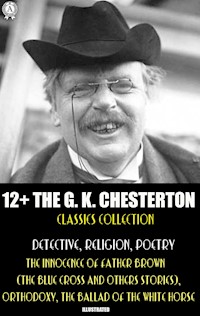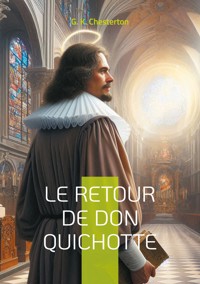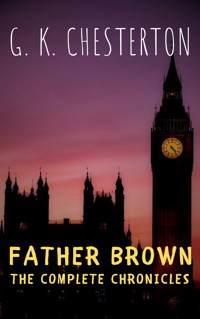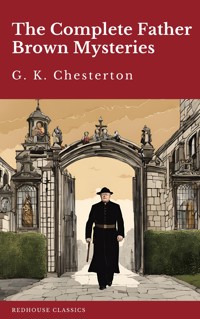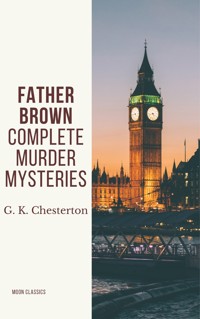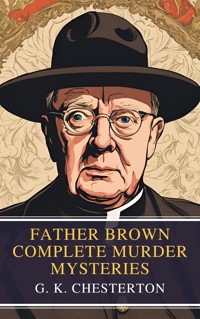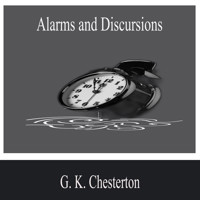1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Recién Traducido
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
El libro "El hombre que sabía demasiado" de G.K. Chesterton es una obra que oscila entre el misterio, el ensayo y la narración de aventuras. A través de una serie de relatos interconectados, Chesterton presenta al detective aficionado Humphrey Chesterton, quien se ve envuelto en una serie de eventos que desafían la lógica y la razón convencional. La prosa de Chesterton es ingeniosa y llena de giros filosóficos, donde la ironía y el humor se entrelazan en un contexto literario que refleja las inquietudes de la sociedad británica de principios del siglo XX, abordando temas como la moralidad, la fe y la búsqueda de la verdad. Su estilo distintivo, que combina elementos del realismo y lo fantástico, crea una atmósfera intrigante y reflexiva. G.K. Chesterton, conocido como uno de los más grandes ensayistas y novelistas de su época, fue un pensador prolífico que exploró las tensiones entre la razón y la fe. Su trayectoria intelectual, marcada por un profundo cristianismo y una aguda crítica social, lo llevó a escribir este libro en un período donde las nociones de verdad y ética estaban siendo constantemente cuestionadas. La creatividad de Chesterton se nutre de su formación literaria y su deseo de desafiar las convenciones establecidas de su tiempo, lo que queda patente en la originalidad de sus personajes y su narrativa. Recomiendo "El hombre que sabía demasiado" no solo a los aficionados al género del misterio, sino también a aquellos que buscan una reflexión profunda sobre la condición humana. Chesterton logra, a través de su vasta erudición y su agudeza literaria, ofrecer un texto que trasciende el mero entretenimiento, proporcionando una crítica mordaz de la sociedad contemporánea y un llamado a la introspección personal. Esta obra es, sin duda, esencial para comprender la evolución de la novela de misterio y el pensamiento del siglo XX.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
El hombre que sabía demasiado
Índice
EL HOMBRE QUE SABÍA DEMASIADO
I. EL ROSTRO EN LA DIANA
Harold March, el prometedor reseñista y crítico social, caminaba vigorosamente por una gran meseta de páramos y tierras comunales, cuyo horizonte estaba bordeado por los lejanos bosques de la famosa finca de Torwood Park. Era un joven apuesto vestido de tweed, con el pelo rizado muy pálido y ojos claros y claros. Caminando bajo el viento y el sol en el mismísimo paisaje de la libertad, era aún lo suficientemente joven como para recordar su política y no sólo intentar olvidarla. Porque su recado en Torwood Park era político; era el lugar de cita nombrado nada menos que por el Ministro de Hacienda, Sir Howard Horne, que presentaba entonces su llamado presupuesto socialista y estaba dispuesto a exponerlo en una entrevista con tan prometedor plumilla. Harold March era el tipo de hombre que lo sabe todo sobre política y nada sobre políticos. También sabía mucho sobre arte, letras, filosofía y cultura general; sobre casi todo, de hecho, excepto sobre el mundo en el que vivía.
De repente, en medio de aquellos llanos soleados y ventosos, se topó con una especie de hendidura casi lo suficientemente estrecha como para llamarla grieta en la tierra. Era lo suficientemente grande como para ser el cauce de un pequeño arroyo que se desvanecía a intervalos bajo túneles verdes de maleza, como en un bosque enano. De hecho, tuvo una extraña sensación como si fuera un gigante contemplando el valle de los pigmeos. Sin embargo, cuando se adentró en la hondonada, la impresión se desvaneció; las orillas rocosas, aunque apenas superaban la altura de una cabaña, colgaban y tenían el perfil de un precipicio. Cuando empezó a recorrer el curso del arroyo, con ociosa pero romántica curiosidad, y vio el agua brillar en cortas franjas entre los grandes peñascos grises y los arbustos tan suaves como grandes musgos verdes, cayó en una vena de fantasía totalmente opuesta. Era más bien como si la tierra se hubiera abierto y se lo hubiera tragado en una especie de submundo de sueños. Y cuando fue consciente de una figura humana oscura contra el arroyo plateado, sentada sobre un gran peñasco y con el aspecto de un pájaro de gran tamaño, fue quizá con algunas de las premoniciones propias de un hombre que se encuentra con la amistad más extraña de su vida.
Al parecer, el hombre estaba pescando; o al menos estaba fijo en actitud de pescador con algo más que la inmovilidad de un pescador. March pudo examinar al hombre casi como si hubiera sido una estatua durante algunos minutos antes de que la estatua hablara. Era un hombre alto y rubio, cadavérico y un poco displicente, con los párpados pesados y la nariz de puente alto. Cuando su rostro estaba a la sombra de su amplio sombrero blanco, su bigote claro y su figura ágil le daban un aspecto de juventud. Pero el Panamá yacía sobre el musgo a su lado; y el espectador podía ver que su frente estaba prematuramente calva; y esto, combinado con una cierta oquedad alrededor de los ojos, tenía un aire de trabajo de cabeza e incluso de dolor de cabeza. Pero lo más curioso de él, de lo que se percató tras un breve escrutinio, era que, aunque parecía un pescador, no estaba pescando.
Sostenía, en lugar de una caña, algo que podría haber sido una red de desembarco de las que utilizan algunos pescadores, pero que se parecía mucho más a la ordinaria red de juguete que llevan los niños y que suelen utilizar indiferentemente para las gambas o las mariposas. La iba sumergiendo en el agua a intervalos, observando con gravedad su cosecha de algas o barro, y vaciándola de nuevo.
"No, no he pescado nada", comentó, con calma, como si respondiera a una pregunta tácita. "Cuando lo hago tengo que devolverlo; sobre todo los peces grandes. Pero algunas de las pequeñas bestias me interesan cuando las atrapo".
"¿Un interés científico, supongo?" observó March.
"De tipo más bien aficionado, me temo", respondió el extraño pescador. "Tengo una especie de afición por lo que llaman "fenómenos de fosforescencia". Pero sería bastante incómodo ir por ahí en sociedad llevando pescado apestoso".
"Supongo que lo sería", dijo March, con una sonrisa.
"Bastante extraño entrar en un salón llevando un gran bacalao luminoso", continuó el desconocido, a su lánguida manera. "Qué pintoresco sería si uno pudiera llevarlo encima como una linterna, o tener pequeños espadines por velas. Algunas de las bestias marinas serían realmente muy bonitas como pantallas de lámpara; el caracol de mar azul que brilla por todas partes como la luz de las estrellas; y algunas de las estrellas de mar rojas brillan realmente como estrellas rojas. Pero, naturalmente, no las busco aquí".
March pensó en preguntarle qué buscaba; pero, sintiéndose incapaz de una discusión técnica al menos tan profunda como la de los peces de aguas profundas, volvió a temas más corrientes.
"Es un agujero delicioso", dijo. "Esta pequeña hondonada y río de aquí. Es como esos lugares de los que habla Stevenson, donde debería ocurrir algo".
"Lo sé", respondió el otro. "Creo que es porque el lugar en sí, por así decirlo, parece suceder y no simplemente existir. Quizá sea eso lo que el viejo Picasso y algunos de los cubistas intentan expresar con ángulos y líneas dentadas. Fíjese en ese muro a modo de acantilado bajo que sobresale justo en ángulo recto con la pendiente de césped que sube hasta él. Es como una colisión silenciosa. Es como una rompiente y el revés de una ola".
March miró el peñasco de cejas bajas que sobresalía de la verde ladera y asintió. Le interesaba un hombre que pasaba tan fácilmente de los tecnicismos de la ciencia a los del arte; y le preguntó si admiraba a los nuevos artistas angulares.
"En mi opinión, los cubistas no son suficientemente cubistas", respondió el desconocido. "Quiero decir que no son lo suficientemente gruesos. Al hacer las cosas matemáticas las hacen delgadas. Quitan las líneas vivas de ese paisaje, lo simplifican a un ángulo recto, y lo aplanan hasta convertirlo en un mero diagrama sobre el papel. Los diagramas tienen su propia belleza; pero es del otro tipo. Representan las cosas inalterables; el tipo de verdades tranquilas, eternas, matemáticas; lo que alguien llama el "blanco resplandor de...".
Se detuvo, y antes de que llegara la siguiente palabra algo había sucedido casi demasiado rápida y completamente como para darse cuenta. Desde detrás de la roca saliente llegó un ruido y un ajetreo como el de un tren de ferrocarril; y apareció un gran coche de motor. Coronaba la cresta del acantilado, negro contra el sol, como un carro de combate precipitándose hacia la destrucción en alguna epopeya salvaje. March extendió automáticamente la mano en un gesto fútil, como si quisiera atrapar una taza de té que cayera en un salón.
Durante la fracción de un destello pareció abandonar el saliente de la roca como un barco volador; luego el mismo cielo pareció girar sobre sí mismo como una rueda, y quedó como una ruina entre las altas hierbas de abajo, una línea de humo gris subiendo lentamente desde ella hacia el aire silencioso. Un poco más abajo, la figura de un hombre de cabellos grises yacía desplomada por la empinada ladera verde, con los miembros tendidos al azar y el rostro vuelto hacia otro lado.
El excéntrico pescador dejó caer su red y caminó rápidamente hacia el lugar, su nuevo conocido le seguía. A medida que se acercaban parecía una especie de monstruosa ironía el hecho de que la máquina muerta siguiera palpitando y tronando tan afanosamente como una fábrica, mientras el hombre yacía tan inmóvil.
Era incuestionable que estaba muerto. La sangre manaba en la hierba de una fractura irremediablemente fatal en la parte posterior del cráneo; pero la cara, que estaba vuelta hacia el sol, estaba ilesa y era extrañamente cautivadora en sí misma. Era uno de esos casos de rostro extraño tan inconfundible como para sentirse familiar. Sentimos, de algún modo, que deberíamos reconocerlo, aunque no lo hagamos. Era del tipo ancho y cuadrado, con grandes mandíbulas, casi como la de un simio muy intelectual; la boca ancha cerrada tan herméticamente que se podía trazar con una simple línea; la nariz corta con el tipo de orificios nasales que parecen abrirse de par en par con apetito por el aire. Lo más extraño del rostro era que una de las cejas estaba ladeada en un ángulo mucho más agudo que la otra. March pensó que nunca había visto un rostro tan naturalmente vivo como aquel muerto. Y su fea energía parecía aún más extraña por su halo de pelo canoso. Algunos papeles yacían medio caídos fuera del bolsillo, y de entre ellos March extrajo un tarjetero. Leyó el nombre de la tarjeta en voz alta.
"Sir Humphrey Turnbull. Estoy seguro de haber oído ese nombre en alguna parte".
Su compañero sólo dio una especie de pequeño suspiro y se quedó callado un momento, como rumiando, luego se limitó a decir: "El pobre está bastante ido", y añadió algunos términos científicos en los que su auditor se encontró una vez más fuera de sí.
"Tal como están las cosas", continuó la misma persona curiosamente bien informada, "será más legal que dejemos el cuerpo tal como está hasta que se informe a la policía. De hecho, creo que será bueno que no se informe a nadie excepto a la policía. No se sorprenda si parece que se lo oculto a algunos de nuestros vecinos de por aquí". Luego, como si le incitara a regularizar su confidencia un tanto brusca, dijo: "He venido a ver a mi primo a Torwood; me llamo Horne Fisher. Podría ser un juego de palabras por mis andanzas por aquí, ¿no?".
"¿Sir Howard Horne es su primo?" preguntó March. "Voy a Torwood Park a verle yo mismo; sólo sobre su trabajo público, por supuesto, y la maravillosa defensa que está haciendo de sus principios. Creo que este Presupuesto es lo más grande de la historia inglesa. Si fracasa, será el fracaso más heroico de la historia inglesa. ¿Es usted admirador de su gran pariente, el Sr. Fisher?"
"Más bien", dijo el Sr. Fisher. "Es el mejor tirador que conozco".
Luego, como si estuviera sinceramente arrepentido de su despreocupación, añadió, con una especie de entusiasmo:
"No, pero de verdad, tiene una puntería preciosa ".
Como disparado por sus propias palabras, dio una especie de salto hacia los salientes de la roca que había sobre él, y los escaló con una repentina agilidad en sorprendente contraste con su lasitud general. Estuvo de pie durante unos segundos en el promontorio, con su perfil aguileño bajo el sombrero panamá recortado contra el cielo y oteando el paisaje, antes de que su compañero se recompusiera lo suficiente como para trepar tras él.
El nivel de arriba era una extensión de césped común en el que las huellas del coche predestinado estaban aradas con suficiente claridad; pero el borde del mismo estaba roto como con dientes rocosos; rocas rotas de todas las formas y tamaños yacían cerca del borde; era casi increíble que alguien pudiera haber conducido deliberadamente hacia semejante trampa mortal, especialmente a plena luz del día.
"No le encuentro ni pies ni cabeza", dijo March. "¿Estaba ciego? ¿O ciego de borrachera?"
"Ninguna de las dos cosas, por su aspecto", respondió el otro.
"Entonces fue un suicidio".
"No parece una forma acogedora de hacerlo", comentó el hombre llamado Fisher. "Además, no creo que el pobre viejo Puggy se suicidara de alguna manera".
"¿El pobre viejo quién?", inquirió el periodista asombrado. "¿Conocía a este desgraciado?".
"Nadie le conocía exactamente", respondió Fisher, con cierta vaguedad. "Pero uno le conocía, por supuesto. Había sido un terror en su época, en el Parlamento y en los tribunales, etc.; especialmente en aquella disputa sobre los extranjeros deportados como indeseables, cuando quiso que ahorcaran a uno de ellos por asesinato. Le sentó tan mal que se retiró de la judicatura. Desde entonces, la mayor parte del tiempo anduvo solo; pero también venía a Torwood el fin de semana; y no veo por qué iba a romperse el cuello deliberadamente casi en la misma puerta. Creo que Hoggs -me refiero a mi primo Howard- venía especialmente a recibirle".
"¿Torwood Park no pertenece a su primo?", preguntó March.
"No; solía pertenecer a los Winthrops, ya sabe", respondió el otro. "Ahora la tiene un nuevo hombre; un hombre de Montreal llamado Jenkins. Hoggs viene por el tiro; te dije que era un tirador encantador".
Este repetido elogio sobre el gran estadista social afectó a Harold March como si alguien hubiera definido a Napoleón como un distinguido jugador de siesta. Pero tenía otra impresión a medio formar debatiéndose en este torrente de cosas desconocidas, y la sacó a la superficie antes de que pudiera desvanecerse.
"Jenkins", repitió. "¿Seguro que no se refiere a Jefferson Jenkins, el reformador social? Me refiero al hombre que lucha por el nuevo plan de casas de campo. Sería tan interesante conocerle como a cualquier ministro del gabinete del mundo, si me perdona que se lo diga".
"Sí; Hoggs le dijo que tendrían que ser casas de campo", dijo Fisher. "Dijo que la raza del ganado había mejorado demasiado y que la gente empezaba a reírse. Y, por supuesto, de algo hay que colgar un título de nobleza; aunque el pobre tipo aún no lo tiene. Hola, aquí hay alguien más".
Habían empezado a caminar siguiendo las huellas del coche, dejándolo tras ellos en la hondonada, aún zumbando horriblemente como un enorme insecto que hubiera matado a un hombre. Las huellas les llevaron hasta la esquina de la carretera, uno de cuyos brazos seguía en la misma línea hacia las lejanas puertas del parque. Estaba claro que el coche había sido conducido por el largo camino recto y luego, en lugar de girar con la carretera a la izquierda, había seguido recto sobre el césped hasta su perdición. Pero no fue este descubrimiento lo que había clavado la mirada de Fisher, sino algo aún más sólido. En el ángulo del camino blanco se erguía una figura oscura y solitaria casi tan inmóvil como un poste de dedo. Era la de un hombre corpulento vestido con tosca ropa de tiro, con la cabeza descubierta y el pelo rizado despeinado que le daba un aspecto bastante salvaje. Al acercarse más, esta primera impresión más fantástica se desvaneció; a plena luz, la figura adquirió colores más convencionales, como la de un caballero corriente que casualmente había salido sin sombrero y sin peinarse muy estudiadamente. Pero la estatura maciza permanecía, y algo profundo e incluso cavernoso en el engarce de los ojos redimía su aspecto animal de lo vulgar. Pero March no tuvo tiempo de estudiar al hombre más de cerca, ya que, para su asombro, su guía se limitó a observar: "¡Hola, Jack!" y pasó junto a él como si en realidad hubiera sido un poste indicador, y sin intentar informarle de la catástrofe que había más allá de las rocas. Era una cosa relativamente pequeña, pero sólo era la primera de una serie de singulares payasadas en las que le estaba conduciendo su nuevo y excéntrico amigo.
El hombre con el que se habían cruzado les miró de forma algo sospechosa, pero Fisher continuó serenamente su camino por la carretera recta que pasaba por delante de las puertas de la gran finca.
"Es John Burke, el viajero", se dignó a explicar. "Supongo que habrá oído hablar de él; dispara a caza mayor y todo eso. Siento no haber podido detenerme a presentárselo, pero me atrevo a decir que lo conocerá más adelante".
"Conozco su libro, por supuesto", dijo March, con renovado interés. "Ciertamente es una buena descripción, lo de que sólo eran conscientes de la cercanía del elefante cuando la colosal cabeza tapaba la luna".
"Sí, el joven Halkett escribe muy bien, creo. ¿Qué? ¿No sabía que Halkett escribió el libro de Burke para él? Burke no puede usar nada excepto una pistola; y no se puede escribir con eso. Oh, él es bastante genuino a su manera, ya sabes, tan valiente como un león, o mucho más valiente según todos los indicios."
"Parece que lo sabe todo sobre él", observó March, con una risa algo desconcertada, "y sobre mucha otra gente".
La calva frente de Fisher se onduló bruscamente y una curiosa expresión apareció en sus ojos.
"Sé demasiado", dijo. "Eso es lo que me pasa. Eso es lo que nos pasa a todos, y a todo el espectáculo; sabemos demasiado. Demasiado sobre los demás; demasiado sobre nosotros mismos. Por eso me interesa mucho, ahora mismo, una cosa que no sé".
"¿Y eso es?", preguntó el otro.
"Por qué ese pobre hombre está muerto".
Habían caminado por la carretera recta durante casi una milla, conversando a intervalos de esta manera; y March tenía una sensación singular de que el mundo entero estaba al revés. El señor Horne Fisher no maltrataba especialmente a sus amigos y parientes de la sociedad de moda; de algunos de ellos hablaba con afecto. Pero parecían un conjunto totalmente nuevo de hombres y mujeres, que resultaban tener los mismos nervios que los hombres y mujeres mencionados con más frecuencia en los periódicos. Sin embargo, ninguna furia de revuelta podría haberle parecido más completamente revolucionaria que esta fría familiaridad. Era como la luz del día al otro lado de la escenografía.
Llegaron a las grandes puertas del parque y, para sorpresa de March, las traspasaron y continuaron por la interminable carretera blanca y recta. Pero él mismo había llegado demasiado pronto a su cita con sir Howard, y no le disgustaba ver el final del experimento de su nuevo amigo, fuera cual fuera. Hacía tiempo que habían dejado atrás el páramo, y la mitad de la blanca carretera estaba gris bajo la gran sombra de los pinares de Torwood, ellos mismos como barras grises cerradas contra la luz del sol y dentro, en medio de aquel claro mediodía, fabricando su propia medianoche. Pronto, sin embargo, empezaron a aparecer hendiduras en ellos como destellos de ventanas de colores; los árboles se adelgazaban y caían a medida que la carretera avanzaba, mostrando los bosquetes salvajes e irregulares en los que, como dijo Fisher, la fiesta de la casa había estado ardiendo todo el día. Unos doscientos metros más adelante llegaron a la primera curva del camino.
En la esquina había una especie de posada decadente con el cochambroso letrero de Las Uvas. El letrero era ya oscuro e indescifrable, y colgaba negro contra el cielo y el páramo gris más allá, tan atractivo como una horca. March comentó que parecía una taberna de vinagre en lugar de vino.
"Buena frase", dijo Fisher, "y así sería si fueras tan tonto como para beber vino en ella. Pero la cerveza es muy buena, y el brandy también".
March le siguió hasta el salón del bar con cierto asombro, y su tenue sensación de repugnancia no se disipó al ver por primera vez al posadero, que era muy diferente de los geniales posaderos de los romances, un hombre huesudo, muy silencioso detrás de un bigote negro, pero con unos ojos negros e inquietos. Taciturno como era, el investigador consiguió al fin sonsacarle un retazo de información, a fuerza de pedir cerveza y hablarle insistente y minuciosamente sobre el tema de los coches de motor. Evidentemente, consideraba al tabernero como una autoridad en materia de coches a motor de algún modo singular; como un profundo conocedor de los secretos del mecanismo, la gestión y la mala gestión de los coches a motor; sosteniendo al hombre todo el tiempo con una mirada fulgurante como la del Viejo Marinero. De toda esta conversación más bien misteriosa surgió al final una especie de admisión de que un automóvil en particular, de una descripción determinada, se había detenido ante la posada alrededor de una hora antes, y que se había apeado un anciano que requería cierta asistencia mecánica. Preguntado si el visitante requería alguna otra asistencia, el posadero dijo en breve que el anciano había llenado su petaca y cogido un paquete de bocadillos. Y con estas palabras, el anfitrión, un tanto inhóspito, había salido apresuradamente del bar, y le oyeron golpear las puertas en el oscuro interior.
La mirada cansada de Fisher recorrió el polvoriento y lúgubre salón de la posada y se posó soñadoramente en una vitrina que contenía un pájaro disecado, con una pistola colgada de unos ganchos encima, que parecía ser su único adorno.
"Puggy era humorista", observó, "al menos en su propio estilo más bien sombrío. Pero parece una broma demasiado sombría que un hombre compre un paquete de bocadillos cuando se va a suicidar".
"Si a eso vamos", respondió March, "no es muy habitual que un hombre compre un paquete de bocadillos cuando está justo a la puerta de una gran casa en la que va a detenerse".
"No... no", repitió Fisher, casi mecánicamente; y luego, de repente, miró a su interlocutor con una expresión mucho más viva.
"¡Caramba! Esa es una idea. Tiene usted toda la razón. Y eso sugiere una idea muy extraña, ¿verdad?".
Hubo un silencio, y entonces March se sobresaltó con un nerviosismo irracional cuando la puerta de la posada se abrió de par en par y otro hombre se dirigió rápidamente hacia el mostrador. Lo había golpeado con una moneda y había pedido brandy antes de ver a los otros dos huéspedes, que estaban sentados en una mesa de madera desnuda bajo la ventana. Cuando se dio la vuelta con una mirada más bien salvaje, March tuvo otra emoción inesperada, pues su guía saludó al hombre como Hoggs y lo presentó como Sir Howard Horne.
Parecía bastante mayor que sus retratos infantiles en los periódicos ilustrados, como es la costumbre de los políticos; su pelo liso y rubio estaba tocado de canas, pero su cara era casi cómicamente redonda, con una nariz romana que, combinada con sus ojos rápidos y brillantes, suscitaba una vaga reminiscencia de un loro. Llevaba una gorra más bien en la nuca y una pistola bajo el brazo. Harold March había imaginado muchas cosas sobre su encuentro con el gran reformador político, pero nunca se lo había imaginado con una pistola bajo el brazo, bebiendo brandy en un bar público.
"Así que usted también se detiene en Jink "s", dijo Fisher. "Todo el mundo parece estar en Jink "s".
"Sí", respondió el Ministro de Hacienda. "Muy buen tiro. Al menos todo lo que no es tiro de Jink. Nunca conocí a un tipo con tan buena puntería que fuera tan mal tirador. Eso sí, es un buen tipo y todo eso; no digo nada en su contra. Pero nunca aprendió a sostener un arma cuando empaquetaba carne de cerdo o lo que fuera que hiciera. Dicen que le disparó a la escarapela del sombrero de su propio sirviente; propio de él tener escarapelas, por supuesto. Disparó a la veleta de su propia ridícula casa de verano dorada. Creo que es el único gallo que matará. ¿Va a subir ahora?"
Fisher dijo, más bien vagamente, que lo seguiría pronto, cuando hubiera arreglado algo; y el Ministro de Hacienda abandonó la posada. A March le pareció que se había alterado o impacientado un poco cuando pidió el brandy; pero se había repuesto satisfactoriamente, aunque la charla no había sido exactamente lo que su visitante literario esperaba. Fisher, unos minutos después, salió lentamente de la taberna y se paró en medio de la carretera, mirando hacia abajo, en la dirección desde la que habían viajado. Luego retrocedió unos doscientos metros en esa dirección y volvió a quedarse quieto.
"Creo que éste es más o menos el lugar", dijo.
"¿Qué lugar?", preguntó su compañero.
"El lugar donde mataron al pobre tipo", dijo Fisher, con tristeza.
"¿Qué quiere decir?", preguntó March.
"Estaba destrozado en las rocas a una milla y media de aquí".
"No, no lo estaba", respondió Fisher. "No cayó sobre las rocas en absoluto. ¿No se dio cuenta de que sólo cayó sobre la pendiente de hierba blanda que había debajo? Pero vi que ya tenía una bala dentro".
Luego, tras una pausa, añadió:
"Estaba vivo en la posada, pero estaba muerto mucho antes de llegar a las rocas. Así que le dispararon mientras conducía su coche por esta franja de carretera recta, y creo que por aquí. Después, por supuesto, el coche siguió recto sin que nadie lo detuviera o lo hiciera girar. Es realmente un ardid muy astuto a su manera; porque el cuerpo se encontraría muy lejos, y la mayoría de la gente diría, como usted, que fue un accidente de un automovilista. El asesino debe haber sido un bruto astuto".
"¿Pero no se oiría el disparo en la posada o en algún sitio?", preguntó March.
"Se oiría. Pero no se notaría. Ahí", continuó el investigador, "es donde volvió a ser astuto. Hubo disparos por todas partes durante todo el día; muy probablemente cronometró su disparo para ahogarlo en varios otros. Ciertamente era un criminal de primera clase. Y también era algo más".
"¿Qué quiere decir?" preguntó su compañero, con una espeluznante premonición de algo que se avecinaba, no sabía por qué.
"Era un tirador de primera clase", dijo Fisher. Le había dado la espalda bruscamente y caminaba por un sendero estrecho y cubierto de hierba, poco más que un camino de carros, que se extendía frente a la posada y marcaba el final de la gran finca y el comienzo de los páramos abiertos. March avanzó tras él con la misma perseverancia ociosa y lo encontró mirando fijamente a través de un hueco entre maleza y espinas gigantes la cara plana de un paling pintado. Desde detrás del paling se alzaban las grandes columnas grises de una hilera de álamos, que llenaban el cielo por encima de ellos con una sombra verde oscura y temblaban débilmente con un viento que se había hundido lentamente en una brisa. La tarde ya se estaba convirtiendo en atardecer, y las titánicas sombras de los álamos se alargaban sobre un tercio del paisaje.
"¿Es usted un criminal de primera clase?", preguntó Fisher, en tono amistoso. "Me temo que no lo soy. Pero creo que puedo arreglármelas para ser una especie de ladrón de cuarta categoría".
Y antes de que su compañero pudiera replicar, había conseguido balancearse y saltar la valla; March le siguió sin mucho esfuerzo corporal, pero con una considerable perturbación mental. Los álamos crecían tan pegados a la valla que tuvieron algunas dificultades para deslizarse entre ellos, y más allá de los álamos sólo podían ver un alto seto de laurel, verde y lustroso bajo el sol rasante. Algo en esta limitación por una serie de muros vivos le hizo sentir como si realmente estuviera entrando en una casa destrozada en lugar de en un campo abierto. Era como si entrara por una puerta o ventana en desuso y encontrara el camino bloqueado por muebles. Cuando hubieron sorteado el seto de laurel, salieron a una especie de terraza de césped, que caía por un escalón verde hasta un césped oblongo como un campo de bolos. Más allá estaba el único edificio a la vista, un invernadero bajo, que parecía alejado de cualquier lugar, como una casita de cristal erguida en sus propios campos en el país de las hadas. Fisher conocía bien ese aspecto solitario de las partes periféricas de una gran casa. Se dio cuenta de que es más una sátira de la aristocracia que si estuviera ahogada de maleza y sembrada de ruinas. Porque no está descuidada y, sin embargo, está desierta; en todo caso, está en desuso. Se barre y se adorna regularmente para un amo que nunca viene.
Mirando por encima del césped, sin embargo, vio un objeto que aparentemente no había esperado. Era una especie de trípode que sostenía un gran disco como la tapa redonda de una mesa inclinada hacia un lado, y no fue hasta que se dejaron caer sobre el césped y lo cruzaron para mirarlo cuando March se dio cuenta de que era una diana. Estaba desgastada y manchada por la intemperie; los alegres colores de sus anillos concéntricos estaban desvaídos; posiblemente había sido colocada en aquellos lejanos días victorianos en los que existía la moda del tiro con arco. March tuvo una de sus vagas visiones de damas con crinolinas nubladas y caballeros con sombreros y bigotes estrafalarios que volvían a visitar aquel jardín perdido como fantasmas.
Fisher, que estaba observando más de cerca la diana, le sobresaltó con una exclamación.
"¡Hola!", dijo. "Alguien ha estado salpicando esta cosa con disparos, después de todo, y bastante últimamente, además. Vaya, creo que el viejo Jink "ha estado intentando mejorar su mala puntería aquí".
"Sí, y parece como si aún quisiera mejorar", respondió March, riendo. "Ninguno de estos tiros está cerca de la diana; parecen dispersos de la manera más salvaje".
"De la manera más salvaje", repitió Fisher, todavía mirando atentamente al blanco. Parecía simplemente asentir, pero a March le pareció que su ojo brillaba bajo su párpado somnoliento y que enderezaba su figura encorvada con un extraño esfuerzo.
"Discúlpeme un momento", dijo palpándose los bolsillos. "Creo que tengo algunos de mis productos químicos; y después subiremos a la casa". Y se inclinó de nuevo sobre el blanco, poniendo algo con el dedo sobre cada uno de los agujeros de tiro, hasta donde March pudo ver sólo una mancha gris opaca. Luego subieron a través del crepúsculo creciente por las largas avenidas verdes hasta la gran casa.
Aquí también, sin embargo, el excéntrico investigador no entró por la puerta principal. Dio la vuelta a la casa hasta que encontró una ventana abierta y, saltando por ella, introdujo a su amigo en lo que parecía ser la sala de armas. Hileras de los instrumentos habituales para abatir pájaros se alzaban contra las paredes; pero sobre una mesa en la ventana yacían una o dos armas de un modelo más pesado y formidable.
"¡Hola! Estos son los rifles de caza mayor de Burke", dijo Fisher. "No sabía que los tuviera aquí". Levantó uno de ellos, lo examinó brevemente y lo volvió a dejar en el suelo, frunciendo pesadamente el ceño. Casi al mismo tiempo que lo hacía, un extraño joven entró apresuradamente en la habitación. Era moreno y robusto, con una frente abultada y una mandíbula de bulldog, y habló disculpándose secamente.
"Dejé aquí las armas del mayor Burke", dijo, "y quiere que las empaquemos. Se marcha esta noche".
Y se llevó los dos rifles sin lanzar una mirada al desconocido; a través de la ventana abierta pudieron ver su figura bajita y morena alejándose por el jardín resplandeciente. Fisher volvió a salir por la ventana y se quedó mirándole.
"Ése es Halkett, del que le hablé", dijo. "Sabía que era una especie de secretario y que tenía que ver con los papeles de Burke; pero nunca supe que tuviera algo que ver con sus armas. Pero es el tipo de diablillo silencioso y sensato que puede ser muy bueno en cualquier cosa; el tipo de hombre que conoces durante años antes de descubrir que es un campeón de ajedrez".