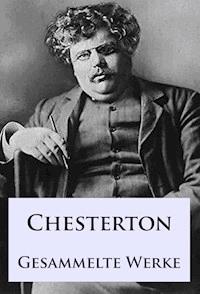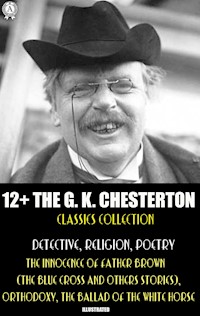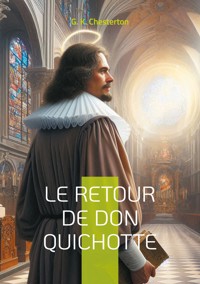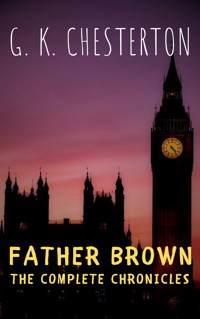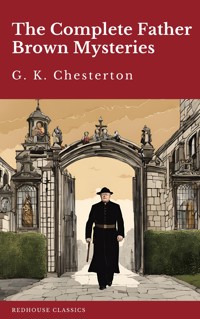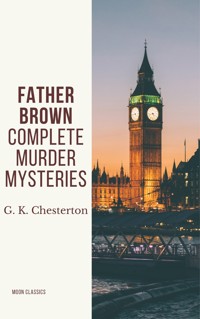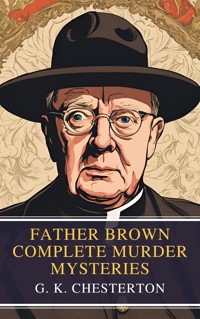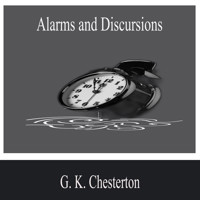1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Recién Traducido
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
En "Ortodoxia", G.K. Chesterton presenta una defensa apasionada del cristianismo, explorando sus verdades fundamentales a través de una serie de ensayos que reflexionan sobre la fe, la razón y la existencia humana. El estilo literario de Chesterton combina un tono accesible y provocador con un ingenio agudo, lo que hace que la obra no solo sea informativa, sino también entretenida. Publicado en 1908, este libro surge en un contexto literario marcado por el relativismo y el materialismo, enfrentándose a las tendencias modernas que cuestionaban la metafísica y la religión. Chesterton utiliza una reflexión personal y relatos anecdóticos para estructurar su argumentación, lo que permite una conexión inmediata con el lector y un diálogo sobre temas universales. G.K. Chesterton, conocido como el 'príncipe de los ensayistas', fue una figura literaria polifacética cuyo trabajo abarcó desde la poesía hasta la crítica literaria. Su fe católica y sus profundas reflexiones sobre la vida y la sociedad influyeron significativamente en su escritura. Chesterton, que tuvo que lidiar con la confusión ideológica de su tiempo, escribió "Ortodoxia" como respuesta personal a sus propias luchas con la incredulidad, convirtiéndose en un manifiesto de su desarrollo espiritual y filosófico. Recomiendo encarecidamente "Ortodoxia" a aquellos interesados en la filosofía cristiana y la apologética. Este libro no solo ofrece una perspectiva provocadora sobre la fe, sino que también impulsa al lector a cuestionar y reflexionar sobre sus propias creencias. Chesterton, con su estilo único y su profundo entendimiento del alma humana, invita a los lectores a explorar la belleza y lógica de una vida fundamentada en la verdad cristiana.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Ortodoxia
Índice
A MI MADRE
Capítulo I. Introducción en defensa de todo lo demás
La única excusa posible para este libro es que es la respuesta a un desafío. Incluso un mal tirador es digno cuando acepta un duelo. Cuando hace algún tiempo publiqué una serie de artículos apresurados pero sinceros, bajo el nombre de "Herejes", varios críticos por cuyo intelecto siento un cálido respeto (puedo mencionar especialmente al Sr. G.S. Street) dijeron que estaba muy bien que dijera a todo el mundo que afirmara su teoría cósmica, pero que había evitado cuidadosamente apoyar mis preceptos con el ejemplo. "Empezaré a preocuparme por mi filosofía", dijo el Sr. Street, "cuando el Sr. Chesterton nos haya dado la suya". Quizá fuera una sugerencia incauta para una persona demasiado dispuesta a escribir libros ante la más débil provocación. Pero después de todo, aunque el Sr. Street ha inspirado y creado este libro, no necesita leerlo. Si lo lee, descubrirá que en sus páginas he intentado de forma vaga y personal, en un conjunto de imágenes mentales más que en una serie de deducciones, exponer la filosofía en la que he llegado a creer. No la llamaré mi filosofía; porque yo no la hice. Dios y la humanidad la hicieron; y ella me hizo a mí.
A menudo he tenido la fantasía de escribir un romance sobre un navegante inglés que calculó ligeramente mal su rumbo y descubrió Inglaterra bajo la impresión de que era una nueva isla en los Mares del Sur. Sin embargo, siempre encuentro que o estoy demasiado ocupado o soy demasiado perezoso para escribir esta bella obra, así que más vale que la regale a efectos de ilustración filosófica. Probablemente habrá una impresión general de que el hombre que desembarcó (armado hasta los dientes y hablando por señas) para plantar la bandera británica en ese templo bárbaro que resultó ser el Pabellón de Brighton, se sentía más bien un tonto. No me ocupo aquí de negar que se sintiera un tonto. Pero si usted imagina que se sintió un tonto, o en todo caso que el sentido de la locura fue su única o su dominante emoción, entonces no ha estudiado con suficiente delicadeza la rica naturaleza romántica del héroe de este cuento. Su error fue realmente un error de lo más envidiable; y él lo sabía, si era el hombre por el que lo tomo. ¿Qué podría ser más delicioso que tener en los mismos pocos minutos todos los terrores fascinantes de ir al extranjero combinados con toda la seguridad humana de volver a casa? ¿Qué podría ser mejor que tener toda la diversión de descubrir Sudáfrica sin la repugnante necesidad de desembarcar allí? ¿Qué podría ser más glorioso que prepararse para descubrir Nueva Gales del Sur y luego darse cuenta, con un borbotón de lágrimas de felicidad, de que en realidad se trataba de la antigua Gales del Sur? Éste me parece al menos el principal problema para los filósofos, y es en cierto modo el principal problema de este libro. ¿Cómo podemos ingeniárnoslas para estar a la vez asombrados ante el mundo y a la vez en casa en él? ¿Cómo puede esta extraña ciudad cósmica, con sus ciudadanos de muchas piernas, con sus monstruosas y antiguas lámparas, cómo puede este mundo proporcionarnos a la vez la fascinación de una ciudad extraña y la comodidad y el honor de ser nuestra propia ciudad? Demostrar que una fe o una filosofía es verdadera desde todos los puntos de vista sería una empresa demasiado grande incluso para un libro mucho mayor que éste; es necesario seguir un camino de argumentación; y éste es el camino que aquí me propongo seguir. Deseo exponer mi fe como respuesta particular a esta doble necesidad espiritual, la necesidad de esa mezcla de lo familiar y lo no familiar que la cristiandad ha llamado con razón romance. Pues la misma palabra "romance" tiene en sí el misterio y el antiguo significado de Roma. Cualquiera que se proponga rebatir algo debería empezar siempre por decir lo que no rebate. Más allá de afirmar lo que se propone probar, siempre debería afirmar lo que no se propone probar. Lo que no me propongo probar, lo que me propongo tomar como terreno común entre cualquier lector medio y yo, es esta conveniencia de una vida activa e imaginativa, pintoresca y llena de una curiosidad poética, una vida como la que el hombre occidental, en todo caso, siempre parece haber deseado. Si un hombre dice que la extinción es mejor que la existencia o la existencia en blanco mejor que la variedad y la aventura, entonces no es una de las personas corrientes a las que me dirijo. Si un hombre no prefiere nada, no puedo darle nada. Pero casi todas las personas que he conocido en esta sociedad occidental en la que vivo estarían de acuerdo con la proposición general de que necesitamos esta vida de romance práctico; la combinación de algo que es extraño con algo que es seguro. Necesitamos ver el mundo de forma que se combinen una idea de maravilla y una idea de acogida. Necesitamos ser felices en este país de las maravillas sin llegar a ser meramente cómodos. Es este logro de mi credo lo que perseguiré principalmente en estas páginas.
Pero tengo una razón peculiar para mencionar al hombre en un yate que descubrió Inglaterra. Porque yo soy ese hombre en un yate. Yo descubrí Inglaterra. No veo cómo este libro puede evitar ser egoísta; y tampoco veo (a decir verdad) cómo puede evitar ser aburrido. Sin embargo, la torpeza me librará de la acusación que más lamento: la acusación de ser frívolo. El mero sofisma ligero es lo que más desprecio de todas las cosas, y quizá sea un hecho saludable que sea de lo que se me acuse generalmente. No conozco nada tan despreciable como una mera paradoja; una mera defensa ingeniosa de lo indefendible. Si fuera cierto (como se ha dicho) que el Sr. Bernard Shaw vivía de la paradoja, entonces debería ser un vulgar millonario; porque un hombre de su actividad mental podría inventar un sofisma cada seis minutos. Es tan fácil como mentir; porque es mentir. La verdad es, por supuesto, que el Sr. Shaw está cruelmente obstaculizado por el hecho de que no puede decir ninguna mentira a menos que piense que es la verdad. Yo me encuentro bajo la misma esclavitud intolerable. Nunca en mi vida he dicho nada simplemente porque me pareciera gracioso; aunque, por supuesto, he tenido la vanagloria humana ordinaria, y puede que me haya parecido gracioso porque lo había dicho. Una cosa es describir una entrevista con una gorgona o un grifo, una criatura que no existe. Otra cosa es descubrir que el rinoceronte sí existe y luego complacerse en el hecho de que parezca como si no existiera. Uno busca la verdad, pero puede que persiga instintivamente las verdades más extraordinarias. Y ofrezco este libro con los sentimientos más sinceros a todas las personas alegres que odian lo que escribo y lo consideran (con mucha justicia, por lo que sé), una pieza de payasada pobre o una simple broma pesada.
Pues si este libro es una broma es una broma contra mí. Soy el hombre que con el mayor atrevimiento descubrió lo que se había descubierto antes. Si hay algún elemento de farsa en lo que sigue, la farsa es a mi costa; porque este libro explica cómo me imaginé que era el primero en pisar Brighton y luego descubrí que era el último. Relata mis elefantiásicas aventuras en pos de lo evidente. Nadie puede pensar que mi caso es más ridículo de lo que yo mismo lo pienso; ningún lector puede acusarme aquí de intentar ponerle en ridículo: Yo soy el tonto de esta historia, y ningún rebelde me arrojará de mi trono. Confieso libremente todas las ambiciones idiotas de finales del siglo XIX. Como todos los demás solemnes chiquillos, intenté adelantarme a la época. Como ellos, intenté adelantarme unos diez minutos a la verdad. Y descubrí que llevaba mil ochocientos años de retraso. Esforcé mi voz con una exageración dolorosamente juvenil al pronunciar mis verdades. Y fui castigado de la forma más adecuada y divertida, porque he conservado mis verdades: pero he descubierto, no que no fueran verdades, sino simplemente que no eran mías. Cuando creía que estaba solo, en realidad estaba en la ridícula posición de estar respaldado por toda la cristiandad. Puede ser, que el Cielo me perdone, que intentara ser original; pero sólo conseguí inventar por mí mismo una copia inferior de las tradiciones existentes de la religión civilizada. El hombre del yate pensó que era el primero en encontrar Inglaterra; yo pensé que era el primero en encontrar Europa. Intenté fundar una herejía propia; y cuando le di los últimos retoques, descubrí que era ortodoxa.
Puede que a alguien le entretenga el relato de este feliz fiasco. Puede que divierta a un amigo o a un enemigo leer cómo aprendí gradualmente de la verdad de alguna leyenda extraviada o de la falsedad de alguna filosofía dominante, cosas que podría haber aprendido de mi catecismo, si es que alguna vez lo hubiera aprendido. Puede haber o no cierto entretenimiento en leer cómo encontré al fin en un club anarquista o en un templo babilónico lo que podría haber encontrado en la iglesia parroquial más cercana. Si alguien se entretiene aprendiendo cómo las flores del campo o las frases de un ómnibus, los accidentes de la política o los dolores de la juventud se juntaron en cierto orden para producir una determinada convicción de ortodoxia cristiana, posiblemente lea este libro. Pero hay en todo una división razonable del trabajo. Yo he escrito el libro, y nada en la tierra me induciría a leerlo.
Añado una nota puramente pedante que viene, como naturalmente debe venir una nota, al principio del libro. Estos ensayos se ocupan únicamente de discutir el hecho real de que la teología cristiana central (suficientemente resumida en el Credo de los Apóstoles) es la mejor raíz de la energía y de una ética sólida. No pretenden discutir la cuestión, muy fascinante pero bastante diferente, de cuál es la sede actual de la autoridad para la proclamación de ese credo. Cuando se utiliza aquí la palabra "ortodoxia" se refiere al Credo de los Apóstoles, tal como lo entendían todos los que se llamaban cristianos hasta hace muy poco tiempo y a la conducta histórica general de los que sostenían tal credo. Me he visto obligado por mero espacio a limitarme a lo que he sacado de este credo; no toco el asunto tan discutido entre los cristianos modernos, de dónde lo sacamos nosotros mismos. Esto no es un tratado eclesiástico, sino una especie de autobiografía desaliñada. Pero si alguien quiere mis opiniones sobre la naturaleza real de la autoridad, el Sr. G.S. Street sólo tiene que lanzarme otro desafío, y le escribiré otro libro.
Capítulo II. El maníaco
Las personas completamente mundanas nunca entienden ni siquiera el mundo; confían totalmente en unas cuantas máximas cínicas que no son ciertas. Recuerdo una vez que paseaba con un próspero editor, que hizo una observación que yo había oído a menudo antes; es, de hecho, casi un lema del mundo moderno. Sin embargo, lo había oído demasiadas veces, y de repente vi que no había nada en él. El editor decía de alguien: "Ese hombre saldrá adelante; cree en sí mismo". Y recuerdo que mientras levantaba la cabeza para escuchar, mi ojo captó un ómnibus en el que estaba escrito "Hanwell". Le dije: "¿Le digo dónde están los hombres que más creen en sí mismos? Pues puedo decírselo. Sé de hombres que creen en sí mismos más colosalmente que Napoleón o César. Sé dónde flamea la estrella fija de la certeza y el éxito. Puedo guiarle hasta los tronos de los superhombres. Los hombres que realmente creen en sí mismos están todos en manicomios". Dijo suavemente que, después de todo, había muchos hombres que creían en sí mismos y que no estaban en manicomios. "Sí, los hay", repliqué, "y usted mejor que nadie debería conocerlos. Ese poeta borracho del que usted no aceptaría una tragedia lúgubre, creía en sí mismo. Ese anciano ministro con una epopeya del que usted se escondía en una habitación trasera, él creía en sí mismo. Si consultara su experiencia empresarial en lugar de su fea filosofía individualista, sabría que creer en sí mismo es uno de los signos más comunes de un podrido. Los actores que no saben actuar creen en sí mismos; y los deudores que no quieren pagar. Sería mucho más cierto decir que un hombre fracasará con toda seguridad porque cree en sí mismo. La confianza total en uno mismo no es sólo un pecado; la confianza total en uno mismo es una debilidad. Creer completamente en uno mismo es una creencia histérica y supersticiosa como creer en Joanna Southcote: el hombre que lo tiene lleva escrito "Hanwell" en la cara tan claramente como está escrito en ese ómnibus." Y a todo esto mi amigo el editor hizo esta réplica tan profunda y eficaz: "Bueno, si un hombre no ha de creer en sí mismo, ¿en qué ha de creer?". Tras una larga pausa respondí: "Me iré a casa y escribiré un libro en respuesta a esa pregunta". Este es el libro que he escrito en respuesta a ella.
Pero creo que este libro bien puede empezar donde empezó nuestra discusión: en el vecindario del manicomio. Los maestros modernos de la ciencia están muy impresionados con la necesidad de comenzar toda indagación con un hecho. Los antiguos maestros de religión estaban igualmente impresionados con esa necesidad. Comenzaron con el hecho del pecado, un hecho tan práctico como las patatas. Tanto si el hombre podía lavarse en aguas milagrosas como si no, no cabía duda en ningún caso de que necesitaba lavarse. Pero ciertos líderes religiosos de Londres, no meros materialistas, han empezado en nuestros días no a negar el agua, altamente discutible, sino a negar la suciedad, indiscutible. Ciertos nuevos teólogos discuten el pecado original, que es la única parte de la teología cristiana que puede probarse realmente. Algunos seguidores del reverendo R.J. Campbell, en su espiritualidad casi demasiado fastidiosa, admiten la impecabilidad divina, que no pueden ver ni en sueños. Pero niegan esencialmente el pecado humano, que pueden ver en la calle. Tanto los santos como los escépticos más fuertes tomaron el mal positivo como punto de partida de su argumentación. Si es cierto (como sin duda lo es) que un hombre puede sentir una felicidad exquisita al despellejar un gato, entonces el filósofo religioso sólo puede extraer una de dos deducciones. O bien debe negar la existencia de Dios, como hacen todos los ateos; o bien debe negar la unión actual entre Dios y el hombre, como hacen todos los cristianos. Los nuevos teólogos parecen pensar que negar al gato es una solución muy racionalista.
En esta notable situación, es evidente que ahora no es posible (con alguna esperanza de un llamamiento universal) comenzar, como hicieron nuestros padres, con el hecho del pecado. Este mismo hecho que era para ellos (y es para mí) tan claro como una pica, es el hecho que ha sido especialmente diluido o negado. Pero aunque los modernos nieguen la existencia del pecado, no creo que hayan negado aún la existencia de un manicomio. Todos seguimos estando de acuerdo en que existe un colapso del intelecto tan inconfundible como la caída de una casa. Los hombres niegan el infierno, pero no, hasta ahora, Hanwell. Para el propósito de nuestro argumento principal, el uno puede muy bien estar donde estuvo el otro. Quiero decir que así como todos los pensamientos y teorías se juzgaban antaño por si tendían a hacer que un hombre perdiera su alma, para nuestro propósito actual todos los pensamientos y teorías modernos pueden juzgarse por si tienden a hacer que un hombre pierda su ingenio.
Es cierto que algunos hablan a la ligera y con ligereza de la locura como algo atractivo en sí mismo. Pero un momento de reflexión mostrará que si la enfermedad es bella, generalmente es la enfermedad de otra persona. Un ciego puede ser pintoresco; pero se necesitan dos ojos para ver el cuadro. Y del mismo modo, incluso la poesía más salvaje de la locura sólo puede ser disfrutada por los cuerdos. Para el demente su locura es bastante prosaica, porque es bastante cierta. Un hombre que se cree una gallina es para sí mismo tan ordinario como una gallina. Un hombre que se cree un trozo de cristal es para sí mismo tan insulso como un trozo de cristal. Es la homogeneidad de su mente lo que le hace aburrido y lo que le vuelve loco. Sólo porque vemos la ironía de su idea nos parece incluso divertido; sólo porque él no ve la ironía de su idea se pone en Hanwell en absoluto. En resumen, las rarezas sólo golpean a la gente corriente. Las rarezas no golpean a la gente rara. Por eso la gente corriente se lo pasa mucho mejor, mientras que la gente rara siempre se está quejando de lo aburrida que es la vida. Esta es también la razón por la que las nuevas novelas mueren tan rápidamente, y por la que los viejos cuentos de hadas perduran para siempre. El viejo cuento de hadas hace del héroe un muchacho humano normal; son sus aventuras las que le sobresaltan; le sobresaltan porque es normal. Pero en la novela psicológica moderna el héroe es anormal; el centro no es central. De ahí que las aventuras más feroces no le afecten adecuadamente y el libro resulte monótono. Se puede hacer una historia de un héroe entre dragones; pero no de un dragón entre dragones. El cuento de hadas trata de lo que hará un hombre cuerdo en un mundo loco. La sobria novela realista de hoy en día trata de lo que hará un lunático esencial en un mundo aburrido.
Empecemos, pues, por el manicomio; desde esta posada maligna y fantástica emprendamos nuestro viaje intelectual. Ahora bien, si vamos a echar un vistazo a la filosofía de la cordura, lo primero que hay que hacer en el asunto es borrar un error grande y común. Hay una noción a la deriva por todas partes de que la imaginación, especialmente la imaginación mística, es peligrosa para el equilibrio mental del hombre. Se suele hablar de los poetas como psicológicamente poco fiables; y en general existe una vaga asociación entre adornarse el pelo con laureles y clavarse pajas en él. Los hechos y la historia contradicen totalmente esta opinión. La mayoría de los grandes poetas no sólo han estado cuerdos, sino que han sido extremadamente emprendedores; y si Shakespeare alguna vez tuvo realmente caballos, fue porque era el hombre más seguro para tenerlos. La imaginación no engendra locura. Exactamente lo que sí engendra locura es la razón. Los poetas no se vuelven locos, pero los jugadores de ajedrez sí. Los matemáticos se vuelven locos, y los cajeros; pero los artistas creativos muy rara vez. Como se verá, no estoy atacando en ningún sentido a la lógica: Sólo digo que este peligro reside en la lógica, no en la imaginación. La paternidad artística es tan sana como la paternidad física. Además, es digno de mención que cuando un poeta era realmente morboso era comúnmente porque tenía algún punto débil de racionalidad en su cerebro. Poe, por ejemplo, era realmente mórbido; no porque fuera poético, sino porque era especialmente analítico. Incluso el ajedrez era demasiado poético para él; le disgustaba porque estaba lleno de caballeros y castillos, como un poema. Prefería abiertamente los discos negros de las damas, porque se parecían más a los meros puntos negros de un diagrama. Quizá el caso más sólido de todos sea éste: que sólo un gran poeta inglés se volvió loco, Cowper. Y fue definitivamente enloquecido por la lógica, por la fea y ajena lógica de la predestinación. La poesía no fue la enfermedad, sino la medicina; la poesía le mantuvo parcialmente sano. A veces podía olvidar el infierno rojo y sediento al que le arrastró su horrible necesitarismo entre las anchas aguas y los blancos lirios planos del Ouse. Fue condenado por John Calvin; casi fue salvado por John Gilpin. En todas partes vemos que los hombres no se vuelven locos por soñar. Los críticos están mucho más locos que los poetas. Homero es bastante completo y tranquilo; son sus críticos los que lo destrozan en jirones extravagantes. Shakespeare es completamente él mismo; son sólo algunos de sus críticos los que han descubierto que era otra persona. Y aunque San Juan Evangelista vio muchos monstruos extraños en su visión, no vio ninguna criatura tan salvaje como uno de sus propios comentaristas. El hecho general es simple. La poesía es sana porque flota fácilmente en un mar infinito; la razón trata de cruzar el mar infinito, y así convertirlo en finito. El resultado es el agotamiento mental, como el agotamiento físico del Sr. Holbein. Aceptarlo todo es un ejercicio, comprenderlo todo un esfuerzo. El poeta sólo desea exaltación y expansión, un mundo en el que estirarse. El poeta sólo pide subir su cabeza a los cielos. Es el lógico el que busca meter los cielos en su cabeza. Y es su cabeza la que se rompe.
Es un asunto menor, pero no irrelevante, que este sorprendente error se apoye comúnmente en una sorprendente cita errónea. Todos hemos oído citar la célebre frase de Dryden: "El gran genio es casi aliado de la locura". Pero Dryden no dijo que el gran genio era a la locura casi aliada. El propio Dryden era un gran genio y lo sabía muy bien. Habría sido difícil encontrar un hombre más romántico que él, o más sensato. Lo que Dryden dijo fue lo siguiente: "Los grandes ingenios están a menudo casi aliados con la locura"; y eso es cierto. Es la pura prontitud del intelecto la que corre peligro de derrumbarse. Además, la gente podría recordar de qué clase de hombre hablaba Dryden. No hablaba de ningún visionario sin mundo como Vaughan o George Herbert. Hablaba de un cínico hombre de mundo, un escéptico, un diplomático, un gran político práctico. Tales hombres son, en efecto, casi aliados de la locura. Su cálculo incesante de sus propios cerebros y de los cerebros de los demás es un oficio peligroso. Calcular la mente es siempre peligroso para la mente. Una persona frívola ha preguntado por qué decimos: "Tan loco como una cabra". Una persona más frívola podría responder que un sombrerero está loco porque tiene que medir la cabeza humana.
Y si los grandes razonadores son a menudo maníacos, es igualmente cierto que los maníacos son comúnmente grandes razonadores. Cuando me enzarcé en una polémica con el Clarion sobre la cuestión del libre albedrío, ese hábil escritor que es el Sr. R.B. Suthers dijo que el libre albedrío era una locura, porque significaba acciones sin causa, y las acciones de un lunático serían sin causa. No me detengo aquí en el desastroso desliz de la lógica determinista. Obviamente, si cualquier acción, incluso la de un lunático, puede ser sin causa, el determinismo está acabado. Si la cadena de causalidad puede romperse para un loco, también puede romperse para un hombre. Pero mi propósito es señalar algo más práctico. Era natural, tal vez, que un socialista marxiano moderno no supiera nada sobre el libre albedrío. Pero era ciertamente notable que un socialista marxiano moderno no supiera nada sobre los locos. Evidentemente, el Sr. Suthers no sabía nada sobre lunáticos. Lo último que puede decirse de un lunático es que sus actos no tienen causa. Si algún acto humano puede llamarse vagamente sin causa, son los actos menores de un hombre sano; silbar mientras camina; cortar la hierba con un palo; patear sus talones o frotarse las manos. Es el hombre feliz el que hace las cosas inútiles; el hombre enfermo no tiene fuerzas para estar ocioso. Son exactamente esas acciones descuidadas y sin causa las que el loco nunca podría comprender; porque el loco (como el determinista) suele ver demasiada causa en todo. El loco leería un significado conspirativo en esas actividades vacías. Pensaría que cortar la hierba es un ataque a la propiedad privada. Pensaría que el patear de los talones era una señal a un cómplice. Si el loco pudiera por un instante volverse descuidado, se volvería cuerdo. Cualquiera que haya tenido la desgracia de hablar con personas en el corazón o al borde del trastorno mental, sabe que su cualidad más siniestra es una horrible claridad de detalles; una conexión de una cosa con otra en un mapa más elaborado que un laberinto. Si discute con un loco, es muy probable que se lleve la peor parte; porque en muchos sentidos su mente se mueve tanto más rápido por no estar retrasada por las cosas que acompañan al buen juicio. No se ve obstaculizado por el sentido del humor ni por la caridad, ni por las mudas certezas de la experiencia. Es tanto más lógico por haber perdido ciertos afectos cuerdos. De hecho, la expresión común para referirse a la locura es, en este sentido, engañosa. El loco no es el hombre que ha perdido la razón. El loco es el hombre que lo ha perdido todo excepto la razón.
La explicación que el loco da de una cosa es siempre completa y, a menudo, en un sentido puramente racional, satisfactoria. O, para hablar más estrictamente, la explicación del loco, si no concluyente, es al menos incontestable; esto puede observarse especialmente en los dos o tres tipos más comunes de locura. Si un hombre dice (por ejemplo) que los hombres conspiran contra él, no puede rebatirlo salvo diciendo que todos los hombres niegan ser conspiradores; que es exactamente lo que harían los conspiradores. Su explicación cubre los hechos tanto como la suya. O si un hombre dice que es el legítimo rey de Inglaterra, no es una respuesta completa decir que las autoridades existentes le llaman loco; porque si fuera rey de Inglaterra eso podría ser lo más sabio que hicieran las autoridades existentes. O si un hombre dice que es Jesucristo, no es una respuesta decirle que el mundo niega su divinidad; porque el mundo negó la de Cristo.
No obstante, está equivocado. Pero si intentamos trazar su error en términos exactos, no nos resultará tan fácil como suponíamos. Quizá lo más cerca que podamos estar de expresarlo sea decir esto: que su mente se mueve en un círculo perfecto pero estrecho. Un círculo pequeño es tan infinito como uno grande; pero, aunque sea tan infinito, no es tan grande. Del mismo modo, la explicación de un loco es tan completa como la de un cuerdo, pero no es tan grande. Una bala es tan redonda como el mundo, pero no es el mundo. Existe tal cosa como una universalidad estrecha; existe tal cosa como una eternidad pequeña y estrecha; se puede ver en muchas religiones modernas. Ahora bien, hablando de forma bastante externa y empírica, podemos decir que la marca más fuerte e inequívoca de la locura es esta combinación entre una plenitud lógica y una contracción espiritual. La teoría del lunático explica un gran número de cosas, pero no las explica en gran medida. Quiero decir que si usted o yo tratáramos con una mente que se estuviera volviendo mórbida, nos preocuparíamos principalmente no tanto de darle argumentos como de darle aire, de convencerla de que hay algo más limpio y fresco fuera de la asfixia de un solo argumento. Supongamos, por ejemplo, que fuera el primer caso que he tomado como típico; supongamos que fuera el caso de un hombre que acusa a todo el mundo de conspirar contra él. Si pudiéramos expresar nuestros más profundos sentimientos de protesta y apelación contra esta obsesión, supongo que diríamos algo así: "Oh, admito que usted tiene su caso y se lo sabe de memoria, y que muchas cosas encajan con otras como usted dice. Admito que su explicación explica muchas cosas; ¡pero cuántas cosas deja fuera! ¿No hay más historias en el mundo que la suya; y están todos los hombres ocupados en sus asuntos? Supongamos que concedemos los detalles; quizá cuando el hombre de la calle pareció no verle fue sólo por su astucia; quizá cuando el policía le preguntó su nombre fue sólo porque ya lo sabía. Pero ¡cuánto más feliz sería usted si sólo supiera que esas personas no se preocupan por usted! ¡Cuánto más grande sería su vida si su yo pudiera empequeñecerse en ella; si pudiera realmente mirar a los demás hombres con curiosidad y placer comunes; si pudiera verlos caminar tal como son en su soleado egoísmo y su viril indiferencia! Empezarías a interesarte por ellos, porque ellos no se interesan por ti. Saldrías de este diminuto y chabacano teatro en el que siempre se representa tu propia pequeña trama, y te encontrarías bajo un cielo más libre, en una calle llena de espléndidos desconocidos". O supongamos que se tratara del segundo caso de locura, el de un hombre que reclama la corona, su impulso sería responder: "¡Muy bien! Tal vez sepa que es usted el rey de Inglaterra; pero, ¿qué más le da? Haga un magnífico esfuerzo y será un ser humano y mirará por encima del hombro a todos los reyes de la tierra". O podría ser el tercer caso, el del loco que se hacía llamar Cristo. Si dijéramos lo que sentimos, deberíamos decir: "Así que eres el Creador y Redentor del mundo: ¡pero qué mundo tan pequeño debe de ser! ¡Qué pequeño cielo debes habitar, con ángeles no más grandes que mariposas! Qué triste debe ser ser Dios; ¡y un Dios inadecuado! ¿Realmente no hay vida más plena ni amor más maravilloso que el tuyo; y es realmente en tu pequeña y dolorosa piedad donde toda carne debe poner su fe? Cuánto más feliz serías, cuánto más de ti habría, si el martillo de un Dios superior pudiera aplastar tu pequeño cosmos, esparciendo las estrellas como lentejuelas, y dejarte al descubierto, libre como los demás hombres para mirar tanto hacia arriba como hacia abajo!"
Y debe recordarse que la ciencia más puramente práctica adopta esta visión del mal mental; no busca discutir con él como si fuera una herejía, sino simplemente romperlo como un hechizo. Ni la ciencia moderna ni la religión antigua creen en el pensamiento completamente libre. La teología reprende ciertos pensamientos llamándolos blasfemos. La ciencia reprende ciertos pensamientos llamándolos mórbidos. Por ejemplo, algunas sociedades religiosas desalentaban a los hombres, más o menos, de pensar en el sexo. La nueva sociedad científica definitivamente desalienta a los hombres de pensar en la muerte; es un hecho, pero se considera un hecho mórbido. Y al tratar con aquellos cuya morbosidad tiene un toque de manía, la ciencia moderna se preocupa mucho menos por la lógica pura que un derviche danzante. En estos casos, no basta con que el hombre infeliz desee la verdad; debe desear la salud. Nada puede salvarlo salvo un hambre ciega de normalidad, como la de una bestia. Un hombre no puede pensar su salida del mal mental; porque es en realidad el órgano del pensamiento el que se ha vuelto enfermo, ingobernable y, por así decirlo, independiente. Solo puede ser salvado por la voluntad o la fe. En el momento en que su mera razón se mueve, se mueve en el viejo surco circular; dará vueltas y vueltas en su círculo lógico, tal como un hombre en un vagón de tercera clase en el Círculo Interior dará vueltas y vueltas en el Círculo Interior a menos que realice el acto voluntario, vigoroso y místico de bajarse en Gower Street. La decisión es todo el asunto aquí; una puerta debe cerrarse para siempre. Cada remedio es un remedio desesperado. Cada cura es una cura milagrosa. Curar a un loco no es discutir con un filósofo; es expulsar a un demonio. Y por muy tranquilamente que los médicos y psicólogos puedan trabajar en el asunto, su actitud es profundamente intolerante—tan intolerante como María la Sanguinaria. Su actitud es realmente esta: que el hombre debe dejar de pensar, si quiere seguir viviendo. Su consejo es uno de amputación intelectual. Si tu cabeza te ofende, córtala; porque es mejor, no solo entrar en el Reino de los Cielos como un niño, sino entrar como un imbécil, en lugar de con todo tu intelecto ser arrojado al infierno—o a Hanwell.