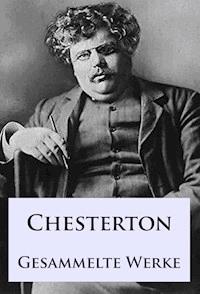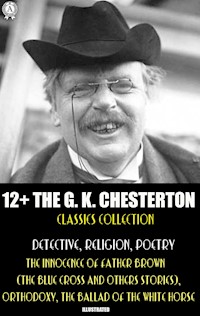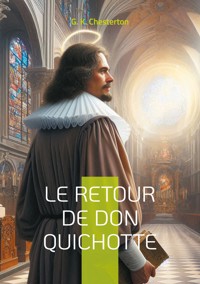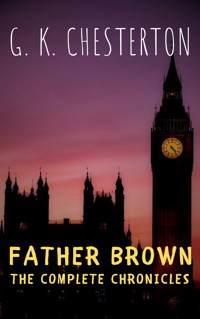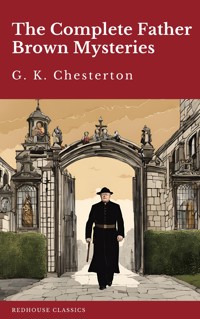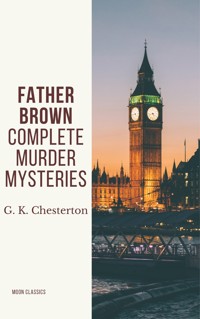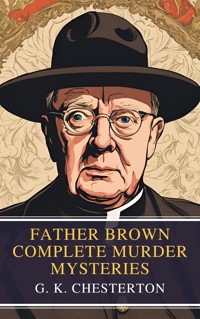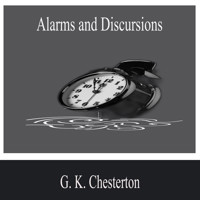2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Recién Traducido
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
"El hombre eterno" es una obra seminal de G.K. Chesterton que invita a una profunda reflexión sobre la naturaleza humana, la historia y la espiritualidad. Publicado en 1925, el libro se presenta como una crítica filosófica y teológica que explora las verdades universales del hombre a través de diversos prismas históricos y culturales. Chesterton emplea un estilo vivaz y provocador, utilizando la ironía y el humor como herramientas para abordar cuestiones complejas, lo que le confiere al texto un carácter accesible. En su contexto literario, este trabajo se alza como un puente entre la crítica religiosa y las corrientes existencialistas que se estaban gestando en su tiempo. G.K. Chesterton, un influyente escritor y pensador británico, es conocido por su defensa del cristianismo, el optimismo y su crítica a las ideologías modernas. Su vasta producción literaria abarca ensayos, novelas y poesía, y refleja su formación en la filosofía y su cercanía a la Iglesia Católica, lo cual se plasma en "El hombre eterno". La obra se origina en su deseo de contrarrestar la deshumanización de la modernidad y reafirmar los valores eternos del ser humano, viajando a través de las narrativas históricas que modelan nuestra comprensión de lo divino y lo humano. Recomiendo "El hombre eterno" a todo aquel que busque un estudio profundo y accesible sobre la condición humana. La obra es tanto una defensa del valor de la tradición como una llamada a la reflexión crítica sobre la identidad y el propósito del ser humano en el mundo contemporáneo. Chesterton logra combinar erudición y prosa ágil, ofreciendo a los lectores una experiencia intelectual enriquecedora que perdura mucho después de la última página.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
El hombre eterno
Índice
Prefacio
Este libro necesita una nota preliminar para que no se malinterprete su alcance. El punto de vista sugerido es histórico más que teológico, y no trata directamente de un cambio religioso que ha sido el principal acontecimiento de mi propia vida; y sobre el que ya estoy escribiendo un volumen más puramente polémico. Es imposible, espero, que un católico escriba un libro sobre cualquier tema, sobre todo éste, sin demostrar que es católico; pero este estudio no se ocupa especialmente de las diferencias entre un católico y un protestante. Gran parte de él está dedicado a muchas clases de paganos más que a cualquier clase de cristianos; y su tesis es que quienes dicen que Cristo está al lado de mitos similares, y su religión al lado de religiones similares, no hacen más que repetir una fórmula muy rancia contradicha por un hecho muy llamativo. Para sugerir esto no he necesitado ir mucho más allá de cuestiones conocidas por todos nosotros; no pretendo ser erudito y tengo que depender para algunas cosas, como se ha convertido más bien en la moda, de los que son más doctos. Como más de una vez he diferido del Sr. H. G. Wells en su visión de la historia, es tanto más justo que le felicite aquí por el valor y la imaginación constructiva que han llevado a cabo su vasta y variada e intensamente interesante obra; pero aún más por haber afirmado el razonable derecho del aficionado a hacer lo que pueda con los hechos que le proporcionan los especialistas.
Introducción: El plan de este libro
Hay dos maneras de volver a casa; y una de ellas es quedarse allí. La otra es recorrer el mundo entero hasta volver al mismo lugar; e intenté trazar tal viaje en un relato que escribí una vez [Manalive]. Sin embargo, es un alivio pasar de ese tema a otra historia que nunca escribí. Como todos los libros que nunca escribí, es con mucho el mejor libro que he escrito. Es muy probable que nunca lo escriba, así que lo utilizaré aquí simbólicamente; porque era un símbolo de la misma verdad. Lo concebí como un romance de esos vastos valles de laderas inclinadas, como aquellos a lo largo de los cuales están garabateados los antiguos Caballos Blancos de Wessex en los flancos de las colinas. Se trataba de algún muchacho cuya granja o casa de campo se alzaba en una ladera de ese tipo, y que salía de viaje para encontrar algo, como la efigie y la tumba de algún gigante; y cuando estaba lo bastante lejos de casa, miraba hacia atrás y veía que su propia granja y su huerto, que brillaban planos en la ladera de la colina como los colores y los cuarteles de un escudo, no eran sino partes de alguna figura gigantesca de ese tipo, en la que siempre había vivido, pero que era demasiado grande y estaba demasiado cerca para ser vista. Esa, creo, es una imagen fiel del progreso de cualquier inteligencia realmente independiente hoy en día; y ese es el punto de este libro.
El punto de este libro, en otras palabras, es que lo siguiente mejor a estar realmente dentro de la Cristiandad es estar realmente fuera de ella. Y un punto particular del mismo es que los críticos populares de la cristiandad no están realmente fuera de ella. Están en un terreno discutible, en todos los sentidos del término. Son dudosos en sus mismas dudas. Sus críticas han adquirido un tono curioso; como de un abucheo aleatorio y analfabeto. Así, hacen de la cantinela corriente y anticlerical una especie de cháchara. Se quejarán de que los párrocos vistan como párrocos; como si fuéramos a ser más libres si todos los policías que nos vigilan o nos detienen fueran detectives de paisano. O se quejarán de que no se pueda interrumpir un sermón, y llamarán al púlpito castillo de cobardes; aunque no llamen castillo de cobardes a la oficina de un editor. Sería injusto tanto para los periodistas como para los sacerdotes; pero sería mucho más cierto en el caso de los periodistas. El clérigo aparece en persona y podría ser pateado fácilmente al salir de la iglesia; el periodista oculta incluso su nombre para que nadie pueda patearlo. Escriben artículos y cartas descabellados e inútiles en la prensa sobre por qué las iglesias están vacías, sin ni siquiera ir allí para averiguar si están vacías o cuáles de ellas lo están. Sus sugerencias son más insípidas y vacías que el más insípido coadjutor de una farsa de tres actos, y nos mueven a consolarle a la manera del coadjutor de las Baladas de Bab: "Tu mente no está tan en blanco como la de Hopley Porter". Así que podemos decir de verdad al clérigo más débil: "Tu mente no está tan en blanco como la del Laico Indignado o el Hombre Común o el Hombre de la Calle, o cualquiera de tus críticos en los periódicos; porque ellos mismos no tienen ni la más sombría noción de lo que quieren. Y mucho menos de lo que usted debería darles". De repente se darán la vuelta y vilipendiarán a la Iglesia por no haber evitado la Guerra, que ellos mismos no querían evitar; y que nadie había profesado nunca poder evitar, excepto algunos de esa misma escuela de escépticos progresistas y cosmopolitas que son los principales enemigos de la Iglesia. Era el mundo anticlerical y agnóstico el que siempre profetizaba el advenimiento de la paz universal; es ese mundo el que estaba, o debería haber estado, avergonzado y confundido por el advenimiento de la guerra universal. En cuanto a la opinión general de que la Iglesia quedó desacreditada por la Guerra, bien podrían decir que el Arca quedó desacreditada por el Diluvio. Cuando el mundo va mal, demuestra más bien que la Iglesia tiene razón. La Iglesia está justificada, no porque sus hijos no pequen, sino porque lo hacen. Pero eso marca su estado de ánimo respecto a toda la tradición religiosa, están en un estado de reacción contra ella. Está bien con el niño cuando vive en la tierra de su padre; y bien con él de nuevo cuando está lo suficientemente lejos de ella como para mirar atrás y verla como un todo. Pero estas personas se han metido en un estado intermedio, han caído en un valle intermedio desde el que no pueden ver ni las alturas que hay más allá ni las que hay detrás. No pueden salir de la penumbra de la controversia cristiana. No pueden ser cristianos y no pueden dejar de ser anticristianos. Toda su atmósfera es la atmósfera de una reacción: enfurruñamientos, perversidad, críticas mezquinas. Aún viven a la sombra de la fe y han perdido la luz de la fe.
Ahora bien, la mejor relación con nuestro hogar espiritual es estar lo suficientemente cerca como para amarlo. Pero la siguiente mejor es estar lo suficientemente lejos para no odiarlo. En estas páginas se sostiene que, si bien el mejor juez del cristianismo es un cristiano, el siguiente mejor juez sería algo más parecido a un confuciano. El peor juez de todos es el hombre ahora más presto con sus juicios; el cristiano mal educado convirtiéndose gradualmente en el agnóstico malhumorado, enredado en el final de una disputa de la que nunca entendió el principio, asolado por una especie de aburrimiento hereditario con no sabe qué, y ya cansado de oír lo que nunca ha oído. No juzga el cristianismo con calma como lo haría un confuciano; no lo juzga como juzgaría el confucianismo. No puede, por un esfuerzo de fantasía, situar a la Iglesia católica a miles de kilómetros de distancia en extraños cielos matutinos y juzgarla tan imparcialmente como a una pagoda china. Se dice que el gran San Francisco Javier, que estuvo a punto de conseguir erigir la Iglesia allí como una torre por encima de todas las pagodas, fracasó en parte porque sus seguidores fueron acusados por sus compañeros misioneros de representar a los Doce Apóstoles con el atuendo o los atributos de los chinos. Pero sería mucho mejor verlos como chinos, y juzgarlos justamente como chinos, que verlos como ídolos sin rasgos hechos simplemente para ser vapuleados por iconoclastas; o más bien como gallitos para ser vapuleados por gallitos con las manos vacías. Sería mejor verlo todo como un remoto culto asiático; las mitras de sus obispos como los altísimos tocados de misteriosos bonzos; sus bastones pastorales como los palos retorcidos como serpientes que se llevan en alguna procesión asiática; ver el libro de oraciones tan fantástico como la rueda de oración y la cruz tan torcida como la esvástica. Entonces al menos no deberíamos perder los estribos como parecen perderlos algunos de los críticos escépticos, por no hablar de su ingenio. Su anticlericalismo se ha convertido en una atmósfera, una atmósfera de negación y hostilidad de la que no pueden escapar. Comparado con eso, sería mejor ver todo el asunto como algo perteneciente a otro continente, o a otro planeta. Sería más filosófico mirar con indiferencia a los bonzos que estar refunfuñando perpetua e inútilmente contra los obispos. Sería mejor pasar por delante de una iglesia como si fuera una pagoda que quedarse permanentemente en el pórtico, impotente tanto para entrar y ayudar como para salir y olvidar. A aquellos en los que la mera reacción se ha convertido así en una obsesión, les recomiendo seriamente el esfuerzo imaginativo de concebir a los Doce Apóstoles como chinos. En otras palabras, recomiendo a estos críticos que intenten hacer tanta justicia a los santos cristianos como si fueran sabios paganos.
Pero con esto llegamos al punto final y vital que intentaré demostrar en estas páginas: que cuando hacemos este esfuerzo imaginativo para ver el conjunto desde fuera, descubrimos que realmente se parece a lo que tradicionalmente se dice de él por dentro. Es exactamente cuando el niño se aleja lo suficiente para ver al gigante cuando ve que realmente es un gigante. Es exactamente cuando por fin vemos la Iglesia cristiana a lo lejos, bajo esos cielos orientales claros y llanos, cuando vemos que realmente es la Iglesia de Cristo. Para decirlo brevemente, en el momento en que somos realmente imparciales al respecto, sabemos por qué la gente siente debilidad por ella. Pero esta segunda proposición requiere una discusión más seria; y aquí me dispondré a discutirla.
Tan pronto como tuve clara en mi mente esta concepción de algo sólido en el carácter solitario y único de la historia divina, se me ocurrió que había exactamente el mismo carácter extraño y sin embargo sólido en la historia humana que había conducido hasta ella; porque esa historia humana también tenía una raíz que era divina. Quiero decir que, al igual que la Iglesia parece hacerse más notable cuando se la compara justamente con la vida religiosa común de la humanidad, la propia humanidad parece hacerse más notable cuando la comparamos con la vida común de la naturaleza. Y he observado que la mayor parte de la historia moderna se ve abocada a algo parecido a un sofisma, primero para suavizar la brusca transición de los animales a los hombres, y después para suavizar la brusca transición de los paganos a los cristianos. Ahora bien, cuanto más leamos realmente con espíritu realista esas dos transiciones, más agudas nos parecerán. Es porque los críticos no están desprendidos que no ven este desprendimiento; es porque no están mirando las cosas bajo una luz seca que no pueden ver la diferencia entre blanco y negro. Es porque están en un estado de ánimo particular de reacción y revuelta que tienen un motivo para hacer ver que todo lo blanco es gris sucio y lo negro no tan negro como lo pintan. No digo que no haya excusas humanas para su revuelta; no digo que no sea en cierto modo simpática; lo que digo es que no es en modo alguno científica. Un iconoclasta puede estar indignado; un iconoclasta puede estar justamente indignado; pero un iconoclasta no es imparcial. Y es una hipocresía descarnada pretender que nueve décimas partes de los críticos superiores y de los evolucionistas científicos y de los profesores de religión comparada sean en lo más mínimo imparciales. ¿Por qué habrían de ser imparciales, qué es ser imparcial, cuando el mundo entero está en guerra sobre si una cosa es una superstición devoradora o una esperanza divina? No pretendo ser imparcial en el sentido de que el acto final de fe fija la mente de un hombre porque satisface su mente. Pero sí profeso ser mucho más imparcial que ellos; en el sentido de que puedo contar la historia con justicia, con algún tipo de justicia imaginativa para todas las partes; y ellos no pueden. Sí profeso ser imparcial en el sentido de que me avergonzaría decir tantas tonterías sobre el Lama de Thibet como ellos dicen sobre el Papa de Roma, o tener tan poca simpatía por Juliano el Apóstata como ellos tienen por la Compañía de Jesús. No son imparciales; nunca por casualidad mantienen igualada la balanza histórica; y sobre todo nunca son imparciales en este punto de evolución y transición. Sugieren por todas partes las gradaciones grises del crepúsculo, porque creen que es el crepúsculo de los dioses. Propongo sostener que, sea o no el crepúsculo de los dioses, no es la luz del día de los hombres.
Sostengo que cuando se sacan a la luz del día estas dos cosas parecen totalmente extrañas y únicas; y que sólo en el falso crepúsculo de un período imaginario de transición se les puede hacer parecerse en lo más mínimo a cualquier otra cosa. La primera de ellas es la criatura llamada hombre y la segunda es el hombre llamado Cristo. Por lo tanto, he dividido este libro en dos partes: la primera es un esbozo de la aventura principal de la raza humana en la medida en que permaneció pagana; y la segunda, un resumen de la diferencia real que supuso el hecho de que se convirtiera en cristiana. Ambos motivos exigen un cierto método, un método que no es muy fácil de manejar, y quizás aún menos fácil de definir o defender.
Para dar, en el único sentido sano o posible, la nota de imparcialidad, es necesario tocar el nervio de la novedad. Quiero decir que, en un sentido, vemos las cosas con imparcialidad cuando las vemos por primera vez. Por eso, me permito observar de pasada, los niños suelen tener muy pocas dificultades con los dogmas de la Iglesia. Pero la Iglesia, al ser una cosa muy práctica para trabajar y luchar, es necesariamente una cosa para hombres y no sólo para niños. Debe haber en ella, a efectos de trabajo, una gran dosis de tradición, de familiaridad e incluso de rutina. Mientras sus fundamentos se sientan sinceramente, ésta puede ser incluso la condición más sana. Pero cuando se duda de sus fundamentos, como en la actualidad, debemos intentar recuperar el candor y el asombro del niño; el realismo intacto y la objetividad de la inocencia. O si no podemos hacerlo, debemos intentar al menos sacudirnos la nube de la mera costumbre y ver la cosa como nueva, aunque sólo sea por verla como antinatural. Las cosas que bien pueden ser familiares mientras la familiaridad genere afecto, es mucho mejor que se vuelvan desconocidas cuando la familiaridad genere desprecio. Porque en relación con cosas tan grandes como las aquí consideradas, cualquiera que sea nuestra visión de ellas, el desprecio debe ser un error. De hecho, el desprecio debe ser una ilusión. Debemos invocar el tipo más salvaje y elevado de imaginación; la imaginación que puede ver lo que está ahí.
La única forma de sugerir el punto es mediante un ejemplo de algo, de hecho de casi cualquier cosa, que se haya considerado bello o maravilloso. George Wyndham me dijo una vez que había visto elevarse por primera vez uno de los primeros aviones y que era muy maravilloso, pero no tanto como un caballo que permite a un hombre cabalgar sobre él. Alguien más ha dicho que un buen hombre sobre un buen caballo es el objeto corporal más noble del mundo. Ahora bien, mientras la gente sienta esto de la manera correcta, todo está bien. La primera y mejor forma de apreciarlo es proceder de personas con una tradición de tratar a los animales como es debido; de hombres en la relación correcta con los caballos. Un niño que recuerde a su padre que montaba a caballo, que lo montaba bien y lo trataba bien, sabrá que la relación puede ser satisfactoria y se sentirá satisfecho. Se indignará tanto más ante el maltrato a los caballos porque sabe cómo se les debe tratar; pero no verá más que lo normal en un hombre que monta a caballo. No escuchará al gran filósofo moderno que le explique que el caballo debería cabalgar sobre el hombre. No seguirá la fantasía pesimista de Swift y dirá que los hombres deben ser despreciados como monos y los caballos adorados como dioses. Y el caballo y el hombre juntos formando una imagen que para él es humana y civilizada, será fácil, por así decirlo, elevar al caballo y al hombre juntos a algo heroico o simbólico; como una visión de San Jorge en las nubes. La fábula del caballo alado no le resultará del todo antinatural: y sabrá por qué Ariosto puso a muchos héroes cristianos en una silla de montar tan aérea, y los convirtió en jinetes del cielo. Porque el caballo ha sido realmente elevado junto con el hombre de la forma más salvaje en la misma palabra que usamos cuando hablamos de "caballería". El propio nombre de caballo se ha dado al estado de ánimo y al momento más elevados del hombre; de modo que casi podríamos decir que el cumplido más hermoso para un hombre es llamarle caballo.
Pero si un hombre ha llegado a un estado de ánimo en el que no es capaz de sentir este tipo de maravilla, entonces su cura debe empezar por el otro extremo. Debemos suponer que ha caído en un estado de ánimo aburrido, en el que alguien sentado en un caballo no significa más que alguien sentado en una silla. La maravilla de la que hablaba Wyndham, la belleza que hacía que la cosa pareciera una estatua ecuestre, el significado del jinete más caballeresco, pueden haberse convertido para él en una mera convención y un aburrimiento. Tal vez hayan sido sólo una moda; tal vez hayan pasado de moda; tal vez se haya hablado demasiado de ellos o se haya hablado de forma equivocada; tal vez fuera entonces difícil cuidar de los caballos sin correr el horrible riesgo de ser un caballito. En cualquier caso, ha llegado a un estado en el que no le importa más un caballo que un caballo toalla. El cargo de su abuelo en Balaclava le parece tan aburrido y polvoriento como el álbum que contiene esos retratos familiares. Tal persona no se ha iluminado realmente con el álbum; al contrario, sólo se ha cegado con el polvo. Pero cuando haya alcanzado ese grado de ceguera, no será capaz de mirar a un caballo o a un jinete en absoluto hasta que haya visto el conjunto como una cosa totalmente desconocida y casi sobrenatural.
De algún bosque oscuro bajo algún antiguo amanecer debe venir hacia nosotros, con movimientos torpes pero danzantes, una de las criaturas prehistóricas más extrañas. Debemos ver por primera vez la cabeza extrañamente pequeña asentada sobre un cuello no sólo más largo sino más grueso que ella misma, como la cara de una gárgola que se asoma sobre un canalón, la única cresta desproporcionada de pelo que recorre la cresta de ese pesado cuello como una barba en el lugar equivocado; los pies, cada uno como un sólido garrote de cuerno, solos en medio de los pies de tantas reses; de modo que el verdadero miedo se encuentra en mostrar, no la pezuña hendida, sino la no hendida. Tampoco es mera fantasía verbal verlo así como un monstruo único; porque en cierto sentido un monstruo significa lo que es único, y él es realmente único. Pero la cuestión es que cuando lo vemos así como lo vio el primer hombre, empezamos de nuevo a tener cierto sentido imaginativo de lo que significó que el primer hombre lo montara. En un sueño así puede parecer feo, pero no parece poco impresionante; y ciertamente ese enano de dos patas que podía subirse encima de él no parecerá poco impresionante. Por un camino más largo y errático volveremos a la misma maravilla del hombre y el caballo; y la maravilla será, si cabe, aún más maravillosa. Volveremos a vislumbrar a San Jorge; tanto más glorioso cuanto que San Jorge no cabalga sobre el caballo, sino sobre el dragón.
En este ejemplo, que he tomado simplemente porque es un ejemplo, se notará que no digo que la pesadilla vista por el primer hombre del bosque sea ni más verdadera ni más maravillosa que la yegua normal del establo vista por la persona civilizada que puede apreciar lo que es normal. De los dos extremos, creo en general que la comprensión tradicional de la verdad es la mejor. Pero digo que la verdad se encuentra en uno u otro de estos dos extremos, y se pierde en la condición intermedia de mero cansancio y olvido de la tradición. En otras palabras, digo que es mejor ver un caballo como un monstruo que verlo sólo como un lento sustituto de un automóvil. Si hemos llegado a ese estado de ánimo sobre un caballo como algo rancio, es mucho mejor tener miedo de un caballo porque es demasiado fresco.
Ahora bien, lo mismo que ocurre con el monstruo que se llama caballo, ocurre con el monstruo que se llama hombre. Por supuesto, la mejor condición de todas, en mi opinión, es haber considerado siempre al hombre como se le considera en mi filosofía. Quien sostenga la visión cristiana y católica de la naturaleza humana se sentirá seguro de que es una visión universal y, por tanto, sana, y estará satisfecho. Pero si ha perdido la pose de dar siempre que sea posible esta nota de lo nuevo y extraño, y por ello el estilo incluso en un tema tan serio puede ser a veces deliberadamente grotesco y fantasioso. Sí deseo ayudar al lector a ver la cristiandad desde fuera, en el sentido de verla como un todo, sobre el fondo de otras cosas históricas; igual que deseo que vea a la humanidad como un todo sobre el fondo de las cosas naturales. Y digo que en ambos casos, cuando se ven así, sobresalen de su trasfondo como cosas sobrenaturales. No se desvanecen en el resto con los colores del impresionismo; sobresalen del resto con los colores de la heráldica; tan vivos como una cruz roja sobre un escudo blanco o un león negro sobre un fondo de oro. Así destaca la Arcilla Roja sobre el campo verde de la naturaleza, o el Cristo Blanco sobre la arcilla roja de su raza.
Pero para verlos con claridad tenemos que verlos como un todo. Tenemos que ver cómo se desarrollaron además de cómo empezaron; porque lo más increíble de la historia es que las cosas que empezaron así se hayan desarrollado así. Cualquiera que decida entregarse a la mera imaginación puede imaginar que podrían haber ocurrido otras cosas o evolucionado otras entidades. Cualquiera que piense en lo que podría haber ocurrido puede concebir una especie de igualdad evolutiva; pero cualquiera que se enfrente a lo que ocurrió debe enfrentarse a una excepción y a un prodigio. Si alguna vez hubo un momento en que el hombre fue sólo un animal, podemos si queremos hacernos una fantasía de su carrera transferida a algún otro animal. Podría hacerse una entretenida fantasía en la que los elefantes construyeran en arquitectura elefantina, con torres y torreones como colmillos y trompas, ciudades más allá de la escala de cualquier coloso. Podría concebirse una fábula agradable en la que una vaca se hubiera disfrazado y se hubiera puesto cuatro botas y dos pares de pantalones. Podríamos imaginar un Supermonkey más maravilloso que cualquier Superman, una criatura cuadrúpeda que tallara y pintara con las manos y cocinara y carpinara con los pies. Pero si consideramos lo que ha sucedido, decidiremos sin duda que el hombre ha alejado todo lo demás con una distancia como la de los espacios astronómicos y una velocidad como la del rayo inmóvil de la luz. Y del mismo modo, mientras que podemos, si así lo deseamos, ver a la Iglesia en medio de una turba de supersticiones mitraicas o maniqueas peleándose y matándose entre sí al final del Imperio, mientras que podemos, si así lo deseamos, imaginar a la Iglesia muerta en la lucha y a algún otro culto fortuito ocupando su lugar, nos sorprenderemos aún más (y posiblemente nos desconcertaremos) si la encontramos dos mil años después precipitándose a través de las edades como el rayo alado del pensamiento y el entusiasmo eterno; una cosa sin rival ni semejanza; y todavía tan nueva como antigua.
Parte I: Sobre la criatura llamada hombre
Capítulo 1. El hombre de la cueva
Muy lejos, en alguna extraña constelación, en cielos infinitamente remotos, hay una pequeña estrella que los astrónomos tal vez descubran algún día. Al menos yo nunca he podido observar en los rostros o en el comportamiento de la mayoría de los astrónomos u hombres de ciencia ninguna prueba de que la hayan descubierto; aunque, de hecho, se pasean por ella todo el tiempo. Es una estrella que saca de sí plantas muy extrañas y animales muy extraños; y ninguno más extraño que los hombres de ciencia. Esa es al menos la forma en que yo debería comenzar una historia del mundo, si tuviera que seguir la costumbre científica de empezar con un relato del universo astronómico. Debería intentar ver incluso esta tierra desde fuera, no mediante la manida insistencia de su posición relativa respecto al sol, sino mediante algún esfuerzo imaginativo para concebir su posición remota para el espectador deshumanizado. Sólo que yo no creo en deshumanizarse para estudiar la humanidad. No creo en detenerme en las distancias que supuestamente empequeñecen el mundo; creo que incluso hay algo un poco vulgar en esta idea de intentar reprender al espíritu por el tamaño. Y como la primera idea no es factible, la de hacer de la Tierra un planeta extraño para que sea significativo, no me rebajaré al otro truco de hacer de ella un planeta pequeño para que sea insignificante. Más bien insistiré en que ni siquiera sabemos que es un planeta en absoluto, en el sentido en que sabemos que es un lugar; y un lugar muy extraordinario además. Ésa es la nota que deseo dar desde el principio, si no en el plano astronómico, sí de alguna manera más familiar.
Una de mis primeras aventuras, o desventuras, periodísticas tuvo que ver con un comentario sobre Grant Allen, que había escrito un libro sobre la Evolución de la idea de Dios. Se me ocurrió comentar que sería mucho más interesante que Dios escribiera un libro sobre la evolución de la idea de Grant Allen. Y recuerdo que el editor se opuso a mi comentario alegando que era blasfemo; lo que naturalmente me divirtió no poco. Porque el chiste era, por supuesto, que nunca se le ocurrió fijarse en el título del libro en sí, que realmente era blasfemo; pues era, traducido al inglés, "Les mostraré cómo creció entre los hombres esta noción disparatada de que existe Dios". Mi comentario fue estrictamente piadoso y propio al confesar el propósito divino incluso en sus manifestaciones más aparentemente oscuras o sin sentido. En esa hora aprendí muchas cosas, incluido el hecho de que hay algo puramente acústico en gran parte de ese tipo de reverencia agnóstica. El editor no le había visto el punto, porque en el título del libro la palabra larga venía al principio y la corta al final; mientras que en mis comentarios la palabra corta venía al principio y le produjo una especie de conmoción. He observado que si se pone una palabra como Dios en la misma frase que una palabra como perro, estas palabras bruscas y angulosas afectan a la gente como disparos de pistola. Que digas que Dios hizo al perro o que el perro hizo a Dios no parece importar; ésa es sólo una de las estériles disputas de los teólogos demasiado sutiles. Pero mientras se empiece con una palabra larga como evolución el resto pasará rodando inofensivamente; muy probablemente el editor no había leído todo el título, pues es un título bastante largo y él era un hombre bastante ocupado.
Pero este pequeño incidente siempre ha perdurado en mi mente como una especie de parábola. La mayoría de las historias modernas de la humanidad comienzan con la palabra evolución, y con una exposición bastante prolija de la evolución, por una razón muy parecida a la que operó en este caso. Hay algo lento, tranquilizador y gradual en la palabra e incluso en la idea. De hecho, no es, tocando estas cosas primarias, una palabra muy práctica ni una idea muy provechosa. Nadie puede imaginar cómo la nada puede convertirse en algo. Nadie puede acercarse ni un milímetro explicando cómo algo podría convertirse en otra cosa. Realmente es mucho más lógico empezar diciendo "En el principio Dios creó el cielo y la tierra" aunque sólo quiera decir "En el principio algún poder impensable comenzó algún proceso impensable". Porque Dios es por naturaleza un nombre de misterio, y nadie supuso nunca que el hombre pudiera imaginar cómo se creó un mundo más de lo que podría crear uno. Pero la evolución realmente se confunde con la explicación. Tiene la cualidad fatal de dejar en muchas mentes la impresión de que la entienden y todo lo demás; igual que muchas de ellas viven bajo una especie de ilusión de que han leído el Origen de las Especies.
Pero esta noción de algo suave y lento, como el ascenso de una pendiente, es una gran parte de la ilusión. Es una ilogicidad además de una ilusión; porque la lentitud no tiene realmente nada que ver con la cuestión. Un acontecimiento no es más intrínsecamente inteligible o ininteligible por el ritmo al que se mueve. Para un hombre que no cree en el milagro, un milagro lento sería tan increíble como uno rápido. Puede que la bruja griega convirtiera a los marineros en cerdos con un golpe de varita. Pero ver a un caballero naval conocido nuestro parecerse cada día un poco más a un cerdo, hasta acabar con cuatro patas de cerdo y una cola rizada, no sería más tranquilizador. Sería más bien espeluznante e inquietante. El mago medieval puede haber volado por los aires desde lo alto de una torre; pero ver a un anciano caballero caminando por el aire, de forma pausada y holgazana, aún parecería exigir alguna explicación. Sin embargo, corre por todo el tratamiento racionalista de la historia esta curiosa y confusa idea de que la dificultad se evita, o incluso se elimina el misterio, deteniéndose en el mero retraso o en algo dilatorio en los procesos de las cosas. Habrá algo que decir sobre ejemplos particulares en otro lugar; la cuestión aquí es la falsa atmósfera de facilidad y facilidad que da la mera sugerencia de ir despacio; el tipo de comodidad que podría darse a una anciana nerviosa que viaja por primera vez en un automóvil.
El Sr. H. G. Wells ha confesado ser un profeta; y en este asunto lo fue a su costa. Es curioso que su primer cuento de hadas fuera una respuesta completa a su último libro de historia. La Máquina del Tiempo destruyó de antemano todas las cómodas conclusiones basadas en la mera relatividad del tiempo. En aquella sublime pesadilla, el héroe vio los árboles dispararse como cohetes verdes, y la vegetación extenderse visiblemente como una conflagración verde, o el sol atravesar el cielo de este a oeste con la rapidez de un meteoro. Sin embargo, en su sentido estas cosas eran igual de naturales cuando iban con rapidez; y en nuestro sentido son igual de sobrenaturales cuando van despacio. La cuestión última es por qué se mueven; y cualquiera que entienda realmente esa cuestión sabrá que siempre ha sido y siempre será una cuestión religiosa; o en todo caso una cuestión filosófica o metafísica. Y con toda seguridad no pensará que la pregunta se responde mediante alguna sustitución de cambio gradual por cambio abrupto; o, en otras palabras, mediante una cuestión meramente relativa de que la misma historia se hile o se traquetee rápidamente, como puede hacerse con cualquier historia en un cine girando una manivela.
Ahora bien, lo que se necesita para estos problemas de la existencia primitiva es algo más parecido a un espíritu primitivo. Al evocar esta visión de las primeras cosas, pido al lector que haga conmigo una especie de experimento de simplicidad. Y por simplicidad no quiero decir estupidez, sino más bien el tipo de claridad que ve las cosas como la vida en lugar de palabras como evolución. Para ello sería realmente mejor girar la manivela de la Máquina del Tiempo un poco más deprisa y ver la hierba crecer y los árboles brotar hacia el cielo, si ese experimento pudiera contraerse y concentrarse y hacer vívido el resultado de todo el asunto. Lo que sabemos, en un sentido en el que no sabemos nada más, es que los árboles y la hierba crecieron y que otras muchas cosas extraordinarias suceden de hecho; que extrañas criaturas se sostienen en el aire vacío golpeándolo con abanicos de diversas formas fantásticas; que otras extrañas criaturas se desplazan vivas bajo una carga de poderosas aguas; que otras extrañas criaturas caminan sobre cuatro patas, y que la criatura más extraña de todas camina sobre dos. Éstas son cosas y no teorías; y comparadas con ellas la evolución y el átomo e incluso el sistema solar son meras teorías. Se trata aquí de un asunto de historia y no de filosofía, de modo que sólo hay que señalar que ningún filósofo niega que siga habiendo un misterio en torno a las dos grandes transiciones: el origen del universo mismo y el origen del principio de la vida misma. La mayoría de los filósofos tienen la iluminación de añadir que un tercer misterio se vincula al origen del hombre mismo. En otras palabras, se tendió un tercer puente sobre un tercer abismo de lo impensable cuando vinieron al mundo lo que llamamos razón y lo que llamamos voluntad. El hombre no es una mera evolución, sino más bien una revolución. Que tenga una columna vertebral u otras partes siguiendo un patrón similar al de las aves y los peces es un hecho obvio, sea cual sea el significado del hecho. Pero si intentamos considerarlo, por así decirlo, como un cuadrúpedo parado sobre sus patas traseras, encontraremos lo que sigue mucho más fantástico y subversivo que si estuviera parado sobre su cabeza.
Tomaré un ejemplo para que sirva de introducción a la historia del hombre. Ilustra lo que quiero decir con que se necesita cierta franqueza infantil para ver la verdad sobre la infancia del mundo. Ilustra lo que quiero decir con que una mezcla de ciencia popular y jerga periodística han confundido los hechos sobre las primeras cosas, de modo que no podemos ver cuál de ellas es realmente la primera. Ilustra, aunque sólo en una conveniente ilustración, todo lo que quiero decir con la necesidad de ver las marcadas diferencias que dan su forma a la historia, en lugar de sumergirnos en todas esas generalizaciones sobre la lentitud y la igualdad. En efecto, necesitamos, según la expresión del Sr. Wells, un esbozo de la historia. Pero podemos aventurarnos a decir, en la frase del Sr. Mantalini, que esta historia evolutiva no tiene contorno o es un contorno demd (sic) [¿maldito? ¿oscurecido?]. Pero, sobre todo, ilustra lo que quiero decir con que cuanto más miremos realmente al hombre como animal, menos se parecerá a él.
Hoy en día todas nuestras novelas y periódicos estarán plagados de innumerables alusiones a un personaje popular llamado Hombre de las Cavernas. Nos resulta bastante familiar, no sólo como personaje público, sino también como personaje privado. Su psicología se tiene muy en cuenta en la ficción psicológica y en la medicina psicológica. Por lo que tengo entendido, su principal ocupación en la vida era golpear a su mujer o tratar a las mujeres en general con lo que, creo, se conoce en el mundo del cine como "cosas duras". Nunca he dado con las pruebas de esta idea; y no sé en qué diarios primitivos o informes de divorcios prehistóricos se fundamenta. Tampoco, como ya he explicado en otro lugar, he podido ver nunca la probabilidad de la misma, ni siquiera considerada a priori. Siempre se nos dice sin ninguna explicación ni autoridad que el hombre primitivo agitó un garrote y derribó a la mujer antes de llevársela. Pero en toda analogía animal, parecería un pudor y una reticencia casi morbosos, por parte de la dama, insistir siempre en ser derribada antes de consentir en ser llevada. Y repito que nunca podré comprender por qué, cuando el macho era tan rudo, la hembra debía ser tan refinada. Puede que el hombre de las cavernas fuera un bruto, pero no hay razón para que fuera más brutal que los brutos. Y los amores de las jirafas y el romance fluvial de los hipopótamos se llevan a cabo sin ninguno de estos aspavientos o escaramuzas preliminares. El hombre de las cavernas puede no haber sido mejor que el oso de las cavernas; pero la niña osa, tan famosa en la himnología, no está entrenada con esa predisposición para la soltería. En resumen, estos detalles de la vida doméstica de la caverna me desconciertan tanto en la hipótesis revolucionaria como en la estática; y en cualquier caso me gustaría buscar pruebas de ellos, pero desgraciadamente nunca he podido encontrarlas. Pero lo curioso es esto: que mientras diez mil lenguas de chismosos más o menos científicos o literarios parecían estar hablando a la vez de este desafortunado sujeto, bajo el título del hombre de las cavernas, la única conexión en la que es realmente relevante y sensato hablar de él como el hombre de las cavernas ha sido comparativamente descuidada. La gente ha utilizado este término suelto de veinte maneras sueltas, pero ni siquiera se ha fijado en lo que realmente se podía aprender de él.
De hecho, la gente se ha interesado por todo lo relacionado con el hombre de las cavernas excepto por lo que hacía en la cueva. Ahora bien, resulta que existen pruebas reales de lo que hizo en la cueva. Es bastante poca, como todas las pruebas prehistóricas, pero tiene que ver con el hombre de las cavernas real y su cueva y no con el hombre de las cavernas literario y su club. Y será valioso para nuestro sentido de la realidad considerar simplemente cuál es esa evidencia real, y no ir más allá de ella. Lo que se encontró en la cueva no fue el garrote, el horrible garrote sangriento marcado con el número de mujeres a las que había golpeado en la cabeza. La cueva no era una Cámara de Barba Azul llena de esqueletos de esposas masacradas; no estaba llena de cráneos femeninos todos dispuestos en hileras y todos agrietados como huevos. Era algo bastante ajeno, de un modo u otro, a todas las frases modernas e implicaciones filosóficas y rumores literarios que nos confunden en toda la cuestión. Y si deseamos ver como realmente es este auténtico atisbo de la mañana del mundo, será mucho mejor concebir incluso la historia de su descubrimiento como una leyenda semejante de la tierra de la mañana. Sería mucho mejor contar la historia de lo que realmente se encontró tan sencillamente como la historia de los héroes que encontraron el Vellocino de Oro o los Jardines de las Hespérides, si pudiéramos escapar así de una niebla de teorías controvertidas a los colores claros y los contornos nítidos de tal amanecer. Los antiguos poetas épicos al menos sabían cómo contar una historia, posiblemente una historia elevada pero nunca una historia retorcida, nunca una historia torturada fuera de su propia forma para encajar en teorías y filosofías inventadas siglos después. Estaría bien que los investigadores modernos pudieran describir sus descubrimientos con el estilo narrativo escueto de los primeros viajeros, y sin ninguna de esas largas palabras alusivas llenas de insinuaciones y sugerencias irrelevantes. Entonces podríamos darnos cuenta de lo que sabemos exactamente sobre el hombre de las cavernas, o en todo caso sobre la cueva.
Un sacerdote y un niño entraron hace algún tiempo en una hondonada de las colinas y pasaron a una especie de túnel subterráneo que conducía a un laberinto de pasillos de roca tan sellados y secretos. Se arrastraron por grietas que parecían casi infranqueables, se arrastraron por túneles que podrían haber sido hechos para topos, se dejaron caer en agujeros tan desesperados como pozos, parecían enterrarse vivos siete veces más allá de la esperanza de resurrección. Esto no es más que el lugar común de todas esas valientes exploraciones; pero lo que se necesita aquí es alguien que ponga esas historias bajo la luz primaria, en la que no son lugares comunes. Hay, por ejemplo, algo extrañamente simbólico en el accidente de que los primeros intrusos en ese mundo hundido fueran un sacerdote y un muchacho, los tipos de la antigüedad y de la juventud del mundo. Pero aquí me preocupa aún más el simbolismo del muchacho que el del sacerdote. Nadie que recuerde la niñez necesita que le cuenten lo que podría ser para un muchacho entrar como Peter Pan bajo un techo de las raíces de todos los árboles y adentrarse más y más, hasta llegar a lo que William Morris llamaba las raíces mismas de las montañas. Supongamos que alguien, con ese realismo sencillo e impoluto que forma parte de la inocencia, siguiera ese viaje hasta el final, no por lo que pudiera deducir o demostrar en alguna polvorienta polémica de revista, sino simplemente por lo que pudiera ver. Lo que vio al fin fue una caverna tan alejada de la luz del día que podría haber sido la legendaria caverna de Domdaniel, que se encontraba bajo el fondo del mar. Esta cámara secreta de roca, cuando se iluminó tras su larga noche de edades sin número, reveló en sus paredes grandes y desparramados contornos diversificados con tierras de colores; y cuando siguieron sus líneas reconocieron, a través de aquel vasto y vacío de edades, el movimiento y el gesto de la mano de un hombre. Eran dibujos o pinturas de animales; y estaban dibujados o pintados no sólo por un hombre, sino por un artista. Bajo cualquier limitación arcaica, mostraban ese amor por el largo barrido o la larga línea vacilante que cualquier hombre que haya dibujado o intentado dibujar alguna vez reconocerá; y sobre el que ningún artista se dejará contradecir por ningún científico. Mostraron el espíritu experimental y aventurero del artista, el espíritu que no evita sino que intenta cosas difíciles; como cuando el dibujante había representado la acción del ciervo cuando gira limpiamente la cabeza y se dirige hacia la cola, una acción bastante familiar en el caballo. Pero hay muchos pintores de animales modernos que se pondrían a sí mismos algo de tarea para representarla con veracidad. En este y otros veinte detalles está claro que el artista había observado a los animales con cierto interés y presumiblemente con cierto placer. En ese sentido parecería que no sólo era un artista sino un naturalista; el tipo de naturalista que es realmente natural.
Ahora bien, es innecesario señalar, salvo de pasada, que no hay nada en absoluto en la atmósfera de esa cueva que sugiera la atmósfera sombría y pesimista de esa cueva periodística de los vientos, que sopla y brama a nuestro alrededor con innumerables ecos relativos al hombre de las cavernas. En la medida en que cualquier carácter humano puede ser insinuado por tales rastros del pasado, ese carácter humano es bastante humano e incluso humano. Ciertamente no es el ideal de un carácter inhumano, como la abstracción invocada en la ciencia popular. Cuando los novelistas y pedagogos y psicólogos de todo tipo hablan del hombre de las cavernas, nunca lo conciben en relación con algo que esté realmente en la caverna. Cuando el realista de la novela sexual escribe: "Chispas rojas bailaron en el cerebro de Dagmar Doubledick; sintió que el espíritu del hombre de las cavernas surgía en su interior", los lectores del novelista se sentirían muy decepcionados si Dagmar sólo se dedicara a hacer grandes dibujos de vacas en la pared del salón. Cuando el psicoanalista escribe a un paciente: "Los instintos sumergidos del hombre de las cavernas le impulsan sin duda a gratificar un impulso violento", no se refiere al impulso de pintar con acuarelas o de hacer estudios concienzudos de cómo balancea la cabeza el ganado cuando pasta. Sin embargo, sabemos a ciencia cierta que el hombre de las cavernas hacía estas cosas suaves e inocentes; y no tenemos ni la más mínima prueba de que hiciera ninguna de las cosas violentas y feroces. En otras palabras, el hombre de las cavernas tal y como se nos presenta comúnmente es simplemente un mito, o más bien un embrollo; porque un mito tiene al menos un esbozo imaginativo de verdad. Toda la forma actual de hablar es simplemente una confusión y un malentendido, que no se fundamenta en ningún tipo de prueba científica y que sólo se valora como excusa para un estado de ánimo muy moderno de anarquía. Si algún caballero quiere tirarse a una mujer, seguro que puede ser un canalla sin quitarle el carácter al hombre de las cavernas, del que no sabemos casi nada salvo lo que podemos deducir de unos cuantos cuadros inofensivos y agradables en una pared.
Pero este no es el punto sobre las imágenes o la moraleja particular que aquí se extrae de ellas. Esa moraleja es algo mucho más grande y simple, tan grande y simple que cuando se enuncie por primera vez sonará infantil. Y, en efecto, es en el sentido más elevado infantil; y por eso en este apólogo la he visto en cierto modo a través de los ojos de un niño. Es el mayor de todos los hechos a los que se enfrenta realmente el muchacho en la caverna; y es quizá demasiado grande para ser visto. Si el muchacho formaba parte del rebaño del sacerdote, cabe suponer que había sido educado en cierta cualidad de sentido común; ese sentido común que a menudo nos llega en forma de tradición. En ese caso, simplemente reconocería el trabajo del hombre primitivo como el trabajo de un hombre, interesante pero en modo alguno increíble por ser primitivo. Vería lo que había que ver; y no se vería tentado a ver lo que no había, por ninguna excitación evolutiva o especulación de moda. Si hubiera oído hablar de tales cosas, admitiría, por supuesto, que las especulaciones podían ser ciertas y no eran incompatibles con los hechos que sí lo eran. El artista puede haber tenido otra faceta en su carácter además de la que sólo ha dejado constancia en sus obras de arte. El hombre primitivo puede haber sentido placer tanto en golpear a las mujeres como en dibujar animales; todo lo que podemos decir es que los dibujos registran lo uno pero no lo otro. Puede ser cierto que cuando el hombre de las cavernas ha terminado de saltar sobre su madre, o su mujer según el caso, le guste oír el gorgoteo del arroyuelo, y también observar a los ciervos cuando bajan a beber al arroyo. Estas cosas no son imposibles, pero son irrelevantes. El sentido común del niño podría limitarse a aprender de los hechos lo que los hechos tienen que enseñar; y las imágenes de la cueva son casi todos los hechos que hay. Por lo que respecta a esas pruebas, el niño estaría justificado al suponer que un hombre había representado animales con roca y ocre rojo por la misma razón que él mismo tenía la costumbre de intentar representar animales con carbón y tiza roja. El hombre había dibujado un ciervo igual que el niño había dibujado un caballo; porque era divertido. El hombre había dibujado un ciervo con la cabeza girada igual que el niño había dibujado un cerdo con los ojos cerrados; porque era difícil. El niño y el hombre, siendo ambos humanos, estarían unidos por la hermandad de los hombres; y la hermandad de los hombres es aún más noble cuando salva el abismo de las edades que cuando sólo salva el abismo de las clases. Pero de todos modos no vería ninguna prueba del hombre de las cavernas del evolucionismo crudo; porque no hay ninguna que ver. Si alguien le dijera que todas las imágenes habían sido dibujadas por San Francisco de Asís por puro y santo amor a los animales, no habría nada en la caverna que lo contradijera.
De hecho, una vez conocí a una señora que sugirió medio en broma que la cueva era una guardería, en la que se ponía a los bebés para que estuvieran especialmente seguros, y que se dibujaban animales de colores en las paredes para divertirlos; de forma muy parecida a como los diagramas de elefantes y jirafas adornan una escuela infantil moderna. Y aunque esto no era más que una broma, llama la atención sobre algunas otras suposiciones que hacemos con demasiada facilidad. Las imágenes ni siquiera prueban que los hombres de las cavernas vivieran en cuevas, del mismo modo que el descubrimiento de una bodega en Balham (mucho después de que ese suburbio hubiera sido destruido por la ira humana o divina) no probaría que la clase media victoriana viviera enteramente bajo tierra. La cueva podría haber tenido un propósito especial como la bodega; podría haber sido un santuario religioso o un refugio en la guerra o el lugar de reunión de una sociedad secreta o todo tipo de cosas. Pero es muy cierto que su decoración artística tiene mucho más de la atmósfera de una guardería que de cualquiera de estas pesadillas de furia y miedo anárquicos. He concebido a un niño de pie en la cueva; y es fácil concebir a cualquier niño, moderno o inconmensurablemente remoto, haciendo un gesto vivo como si acariciara las bestias pintadas en la pared. En ese gesto hay una prefiguración, como veremos más adelante, de otra caverna y otro niño [es decir, Jesús].
Pero supongamos que el niño no hubiera sido enseñado por un sacerdote sino por un profesor, por uno de los profesores que simplifican la relación de los hombres y las bestias a una mera variación evolutiva. Supongamos que el chico se viera a sí mismo, con la misma sencillez y sinceridad, como un mero Mowgli que corre con la manada de la naturaleza y que es aproximadamente indistinguible del resto salvo por una variación relativa y reciente. ¿Cuál sería para él la lección más sencilla de aquel extraño libro ilustrado de piedra? Al fin y al cabo, se reduciría a esto: que había cavado muy hondo y encontrado el lugar donde un hombre había dibujado el dibujo de un reno. Pero cavaría mucho más hondo antes de encontrar el lugar donde un reno había dibujado a un hombre. Eso parece una perogrullada, pero en este sentido es realmente una verdad muy tremenda. Podría descender a profundidades impensables, podría hundirse en continentes hundidos tan extraños como estrellas remotas, podría encontrarse en el interior del mundo tan lejos de los hombres como el otro lado de la luna; podría ver en esos abismos fríos o terrazas colosales de piedra, trazadas en el tenue jeroglífico del fósil, las ruinas de dinastías perdidas de vida biológica, más parecidas a las ruinas de creaciones sucesivas y universos separados que a las etapas de la historia de uno solo. Encontraría el rastro de monstruos desarrollándose ciegamente en direcciones ajenas a toda nuestra imaginería común de pez y ave; tanteando y agarrando y tocando la vida con cada extravagante elongación de cuerno y lengua y tentáculo; haciendo crecer un bosque de fantásticas caricaturas de la garra y la aleta y el dedo. Pero en ninguna parte encontraría un dedo que hubiera trazado una línea significativa sobre la arena; en ninguna parte una garra que hubiera empezado siquiera a arañar la débil sugerencia de una forma. A todas luces, la cosa sería tan impensable en todas esas innumerables variaciones cósmicas de eones olvidados como lo sería en las bestias y aves que tenemos ante nuestros ojos El niño no esperaría verla más que ver al gato arañar en la pared una caricatura vengativa del perro. El sentido común infantil impediría al niño más evolucionado esperar ver algo así; sin embargo, en los rastros de los rudos y recién evolucionados antepasados de la humanidad habría visto exactamente eso. Seguramente le debe parecer extraño que hombres tan alejados de él estén tan cerca, y que bestias tan cercanas a él estén tan alejadas. Para su simplicidad debe parecerle al menos extraño que no pudiera encontrar ningún rastro del comienzo de ninguna arte entre ningún animal. Ésa es la lección más sencilla que se puede aprender en la caverna de los dibujos coloreados; sólo que es demasiado sencilla para ser aprendida. Es la simple verdad de que el hombre difiere de los brutos en especie y no en grado; y la prueba de ello está aquí; que suena a perogrullada decir que el hombre más primitivo hizo un dibujo de un mono y que suena a broma decir que el mono más inteligente hizo un dibujo de un hombre. Ha aparecido algo de división y desproporción; y es único. El arte es la firma del hombre.
Ésa es la clase de verdad simple con la que realmente debería comenzar una historia de los comienzos. El evolucionista se queda mirando en la caverna pintada las cosas que son demasiado grandes para ser vistas y demasiado simples para ser comprendidas. Intenta deducir todo tipo de otras cosas indirectas y dudosas de los detalles de los cuadros, porque no puede ver el significado primario del conjunto; deducciones delgadas y teóricas sobre la ausencia de religión o la presencia de superstición; sobre el gobierno tribal y la caza y los sacrificios humanos y Dios sabe qué más. En el próximo capítulo intentaré rastrear con un poco más de detalle la tan disputada cuestión sobre estos orígenes prehistóricos de las ideas humanas y especialmente de la idea religiosa. Aquí sólo tomo este único caso de la cueva como una especie de símbolo del tipo de verdad más simple con el que debería comenzar la historia. Cuando todo está dicho, el hecho principal que atestigua el registro de los hombres reno, junto con todos los demás registros, es que el hombre reno sabía dibujar y los renos no. Si el hombre de los renos era tan animal como el reno, era tanto más extraordinario que pudiera hacer lo que todos los demás animales no podían. Si era un producto ordinario del crecimiento biológico, como cualquier otra bestia o ave, entonces es tanto más extraordinario que no se pareciera en lo más mínimo a ninguna otra bestia o ave. Parece más sobrenatural como producto natural que como sobrenatural.
Pero he comenzado esta historia en la caverna, como la caverna de las especulaciones de Platón, porque es una especie de modelo del error de las introducciones y prefacios meramente evolutivos. Es inútil comenzar diciendo que todo fue lento y suave y una mera cuestión de desarrollo y grado. Pues en la materia llana como las imágenes no hay de hecho ni rastro de tal desarrollo o grado. Los monos no empezaron los dibujos y los hombres los terminaron; el Pithecanthropus no dibujó mal un reno y el Homo Sapiens lo dibujó bien. Los animales superiores no dibujaron retratos cada vez mejores; el perro no pintó mejor en su mejor época que en su mala época temprana como chacal; el caballo salvaje no era un impresionista y el caballo de carreras un postimpresionista. Todo lo que podemos decir de esta noción de reproducir las cosas en sombra o forma representativa es que no existe en ninguna parte de la naturaleza excepto en el hombre; y que ni siquiera podemos hablar de ello sin tratar al hombre como algo separado de la naturaleza. En otras palabras, todo tipo de historia sana debe comenzar con el hombre como hombre, una cosa absoluta y sola. Cómo llegó allí, o de hecho cómo llegó cualquier otra cosa, es cosa de teólogos y filósofos y científicos y no de historiadores. Pero una excelente prueba de este aislamiento y misterio es el asunto del impulso del arte. Esta criatura era realmente diferente de todas las demás, porque era un creador además de una criatura. Nada en ese sentido podía ser hecho a otra imagen que no fuera la imagen del hombre. Pero la verdad es tan cierta que, incluso en ausencia de cualquier creencia religiosa, debe asumirse en forma de algún principio moral o metafísico. En el próximo capítulo veremos cómo este principio se aplica a todas las hipótesis históricas y éticas evolucionistas ahora en boga; a los orígenes del gobierno tribal o la creencia mitológica. Pero el ejemplo más claro y conveniente para empezar es este popular de lo que el hombre de las cavernas hizo realmente en su cueva. Significa que de un modo u otro había aparecido algo nuevo en la noche cavernosa de la naturaleza, una mente que es como un espejo. Es como un espejo porque es realmente una cosa de reflexión. Es como un espejo porque sólo en ella pueden verse todas las demás formas como sombras brillantes en una visión. Sobre todo, es como un espejo porque es la única cosa de su clase. Otras cosas pueden parecerse a él o parecerse de diversas maneras; otras cosas pueden superarlo o superarse de diversas maneras; igual que en el mobiliario de una habitación una mesa puede ser redonda como un espejo o un armario puede ser más grande que un espejo. Pero el espejo es lo único que puede contenerlos a todos. El hombre es el microcosmos; el hombre es la medida de todas las cosas; el hombre es la imagen de Dios Éstas son las únicas lecciones reales que se pueden aprender en la cueva, y es hora de abandonarla por el camino abierto.