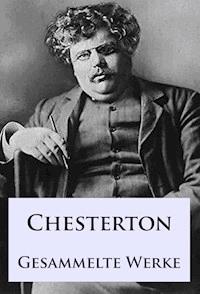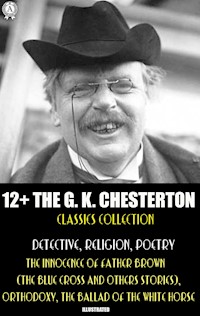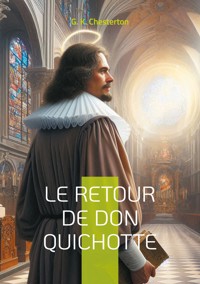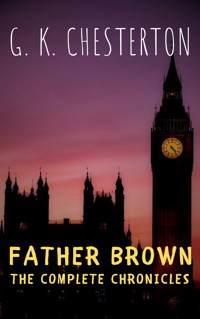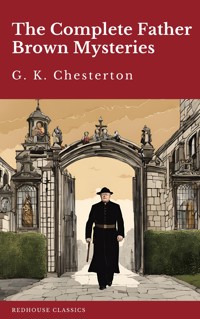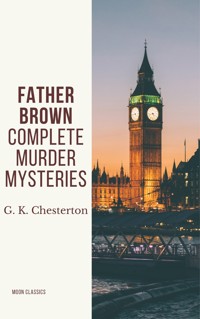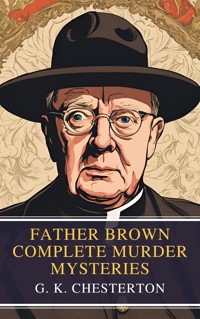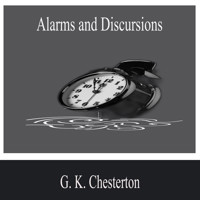3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Recién Traducido
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
"Las aventuras completas del padre Brown" es una colección de relatos de misterio protagonizados por el fraile católico y detective amateur, el padre Brown. Publicada por primera vez en 1910, esta obra destaca por su estilo narrativo incisivo y perspicaz, que combina el humor sutil con un profundo análisis psicológico, lo que la coloca en un contexto literario único al fusionar el género policíaco con reflexiones filosóficas sobre la naturaleza humana. Chesterton utiliza tramas ingeniosas donde el detective resuelve crímenes a menudo basándose en la comprensión de la humanidad más que en la evidencia física, planteando cuestiones sobre la moralidad y la redención. G.K. Chesterton, con su formación en filosofía y su aguda observación social, es un autor emblemático del siglo XX que se destacó por su versatilidad en diversos géneros, desde el ensayo hasta la poesía. Su fe católica y su crítica a la modernidad son evidentes en su obra, lo que le llevó a crear al padre Brown, un personaje que representa la sabiduría y la compasión en medio de la maldad. Esta serie no solo refleja la pluma ingeniosa de Chesterton, sino también su profundo entendimiento de la moralidad y la redención. Recomiendo "Las aventuras completas del padre Brown" a todo amante del misterio y la filosofía, ya que ofrece no solo intriga, sino también una reflexión sobre la condición humana que trasciende el mero entretenimiento. La riqueza de sus personajes y la complejidad de sus tramas hacen de esta obra un hito en la literatura de misterio que merece ser explorado.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Las aventuras completas del padre Brown
Índice
Omnibus Padre Brown
por
G.K. Chesterton
La inocencia del padre Brown
La Cruz Azul
Entre la cinta plateada de la mañana y la cinta verde reluciente del mar, el barco tocó Harwich y soltó un enjambre de gente como moscas, entre las que el hombre al que debíamos seguir no era en absoluto llamativo, ni quería serlo. No había nada notable en él, salvo un ligero contraste entre la alegría festiva de sus ropas y la gravedad oficial de su rostro. Su indumentaria incluía una ligera chaqueta gris pálido, un chaleco blanco y un sombrero de paja plateada con una cinta gris azulada. Su delgado rostro era oscuro por contraste y terminaba en una poblada barba negra de aspecto español que sugería una gorguera isabelina. Fumaba un cigarrillo con la seriedad de un ocioso. No había nada en él que indicara que la chaqueta gris encubría un revólver cargado, que el chaleco blanco encubría una tarjeta de policía o que el sombrero de paja encubría a uno de los intelectos más poderosos de Europa. Porque se trataba del mismísimo Valentin, el jefe de la policía de París y el investigador más famoso del mundo; y venía de Bruselas a Londres para realizar la mayor detención del siglo.
Flambeau estaba en Inglaterra. La policía de tres países había seguido por fin la pista del gran criminal, de Gante a Bruselas, de Bruselas al Gancho de Holanda; y se conjeturaba que aprovecharía de algún modo el desconocimiento y la confusión del Congreso Eucarístico, que se celebraba entonces en Londres. Probablemente viajaría como algún empleado o secretario menor relacionado con él; pero, por supuesto, Valentin no podía estar seguro; nadie podía estar seguro sobre Flambeau.
Hace ya muchos años que este coloso del crimen dejó repentinamente de mantener al mundo en vilo; y cuando cesó, como se dijo tras la muerte de Roland, hubo una gran quietud sobre la tierra. Pero en sus mejores días (me refiero, por supuesto, a sus peores) Flambeau era una figura tan escultural e internacional como el Kaiser. Casi todas las mañanas el periódico anunciaba que había escapado a las consecuencias de un crimen extraordinario cometiendo otro. Era un gascón de estatura gigantesca y audacia corporal; y se contaban las historias más salvajes de sus arrebatos de humor atlético; de cómo puso boca abajo al juge d'instruction y lo puso de cabeza, "para despejarle la mente"; de cómo corrió por la Rue de Rivoli con un policía bajo cada brazo. Hay que decir que su fantástica fuerza física la empleaba generalmente en esas escenas incruentas aunque indignas; sus verdaderos delitos eran sobre todo los de robo ingenioso y al por mayor. Pero cada uno de sus robos era casi un nuevo pecado, y daría para una historia por sí mismo. Fue él quien dirigió la gran Compañía Lechera Tirolesa de Londres, sin lecherías, ni vacas, ni carros, ni leche, pero con unos mil suscriptores. A éstos los atendía mediante la sencilla operación de trasladar las pequeñas latas de leche fuera de las puertas de la gente hasta las puertas de sus propios clientes. Fue él quien había mantenido una inexplicable y estrecha correspondencia con una joven cuya cartera entera fue interceptada, mediante el extraordinario truco de fotografiar sus mensajes infinitesimalmente pequeños en los portaobjetos de un microscopio. Sin embargo, una sencillez arrolladora marcó muchos de sus experimentos. Se dice que una vez repintó todos los números de una calle en plena noche sólo para desviar a un viajero hacia una trampa. Es bastante cierto que inventó un buzón-pilar portátil, que colocaba en las esquinas de los suburbios tranquilos con la posibilidad de que los extraños dejaran caer en él sus giros postales. Por último, era conocido por ser un acróbata asombroso; a pesar de su enorme figura, podía saltar como un saltamontes y fundirse en las copas de los árboles como un mono. De ahí que el gran Valentin, cuando partió en busca de Flambeau, fuera perfectamente consciente de que sus aventuras no terminarían cuando lo hubiera encontrado.
Pero, ¿cómo iba a encontrarlo? Sobre esto las ideas del gran Valentin estaban aún en proceso de asentamiento.
Había una cosa que Flambeau, con toda su destreza para disfrazarse, no podía disimular, y era su singular estatura. Si el rápido ojo de Valentin hubiera captado a una manzanera alta, a un granadero alto o incluso a una duquesa tolerablemente alta, podría haberlos detenido en el acto. Pero a lo largo de su tren no había nadie que pudiera ser un Flambeau disfrazado, igual que un gato no podría ser una jirafa disfrazada. Sobre la gente del barco ya se había dado por satisfecho; y las personas recogidas en Harwich o durante el viaje se limitaban con certeza a seis. Había un funcionario de ferrocarril bajito que viajaba hasta la terminal, tres hortelanos bastante bajitos recogidos dos estaciones después, una señora viuda muy bajita que subía desde un pueblecito de Essex y un sacerdote católico romano muy bajito que subía desde un pueblecito de Essex. Cuando llegó el último caso, Valentin se dio por vencido y casi se echó a reír. El pequeño sacerdote era la esencia de esos pisos orientales; tenía una cara tan redonda y apagada como una bola de masa de Norfolk; tenía los ojos tan vacíos como el Mar del Norte; llevaba varios paquetes de papel de estraza, que era totalmente incapaz de recoger. Sin duda, el Congreso Eucarístico había succionado de su estancamiento local a muchas criaturas de este tipo, ciegas e indefensas, como topos desenterrados. Valentin era un escéptico al estilo severo de Francia, y no podía sentir amor por los sacerdotes. Pero podía sentir compasión por ellos, y éste podría haber provocado compasión en cualquiera. Tenía un paraguas grande y raído, que se le caía constantemente al suelo. No parecía saber cuál era el extremo correcto de su billete de vuelta. Explicaba con una sencillez de becerro de luna a todo el mundo en el vagón que tenía que tener cuidado, porque llevaba algo de plata auténtica "con piedras azules" en uno de sus paquetes de papel de estraza. Su pintoresca mezcla de llaneza de Essex con santa sencillez divirtió continuamente al francés hasta que el cura llegó (de alguna manera) a Tottenham con todos sus paquetes, y volvió a por su paraguas. Cuando hizo esto último, Valentin tuvo incluso la bondad de advertirle que no se hiciera cargo de la plata contándoselo a todo el mundo. Pero, hablara con quien hablara, Valentin mantenía el ojo abierto en busca de otra persona; buscaba con fijeza a cualquiera, rico o pobre, hombre o mujer, que midiera más de un metro ochenta; pues Flambeau lo sobrepasaba en diez centímetros.
Sin embargo, se apeó en Liverpool Street, muy concienzudamente seguro de no haber pasado por alto al criminal hasta el momento. Luego se dirigió a Scotland Yard para regularizar su situación y disponer de ayuda en caso de necesidad; después encendió otro cigarrillo y se fue a dar un largo paseo por las calles de Londres. Mientras caminaba por las calles y plazas más allá de Victoria, se detuvo de repente y se paró. Era una plaza pintoresca y tranquila, muy típica de Londres, llena de una quietud accidental. Las casas altas y planas de alrededor parecían a la vez prósperas y deshabitadas; el cuadrado de arbustos del centro parecía tan desierto como un verde islote del Pacífico. Uno de los cuatro lados era mucho más alto que el resto, como una tarima; y la línea de este lado estaba rota por uno de los admirables accidentes de Londres: un restaurante que parecía haberse extraviado del Soho. Era un objeto irrazonablemente atractivo, con plantas enanas en macetas y largas persianas a rayas de color amarillo limón y blanco. Se alzaba especialmente por encima de la calle y, al modo habitual de Londres, un tramo de escalones desde la calle subía hasta la puerta principal casi como una escalera de incendios subiría hasta la ventana de un primer piso. Valentin se quedó fumando delante de las persianas blancas y amarillas y las contempló largamente.
Lo más increíble de los milagros es que ocurren. Unas nubes en el cielo sí se juntan en la forma fija de un ojo humano. Un árbol sí se levanta en el paisaje de un viaje dudoso con la forma exacta y elaborada de una nota de interrogación. Yo mismo he visto ambas cosas en los últimos días. Nelson sí muere en el instante de la victoria; y un hombre llamado Williams sí asesina bastante accidentalmente a un hombre llamado Williamson; parece una especie de infanticidio. En resumen, hay en la vida un elemento de coincidencia duende que la gente que se fija en lo prosaico puede pasar por alto perpetuamente. Como bien se ha expresado en la paradoja de Poe, la sabiduría debe contar con lo imprevisto.
Aristide Valentin era insondablemente francés; y la inteligencia francesa es especial y únicamente inteligencia. No era "una máquina de pensar"; porque ésa es una frase descerebrada del fatalismo y el materialismo modernos. Una máquina sólo es una máquina porque no puede pensar. Pero era un hombre pensante y un hombre sencillo al mismo tiempo. Todos sus maravillosos éxitos, que parecían prestidigitación, los había conseguido con una lógica laboriosa, con un pensamiento francés claro y corriente. Los franceses electrizan el mundo no iniciando ninguna paradoja, lo electrizan llevando a cabo una perogrullada. Llevan una perogrullada tan lejos como en la Revolución Francesa. Pero precisamente porque Valentin entendía la razón, entendía los límites de la razón. Sólo un hombre que no sabe nada de motores habla de automovilismo sin gasolina; sólo un hombre que no sabe nada de razón habla de razonamiento sin unos primeros principios fuertes e indiscutibles. En este caso no tenía unos primeros principios sólidos. Se había perdido a Flambeau en Harwich; y si estaba en Londres, podía ser cualquier cosa, desde un alto vagabundo en Wimbledon Common hasta un alto tostador en el Hôtel Métropole. En semejante estado de desnudez, Valentin tenía una visión y un método propios.
En tales casos contaba con lo imprevisto. En tales casos, cuando no podía seguir el tren de lo razonable, seguía fría y cuidadosamente el tren de lo irrazonable. En lugar de ir a los lugares adecuados -bancos, comisarías, puntos de encuentro-, iba sistemáticamente a los lugares equivocados; llamaba a todas las casas vacías, daba la vuelta a todos los callejones sin salida, subía por todas las callejuelas bloqueadas con basura, daba vueltas a todas las medialunas que le desviaban inútilmente del camino. Defendió este disparatado rumbo con bastante lógica. Decía que si uno tenía una pista era el peor camino; pero si no tenía ninguna pista era el mejor, porque existía la posibilidad de que cualquier rareza que llamara la atención del perseguidor fuera la misma que había llamado la atención del perseguido. En algún lugar debe empezar un hombre, y más vale que sea justo donde otro hombre podría detenerse. Algo en aquella escalinata que subía a la tienda, algo en la quietud y lo pintoresco del restaurante, despertó toda la rara fantasía romántica del detective y le hizo decidirse a atacar al azar. Subió los escalones y, sentándose en una mesa junto a la ventana, pidió una taza de café solo.
Era media mañana y no había desayunado; la ligera hojarasca de otros desayunos estaba sobre la mesa para recordarle su hambre; y añadiendo un huevo escalfado a su pedido, procedió musitando a echar un poco de azúcar blanco en su café, pensando todo el tiempo en Flambeau. Recordó cómo Flambeau había escapado, una vez por unas tijeras de uñas, y otra por una casa en llamas; una vez teniendo que pagar una carta sin franquear, y otra consiguiendo que la gente mirara por un telescopio un cometa que podía destruir el mundo. Pensaba que su cerebro de detective era tan bueno como el del criminal, lo cual era cierto. Pero era plenamente consciente de la desventaja. "El criminal es el artista creador; el detective sólo el crítico", dijo con una sonrisa amarga, y se llevó la taza de café a los labios lentamente, y la bajó muy deprisa. Le había echado sal.
Miró el recipiente del que había salido el polvo plateado; era sin duda un azucarero; tan inequívocamente destinado al azúcar como una botella de champán al champán. Se preguntó por qué guardarían sal en él. Miró a ver si había más recipientes ortodoxos. Sí; había dos saleros bastante llenos. Quizá había alguna especialidad en el condimento de los saleros. Lo probó; era azúcar. Luego miró alrededor del restaurante con un renovado aire de interés, para ver si había algún otro rastro de ese singular gusto artístico que pone el azúcar en los saleros y la sal en el azucarero. Salvo por una extraña salpicadura de algún líquido oscuro en una de las paredes empapeladas de blanco, todo el lugar parecía pulcro, alegre y corriente. Tocó la campana para llamar al camarero.
Cuando aquel funcionario se apresuró a subir, con el pelo alborotado y los ojos algo desorbitados a aquella hora tan temprana, el detective (que no carecía de aprecio por las formas más sencillas del humor) le pidió que probara el azúcar y comprobara si estaba a la altura de la alta reputación del hotel. El resultado fue que el camarero bostezó de repente y se despertó.
"¿Les gasta esta delicada broma a sus clientes todas las mañanas?", preguntó Valentin. "¿Cambiar la sal y el azúcar nunca le parece una broma?".
El camarero, cuando esta ironía se hizo más clara, le aseguró tartamudeando que ciertamente el establecimiento no tenía tal intención; debía tratarse de un error de lo más curioso. Cogió el azucarero y lo miró; cogió el salero y lo miró, con el rostro cada vez más desconcertado. Por fin se excusó bruscamente y, alejándose a toda prisa, regresó a los pocos segundos con el propietario. El propietario también examinó el azucarero y luego el salero; el propietario también parecía desconcertado.
De repente, el camarero pareció volverse inarticulado con un torrente de palabras.
"Creo", tartamudeó con impaciencia, "creo que son esos dos clérigos".
"¿Qué dos clérigos?"
"Los dos clérigos", dijo el camarero, "que tiraron sopa a la pared".
"¿Tiraron sopa a la pared?", repitió Valentin, sintiendo que debía tratarse de alguna singular metáfora italiana.
"Sí, sí", dijo excitado el camarero, y señaló la salpicadura oscura sobre el papel blanco; "la tiraron allí, en la pared".
Valentin dirigió su pregunta al propietario, que acudió en su ayuda con informes más completos.
"Sí, señor", dijo, "es muy cierto, aunque supongo que no tiene nada que ver con el azúcar y la sal. Dos clérigos entraron y tomaron sopa aquí muy temprano, en cuanto bajaron las persianas. Los dos eran gente muy tranquila y respetable; uno de ellos pagó la cuenta y salió; el otro, que parecía un cochero más lento del todo, estuvo unos minutos más recogiendo sus cosas. Pero al final se fue. Sólo que, en el instante antes de pisar la calle, cogió deliberadamente su taza, que sólo había vaciado a medias, y tiró la sopa de un manotazo contra la pared. Yo mismo estaba en la trastienda, y también el camarero; así que sólo pude salir corriendo a tiempo para encontrar la pared salpicada y la tienda vacía. No hizo ningún daño en particular, pero fue un descaro confuso; e intenté alcanzar a los hombres en la calle. Pero estaban demasiado lejos; sólo me di cuenta de que habían doblado la siguiente esquina hacia Carstairs Street".
El detective estaba en pie, con el sombrero colocado y el bastón en la mano. Ya había decidido que en la oscuridad universal de su mente sólo podía seguir al primer dedo extraño que señalara; y este dedo era bastante extraño. Pagando su cuenta y cerrando las puertas de cristal tras de sí, pronto estaba girando hacia la otra calle.
Fue una suerte que incluso en momentos tan febriles su ojo fuera frío y rápido. Algo en la fachada de una tienda pasó a su lado como un simple destello; sin embargo, volvió a mirarlo. La tienda era una popular frutería y verdulería, con un despliegue de mercancías expuestas al aire libre y claramente etiquetadas con sus nombres y precios. En los dos compartimentos más destacados había dos montones, de naranjas y de nueces respectivamente. Sobre el montón de nueces había un trozo de cartón, en el que estaba escrito con tiza azul y en negrita: "Las mejores naranjas mandarinas, dos por penique". Sobre las naranjas estaba la descripción igualmente clara y exacta: "Las mejores nueces de Brasil, 4d. la libra". M. Valentin miró estos dos carteles y le pareció que ya se había encontrado antes con esta forma tan sutil de humor, y eso hacía poco tiempo. Llamó la atención del frutero de cara roja, que miraba más bien hoscamente de un lado a otro de la calle, sobre esta inexactitud en sus anuncios. El frutero no dijo nada, pero colocó bruscamente cada tarjeta en su sitio. El detective, apoyado elegantemente en su bastón, siguió escrutando la tienda. Por fin dijo: "Disculpe mi aparente irrelevancia, mi buen señor, pero me gustaría hacerle una pregunta sobre psicología experimental y la asociación de ideas."
El tendero, con el rostro enrojecido, le miró con ojos de amenaza; pero él continuó alegremente, balanceando su bastón: "¿Por qué", prosiguió, "dos billetes mal colocados en una frutería son como un sombrero de pala que ha venido a Londres de vacaciones? O, en caso de que no me aclare, ¿cuál es la asociación mística que conecta la idea de nueces marcadas como naranjas con la de dos clérigos, uno alto y el otro bajo?".
Los ojos del comerciante se le salieron de las órbitas como los de un caracol; por un instante pareció realmente a punto de lanzarse sobre el desconocido. Al final tartamudeó enfadado: "No sé qué tiene que ver usted con esto, pero si es uno de sus amigos, puede decirles de mi parte que les partiré sus tontas cabezas, parsons o no parsons, si vuelven a alterar mis manzanas".
"¿De verdad?" preguntó el detective, con gran simpatía. "¿Molestaron sus manzanas?"
"Uno de ellos lo hizo", dijo el acalorado tendero; "las hizo rodar por toda la calle. Habría cogido al tonto de no ser porque tuve que recogerlas".
"¿Por dónde se fueron esos parsons?", preguntó Valentin.
"Por esa segunda calle a mano izquierda, y luego al otro lado de la plaza", dijo el otro con prontitud.
"Gracias", respondió Valentin, y desapareció como un hada. Al otro lado de la segunda plaza encontró a un policía, y le dijo: "Es urgente, agente; ¿ha visto a dos clérigos con sombreros de pala?".
El policía empezó a reírse pesadamente. "Sí, señor; y si me lo permite, uno de ellos estaba borracho. Se paró en medio de la carretera que desconcertaba a aquel..."
"¿Por dónde se fueron?", espetó Valentin.
"Tomaron uno de esos autobuses amarillos de allí", respondió el hombre; "los que van a Hampstead".
Valentin mostró su tarjeta oficial y dijo muy rápidamente: "Llame a dos de sus hombres para que vengan conmigo en su persecución", y cruzó la calle con una energía tan contagiosa que el pesado policía se sintió movido a una obediencia casi ágil. En un minuto y medio, al detective francés se le unieron en la acera de enfrente un inspector y un hombre de paisano.
"Bien, señor", empezó el primero, con sonriente importancia, "¿y qué puede...?".
Valentin señaló de repente con su bastón. "Se lo diré en la parte superior de ese ómnibus", dijo, y se lanzó y esquivó a través de la maraña del tráfico. Cuando los tres se hundieron jadeantes en los asientos superiores del vehículo amarillo, el inspector dijo: "Podríamos ir cuatro veces más rápido en taxi".
"Muy cierto", replicó plácidamente su líder, "si tan sólo tuviéramos una idea de adónde vamos".
"Bueno, ¿adónde van?", preguntó el otro, con la mirada fija.
Valentin fumó con el ceño fruncido durante unos segundos; luego, quitándose el cigarrillo, dijo: "Si sabes lo que hace un hombre, ponte delante de él; pero si quieres adivinar lo que hace, mantente detrás de él. Desvíese cuando él se desvíe; deténgase cuando él se detenga; viaje tan despacio como él. Entonces podrá ver lo que él vio y podrá actuar como él actuó. Todo lo que podemos hacer es mantener los ojos bien abiertos por si vemos algo raro".
"¿A qué clase de cosa extraña se refiere?", preguntó el inspector.
"Cualquier tipo de cosa extraña", respondió Valentin, y recayó en un obstinado silencio.
El ómnibus amarillo se arrastró por las carreteras del norte durante lo que parecieron horas y horas; el gran detective no quiso dar más explicaciones, y quizás sus ayudantes sintieron una silenciosa y creciente duda de su recado. Quizá, también, sintieron un silencioso y creciente deseo de almorzar, pues las horas se arrastraban mucho más allá de la hora normal del almuerzo, y las largas carreteras de los suburbios del norte de Londres parecían dispararse longitud tras longitud como un telescopio infernal. Era uno de esos viajes en los que un hombre siente perpetuamente que por fin ha llegado al fin del universo, y luego descubre que sólo ha llegado al principio de Tufnell Park. Londres se apagaba en tabernas arrastradas y matorrales lúgubres, y luego volvía a nacer, inexplicablemente, en calles altas resplandecientes y hoteles descarados. Era como atravesar trece ciudades vulgares separadas, todas rozándose. Pero aunque el crepúsculo invernal amenazaba ya la carretera que tenían por delante, el detective parisino seguía sentado en silencio y vigilante, observando la fachada de las calles que se deslizaban a ambos lados. Para cuando hubieron dejado atrás Camden Town, los policías estaban casi dormidos; al menos, dieron algo parecido a un respingo cuando Valentin se incorporó de un salto, golpeó con una mano en el hombro de cada hombre y gritó al conductor que se detuviera.
Bajaron dando tumbos los escalones hasta la carretera sin darse cuenta de por qué se habían descolocado; cuando miraron a su alrededor en busca de iluminación, encontraron a Valentin señalando triunfalmente con el dedo hacia una ventana situada en el lado izquierdo de la carretera. Era una ventana grande, que formaba parte de la larga fachada de un dorado y palaciego bar de copas; era la parte reservada para cenas respetables, y llevaba la etiqueta "Restaurante". Esta ventana, como todas las demás a lo largo de la fachada del hotel, era de cristal esmerilado y figurado; pero en medio de ella había un gran aplastamiento negro, como una estrella en el hielo.
"Por fin nuestra pista", gritó Valentin, agitando su bastón; "el lugar con la ventana rota".
"¿Qué ventana? ¿Qué taco?", preguntó su ayudante principal. "¿Por qué, qué prueba hay de que esto tenga algo que ver con ellos?"
Valentin casi rompe su vara de bambú de rabia.
"¡Pruebas!", gritó. "¡Santo Dios! ¡El hombre está buscando pruebas! Por supuesto, las probabilidades son de veinte a una de que no tenga nada que ver con ellos. Pero, ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿No ve que debemos seguir una posibilidad descabellada o irnos a casa a dormir?" Entró a golpes en el restaurante, seguido por sus compañeros, y pronto se sentaron a almorzar tarde en una mesita, y contemplaron desde dentro la estrella de cristales rotos. No es que fuera muy informativo para ellos incluso entonces.
"Le han roto la ventana, por lo que veo", dijo Valentin al camarero mientras pagaba la cuenta.
"Sí, señor", respondió el ayudante, inclinándose afanosamente sobre el cambio, al que Valentin añadió en silencio una enorme propina. El camarero se enderezó con leve pero inconfundible animación.
"Ah, sí, señor", dijo. "Una cosa muy rara, eso, señor".
"¿Ah, sí?" Cuéntenoslo", dijo el detective con despreocupada curiosidad.
"Bueno, entraron dos caballeros de negro", dijo el camarero; "dos de esos párrocos extranjeros que andan por ahí. Tomaron un pequeño almuerzo barato y tranquilo, y uno de ellos lo pagó y salió. El otro iba a salir para reunirse con él cuando volví a mirar mi cambio y descubrí que me había pagado más de tres veces de más. 'Toma', le dije al tipo que ya casi había salido por la puerta, 'has pagado demasiado'. 'Oh,' dice, muy tranquilo, '¿lo hemos hecho?' 'Sí,' le digo, y cojo la factura para enseñársela. Bueno, eso fue un aldabonazo".
"¿Qué quieres decir?", preguntó su interlocutor.
"Bueno, habría jurado sobre siete Biblias que había puesto 4s. en ese billete. Pero ahora vi que había puesto 14s., tan claro como la pintura".
"¿Y bien?", gritó Valentin, moviéndose lentamente, pero con los ojos encendidos, "¿y entonces?".
"El párroco en la puerta dice todo sereno: 'Siento confundir sus cuentas, pero pagará la ventana'. '¿Qué ventana?' le digo. 'La que voy a romper', dice, y rompió el bendito cristal con su paraguas".
Los tres preguntones lanzaron una exclamación; y el inspector dijo en voz baja: "¿Vamos detrás de locos fugados?". El camarero prosiguió con cierto gusto la ridícula historia:
"Me quedé tan boquiabierto por un segundo que no pude hacer nada. El hombre salió del local y se reunió con su amigo a la vuelta de la esquina. Luego subieron tan rápido por la calle Bullock que no pude alcanzarles, aunque corrí alrededor de los bares para hacerlo".
"Calle Bullock," dijo el detective, y recorrió esa vía tan rápidamente como la extraña pareja a la que perseguía.
Su viaje les llevaba ahora a través de vías de ladrillo desnudo como túneles; calles con pocas luces e incluso con pocas ventanas; calles que parecían construidas a partir de las espaldas en blanco de todo y por todas partes. El crepúsculo se hacía cada vez más profundo y ni siquiera a los policías londinenses les resultaba fácil adivinar en qué dirección exacta estaban pisando. El inspector, sin embargo, estaba bastante seguro de que acabarían dando con alguna parte de Hampstead Heath. De repente, una abultada ventana iluminada por gas rompió el crepúsculo azul como una linterna de diana; y Valentin se detuvo un instante ante una pequeña y chillona tienda de golosinas. Tras un instante de vacilación entró; se paró entre los llamativos colores de la confitería con toda gravedad y compró trece cigarros de chocolate con cierto cuidado. Estaba claramente preparando una apertura; pero no la necesitaba.
Una joven angulosa y anciana de la tienda había contemplado su elegante aspecto con una indagación meramente automática; pero cuando vio la puerta tras él bloqueada con el uniforme azul del inspector, sus ojos parecieron despertarse.
"Oh", dijo, "si ha venido por ese paquete, ya lo he enviado".
"¿Paquete?", repitió Valentin; y fue su turno de mirar inquisitivamente.
"Me refiero al paquete que dejó el caballero-el caballero clérigo".
"Por el amor de Dios", dijo Valentin, inclinándose hacia delante con su primera confesión real de impaciencia, "por el amor de Dios díganos qué pasó exactamente".
"Bueno", dijo la mujer un poco dubitativa, "los clérigos entraron hace una media hora y compraron unos caramelos de menta y hablaron un poco, y luego se marcharon hacia el Brezo. Pero un segundo después, uno de ellos volvió corriendo a la tienda y dijo: '¡He dejado un paquete! Bueno, miré por todas partes y no pude ver ninguno; así que me dijo: 'No importa; pero si apareciera, por favor, envíelo por correo a esta dirección', y me dejó la dirección y un chelín por las molestias. Y efectivamente, aunque pensé que había buscado por todas partes, encontré que había dejado un paquete de papel marrón, así que lo envié por correo al lugar que me dijo. Ahora no recuerdo la dirección; era en algún lugar de Westminster. Pero como la cosa parecía tan importante, pensé que tal vez la policía se había enterado".
"Así es", dijo Valentin brevemente. "¿Está Hampstead Heath cerca de aquí?"
"Siga recto durante quince minutos", dijo la mujer, "y llegará directamente al descampado". Valentin salió de la tienda y empezó a correr. Los otros detectives le siguieron a trote renuente.
La calle que enhebraron era tan estrecha y cerrada por las sombras que cuando salieron inesperadamente al vacío cielo común y vasto se sobresaltaron al encontrar la tarde todavía tan clara y luminosa. Una cúpula perfecta de color verde pavo real se hundía en el oro entre los árboles ennegrecidos y las oscuras distancias violetas. El resplandeciente tinte verde era lo bastante profundo como para distinguir en puntos de cristal una o dos estrellas. Todo lo que quedaba de la luz del día se extendía en un brillo dorado por el borde de Hampstead y esa popular hondonada que se llama el Valle de la Salud. Los veraneantes que deambulan por esta región no se habían dispersado del todo; unas cuantas parejas estaban sentadas sin forma en los bancos; y aquí y allá una niña lejana aún chillaba en uno de los columpios. La gloria del cielo se profundizaba y oscurecía en torno a la sublime vulgaridad del hombre; y de pie en la ladera y mirando a través del valle, Valentín contempló lo que buscaba.
Entre los grupos negros y que se rompían en aquella distancia había uno especialmente negro que no se rompía: un grupo de dos figuras vestidas clericalmente. Aunque parecían tan pequeñas como insectos, Valentin pudo ver que una de ellas era mucho más pequeña que la otra. Aunque el otro tenía la inclinación de un estudiante y un porte discreto, pudo ver que el hombre superaba con creces el metro ochenta de altura. Cerró los dientes y avanzó, haciendo girar su bastón con impaciencia. Para cuando había disminuido sustancialmente la distancia y ampliado las dos figuras negras como en un vasto microscopio, había percibido algo más; algo que le sobresaltó y que, sin embargo, había esperado de algún modo. Fuera quien fuera el sacerdote alto, no cabía duda alguna sobre la identidad del bajo. Era su amigo del tren de Harwich, el pequeño y rechoncho cura de Essex a quien había advertido sobre sus paquetes de papel marrón.
Ahora, en lo que a esto se refería, todo encajaba por fin y de forma suficientemente racional. Valentín se había enterado por sus indagaciones de aquella mañana de que un tal padre Brown de Essex traía una cruz de plata con zafiros, una reliquia de considerable valor, para mostrarla a algunos de los sacerdotes extranjeros presentes en el congreso. Se trataba sin duda de la "plata con piedras azules"; y el padre Brown era sin duda el verduguillo del tren. Ahora bien, no había nada de maravilloso en el hecho de que lo que Valentin había averiguado lo hubiera averiguado también Flambeau; Flambeau lo averiguaba todo. Tampoco había nada maravilloso en el hecho de que cuando Flambeau oyera hablar de una cruz de zafiro intentara robarla; eso era lo más natural de toda la historia natural. Y desde luego no había nada de maravilloso en el hecho de que Flambeau se saliera con la suya con una oveja tan tonta como el hombre del paraguas y los paquetes. Era el tipo de hombre al que cualquiera podría llevar de la mano hasta el Polo Norte; no era de extrañar que un actor como Flambeau, vestido como otro cura, pudiera conducirlo hasta Hampstead Heath. Hasta aquí el crimen parecía suficientemente claro; y mientras el detective compadecía al sacerdote por su impotencia, casi despreciaba a Flambeau por condescender con una víctima tan crédula. Pero cuando Valentin pensó en todo lo que había ocurrido entre medias, en todo lo que le había llevado a su triunfo, se devanó los sesos buscando la más mínima rima o razón en ello. ¿Qué tenía que ver el robo de una cruz azul y plata a un cura de Essex con tirar sopa al papel pintado? ¿Qué tenía que ver con llamar naranjas a las nueces, o con pagar las ventanas primero y romperlas después? Había llegado al final de su persecución; sin embargo, de alguna manera se había perdido la mitad de ella. Cuando fallaba (lo que ocurría pocas veces), por lo general había captado la pista, pero sin embargo no había dado con el criminal. Aquí había captado al criminal, pero seguía sin captar la pista.
Las dos figuras que seguían se arrastraban como moscas negras por el enorme contorno verde de una colina. Evidentemente estaban sumidos en una conversación y quizá no se daban cuenta de adónde se dirigían; pero sin duda se dirigían a las alturas más agrestes y silenciosas del Brezal. A medida que sus perseguidores se acercaban a ellos, éstos tuvieron que recurrir a las actitudes poco decorosas del acechador de ciervos, agazaparse detrás de grupos de árboles e incluso arrastrarse postrados en la hierba profunda. Gracias a estas desgarbadas ingenuidades, los cazadores llegaron incluso a acercarse lo suficiente a la presa como para oír el murmullo de la discusión, pero no se podía distinguir más palabra que la de "razón", que se repetía con frecuencia en una voz aguda y casi infantil. Una vez superado un abrupto declive del terreno y una densa maraña de matorrales, los detectives perdieron realmente a las dos figuras que seguían. No volvieron a encontrar el rastro durante unos angustiosos diez minutos, y entonces éste les condujo alrededor de la cresta de una gran cúpula de colina que dominaba un anfiteatro de ricos y desolados paisajes al atardecer. Bajo un árbol, en este lugar imponente pero descuidado, había un viejo y destartalado asiento de madera. En este asiento estaban sentados los dos sacerdotes que seguían hablando seriamente. El magnífico verde y el dorado todavía se aferraban al horizonte que se oscurecía; pero la cúpula de arriba se estaba convirtiendo lentamente de verde pavo real a azul pavo real, y las estrellas se desprendían cada vez más como joyas sólidas. Haciendo un gesto mudo a sus seguidores, Valentin se las arregló para arrastrarse hasta detrás del gran árbol ramificado y, de pie allí, en un silencio sepulcral, escuchó por primera vez las palabras de los extraños sacerdotes.
Después de haber escuchado durante un minuto y medio, le asaltó una duda diabólica. Tal vez había arrastrado a los dos policías ingleses a los yermos de un brezal nocturno con un recado no más cuerdo que buscar higos en sus cardos. Porque los dos sacerdotes hablaban exactamente como sacerdotes, piadosamente, con erudición y ocio, sobre los enigmas más aéreos de la teología. El pequeño sacerdote de Essex hablaba más sencillamente, con su cara redonda vuelta hacia las estrellas que se fortalecían; el otro hablaba con la cabeza inclinada, como si ni siquiera fuera digno de mirarlas. Pero no podría haberse oído una conversación clerical más inocente en ningún blanco claustro italiano ni en ninguna negra catedral española.
Lo primero que oyó fue la cola de una de las frases del padre Brown, que terminaba: "... lo que realmente querían decir en la Edad Media con que los cielos son incorruptibles".
El sacerdote más alto inclinó la cabeza y dijo:
"Ah, sí, estos infieles modernos apelan a su razón; pero ¿quién puede mirar esos millones de mundos y no sentir que bien puede haber universos maravillosos por encima de nosotros en los que la razón es totalmente irracional?".
"No", dijo el otro sacerdote; "la razón siempre es razonable, incluso en el último limbo, en la frontera perdida de las cosas. Sé que la gente acusa a la Iglesia de rebajar la razón, pero es justo al revés. Sola en la tierra, la Iglesia hace que la razón sea realmente suprema. Sola en la tierra, la Iglesia afirma que Dios mismo está obligado por la razón".
El otro sacerdote levantó su rostro austero hacia el cielo cubierto de lentejuelas y dijo:
"Sin embargo, ¿quién sabe si en ese universo infinito...?"
"Sólo infinito físicamente", dijo el pequeño sacerdote, girando bruscamente en su asiento, "no infinito en el sentido de escapar a las leyes de la verdad".
Valentin, detrás de su árbol, se rasgaba las uñas con furia silenciosa. Casi le parecía oír las risitas de los detectives ingleses a los que había traído hasta allí en una fantástica conjetura sólo para escuchar los cotilleos metafísicos de dos apacibles viejos párrocos. En su impaciencia perdió la respuesta igualmente elaborada del alto clérigo, y cuando volvió a escuchar era de nuevo el padre Brown quien hablaba:
"La razón y la justicia agarran la estrella más remota y solitaria. Mire esas estrellas. ¿No parecen diamantes y zafiros solitarios? Bien, puede imaginar cualquier locura botánica o geológica que le plazca. Piense en bosques de adamante con hojas de brillantes. Piense que la luna es una luna azul, un único zafiro elefantino. Pero no piense que toda esa frenética astronomía supondría la menor diferencia para la razón y la justicia de la conducta. En llanuras de ópalo, bajo acantilados recortados de perla, aún encontraría un tablón de anuncios: 'No robarás'".
Valentin estaba a punto de levantarse de su actitud rígida y agazapada y alejarse lo más suavemente posible, abatido por la única gran locura de su vida. Pero algo en el propio silencio del alto sacerdote le hizo detenerse hasta que éste habló. Cuando por fin habló, lo hizo con sencillez, con la cabeza inclinada y las manos sobre las rodillas:
"Bien, creo que otros mundos pueden quizás elevarse más allá de nuestra razón. El misterio del cielo es insondable, y por mi parte sólo puedo inclinar la cabeza".
Luego, con la frente aún inclinada y sin cambiar ni un ápice su actitud o su voz, añadió:
"Entregue esa cruz de zafiro que tiene, ¿quiere? Estamos solos aquí, y podría hacerte pedazos como a una muñeca de paja".
La voz y la actitud totalmente inalteradas añadieron una extraña violencia a aquel chocante cambio de discurso. Pero el guardián de la reliquia sólo pareció girar la cabeza una mínima sección del compás. Parecía tener aún un rostro algo insensato vuelto hacia las estrellas. Tal vez no había comprendido. O, tal vez, lo había entendido y se había quedado rígido de terror.
"Sí", dijo el alto sacerdote, con la misma voz baja y la misma postura inmóvil, "sí, soy Flambeau".
Luego, tras una pausa, dijo:
"Venga, ¿quiere darme esa cruz?"
"No", dijo el otro, y el monosílabo tenía un sonido extraño.
Flambeau se despojó de repente de todas sus pretensiones pontificales. El gran ladrón se reclinó en su asiento y rió grave pero largamente.
"No", gritó, "no me lo darás, orgulloso prelado. No me lo darás, pequeño simplón célibe. ¿Te digo por qué no me lo darás? Porque ya lo tengo en mi propio bolsillo".
El pequeño hombre de Essex giró lo que parecía un rostro aturdido en el crepúsculo, y dijo, con el tímido afán de "El Secretario Privado":
"¿Está-seguro?"
Flambeau gritó de alegría.
"De verdad, eres tan bueno como una farsa de tres actos", gritó. "Sí, nabo, estoy completamente seguro. Tuve el sentido común de hacer un duplicado del paquete correcto, y ahora, amigo mío, tú tienes el duplicado y yo tengo las joyas. Una vieja treta, padre Brown, una treta muy vieja".
"Sí", dijo el padre Brown, y se pasó la mano por el pelo con la misma extraña vaguedad de maneras. "Sí, he oído hablar de ello antes".
El coloso del crimen se inclinó hacia el pequeño sacerdote rústico con una especie de interés repentino.
" ¿Ha oído hablar de ello?", preguntó. "¿Dónde ha oído hablar de ello?"
"Bueno, no debo decirle su nombre, por supuesto", dijo el hombrecillo con sencillez. "Era un penitente, ya sabe. Había vivido prósperamente durante unos veinte años enteramente de duplicados de paquetes de papel de estraza. Y así, como ve, cuando empecé a sospechar de usted, pensé enseguida en la manera de hacerlo de este pobre tipo".
"¿Empezaste a sospechar de mí?", repitió el forajido con mayor intensidad. "¿De verdad tuviste el valor de sospechar de mí sólo porque te traje a esta parte pelada del brezal?".
"No, no", dijo Brown con aire de disculpa. "Verás, sospeché de ti cuando nos conocimos. Es ese pequeño bulto en la manga donde ustedes tienen el brazalete de púas".
"¿Cómo demonios", gritó Flambeau, "has oído hablar del brazalete de pinchos?".
"¡Oh, el pequeño rebaño de uno, ya sabe!", dijo el padre Brown, arqueando las cejas más bien inexpresivamente. "Cuando era coadjutor en Hartlepool, había tres con brazaletes de pinchos. Así que, como sospeché de usted desde el principio, no lo ve, me aseguré de que la cruz fuera segura, de todos modos. Me temo que te vigilaba, ¿sabes? Así que al final te vi cambiar los paquetes. Entonces, no veas, los volví a cambiar. Y luego me dejé el correcto".
"¿Dejarlo atrás?" repitió Flambeau, y por primera vez hubo otra nota en su voz además de su triunfo.
"Bueno, fue así", dijo el pequeño sacerdote, hablando de la misma manera sin afectación. "Volví a esa tienda de golosinas y pregunté si había dejado un paquete, y les di una dirección concreta por si aparecía. Sabía que no lo había hecho; pero cuando volví a marcharme sí. Así que, en lugar de correr tras de mí con ese valioso paquete, lo han enviado volando a un amigo mío en Westminster". Luego añadió con cierta tristeza: "Eso también lo aprendí de un pobre tipo de Hartlepool. Solía hacerlo con bolsos que robaba en las estaciones de tren, pero ahora está en un monasterio. Oh, uno llega a saber, ya sabe", añadió, frotándose de nuevo la cabeza con la misma especie de desesperada disculpa. "No podemos evitar ser sacerdotes. La gente viene y nos cuenta estas cosas".
Flambeau sacó un paquete de papel marrón de su bolsillo interior y lo rompió en pedazos. En su interior no había más que papel y palitos de plomo. Se puso en pie de un salto con un gesto gigantesco y se echó a llorar:
"No te creo. No me creo que un patán como tú haya podido con todo eso. Creo que todavía llevas el material encima, y si no lo entregas... ¡vaya, estamos solos y lo cogeré por la fuerza!".
"No", dijo simplemente el padre Brown, y se levantó también, "no la tomarás por la fuerza. Primero, porque realmente aún no lo tengo. Y, segundo, porque no estamos solos".
Flambeau se detuvo en su zancada hacia delante.
"Detrás de ese árbol", dijo el padre Brown, señalando, "hay dos fuertes policías y el mejor detective vivo. ¿Cómo han llegado hasta aquí, se pregunta? Pues, ¡yo los traje, por supuesto! ¿Cómo lo hice? Vaya, ¡se lo diré si quiere! Dios le bendiga, ¡tenemos que saber veinte cosas así cuando trabajamos entre la clase criminal! Bueno, no estaba seguro de que fueras un ladrón, y nunca estaría bien armar un escándalo contra uno de nuestros propios clérigos. Así que le puse a prueba para ver si algo le hacía mostrarse. Un hombre suele montar una escenita si encuentra sal en su café; si no, tiene alguna razón para callarse. He cambiado la sal y el azúcar, y usted se ha callado. Un hombre generalmente protesta si su factura es tres veces más grande. Si la paga, tiene algún motivo para pasar desapercibido. Modifiqué su factura, y la pagó ".
El mundo parecía esperar a que Flambeau saltara como un tigre. Pero estaba retenido como por un hechizo; estaba aturdido por la máxima curiosidad.
"Bueno", prosiguió el padre Brown, con torpe lucidez, "como usted no quiso dejar ninguna pista para la policía, por supuesto que alguien tuvo que hacerlo. En cada lugar al que íbamos, me encargaba de hacer algo que hiciera que se hablara de nosotros el resto del día. No hice mucho daño: una pared salpicada, manzanas derramadas, una ventana rota; pero salvé la cruz, como siempre se salvará la cruz. Ahora está en Westminster. Me sorprende bastante que no la detuvieras con el Silbato del Burro".
"¿Con el qué?", preguntó Flambeau.
"Me alegro de que nunca hayas oído hablar de él", dijo el cura, haciendo una mueca. "Es algo asqueroso. Estoy seguro de que es usted demasiado buen hombre para ser un Whistler. Yo mismo no habría podido contrarrestarlo ni con los Spots; no soy lo bastante fuerte de piernas".
"¿De qué demonios estás hablando?", preguntó el otro.
"Bueno, creía que conocería los Spots", dijo el padre Brown, agradablemente sorprendido. "¡Oh, no puedes haberte equivocado tanto todavía!"
"¿Cómo demonios conoce usted todos estos horrores?", gritó Flambeau.
La sombra de una sonrisa cruzó el rostro redondo y sencillo de su clérigo oponente.
"Oh, por ser un simple célibe, supongo", dijo. "¿Nunca se le ha ocurrido que un hombre que no hace casi nada más que oír los verdaderos pecados de los hombres no es probable que sea totalmente inconsciente de la maldad humana? Pero, de hecho, otra parte de mi oficio, también, me hizo estar seguro de que usted no era sacerdote".
"¿Qué?", preguntó el ladrón, casi boquiabierto.
"Atacaste a la razón", dijo el padre Brown. "Es mala teología".
Y mientras se daba la vuelta para recoger su propiedad, los tres policías salieron de debajo de los árboles crepusculares. Flambeau era un artista y un deportista. Dio un paso atrás y le hizo una gran reverencia a Valentin.
"No te inclines ante mí, mon ami", dijo Valentin con claridad de plata. "Inclinémonos los dos ante nuestro amo".
Y ambos permanecieron un instante descubiertos mientras el pequeño sacerdote de Essex parpadeaba buscando su paraguas.
El jardín secreto
Aristide Valentin, jefe de la policía de París, llegaba tarde a su cena, y algunos de sus invitados empezaron a llegar antes que él. Éstos, sin embargo, fueron tranquilizados por su criado de confianza, Iván, el anciano con una cicatriz y un rostro casi tan gris como sus bigotes, que siempre se sentaba a una mesa en el vestíbulo de la entrada, un vestíbulo colgado de armas. La casa de Valentin era quizá tan peculiar y célebre como su amo. Era una casa antigua, con altos muros y altos álamos que casi sobresalían del Sena; pero la rareza -y quizá el valor policial- de su arquitectura era ésta: que no había salida final en absoluto salvo por esta puerta principal, custodiada por Iván y la armería. El jardín era grande y elaborado, y había muchas salidas de la casa al jardín. Pero no había ninguna salida del jardín al mundo exterior; a su alrededor corría un muro alto, liso e inescalable con pinchos especiales en la parte superior; no era mal jardín, quizá, para que reflexionara un hombre en el que unos cien criminales habían jurado matar.
Según explicó Iván a los invitados, su anfitrión había avisado por teléfono de que estaba detenido durante diez minutos. En realidad, estaba haciendo unos últimos preparativos sobre ejecuciones y cosas tan feas; y aunque estas tareas le repugnaban profundamente, siempre las realizaba con precisión. Despiadado en la persecución de los criminales, era muy suave con su castigo. Desde que ejerció la supremacía sobre los métodos policiales franceses -y en gran medida europeos-, su gran influencia se utilizó honorablemente para la atenuación de las penas y la purificación de las prisiones. Era uno de los grandes librepensadores humanitarios franceses; y lo único malo de ellos es que hacen que la misericordia sea aún más fría que la justicia.
Cuando Valentin llegó ya estaba vestido con ropas negras y la escarapela roja: una figura elegante, su barba oscura ya veteada de gris. Se dirigió directamente a través de su casa a su estudio, que se abría al terreno que había detrás. La puerta del jardín del mismo estaba abierta, y después de haber cerrado cuidadosamente su caja en su lugar oficial, permaneció unos segundos junto a la puerta abierta contemplando el jardín. Una luna afilada luchaba con los trapos y jirones voladores de una tormenta, y Valentin la contemplaba con una melancolía poco habitual en naturalezas tan científicas como la suya. Tal vez tales naturalezas científicas tengan alguna previsión psíquica del problema más tremendo de sus vidas. De tal estado de ánimo oculto, al menos, se recuperó rápidamente, pues sabía que llegaba tarde y que sus invitados ya habían empezado a llegar. Una mirada a su salón cuando entró en él bastó para cerciorarse de que su invitado principal no estaba allí, en todo caso. Vio a todos los demás pilares de la pequeña fiesta; vio a lord Galloway, el embajador inglés, un viejo colérico con la cara rojiza como una manzana, que lucía la cinta azul de la Jarretera. Vio a lady Galloway, esbelta e hilada, con el pelo plateado y un rostro sensible y superior. Vio a su hija, lady Margaret Graham, una muchacha pálida y bonita, con cara de elfo y pelo cobrizo. Vio a la duquesa de Mont St. Michel, de ojos negros y opulenta, y con sus dos hijas, de ojos negros y opulentas también. Vio al Dr. Simon, un típico científico francés, con gafas, barba castaña puntiaguda y la frente barrada con esas arrugas paralelas que son la pena de la soberbia, ya que se producen por elevar constantemente las cejas. Vio al padre Brown, de Cobhole, en Essex, a quien había conocido recientemente en Inglaterra. Vio -quizá con más interés que a ninguno de ellos- a un hombre alto y uniformado, que se había inclinado ante los Galloway sin recibir ningún reconocimiento muy cordial, y que ahora avanzaba solo para presentar sus respetos a su anfitrión. Se trataba del comandante O'Brien, de la Legión Extranjera francesa. Era una figura esbelta pero algo fanfarrona, bien afeitado, moreno y de ojos azules y, como parecía natural en un oficial de aquel famoso regimiento de victoriosos fracasados y exitosos suicidas, tenía un aire a la vez gallardo y melancólico. Era un caballero irlandés de nacimiento, y en su niñez había conocido a los Galloway, especialmente a Margaret Graham. Había abandonado su país después de algún choque de deudas, y ahora expresaba su completa libertad respecto a la etiqueta británica balanceándose de un lado a otro en uniforme, sable y espuelas. Cuando se inclinó ante la familia del embajador, lord y lady Galloway se inclinaron rígidamente, y lady Margaret apartó la mirada.
Pero fueran cuales fueran las antiguas causas por las que tales personas pudieran interesarse mutuamente, su distinguido anfitrión no estaba especialmente interesado en ellos. Al menos ninguno de ellos era a sus ojos el invitado de la velada. Valentin esperaba, por razones especiales, a un hombre de fama mundial, cuya amistad se había asegurado durante algunas de sus grandes giras y triunfos detectivescos en Estados Unidos. Esperaba a Julius K. Brayne, ese multimillonario cuyas colosales e incluso aplastantes dotaciones a pequeñas religiones han ocasionado tanto deporte fácil y solemnidad más fácil para los periódicos americanos e ingleses. Nadie sabía muy bien si el Sr. Brayne era ateo, mormón o científico cristiano; pero estaba dispuesto a verter dinero en cualquier recipiente intelectual, siempre que fuera un recipiente no probado. Uno de sus pasatiempos era esperar al Shakespeare americano, un pasatiempo más paciente que la pesca con caña. Admiraba a Walt Whitman, pero pensaba que Luke P. Tanner, de París, Pensilvania, era más "progresista" que Whitman cualquier día. Le gustaba todo lo que le pareciera "progresista". Pensaba que Valentin era "progresista", cometiendo con ello una grave injusticia.
La sólida aparición de Julius K. Brayne en la sala fue tan decisiva como una campana de cena. Tenía esa gran cualidad, de la que muy pocos podemos presumir, de que su presencia era tan grande como su ausencia. Era un tipo enorme, tan gordo como alto, vestido completamente de negro de noche, sin tanto relieve como una cadena de reloj o un anillo. Su pelo era blanco y estaba bien peinado hacia atrás como el de un alemán; su cara era roja, feroz y querúbica, con un mechón oscuro bajo el labio inferior que realzaba aquel rostro, por lo demás infantil, con un efecto teatral e incluso mefistofélico. Sin embargo, aquel salón no se limitó a mirar fijamente al célebre americano; su tardanza se había convertido ya en un problema doméstico, y fue enviado a toda velocidad al comedor con lady Galloway del brazo.
Excepto en un punto, los Galloway se mostraron lo bastante geniales y despreocupados. Mientras Lady Margaret no tomara del brazo a aquel aventurero de O'Brien, su padre estaba bastante satisfecho; y no lo había hecho, había entrado decorosamente con el Dr. Simon. Sin embargo, el viejo lord Galloway estaba inquieto y casi grosero. Fue lo bastante diplomático durante la cena, pero cuando, entre los puros, tres de los hombres más jóvenes -Simon el médico, Brown el cura y el perjudicial O'Brien, el exiliado con uniforme extranjero- se esfumaron para mezclarse con las damas o fumar en el invernadero, entonces el diplomático inglés se volvió realmente muy poco diplomático. Cada sesenta segundos le asaltaba la idea de que el bribón de O'Brien podría estar haciéndole señas a Margaret de alguna manera; no intentó imaginar cómo. Se quedó tomando el café con Brayne, el yanqui canoso que creía en todas las religiones, y Valentin, el francés canoso que no creía en ninguna. Podían discutir entre ellos, pero ninguno podía atraerle. Al cabo de un tiempo, esta logomaquia "progresista" había llegado a una crisis de tedio; lord Galloway se levantó también y buscó el salón. Se perdió por largos pasadizos durante unos seis u ocho minutos: hasta que oyó la voz aguda y didáctica del médico, y luego la voz apagada del cura, seguidas de una carcajada general. Ellos también, pensó con una maldición, probablemente estaban discutiendo sobre "ciencia y religión". Pero en el instante en que abrió la puerta del salón sólo vio una cosa: vio lo que no estaba allí. Vio que el comandante O'Brien estaba ausente, y que Lady Margaret también lo estaba.
Levantándose impaciente del salón, como lo había hecho del comedor, recorrió el pasillo una vez más. Su idea de proteger a su hija del n'er-do-weel irlandés-argelino se había convertido en algo central e incluso loco en su mente. Al dirigirse hacia la parte trasera de la casa, donde estaba el estudio de Valentin, se sorprendió al encontrarse con su hija, que pasó a su lado con un rostro blanco y desdeñoso, lo que constituía un segundo enigma. Si ella había estado con O'Brien, ¿dónde estaba O'Brien? Si no había estado con O'Brien, ¿dónde había estado? Con una especie de sospecha senil y apasionada se dirigió a tientas a las oscuras partes traseras de la mansión, y al final encontró una entrada de sirvientes que daba al jardín. La luna, con su cimitarra, había arrancado y hecho rodar toda la tormenta. La luz argéntea iluminaba las cuatro esquinas del jardín. Una figura alta vestida de azul cruzaba a grandes zancadas el césped en dirección a la puerta del estudio; un destello de plata iluminada por la luna en sus facciones lo identificaba como el comandante O'Brien.
Desapareció por las ventanas francesas hacia el interior de la casa, dejando a lord Galloway en un estado de ánimo indescriptible, a la vez virulento y vago. El jardín azul y plata, como una escena de teatro, parecía burlarse de él con toda esa ternura tiránica contra la que su autoridad mundana estaba en guerra. La longitud y la gracia de la zancada del irlandés le enfurecían como si fuera un rival en lugar de un padre; la luz de la luna le enloquecía. Se sintió atrapado como por arte de magia en un jardín de trovadores, un país de hadas de Watteau; y, dispuesto a sacudirse de encima tales imbecilidades amorosas mediante la palabra, caminó enérgicamente tras su enemigo. Al hacerlo tropezó con algún árbol o piedra en la hierba; lo miró primero con irritación y luego por segunda vez con curiosidad. Al instante siguiente, la luna y los altos álamos contemplaban un espectáculo insólito: un anciano diplomático inglés corriendo a toda prisa y llorando o bramando mientras corría.
Sus gritos roncos trajeron hasta la puerta del estudio un rostro pálido, las gafas brillantes y el ceño preocupado del Dr. Simon, que escuchó las primeras palabras claras del noble. Lord Galloway estaba llorando: "Un cadáver en la hierba, un cadáver manchado de sangre". O'Brien, por fin, se había vuelto completamente loco.
"Debemos decírselo a Valentin de inmediato", dijo el médico, cuando el otro hubo descrito entrecortadamente todo lo que se había atrevido a examinar. "Es una suerte que esté aquí"; e incluso mientras hablaba el gran detective entró en el estudio, atraído por el grito. Resultaba casi divertido observar su típica transformación; había acudido con la preocupación común de un anfitrión y un caballero, temiendo que algún invitado o sirviente estuviera enfermo. Cuando se le comunicó el sangriento hecho, se volvió con toda su gravedad instantáneamente brillante y negociante; porque éste, por abrupto y horrible que fuera, era su negocio.
"Extraño, caballeros", dijo mientras se apresuraban a salir al jardín, "que yo haya cazado misterios por toda la tierra, y ahora venga uno y se instale en mi propio patio trasero. Pero, ¿dónde está el lugar?". Cruzaron el césped con menos facilidad, ya que había empezado a levantarse una ligera niebla desde el río; pero bajo la guía del agitado Galloway encontraron el cadáver hundido en la hierba profunda: el cuerpo de un hombre muy alto y de hombros anchos. Yacía boca abajo, por lo que sólo pudieron ver que sus grandes hombros estaban cubiertos de tela negra y que su gran cabeza estaba calva, salvo por uno o dos mechones de pelo castaño que se le pegaban al cráneo como algas mojadas. Una serpiente escarlata de sangre se arrastraba desde debajo de su rostro caído.
"Al menos", dijo Simon, con una entonación profunda y singular, "no es de los nuestros".
"Examínele, doctor", gritó Valentin con brusquedad. "Puede que no esté muerto".
El médico se agachó. "No está del todo frío, pero me temo que está bastante muerto", respondió. "Ayúdeme a levantarlo".
Lo levantaron con cuidado a un palmo del suelo, y todas las dudas sobre si estaba realmente muerto se resolvieron de inmediato y de forma espantosa. La cabeza se desprendió. Había sido totalmente cercenada del cuerpo; quienquiera que le hubiera cortado la garganta había conseguido seccionar también el cuello. Incluso Valentin estaba ligeramente conmocionado. "Debía de ser tan fuerte como un gorila", murmuró.