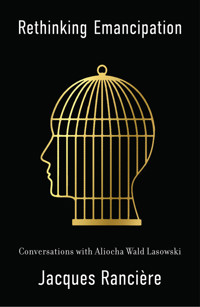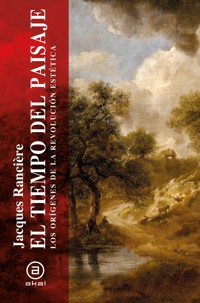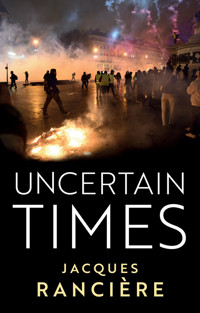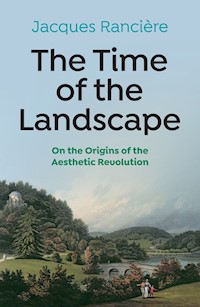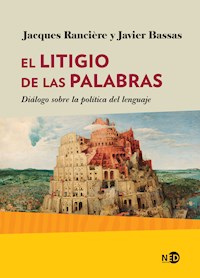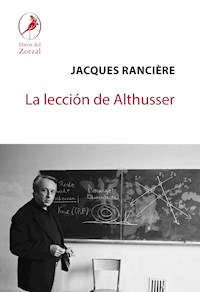8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Libros del Zorzal
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
"La instrucción es como la libertad: no se da, se toma." En el año 1818, Joseph Jacotot, revolucionario exiliado y lector de literatura francesa en la Universidad de Lovaina, empezó a sembrar el pánico en la Europa sabia. No satisfecho con haber enseñado francés a estudiantes flamencos sin darles ninguna lección, se puso a enseñar lo que él ignoraba y a proclamar la consigna de la emancipación intelectual: todas las inteligencias son iguales y se puede aprender solo, sin maestro explicador. La distancia que el explicador pretende reducir es aquella de la que vive, y quien justifica su propia explicación en nombre de la igualdad la coloca de hecho en un lugar inalcanzable. Instruir puede significar dos cosas exactamente opuestas: confirmar una incapacidad en el acto mismo que pretende reducirla o, a la inversa, forzar una capacidad, que se ignora o se niega, a reconocerse y a desarrollar todas las consecuencias de este reconocimiento. El primer acto se llama embrutecimiento; el segundo, emancipación. El maestro ignorante no es un libro de pedagogía entretenida sino de filosofía y de política. La razón sólo se nutre de igualdad, pero la ficción social se nutre de jerarquías y de la inagotable explicación. En esta nueva edición actualizada, Libros del Zorzal ofrece además una larga entrevista a Jacques Rancière acerca de este libro devenido, a lo largo de los años, en un clásico de enorme repercusión.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Jacques Rancière
El maestro ignorante
Cinco lecciones sobrela emancipación intelectual
“La actualidad de El maestro ignorante”, entrevista a Jacques Rancière realizada por Andrea Benvenuto, Laurence Cornu y Patrice Vermeren publicada en Le Télémaque, núm. 27, 2005, pp. 21-36, y en español, por Libros del Zorzal en Cuadernos de pedagogía de Rosario, núm. 11, 2003, pp. 43-57, con traducción de Lucía Elena Estrada Mesa. Gentileza de los entrevistadores.
Diseño de colección: Enric Jardí Soler
Diseño de portada: Osvaldo Gallese
Traducción: Claudia Fagaburu
Título original: Le maître ignorant
© 1987. Librairie Arthème Fayard
© 2020. Libros del Zorzal
Buenos Aires, Argentina
© 2022. Libros del Zorzal, SL
España
<www.delzorzal.com>
ISBN 978-84-19496-24-9
Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio o procedimiento, sin la autorización previa de la editorial o de los titulares de los derechos.
Índice
Prólogo | 6
Capítulo IUna aventura intelectual | 14
El orden explicador | 17
El azar y la voluntad | 23
El Maestro emancipador | 27
El círculo de la potencia | 31
Capítulo IILa lección del ignorante | 36
La isla del libro | 37
Calipso y el cerrajero | 43
El Maestro y Sócrates | 48
El poder del ignorante | 50
El asunto de cada uno | 54
El ciego y su perro | 60
Todo está en todo | 64
Capítulo IIILa razón de los iguales | 67
Cerebros y hojas | 68
Un animal atento | 72
Una inteligencia al servicio de una voluntad | 78
El principio de veracidad | 82
La razón y la lengua | 86
¡Y yo también soy pintor! | 93
La lección de los poetas | 95
La comunidad de los iguales | 100
Capítulo IVLa sociedad del desprecio | 104
Las leyes de la gravedad | 106
La pasión de la desigualdad | 111
La locura retórica | 115
Los inferiores superiores | 119
El rey filósofo y el pueblo soberano | 123
Cómo desrazonar razonablemente | 125
La palabra en el Aventino | 132
Capítulo VEl emancipador y su mono | 136
Método emancipador y método social | 137
Emancipación de los hombres e instrucción del pueblo | 142
Los hombres del progreso | 146
Ovejas y hombres | 151
El círculo de los progresivos | 155
Sobre la cabeza del pueblo | 162
El triunfo del Viejo | 169
La sociedad pedagogizada | 173
Los cuentos de la panecástica | 178
La tumba de la emancipación | 183
La actualidad de El maestro ignorante* | 185
Referencias bibliográficas: | 208
Prólogo
¿Tiene algún sentido proponer al lector de principios del tercer mileno la historia de Joseph Jacotot, es decir, en apariencia, la de un extravagante pedagogo de comienzos del siglo xix? ¿Tenía ya algún sentido quince años atrás proponérsela a los ciudadanos de una Francia que, no obstante, pretendía estar enamorada de todas sus antigüedades nacionales?
La historia de la pedagogía tiene, por cierto, sus extravagancias. Y estas, por cuanto revelan la extrañeza misma de la relación pedagógica, han sido a menudo más instructivas que sus razonables propuestas. Pero en el caso de Joseph Jacotot se trata de algo muy diferente a un artículo más en la gran revista de curiosidades pedagógicas. Se trata de una voz única que, en un momento bisagra de la constitución de ideales, prácticas e instituciones que gobiernan nuestro presente, hizo escuchar una disonancia inaudita, una de esas disonancias sobre las cuales ya no puede edificarse ninguna armonía de la institución pedagógica; una disonancia que, por lo tanto, es preciso olvidar para seguir construyendo escuelas, programas y pedagogías, pero que tal vez también, en ciertos momentos, es necesario volver a oír para que el acto de enseñar no pierda nunca por completo la conciencia de las paradojas que le dan sentido.
Revolucionario de la Francia de 1789, exiliado en los Países Bajos en tiempos de la restauración de la monarquía, Joseph Jacotot acabó tomando la palabra en el momento mismo en que se ponía en marcha toda una lógica de pensamiento que puede resumirse del siguiente modo: concluir la revolución, en el doble sentido de la palabra. Por un lado, poner un término a esos desórdenes llevando a cabo la necesaria transformación de las instituciones y las mentalidades, de los cuales la revolución había sido la realización anticipadora y fantasmática; por el otro, pasar de la era de la fiebre igualitaria y los desórdenes revolucionarios a la constitución de un orden nuevo de sociedades y gobiernos que conciliara el progreso (sin el cual las sociedades se adormecen) con el orden (sin el cual van de crisis en crisis). Quien quiere conciliar orden y progreso encuentra, con toda naturalidad, su modelo en una institución que simboliza su unión: la institución pedagógica, el lugar –material y simbólico– donde el ejercicio de la autoridad y la sumisión de los sujetos no tiene otro objetivo que el de la progresión de esos sujetos hasta alcanzar el límite de su capacidad: el conocimiento de las materias del programa para la mayoría; la capacidad para los mejores de convertirse en maestros, llegado el momento.
Por lo tanto, la que debía dar por terminada la era de las revoluciones era la sociedad del orden progresivo: el orden idéntico de la autoridad de aquellos que saben por sobre quienes ignoran, el orden dedicado a reducir tanto como se pueda la separación entre los primeros y los segundos. En la Francia de la década de 1830, es decir, en el país que había tenido la experiencia más radical de la Revolución y que, por lo tanto, se creía por excelencia llamado a concluir esa revolución mediante un orden moderno razonable, la instrucción se convirtió en un mandamiento central: un gobierno de la sociedad a través de personas instruidas y de la formación de élites, pero también de desarrollo de formas de instrucción destinadas a dar a los hombres del pueblo los conocimientos necesarios y suficientes para que pudieran completar a su ritmo la brecha que les impedía integrarse pacíficamente en el orden de las sociedades fundadas bajo las luces de la ciencia y del buen gobierno.
El maestro, que transmite según una progresión sabia, adaptada al nivel de las inteligencias embrutecidas, los conocimientos que posee al cerebro de quienes los ignoran, era el paradigma filosófico y, a la vez, el agente práctico de la entrada del pueblo en la sociedad y el orden modernos. Este paradigma puede emplear pedagogías más o menos rígidas o liberales, pero esas diferencias no hacen mella en la lógica de conjunto del modelo, la lógica que da a la enseñanza la tarea de reducir tanto como sea posible la desigualdad social, reduciendo la brecha entre los ignorantes y el saber. Y sobre este punto Jacotot hizo sonar una nota absolutamente disonante para su tiempo y el nuestro. Advirtió de esto: la distancia que la escuela y la sociedad pedagogizada pretenden reducir es la misma de la cual viven y, por lo tanto, reproducen sin cesar. Quien plantea la igualdad como objetivo por alcanzar a partir de una situación no igualitaria la aplaza de hecho hasta el infinito. La igualdad nunca viene después, como un resultado a alcanzar. Debe ubicarse antes. La desigualdad social misma lo supone: quien obedece a un orden debe, desde ya y en primer lugar, comprender el orden dado; en segundo lugar, tiene que comprender que debe obedecerlo. Debe ser igual a su maestro para someterse a él. No hay ignorante que no sepa una infinidad de cosas, y toda enseñanza debe fundarse en este saber, en esta capacidad en acción. Instruir puede, por lo tanto, significar dos cosas exactamente opuestas: confirmar una incapacidad en el acto mismo que pretende reducirla o, a la inversa, forzar una capacidad, que se ignora o se niega, a reconocerse y a desarrollar todas las consecuencias de este reconocimiento. El primer acto se llama embrutecimiento; el segundo, emancipación. En los albores de la marcha triunfal del progreso por la instrucción del pueblo, Jacotot hizo esta declaración asombrosa: ese progreso y esa instrucción equivalen a eternizar la desigualdad. Los amigos de la igualdad no tienen que instruir al pueblo para acercarlo a la igualdad, tienen que emancipar las inteligencias, obligar a todos y cada uno a verificar la igualdad de las inteligencias.
Esta no es una cuestión de método, en el sentido de formas particulares de aprendizaje; es precisamente un asunto filosófico: se trata de saber si el mismo acto de recibir la palabra del maestro –la palabra del otro– es un testimonio de igualdad o de desigualdad. Es una cuestión política: se trata de saber si un sistema de enseñanza presupone una desigualdad que “reducir” o una igualdad que verificar. Por eso el discurso de Jacotot es más actual que ningún otro. Si consideré bueno que se lo volviera a escuchar en la Francia de los años ochenta, fue porque me pareció que era el único adecuado para invitar a la reflexión acerca de la escuela, del debate interminable entre las dos grandes estrategias para la “reducción de las desigualdades”. Por una parte, el advenimiento al poder del Partido Socialista puso a la orden del día las propuestas de la sociología progresista que encarnaba en especial la obra de Pierre Bourdieu. Esta pone en el centro de la desigualdad escolar la violencia simbólica impuesta por todas las reglas tácitas del juego cultural que aseguran la reproducción de los “herederos” y la autoeliminación de los niños de las clases populares. Pero llega, según la lógica misma del progresismo, a dos consecuencias contradictorias. Por un lado, propone la reducción de la desigualdad al hacer explícitas las reglas del juego y la racionalización de las formas de aprendizaje. Por el otro, anuncia de manera implícita la vanidad de toda reforma, que hace de esta violencia simbólica un proceso que reproduce indefinidamente sus condiciones de posibilidad. Los reformadores gubernamentales no se esfuerzan por ver esta duplicidad propia de toda pedagogía progresista. De la sociología de Bourdieu dedujeron entonces un programa que apuntaba a reducir las desigualdades de la escuela, atenuando la gran cultura legítima y haciéndola más accesible, más adaptada a la sociabilidad de los niños de las clases desfavorecidas, es decir, básicamente, a los hijos de la inmigración. Ese sociologismo reducido, por desgracia, sólo afirmaba con más fuerza la presunción central del progresismo, que ordena a aquel que sabe que se ponga “al alcance” de los desiguales confirmando así la desigualdad en nombre de la igualdad por venir.
Por esta razón, debía rápidamente suscitar el efecto contrario. En Francia, la ideología llamada republicana se apresuró a denunciar esos métodos adaptados a los pobres, que nunca pueden ser otra cosa que métodos de pobres, ya que de entrada hunden a los “dominados” en la situación de la cual se pretende hacerlos salir. Para la ideología republicana, por el contrario, la potencia de la igualdad residía en la universalidad de un saber distribuido a todos por igual, sin tener en cuenta su origen social, en una escuela completamente separada de la sociedad. Pero el saber no conlleva en sí mismo ninguna consecuencia igualitaria. La lógica de la escuela republicana, que promueve la igualdad por la distribución de lo universal del saber, está también atrapada en el paradigma pedagógico que reconstituye de manera indefinida la desigualdad que promete suprimir. La pedagogía tradicional de la transmisión neutra del saber y las pedagogías modernistas del saber adaptado al estado de la sociedad se ubican del mismo lado en la alternativa propuesta por Jacotot. Ambas toman la igualdad como objetivo, es decir, consideran la desigualdad como el punto de partida.
Ambas, sobre todo, están encerradas en el círculo de la sociedad pedagogizada. Atribuyen a la escuela el poder fantasmático de realizar la igualdad social o, por lo menos, de reducir la “fractura social”. Pero ese fantasma se sostiene sobre una visión de la sociedad donde la desigualdad es asimilada a la situación de los niños con retraso. Las sociedades de los tiempos de Jacotot confesaban la desigualdad y la división de clases. Para ellas, la instrucción era un medio para instituir algunas mediaciones entre lo alto y lo bajo: para dar a los pobres la posibilidad de mejorar individualmente su condición y dar a todos el sentimiento de pertenecer, cada uno en su lugar, a la misma comunidad. Nuestras sociedades están muy lejos de esa franqueza. Se representan a sí mismas como sociedades homogéneas en las cuales el ritmo vivo y común de la multiplicación de mercancías e intercambios ha allanado las viejas divisiones de clase y hace partícipe a todo el mundo de los mismos goces y libertades. Ya no hay proletarios; sólo recién llegados que aún no logran seguir el ritmo de la Modernidad, o atrasados que, por el contrario, no han sabido adaptarse a las aceleraciones de ese ritmo. La sociedad se representa así como una vasta escuela que tiene a sus salvajes por civilizar y a sus alumnos con dificultades de aprendizaje. En este contexto, la institución escolar está cada vez más a cargo de la tarea fantasmática de colmar la separación entre la igualdad de condiciones proclamada y la desigualdad existente, cada vez más conminada a reducir las desigualdades consideradas residuales. Pero la función última de esta sobreinvestidura pedagógica es afirmar la visión oligárquica de una sociedad-escuela, en la que el gobierno no es otra cosa que la autoridad de los mejores de la clase. A esos “mejores de la clase” que nos gobiernan se les vuelve a plantear entonces la vieja alternativa: unos les piden adaptarse, por medio de una buena pedagogía comunicativa, a las inteligencias modestas y a los problemas cotidianos de los menos dotados, que somos nosotros; otros les piden, por el contrario, que administren, desde la distancia indispensable para la buena progresión de la clase, los intereses de la comunidad.
Es precisamente esto lo que Jacotot tenía en la cabeza: la manera en la que la escuela y la sociedad se simbolizan la una a la otra sin cesar y reproducen indefinidamente la presuposición no igualitaria, incluso en su negación. No quiere decir que estuviera animado por la perspectiva de una revolución social. Su lección pesimista era, por el contrario, que el axioma igualitario no tenía efectos sobre el orden social. Aunque la igualdad, en última instancia, fundaba la desigualdad, sólo lograba actualizarse de manera individual, en la emancipación intelectual que siempre podía devolver a cada uno la igualdad que el orden social le negaba y que le negará siempre por naturaleza. Pero ese pesimismo tenía también su mérito: señalaba la naturaleza paradójica de la igualdad, a la vez principio último de todo orden social y gubernamental y excluida de su funcionamiento “normal”. Al poner la igualdad fuera del alcance de los pedagogos del progreso, también la ponía fuera del alcance de la falta de miras liberal y de los debates superficiales entre aquellos que hacen que la igualdad consista en las formas constitucionales y quienes hacen que consista en las costumbres de la sociedad. La igualdad, enseñaba Jacotot, no es formal ni real. No consiste ni en la enseñanza uniforme de los niños de la república ni en la disponibilidad de productos a bajo precio en las góndolas de los supermercados. La igualdad es fundamental y ausente, es actual e intempestiva, siempre atribuida a la iniciativa de los individuos y de grupos que, contra el curso ordinario de las cosas, asumen el riesgo de verificarla, de inventar las formas, individuales o colectivas, de su verificación. Esta lección también es hoy, más que nunca, actual.
Jacques Rancière
Capítulo IUna aventura intelectual
En el año 1818, Joseph Jacotot, lector1* de literatura francesa en la Universidad de Lovaina, tuvo una aventura intelectual.
Una carrera larga y ajetreada como la suya debería haberlo protegido, sin embargo, de las sorpresas: había cumplido 19 años en 1789. Por entonces, enseñaba retórica en Dijon y se preparaba para el oficio de abogado. En 1792, había servido como artillero en los ejércitos de la República. Luego, la Convención lo nombró sucesivamente instructor en la Oficina de Municiones, secretario del ministro de Guerra y director suplente de la Escuela Politécnica. De vuelta en Dijon, había enseñado análisis, ideología y lenguas antiguas, matemáticas puras y trascendentes, y derecho. En marzo de 1815, la estima de sus compatriotas lo había convertido, a su pesar, en diputado. El regreso de los borbones lo había obligado a exiliarse y, gracias a la liberalidad del rey de los Países Bajos, había obtenido ese puesto de profesor a media jornada. Joseph Jacotot conocía bien las leyes de la hospitalidad y pensaba pasar días tranquilos en Lovaina.
El azar decidió otra cosa. En efecto, las lecciones del modesto lector fueron rápidamente apreciadas por los estudiantes. Entre los que quisieron aprovecharlas, muchos no sabían francés. Joseph Jacotot, por su parte, ignoraba por completo el holandés. No había, pues, lengua alguna en la que pudiera enseñar lo que le pedían. Sin embargo, quería responder a sus deseos. Para eso había que establecer entre él y ellos el vínculo mínimo de una cosa común. Por ese entonces se había publicado en Bruselas una edición bilingüe de Telémaco. La cosa común fue hallada y, de esta manera, Telémaco entró en la vida de Joseph Jacotot. Hizo llegar el libro a los estudiantes por medio de un intérprete y les pidió que aprendieran el texto francés con la ayuda de la traducción. Cuando llegaron a la mitad del primer libro, les hizo saber que debían repetir sin cesar lo aprendido y conformarse con leer el resto, al menos para poder contarlo. Era una solución improvisada, pero también, a pequeña escala, una experiencia filosófica al estilo de las que se apreciaban en el Siglo de las Luces. Y Joseph Jacotot, en 1818, seguía siendo un hombre del siglo anterior.
La experiencia, sin embargo, superó sus expectativas. Pidió a los estudiantes que se habían preparado de esta manera que escribieran en francés lo que pensaban de todo lo que habían leído. “Esperaba barbarismos espantosos, tal vez una absoluta imposibilidad. En efecto, ¿de qué manera todos esos jóvenes privados de explicaciones habrían podido comprender y resolver las dificultades de una lengua para ellos nueva? ¡No importaba! Era necesario ver adónde los había conducido ese camino abierto al azar, cuáles eran los resultados de este empirismo desesperado. Cuál no fue su sorpresa al descubrir que sus alumnos, librados a sí mismos, habían salido del mal paso tan bien como muchos franceses. ¿Así que sólo era necesario querer para poder? ¿Acaso todos los hombres eran virtualmente capaces de entender todo lo que otros habían hecho y comprendido?”12.
Tal fue la revolución que esta experiencia casual provocó en su espíritu. Hasta entonces, él había creído lo mismo que creen todos los profesores concienzudos: que la gran tarea del maestro es transmitir sus conocimientos a los alumnos para elevarlos3* gradualmente hacia su propia ciencia. Sabía, como ellos, que no se trata de atiborrar a los alumnos de conocimientos y hacer que los repitan como loros; pero también sabía que es preciso evitarles aquellos caminos del azar en que se pierden las mentes aún incapaces de distinguir lo esencial de lo accesorio, el principio de la consecuencia. En pocas palabras, el acto esencial del maestro era explicar, despejar los elementos simples del conocimiento y hacer que su simplicidad de principio concuerde con la simplicidad de hecho que caracteriza a los espíritus jóvenes e ignorantes. Enseñar era, al mismo tiempo, transmitir conocimientos y formar espíritus, conduciéndolos, según una progresión ordenada, de lo más simple a lo más complejo. De esta manera, el alumno se elevaba en la apropiación razonada del saber y en la formación del juicio y el gusto, tan alto como lo requiriera su destino social, y estaba preparado para hacer un uso conveniente de ese saber según su destino: enseñar, litigar o gobernar, en el caso de las élites letradas; concebir, diseñar o fabricar instrumentos y máquinas, en el de las nuevas vanguardias que por entonces se buscaba descubrir entre la élite del pueblo; realizar nuevos descubrimientos en la carrera de ciencias, en el de aquellas mentes dotadas de ese genio particular. Sin duda, los procedimientos de los hombres de ciencias divergían sensiblemente del orden razonado de los pedagogos. Pero no era posible extraer de eso ningún argumento en contra de ese orden. Por el contrario, primero hay que adquirir una sólida y metódica formación para luego dar impulso a las singularidades del genio. Post hoc, ergo propter hoc.
Así razonan todos los profesores concienzudos. Así había razonado y actuado Joseph Jacotot a lo largo de treinta años de profesión. Ahora bien, he aquí que un grano de arena se introducía azarosamente en los engranajes de la máquina. Él no había dado a sus “alumnos” ninguna explicación sobre los primeros elementos de la lengua. No les había explicado la ortografía ni las conjugaciones. Habían buscado por su cuenta las palabras francesas que correspondían a las palabras conocidas y las razones de sus desinencias. Habían aprendido solos a combinarlas para luego construir oraciones francesas: oraciones cuya ortografía y gramática se volvían cada vez más exactas a medida que avanzaban en el libro, pero sobre todo oraciones de escritores y en absoluto de escolares. ¿Entonces las explicaciones del maestro estaban de más? O, si no lo estaban, ¿para qué o para quién eran útiles?
El orden explicador
En la mente de Joseph Jacotot, una iluminación repentina arrojó luz brutalmente sobre la evidencia ciega de todo sistema de enseñanza: la necesidad de explicaciones. Y, sin embargo, ¿existe algo más sólido que esta evidencia? Nadie conoce de verdad sino lo que ha comprendido. Y para comprender es necesario que se le haya brindado una explicación, que la palabra del maestro haya quebrado el mutismo de la materia enseñada.
Esta lógica, sin embargo, no deja de conllevar cierta oscuridad. Tomemos como ejemplo un libro en manos del alumno. Ese libro está compuesto por un conjunto de razonamientos destinados a hacer que el alumno comprenda una materia. Pero entonces aparece el maestro, que toma la palabra para explicar el libro. Construye un conjunto de razonamientos para explicar el conjunto de razonamientos que constituye el libro. ¿Pero por qué el libro necesita de tal ayuda? En lugar de pagar a un explicador, ¿el padre de familia no podría simplemente dar el libro a su hijo y que el niño comprenda directamente los razonamientos del libro? Y si no los comprende, ¿por qué comprendería mejor los razonamientos que le explicarán lo que no ha comprendido solo? ¿Son estos últimos de otra naturaleza? Y en ese caso, ¿no habría que explicarle también la manera de entenderlos?
De esta manera, la lógica de la explicación conlleva el principio de regresión al infinito: la reduplicación de razones no tiene razón para detenerse jamás. Lo que detiene la regresión y da su base al sistema es simplemente el hecho de que el explicador es el único juez del punto en que la explicación misma ha sido explicada. Es el único juez de esta pregunta, en sí misma vertiginosa: ¿el alumno ha comprendido los razonamientos que le enseñan a comprender los razonamientos? Y ahí el maestro sostiene al padre de familia: ¿cómo este podría estar seguro de que el niño ha comprendido los razonamientos del libro? Lo que le falta al padre de familia, lo que siempre le faltará al trío que forma con el niño y el libro, es el arte singular del explicador: el arte de la distancia. El secreto del maestro es saber reconocer la distancia entre la materia enseñada y el sujeto que instruir, como también la distancia entre aprender y comprender. El explicador es quien plantea y da por abolida la distancia, quien la despliega y la reabsorbe en el seno de su palabra.
Ese estatuto privilegiado de la palabra sólo suprime la regresión al infinito para instituir una jerarquía paradójica. En el orden explicador, en efecto, por lo general se necesita una explicación oral para explicar la explicación escrita. Esto supone que los razonamientos son más claros y se imprimen mejor en la mente del alumno cuando son transmitidos por la palabra del maestro –que se disipa en el instante– que cuando se encuentran en el libro, inscritos para siempre en caracteres indelebles. ¿Cómo entender ese paradójico privilegio de la palabra sobre lo escrito, del oído sobre la vista? ¿Qué relación hay entonces entre el poder de la palabra y el del maestro?
Esta paradoja se topa enseguida con otra: las palabras que el niño aprende mejor, cuyo sentido capta mejor, aquellas de las que mejor se apropia para su uso personal, son las que aprende sin un maestro explicador, antes de cualquier maestro explicador. En el rendimiento desigual de los diversos aprendizajes intelectuales, lo que mejor aprenden todos los niños es aquello que ningún maestro explicador puede explicarles: la lengua materna. Se les habla y se habla en torno a ellos. Oyen y retienen, imitan y repiten, se equivocan y se corrigen, logran algo por casualidad y vuelven a comenzar con método y –a una edad demasiado temprana como para que los explicadores puedan emprender su instrucción– casi todos ellos son capaces –sea cual fuere su sexo, condición social y color de piel– de comprender y hablar la lengua de sus padres.
Ahora bien, he aquí que ese niño que aprendió a hablar por medio de su propia inteligencia y sin maestros que le explicaran la lengua comienza su instrucción propiamente dicha. Y a partir de ese momento, todo sucede como si ya no pudiera aprender con la ayuda de la misma inteligencia que le sirvió hasta entonces, como si la relación autónoma del aprendizaje con la verificación le resultara ajena ahí en adelante. Entre uno y otra se ha instalado una opacidad. Se trata de comprender, y la sola palabra arroja un velo sobre todo lo demás: comprender es lo que el niño no puede hacer sin las explicaciones del maestro; más adelante tendrá tantos maestros como materias que comprender, dadas en un cierto orden progresivo. A esto se suma la extraña circunstancia de que esas explicaciones, desde que comenzó la era del progreso, no dejan de perfeccionarse con el objetivo de que se mejoren las formas de explicar, de hacer comprender, de enseñar a aprender, sin que nunca se registre un perfeccionamiento similar en la tan mentada comprensión. Es más, muy pronto comienza a crecer un rumor desolador que irá amplificándose sin cesar: el de la disminución continua de la eficacia del sistema explicativo que, desde luego, necesita un nuevo perfeccionamiento para que las explicaciones resulten más fáciles de comprender a quienes no las comprenden…
La revelación que captó Joseph Jacotot conduce a esto: hay que invertir la lógica del sistema explicador. La explicación no es necesaria para remediar la incapacidad de comprender. Por el contrario, justamente esa incapacidad es la ficción estructurante de la concepción explicadora del mundo. Es el explicador quien necesita del incapaz, y no a la inversa; es él quien constituye al incapaz como tal. Explicar algo a alguien es, en primer lugar, demostrarle que no puede comprenderlo por sí mismo. Antes de ser el acto del pedagogo, la explicación es el mito de la pedagogía, la parábola de un mundo dividido en espíritus sabios y espíritus ignorantes, maduros e inmaduros, capaces e incapaces, inteligentes y estúpidos. El truco característico del explicador consiste en ese doble gesto inaugural. Por un lado, decreta el comienzo absoluto: en este momento, y sólo ahora, comenzará el acto de aprender. Por el otro, arroja un velo de ignorancia sobre todas las cosas por aprender, que él mismo se encarga de levantar. Hasta que él llegó, el hombrecito tanteaba a ciegas, adivinaba. Ahora aprenderá. Antes oía palabras y las repetía. Ahora se trata de leer, y no entenderá las palabras si no entiende las sílabas ni las sílabas si no entiende las letras, que ni el libro ni sus padres podrían jamás hacerle entender, sólo la palabra del maestro. Como decíamos, el mito pedagógico divide el mundo en dos. Para ser más precisos, divide la inteligencia en dos. Existen, según este mito, una inteligencia inferior y una superior. La primera registra según el azar de las percepciones, retiene, interpreta y repite empíricamente, dentro del estrecho círculo de hábitos y necesidades. Es la inteligencia del niño pequeño y del hombre del pueblo. La segunda conoce las cosas mediante razones, procede metódicamente, de lo simple a lo complejo, de la parte al todo. Es este tipo de inteligencia la que le permite al maestro transmitir sus conocimientos, adaptándolos a las capacidades intelectuales del alumno, y verificar que el alumno ha comprendido bien lo aprendido. Tal es el principio de la explicación. Y, en adelante, ese será para Jacotot el principio del embrutecimiento.
Entendámoslo bien y, para eso, deshagámonos de las imágenes conocidas. El embrutecedor no es el viejo maestro obtuso que atiborra el cráneo de sus alumnos con conocimientos indigestos ni el ser maléfico que aplica una doble verdad para así asegurar su poder y el orden social. Por el contrario, es mucho más eficaz en la medida en que es sabio, iluminado y actúa de buena fe. Cuanto más sabio, más evidente le resulta la distancia entre su saber y la ignorancia de los ignorantes. Cuanto más iluminado, más evidente le parece la diferencia que existe entre el tanteo a ciegas y la búsqueda metódica, y más se empecinará en sustituir el espíritu por la letra, la claridad de las explicaciones por la autoridad del libro. Ante todo, dirá, es necesario que el alumno comprenda, y para eso, que se le explique cada vez mejor. Esta es la preocupación del pedagogo iluminado: ¿comprende el niño? No, no comprende. Encontraré nuevas maneras de explicarle, más rigurosas en sus principios, más atractivas en su forma, y verificaré que haya comprendido.
Noble preocupación. Por desgracia, es precisamente esa palabrita, ese mandato de los iluminados –comprender–, la que produce todo el daño. Es la que detiene el movimiento de la razón, destruye su confianza en sí misma; la que la desvía de su propio camino al partir en dos el mundo de la inteligencia, al instaurar el corte entre el animal que tantea y el joven instruido, entre el sentido común y la ciencia. A partir del momento en que se ha pronunciado el mandato de la dualidad, todo perfeccionamiento en la manera de hacer comprender, la gran preocupación de metodistas y progresistas, es un progreso en el embrutecimiento. El niño que balbucea bajo la amenaza de golpes obedece a la vara y punto: aplicará su inteligencia a otra cosa. Pero el pequeño explicado, en cambio, invertirá su inteligencia en este trabajo de duelo: en comprender, es decir, en comprender que no comprende si no se lo explican. Ya no se somete a la vara, sino a la jerarquía del mundo de las inteligencias. Por lo demás, está tan tranquilo como el otro: si la solución del problema es demasiado difícil de encontrar, tendrá la inteligencia suficiente para abrir bien los ojos. El maestro vigila y es paciente. Verá que el pequeño no está entendiendo y lo pondrá otra vez en camino con una nueva explicación. De esta manera, el pequeño adquiere una nueva inteligencia, la de las explicaciones del maestro. Más adelante, él mismo podrá convertirse en un explicador. Posee el equipamiento necesario. Pero lo perfeccionará: será un hombre de progreso.
El azar y la voluntad
Así funciona el mundo de los explicadores explicados. Y así habría funcionado también para el profesor Jacotot, si el azar no lo hubiese puesto en presencia de un hecho. Y Joseph Jacotot pensaba que todo razonamiento debía partir de los hechos y ceder ante ellos. Esto no implica que fuese materialista. Por el contrario, como Descartes, que probaba el movimiento caminando, pero también como su contemporáneo, el muy monárquico y religioso Maine de Biran, consideraba que los hechos de la mente que actuaban y tomaban conciencia de sí mismos eran más ciertos que cualquier cosa material. Y en verdad, de esto se trataba: el hecho era que esos estudiantes se habían enseñado a hablar y a escribir en francés sin la ayuda de sus explicaciones. No les había transmitido nada de su ciencia ni explicado las raíces o las flexiones de la lengua francesa. Ni siquiera había procedido a la manera de los pedagogos reformadores que, como el preceptor de Emilio, hacen que sus alumnos se extravíen para luego guiarlos mejor y balizan con astucia una carrera de obstáculos que hay que aprender a sortear por uno mismo. Jacotot los había dejado solos con el texto de Fenelón, una traducción –ni siquiera interlineada, a la manera de los textos escolares– y su voluntad de aprender francés. Sólo les había dado la orden de atravesar un bosque cuya salida él mismo ignoraba. La necesidad lo había obligado a dejar fuera de juego a su inteligencia, esa inteligencia mediadora del maestro que relaciona la inteligencia impresa en las palabras escritas con la del aprendiz. Y, en consecuencia, había suprimido esa distancia imaginaria que es el principio del embrutecimiento pedagógico. Forzosamente se trató de un juego entre la inteligencia de Fenelón, que había querido hacer un determinado uso de la lengua francesa; la del traductor, que había querido ofrecer un equivalente holandés; y la de los aprendices, que querían aprender la lengua francesa. Y se hizo evidente que no era necesaria ninguna otra inteligencia. Sin pensarlo, Jacotot hizo que descubrieran lo que también él descubría con ellos: todas las oraciones y, por lo tanto, todas las inteligencias que las producen son de la misma naturaleza. Comprender es nada menos que traducir, es decir, ofrecer un equivalente de un texto, no su razón. No hay nada detrás de la página escrita, no hay un doble fondo que necesite del trabajo de otra inteligencia, la del explicador; no se necesita la lengua del maestro, la lengua de la lengua, cuyas palabras y oraciones tengan el poder de decir la razón de las palabras y oraciones de un texto. Los estudiantes holandeses habían suministrado la prueba: para hablar de Telémaco, sólo disponían de las palabras de Telémaco. Por lo tanto, las oraciones de Fenelón bastan para comprender las oraciones de Fenelón y para decir lo comprendido. Aprender y comprender son dos maneras de expresar el mismo acto de traducción. No hay nada más allá de los textos, sino la voluntad de expresarse, de traducir. Si los estudiantes habían comprendido la lengua aprendiendo Fenelón, no era simplemente debido al movimiento gimnástico de comparar la página izquierda con la derecha. Lo que cuenta no es la aptitud para ir de una columna a la otra, sino la capacidad de decir lo que uno piensa en palabras de otros. Pudieron aprender esto de Fenelón porque el acto de Fenelón-escritor era, en sí mismo, un acto de traductor: para traducir una lección de política en relato legendario, Fenelón había llevado al francés de su siglo el griego de Homero, el latín de Virgilio y la lengua, sabia o ingenua, de otros cien textos, desde el cuento de niños hasta la historia erudita. Había aplicado en esa doble traducción la misma inteligencia que los estudiantes habían utilizado para contar con frases de su libro lo que pensaban acerca de su libro.
Pero, además, la inteligencia que les había hecho aprender el francés en Telémaco era la misma con la que habían aprendido su lengua materna: observando y reteniendo, repitiendo y verificando, relacionando aquello que buscaban conocer con lo ya conocido, haciendo y reflexionando acerca de lo que habían hecho. Habían avanzado como no se debe, como los niños, a ciegas, adivinando. Y entonces se planteó esta pregunta: ¿no era necesario invertir el orden admitido de los valores intelectuales? ¿Acaso el vergonzoso método de la adivinanza no sería el verdadero movimiento de la inteligencia humana que toma posesión de su propio poder? ¿Su proscripción no confirmaba, antes que nada, la voluntad de partir en dos el mundo de la inteligencia? Los metodistas oponen el mal método del azar al procedimiento razonado, pero ya saben de antemano lo que buscan probar. Suponen un pequeño animal que al golpearse con las cosas explora un mundo que todavía no es capaz de ver y que justamente ellos le enseñarán a discernir. Pero el niño es, en primer lugar, un ser de palabra. El niño que repite las palabras escuchadas y el estudiante holandés “perdido” en su Telémaco no avanzan al azar. Todo su esfuerzo, toda su exploración se orienta hacia esto: se les ha dirigido una palabra de hombre; quieren reconocerla y responder, no como alumnos o sabios, sino como hombres, como se le responde a alguien que nos habla y no a alguien que nos examina: bajo el signo de la igualdad.
El hecho era este: habían aprendido solos y sin maestro explicador. Ahora bien, todo lo que ocurre al menos una vez puede repetirse siempre. Este descubrimiento, por lo demás, podía invertir los principios del profesor Jacotot. Pero el hombre Jacotot estaba en mejores condiciones de reconocer la variedad de lo que puede esperarse de un hombre. Su padre había sido carnicero, antes de administrar las cuentas de su abuelo el carpintero que había enviado a su nieto al colegio. Él mismo era profesor de retórica cuando respondió al llamado del ejército en 1792. El voto de sus compañeros lo había convertido en capitán de artillería, y demostró ser un notable artillero. En 1793, en la Oficina de Municiones, este latinista se hizo instructor de química para la formación acelerada de los obreros que eran enviados a todo el territorio para aplicar los descubrimientos de Fourcroy. En la casa de Fourcroy conoció a Vauquelin, el hijo de un campesino que se había procurado la formación de químico a escondidas de su patrón. En la Escuela Politécnica vio llegar a esos jóvenes seleccionados por comisiones improvisadas según el doble criterio de su vivacidad de espíritu y de su patriotismo. Y vio cómo se convertían en sólidos matemáticos, menos por las matemáticas que les explicaban Monge4* o Lagrange5** que por las matemáticas que hacían ante ellos. Parecía ser que él mismo había aprovechado sus funciones administrativas para adquirir por su cuenta la competencia de matemático, que más tarde ejercería en la Universidad de Dijon; de la misma manera en que había sumado el hebreo a las lenguas antiguas que ya enseñaba y había compuesto un Ensayo sobre la gramática hebrea