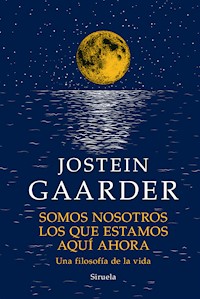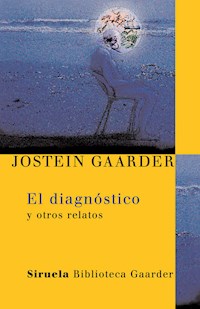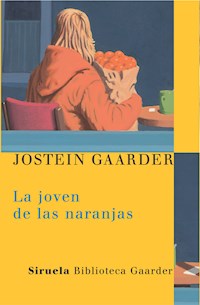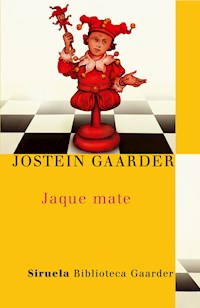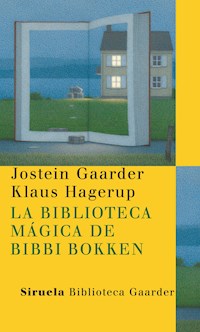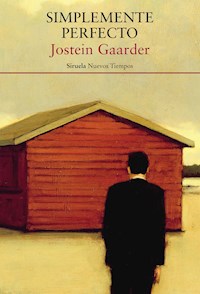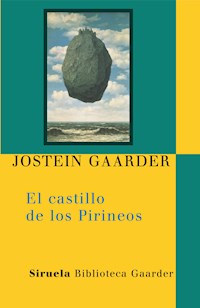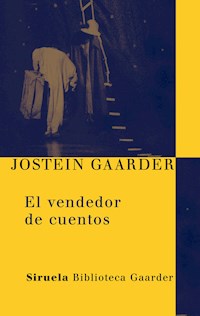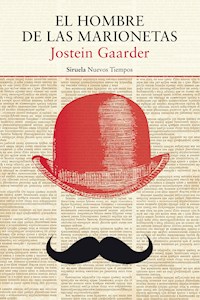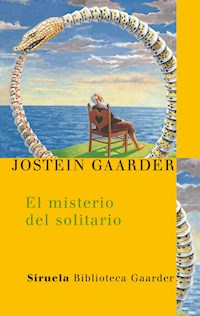
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Las Tres Edades / Biblioteca Gaarder
- Sprache: Spanisch
Hans Thomas, un muchacho noruego de 12 años, y su padre emprenden un viaje hacia Atenas en busca de la madre, que ocho años atrás los abandonó para «encontrarse a sí misma». El azar hace que se detengan en Dorf, un pequeño pueblo donde un viejo panadero regala al joven un panecillo que oculta un diminuto libro, que Hans Thomas comenzará a leer con la ayuda de una lupa que un misterioso enano le regala. A partir de ese momento, el muchacho inicia otro emocionante viaje paralelo: el de la imaginación. Sabrá de Frode, un marinero que naufragó y sobrevivió en una isla desierta, de su baraja de naipes y de cómo combatió su soledad haciendo que cada una de las 53 cartas tuviera vida propia (52 de ellas bastante inconscientes; una sola, Comodín, entiende verdaderamente las reglas del solitario que hace el anciano). Pensando en todo ello, a Hans Thomas le surgirá una pregunta: ¿Hasta qué punto podemos nosotros, a diferencia de los naipes, determinar nuestro destino?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL MISTERIO DEL SOLITARIO
EN ESTA HISTORIA
TE ENCONTRARÁS CON
Hans Thomas que, de camino al país de los filósofos, va leyendo el libro que encontró dentro del panecillo.
El padre que se crió en Arendal como «hijo de alemán» antes de hacerse a la mar como marinero.
Mamá que se ha perdido en el mundo de la moda.
Line que es la abuela paterna de Hans Thomas.
El abuelo a quien enviaron al frente del este en 1944.
El enano que regala una lupa a Hans Thomas.
Una señora gorda en la casa de huéspedes de Dorf.
El viejo panadero que da a Hans Thomas un refresco de pera y cuatro panecillos en una bolsa de papel.
Una adivina gitana y su bella hija, una señoraamericana que es dos personas a la vez, un agente griego de la moda, un neurocirujano ruso, Sócrates, el reyEdipo, Platón y un camarero charlatán.
EN EL LIBRO DEL PANECILLO
TE ENCONTRARÁS ADEMÁS CON
Ludwig que atravesó las montañas y llegó a Dorf en 1946.
Albert que se crió como un niño callejero tras perder a su madre.
Hans el Panadero que naufragó en 1842 cuando iba de Rotterdam a Nueva York antes de establecerse como panadero en Dorf.
Frode que naufragó con un gran cargamento de plata en 1790 yendo de México a España.
Stine que era la prometida de Frode y que ya esperaba un hijo cuando él se marchó a México.
El labrador Fritz André y el tendero HeinrichAlbrechts.
52 naipes incluidos As de Corazones, Jota de Diamantes y Rey de Corazones.
Comodín que ve demasiado y demasiado profundamente.
Han pasado seis años desde que me encontrara delante del viejo templo de Poseidón, en el Cabo Sunion, mirando al mar Egeo. Hace casi siglo y medio que Hans el Panadero llegó a la singular isla del Atlántico. Y hace exactamente doscientos años que Frode naufragó cuando iba de México a España.
Tanto he de remontarme al pasado para entender por qué mamá huyó a Atenas.
Realmente, me gustaría pensar en otra cosa. Pero sé que tendré que procurar anotarlo todo, mientras quede todavía en mí algo del niño que llevo dentro.
Estoy sentado delante de la ventana del salón de Hisoy viendo cómo fuera caen las hojas de los árboles. Bajan volando por el aire y se posan sobre las calles como una fina alfombra. Una niña pequeña va andando sobre las castañas, que a su paso saltan por entre las vallas de los jardines.
Es como si ya todo hubiera perdido su sentido.
Cuando pienso en los naipes del solitario de Frode, es como si todas las fuerzas de la naturaleza se hubieran desencadenado.
Picas
AS DE PICAS
...pasó por allí un soldado alemán
en bicicleta...
El gran viaje al país de los filósofos comenzó en Arendal, una vieja ciudad marítima al sur de Noruega. Navegamos de Kristiansand a Hirtshals en el Bolero. No hay mucho que decir del viaje por Dinamarca y Alemania. Aparte de Legolandia y las enormes instalaciones portuarias de Hamburgo, no vimos otra cosa que autopistas y granjas. Pero, cuando llegamos a los Alpes, comenzaron a ocurrir cosas.
Mi viejo y yo habíamos llegado a un acuerdo: yo no protestaría si teníamos que conducir hasta tarde antes de parar a dormir, y él no fumaría en el coche; a cambio, decidimos hacer largos descansos para fumar. Esos descansos son lo que mejor recuerdo del viaje antes de llegar a Suiza.
Los descansos siempre comenzaban con un pequeño discurso de mi padre sobre algo que había estado pensando mientras él conducía y yo leía al Pato Donald o hacía solitarios en el asiento de atrás. Casi siempre hablaba de algo que tenía que ver con mamá. Si no, hablaba de cosas que le preocupaban desde que yo le conocía.
Desde que mi viejo dejó de ser marinero y volvió tierra adentro después de pasar muchos años en el mar, se había interesado por los robots. Quizá eso no fuera en sí tan extraño, pero lo de mi viejo no acababa ahí. Estaba convencido, además, de que la ciencia lograría crear algún día seres humanos artificiales. No se refería a esos estúpidos robots metálicos que parpadean con luces verdes y rojas y hablan con voz hueca. No, no, mi viejo creía que un día la ciencia lograría crear verdaderos seres pensantes como nosotros. Y aún había algo más: también pensaba que todos los seres humanos en realidad eran precisamente eso, artilugios artificiales.
–Estamos plenamente vivos, ¿sabes? –solía decir.
Los comentarios de este tipo eran habituales después de haberse tomado una o dos copitas.
Cuando estuvimos en Legolandia, se quedó mirando fijamente a esos seres de Lego. Le pregunté si estaba pensando en mamá, pero dijo que no.
–Imagínate si todo esto cobrara vida de repente, Hans Thomas, imagínate que todas esas figuritas empezaran de pronto a moverse entre sus casitas de plástico. ¿Qué haríamos entonces?
–Estás chiflado –me limité a decir, pues estaba seguro de que esa clase de comentarios no era muy normal entre los padres que llevaban a sus hijos a Legolandia.
Estuve a punto de pedirle un helado, aunque había aprendido que, para pedir algo, era aconsejable esperar hasta que mi viejo comenzara a airear sus chifladas ideas. Creo que de vez en cuando le remordía la conciencia por hablar de esas cosas con su hijo, y cuando a uno le remuerde la conciencia, suele mostrarse más generoso que de costumbre. Antes de que me hubiera dado tiempo a pedir el helado dijo:
–En el fondo, nosotros mismos somos figuras vivas de Lego.
Supe que tenía el helado asegurado, porque papá estaba a punto de comenzar uno de sus discursos filosóficos.
Íbamos de camino a Atenas, pero no se trataba de unas vacaciones normales de verano. En Atenas, o al menos en algún lugar de Grecia, intentaríamos encontrar a mamá. No era seguro que lo consiguiéramos, y aunque así fuera, puede que no quisiera volver con nosotros a Noruega. Tenemos que intentarlo, decía mi viejo, porque ni él ni yo soportábamos la idea de vivir el resto de nuestras vidas sin mamá.
Mamá nos abandonó a mi viejo y a mí cuando yo tenía cuatro años. Por eso yo aún continuaba llamándola «mamá». A mi viejo le había ido conociendo más a fondo y un día ya no me pareció oportuno seguir llamándole «papá».
Mamá se lanzó al mundo para encontrarse a sí misma. Tanto a mi viejo como a mí nos parecía que, con un niño de cuatro años, ya era hora de que lo hiciera; de modo que apoyamos el proyecto. Pero nunca llegué a comprender por qué tuvo que irse tan lejos. ¿Por qué no podía arreglárselas en nuestra ciudad, Arendal, o contentarse simplemente con un viaje a Kristiansand? Mi consejo a todos aquellos que quieran encontrarse a sí mismos es que sigan justamente donde están. Si no, existe un gran peligro de que se pierdan para siempre.
Habían pasado ya tantos años desde que mamá nos dejó que no era capaz de recordar cómo era su aspecto. Sólo recuerdo que era mucho más bonita que todas las demás mujeres. Al menos eso decía mi viejo. Además opinaba que cuanto más bonita, más difícil le resultaba a una mujer encontrarse a sí misma.
Yo había estado buscando a mamá desde que desapareció. Cada vez que cruzaba la plaza de Arendal pensaba que la vería de repente, y cada vez que iba de visita a casa de mi abuela en Oslo, la buscaba por la calle Karl Johan. Pero nunca la vi. No la vi hasta que mi viejo me enseñó una revista griega de modas. Allí estaba mamá, en la portada y dentro de la revista. Se veía claramente en la foto que aún no se había encontrado a sí misma. Porque las fotos de la revista no eran de mi mamá; era evidente que intentaba parecer otra persona. Tanto mi viejo como yo sentíamos muchísima lástima por ella.
La revista de modas entró en nuestra casa por una tía de mi viejo que había estado en Creta. Allí estaban las fotos de mamá en todos los quioscos de periódicos. Pagando un par de dracmas, la revista era tuya. Me resultó un poco cómico; nosotros llevábamos años buscando a mamá y ella, en Creta, sonreía a todos los que pasaban.
–¿En qué demonios se habrá metido? –se preguntaba mi viejo mientras se rascaba la cabeza. Y, sin embargo, recortó las fotos donde ella aparecía y las puso en la pared del dormitorio. Pensaba que era mejor tener fotos de alguien que se pareciera a mamá que no tener ninguna.
Fue entonces cuando mi viejo decidió que iríamos a Grecia a buscarla.
–Tendremos que intentar arrastrarla hasta casa, Hans Thomas –dijo–. Si no, me temo que se va a perder en ese cuento de la moda.
No entendí muy bien lo que quería decir con esa última frase. En varias ocasiones había oído que uno podía perderse en un enorme vestido, pero no sabía que uno pudiera perderse en un cuento. Hoy ya sé que es algo de lo que todo el mundo tiene que cuidarse.
Cuando nos paramos en la autopista en las afueras de Hamburgo, mi viejo empezó a hablar de su padre. Yo ya conocía la historia, pero ahora parecía diferente, con los coches pasando a toda velocidad.
Lo que pasa es que mi viejo era lo que en Noruega llamamos «hijo de alemán». Ahora ya no me da vergüenza decirlo, porque ya sé que los hijos de alemanes pueden ser tan buenos como los demás, aunque claro, eso es fácil de decir. Yo no he sentido en mi propia carne cómo resulta criarse sin padre en una pequeña ciudad al sur de Noruega.
Supongo que mi viejo volvió a hablar de lo que sucedió entre mis abuelos paternos, precisamente porque nos encontrábamos en Alemania.
Todo el mundo sabe lo difícil que resultaba conseguir comida durante la guerra. También lo sabía mi abuela paterna el día en que cogió su bicicleta para ir a Froland a coger arándanos.
Sólo tenía 17 años. El problema surgió cuando se le pinchó una rueda.
Aquella excursión a por arándanos es lo más importante que ha sucedido en mi vida. Puede parecer algo extraño que lo más importante de mi vida sucediera más de treinta años antes de que yo naciera, pero si la abuela no hubiese pinchado aquel domingo, mi viejo no habría nacido. Y si él no hubiera nacido, yo tampoco hubiera tenido muchas posibilidades de existir.
Como ya he dicho, a la abuela se le pinchó la rueda en Froland, con la cesta llena de arándanos. Naturalmente, no llevaba nada para arreglarla, y aunque lo hubiera llevado, seguramente no habría sabido reparar la bici ella sola.
Entonces pasó por allí un soldado alemán en bicicleta. Aunque era alemán, no se mostró muy agresivo; al contrario, fue muy cortés con la joven, que no sabía cómo poder llegar a casa con sus arándanos. Además, llevaba todo lo necesario para reparar la llanta.
Si el abuelo hubiera sido de ese tipo de bruto malvado que solemos pensar que fueron todos los soldados alemanes en Noruega, habría pasado de largo sin más. Pero, claro, lo que pasa es que la abuela debería haberse negado a recibir cualquier tipo de ayuda de las fuerzas alemanas de la guerra.
Lo malo fue que el soldado alemán comenzó a enamorarse de esa joven que tendría un desliz tan grande y del que, en parte, también él sería culpable. Pero todo esto no sucedió hasta varios años más tarde...
Al llegar a este punto del cuento, mi viejo solía encenderse un cigarrillo. Resultaba que también a la abuela le gustaba el alemán, ésa fue precisamente la metedura de pata. No sólo le agradeció al abuelo que le reparara la bicicleta, sino que también accedió a que la acompañara hasta la ciudad. La abuela no solamente era desobediente, también era tonta. De eso no cabía ninguna duda. Lo peor de todo fue que estaba dispuesta a volver a ver al unterfeldwebel Ludwig Messner.
Así fue como mi abuela se hizo novia de un soldado alemán. Desafortunadamente, no se elige siempre a la persona de la que uno se enamora. Pero ella debería haber elegido no volver a verlo, antes de enamorarse en serio de él. No lo hizo así, y tuvo que pagarlo caro.
El abuelo y la abuela siguieron viéndose en secreto. Si la gente de Arendal se hubiera enterado de que ella se citaba con un alemán, habría sido lo mismo que renunciar a formar parte de la «gente bien» de la sociedad. Porque de la única manera que la gente normal y corriente podía luchar contra los alemanes era no teniendo nada que ver con ellos.
En el verano de 1944, Ludwig Messner fue enviado de vuelta a Alemania para defender el Tercer Reich en el frente este. Ni siquiera tuvo tiempo de despedirse como es debido de mi abuela. En el momento en que se subió al tren en la estación de Arendal, desapareció para siempre de su vida. Mi abuela no volvió a saber nada más de él –aunque durante muchos años después del final de la guerra lo estuvo buscando–. Con el tiempo, se iba convenciendo, cada vez más, de que había muerto en la batalla contra los rusos.
Tanto la excursión en bicicleta como lo que pasó después, a lo mejor habría quedado en el olvido, si no hubiera sido porque la abuela se había quedado embarazada. Eso pasó justo antes de que el abuelo se marchara al frente del este, pero ella no lo supo hasta muchas semanas después de su partida.
Lo que sucedió luego, es lo que mi viejo llama la maldad humana, y al llegar a este punto, suele encenderse otro cigarrillo. Mi viejo nació justo antes de la liberación, en el mes de mayo de 1945. Nada más rendirse los alemanes, mi abuela fue capturada por noruegos que odiaban a todas aquellas chicas noruegas que habían estado con soldados alemanes. Desgraciadamente, había muchas chicas de ésas, pero las que peor lo pasaron fueron las que habían tenido un hijo con un alemán. La verdad es que mi abuela estuvo con mi abuelo porque le quería, y no porque ella fuera nazi. De hecho, mi abuelo tampoco era nazi. Antes de que lo cogieran para devolverlo a Alemania, él y la abuela estaban haciendo planes para huir juntos a Suecia. Lo único que los frenaba eran los rumores de que, los vigilantes suecos de la frontera, habían comenzado a pegar tiros contra los desertores alemanes que intentaban cruzarla.
La gente de Arendal se abalanzó sobre la abuela y le cortaron el pelo al cero. También le pegaron y golpearon, aunque acababa de dar a luz. Se puede decir con toda seguridad que Ludwig Messner se había comportado mejor que esa gente.
Sin un solo pelo en la cabeza, mi abuela tuvo que ir a vivir con sus tíos Trygve e Ingrid a Oslo, porque ya no estaba segura en Arendal. Aunque era primavera, y hacía calor, tenía que usar gorra porque estaba calva como un viejo. Su madre seguía viviendo en Arendal, y cinco años después del final de la guerra, mi abuela volvió a Arendal con mi viejo en brazos.
Ni la abuela ni mi viejo pretenden disculpar lo que sucedió en Froland. Lo único que podría cuestionarse, es el alcance de la condena. Por ejemplo, resulta interesante preguntarse durante cuántas generaciones debe ser castigado un delito. Es evidente que mi abuela tuvo parte de culpa por haberse quedado embarazada, eso tampoco lo ha negado nunca. Pero me resulta más difícil determinar si fue correcto castigar también al niño.
He pensado bastante en esto. Mi viejo nació como resultado de un pecado original. Pero todos los seres humanos tienen sus raíces en Adán y Eva, ¿no? Soy consciente de que esta comparación falla en algo. En un caso se trataba de manzanas y, en el otro, de arándanos. Si bien en ambos casos fue una serpiente1 la que desencadenó la tentación.
Cualquier madre sabe, sin embargo, que no puede pasarse la vida reprochándose un hijo que ya nació. Yo pienso que no se debe culpar al niño; también un hijo de alemán tiene derecho a gozar de la vida. Pero, en ese punto, mi viejo y yo no nos poníamos de acuerdo.
Mi viejo se crió, pues, como hijo de alemán. Aunque los adultos de Arendal habían dejado de azotar a las «fulanas de alemanes», los niños –que aprenden fácilmente las maldades de los adultos– seguían acosando a los hijos de alemanes. Esto significa que mi viejo tuvo una infancia dura. Cuando cumplió diecisiete años, ya no aguantó más. Aunque quería mucho a su ciudad, se vio obligado a enrolarse como marinero. Siete años más tarde volvió a Arendal; para entonces, ya había conocido a mamá en Kristiansand. Se fueron a vivir a un viejo chalet en Hisoy, donde yo nací el 29 de febrero de 1972. Por supuesto, yo también debo cargar con parte de lo que sucedió en Froland. Eso es lo que se llama pecado original.
Con una infancia como hijo de alemán y luego muchos años de marinero, mi viejo siempre tuvo cierta afición por las bebidas fuertes. En mi opinión, le gustaban demasiado. Solía decir que bebía para olvidar, pero se equivocaba, porque cuando bebía siempre empezaba a hablar de la abuela y del abuelo, y de su vida como hijo de alemán. A veces también lloraba. Yo creo que esas bebidas fuertes contribuían a que recordara aún más.
Cuando mi viejo me hubo contado la historia de su vida en la autopista alemana, en las afueras de Hamburgo, dijo:
–Y entonces desapareció tu mamá. Cuando tú empezaste a ir a la guardería, ella trabajó primero como profesora de baile. Luego empezó a trabajar de modelo. Viajaba bastante a Oslo, de vez en cuando también a Estocolmo, y un día no volvió a casa. El único mensaje que nos llegó fue una carta en la que nos decía que había conseguido un trabajo en el extranjero y que no sabía cuándo volvería. Eso es lo que dice la gente que se va a quedar fuera una semana o dos. Pero mamá ya lleva ocho años fuera...
También había oído muchísimas veces lo que mi viejo añadió:
–En mi familia siempre ha faltado algo, Hans Thomas. Siempre ha habido alguien que se ha perdido por el camino. Creo que es una maldición en nuestra familia.
Cuando dijo eso de la maldición, al principio me asusté un poco. Me quedé pensando en ello, y llegué a la conclusión de que tenía razón.
En definitiva, a mi viejo y a mí nos faltaban padre y abuelo paterno, mujer y madre. Y aún había una cosa más, que mi viejo seguramente también tendría en cuenta: cuando mi abuela era pequeña, a su padre le cayó un árbol encima y lo mató; de modo que también ella se crió sin padre. Quizá por eso tuviera un hijo con un soldado alemán que hubo de ir a la guerra a morir. Y quizá por eso, ese niño se casó con una mujer que se fue a Atenas para encontrarse a sí misma.
DOS DE PICAS
...Dios está sentado en el cielo riéndose
porque los seres humanos no creen en él...
En la frontera con Suiza, pasamos por una misteriosa gasolinera con un solo surtidor. De una casa verde salió un hombre que era tan pequeño que parecía un enano o algo semejante. Mi viejo sacó un mapa grande para preguntar por la mejor manera de cruzar los Alpes para llegar a Venecia.
El enano contestó con voz chillona mientras señalaba en el mapa. Hablaba sólo alemán, pero mi viejo me iba traduciendo, y dijo que el hombrecillo opinaba que debíamos hacer noche en un pueblo llamado Dorf.
Mientras hablaba, me miraba todo el tiempo, como si nunca hubiera visto un niño. Creo que le gusté, sobre todo porque éramos exactamente igual de altos. Cuando estábamos a punto de arrancar, me dio una pequeña lupa dentro de un estuche verde.
–Cógelo –susurró (Mi viejo tradujo.)–. Hace mucho tiempo la pulí de un vidrio viejo que encontré en la tripa de un corzo malherido. Te resultará útil en Dorf, ya lo creo. Voy a decirte una cosa, chico: nada más verte, me di cuenta de que podrías necesitar una pequeña lupa para el viaje.
Me pregunté si Dorf sería tan pequeño que haría falta una lupa para verlo. Pero me limité a darle la mano y las gracias por el regalo, antes de meterme en el coche. Su mano era mucho más pequeña que la mía y estaba mucho más fría.
Mi viejo bajó la ventanilla y dijo adiós con la mano al enano, que a su vez decía adiós con sus dos cortos brazos.
–Venís de Arendal, ¿verdad? –preguntó justo cuando mi viejo arrancaba.
–Así es –respondió mi viejo, y nos marchamos.
–¿Cómo sabía que venimos de Arendal?
Mi viejo me miró por el retrovisor:
–¿No se lo dijiste tú?
–¡Yo no!
–Que sí –insistió mi viejo–. Desde luego, yo no fui.
Pero yo sabía que yo no se lo había dicho, y aunque así hubiera sido, el enano no lo habría entendido, porque yo no sabía ni una palabra de alemán.
–¿Por qué crees que era tan pequeño? –pregunté cuando ya estábamos en la autopista.
–¿No lo sabes? Ese tipo es tan pequeño porque es un ser artificial. Fue construido por un mago judío hace muchos siglos.
Me di cuenta de que me estaba tomando el pelo, y sin embargo dije:
–Entonces, tiene varios centenares de años, ¿verdad?
–¿Tampoco sabías eso? Los seres artificiales no se hacen viejos como nosotros. Ésa es su única ventaja, que ya es importante, pues significa que jamás van a morir.
Saqué mi lupa para averiguar si mi viejo tenía piojos en el pelo. No vi ninguno, pero sí tenía unos pelos muy feos en la nuca.
Después de haber pasado la frontera de Suiza, vimos una señal que indicaba la salida a Dorf. Nos metimos por una pequeña carretera que subía por los Alpes. El lugar estaba casi desierto, sólo había alguna que otra casa de estilo suizo entre los árboles, sobre las altas colinas.
Empezaba a anochecer y estaba a punto de quedarme dormido en el asiento de atrás, pero cuando mi viejo paró el coche, me desperté de pronto.
–¡Descanso para fumar! –dijo.
Salimos al fresco aire alpino. Ya era totalmente de noche. Por encima de nosotros se extendía el cielo estrellado como una manta eléctrica con miles de lámparas minúsculas, cada una de una milésima parte de un vatio.
Mi viejo se puso a hacer pis en la cuneta. Luego se volvió hacia mí, encendió un cigarrillo, señaló el cielo estrellado y dijo:
–No somos más que unos pequeñísimos seres, hijo mío. Somos minúsculas figuritas de Lego intentando ir a gatas desde Arendal hasta Atenas, en un viejo Fiat. ¡Vivimos en un guisante! Allí fuera, quiero decir, fuera de este guisante sobre el que vivimos, Hans Thomas, hay millones y millones de galaxias. Cada una de ellas consta de millones y millones de estrellas. ¡Y Dios sabe cuántos planetas habrá!
Sacudió la ceniza del cigarrillo y prosiguió:
–No creo que estemos solos, chico, no lo creo. El universo hierve de vida. Lo que pasa es que nunca obtenemos una respuesta cuando preguntamos si estamos solos. Las galaxias son como islas desiertas sin comunicación por barco.
Se podrían decir muchas cosas de mi viejo, pero nunca me ha parecido aburrido hablar con él. No debería haberse contentado con ser mecánico. Si de mí hubiera dependido, le habría dado una subvención del Estado como filósofo. Él mismo dijo algo parecido en una ocasión. Tenemos ministerios de esto y aquello, dijo. Pero no hay ningún ministerio de filosofía. Incluso los países grandes creen que pueden arreglarse sin él.
Como lo llevaba en los genes, yo intentaba de vez en cuando participar en las conversaciones filosóficas a las que aspiraba mi viejo casi cada vez que hablaba de mamá. Entonces dije:
–Aunque el universo sea grande, no significa que este planeta sea un guisante.
Se encogió de hombros, tiró la colilla al suelo y encendió otro cigarrillo. En realidad, nunca le había preocupado gran cosa lo que opinaran los demás cuando él hablaba de la vida y de las estrellas. Sabía demasiado bien lo que él mismo opinaba. En lugar de contestar, dijo:
–¿De dónde demonios venimos los seres como nosotros, Hans Thomas? ¿Has pensado alguna vez en ello?
Yo había pensado en eso muchísimas veces, pero sabía que, en el fondo, a él no le interesaba lo que yo pudiera contestar.
De modo que le dejé seguir. Mi viejo y yo nos conocíamos desde hacía tanto tiempo que había aprendido que ésa era la mejor manera de actuar.
–¿Sabes lo que me dijo un día tu abuela? Dijo que había leído en la Biblia que Dios está sentado en el cielo riéndose porque los seres humanos no creen en él.
–¿Y por qué? –pregunté; siempre resultaba más fácil preguntar que contestar.
–Veamos. Si existe un Dios que nos ha creado, entonces somos de alguna manera artificiales a sus ojos. Charlamos, regañamos y peleamos. Nos abandonamos los unos a los otros, y nos morimos dejando solos a los demás. ¿Entiendes? Somos muy cojonudos, hacemos bombas atómicas y cohetes que llegan a la luna. Pero ninguno de nosotros se pregunta de dónde venimos. Simplemente estamos aquí, y no nos cuestionamos nada más.
–Y entonces Dios se ríe de nosotros, ¿quieres decir?
–¡Exactamente! Si nosotros, Hans Thomas, hubiéramos sabido crear un ser humano artificial que fuera capaz de hablar y no se hiciera la pregunta más sencilla y más importante de todas, es decir, cómo ha sido creado, también nos habríamos reído de buena gana.
Justamente así se rió mi viejo antes de proseguir:
–Deberíamos leer un poco más la Biblia, chico. Después de haber creado a Adán y Eva, Dios se quedó paseándose por el jardín espiándolos, en el sentido literal de la palabra. Se puso al acecho tras árboles y arbustos, vigilando muy de cerca todo lo que hacían. ¿Entiendes? No era capaz de quitarles ojo, tan absorto estaba en lo que había creado. Y no se lo reprocho. Todo lo contrario, le comprendo perfectamente.
Apagó el cigarrillo, con lo que dio por concluido el descanso para fumar. Me dije que, al fin y al cabo, podía considerarme un chico muy afortunado por tener la ocasión de participar en unos treinta o cuarenta descansos como éste para fumar, antes de llegar a Grecia.
Dentro del coche, saqué la lupa que me había regalado el misterioso enano. Decidí usarla para investigar más de cerca la naturaleza. Si me tumbaba en el suelo mirando durante mucho tiempo una hormiga o una flor, a lo mejor llegaba a sonsacar a la naturaleza alguno de sus secretos. Entonces le regalaría a mi viejo un poco de paz interior para Navidad.
Seguíamos subiendo por los Alpes, estábamos tardando mucho en llegar a Dorf.
–¿Estás dormido, Hans Thomas? –preguntó mi viejo después de un largo rato. Si no llega a decir algo, me habría quedado dormido en ese mismo instante.
Para no mentir dije que no, y con esto me despabilé más.
–¿Sabes? –dijo–, estoy empezando a pensar que ese enano nos engañó.
–¿No era verdad que la lupa estuviera en la tripa de un corzo? –murmuré.
–Estás cansado, Hans Thomas. Me refiero al camino. ¿Por qué nos ha enviado por este descampado? También la autopista pasa por los Alpes. Llevamos cuarenta kilómetros sin ver una sola casa, y es más, sin ver siquiera un lugar donde pasar la noche.
Tenía tanto sueño que no tuve fuerzas para contestar. Solamente pensé que a lo mejor tenía el récord mundial en querer a mi viejo. No debería ser mecánico, no. Debería tener ocasión de hablar de los secretos de la vida con los ángeles del cielo. Mi viejo me había enseñado que los ángeles son mucho más sabios que los seres humanos. No son tan sabios como Dios, pero entienden todo lo que el ser humano es capaz de comprender, sin tener que esforzarse nada.
–¿Por qué diablos querría que fuéramos a Dorf? –continuó mi viejo–. A lo mejor nos ha enviado al pueblo de los enanos.
Eso fue lo último que oí antes de quedarme dormido. Soñé con un pueblo lleno de enanos. Todos eran muy buenos. Hablaban por los codos, pero ninguno sabía contestar de dónde venían o en qué parte del mundo se encontraban.
Creo recordar que mi viejo me sacó en brazos del coche y me metió en una cama. Había un aroma a miel en el aire, y una voz de mujer que decía:
–Ja, ja. Aber natürlich, mein Herr.
TRES DE PICAS
...un poco extraño que adornen el fondo
del bosque tan lejos de la gente...
A la mañana siguiente, cuando me desperté, me di cuenta de que habíamos llegado a Dorf. Mi viejo estaba durmiendo en una cama al lado de la mía. Eran más de las ocho y pensé que él necesitaría dormir un poco más. Aunque se le hiciera muy tarde, siempre solía tomarse una copita antes de quedarse frito. Él las llamaba «copitas», pero yo sabía que esas copas podían llegar a ser bastante grandes. Y a veces, también podían ser muchas.
Por la ventana vi un gran lago. Me vestí deprisa y fui al piso de abajo. Allí me encontré con una señora simpática y gorda que intentaba hablar conmigo, aunque no sabía ni una palabra de noruego.
–Hans Thomas –dijo varias veces. Eso quería decir que mi viejo me había presentado dormido, mientras me llevaba en brazos a la habitación.
Salí al césped que había delante del lago y monté en un extraño columpio alpino. Era tan largo que podía columpiarme por encima de los tejados del pequeño pueblo. Cuanto más alto subía, más paisaje veía.
Estaba un poco impaciente por que mi viejo se despertara. Se quedaría alucinado cuando viera Dorf a la luz del día. Dorf era un típico pueblo de muñecos. A lo largo de una o dos calles estrechas, entre puntiagudas montañas cubiertas de nieve, había algunas tiendas. Cuando subía muy alto en el columpio y miraba hacia abajo, me parecía estar viendo uno de esos pueblecitos de Legolandia. El hostal era un edificio blanco de tres plantas, con contraventanas rosas, y muchas ventanitas de cristales de colores.
Cuando empezaba a hartarme del columpio alpino, mi viejo salió a decirme que el desayuno estaba preparado.
Entramos en lo que puede que fuera el comedor más pequeño del mundo. Solamente cabían cuatro mesas, y, por si fuera poco, mi viejo y yo éramos los únicos huéspedes. Al lado del comedor había un restaurante grande, pero estaba cerrado.
Me di cuenta de que a mi viejo le remordía la conciencia haber dormido hasta más tarde que yo, así que pedí una naranjada con burbujas, en lugar de beber leche de los Alpes. Cedió enseguida, y él, a su vez, pidió un viertel. Sonaba bastante misterioso, pero lo que echaron en el vaso tenía un sospechoso parecido con el vino tinto, por lo que deduje que no continuaríamos el viaje hasta el día siguiente.
Mi viejo me contó que estábamos alojados en una Gasthaus, que significa «casa de huéspedes», pero aparte de las ventanitas, no se diferenciaba mucho de un hostal cualquiera. La casa de huéspedes se llamaba Schöner Waldemar y el lago se llamaba lago de Waldemar. Si no me equivocaba, ambas cosas se llamaban así por un mismo hombre llamado Waldemar.
–Nos engañó –dijo mi viejo después de haber bebido su viertel.
Comprendí inmediatamente que se refería al enano. Él debía de ser el tal Waldemar.
–¿Hemos dado un rodeo?
–¿Un rodeo, dices? Desde aquí estamos exactamente a la misma distancia de Venecia que desde la gasolinera. Exactamente los mismos kilómetros, sabes. Lo que quiere decir que, todo lo que condujimos después de preguntar por el camino, fue tiempo perdido.
–¡Qué demonios! –exclamé, pues pasaba tanto tiempo con mi viejo que había comenzado a copiarle su lenguaje de marinero.
–Sólo me quedan dos semanas de vacaciones –continuó–. Y además, no es probable que encontremos a mamá nada más llegar a Atenas.
–¿Y por qué no podemos seguir viaje hoy? –tuve que preguntar, pues estaba tan interesado como él en encontrar a mamá.
–¿Y por qué piensas eso?
No me dio la gana contestar a esa pregunta, me limité a señalar el viertel.
Entonces empezó a reírse. Soltó tal carcajada que la señora gorda también tuvo que reírse, aunque no entendía ni una palabra de lo que hablábamos.
–Hemos llegado aquí a la una de la madrugada –dijo–. Por lo tanto podríamos tomarnos un día libre para recuperar fuerzas.
Me encogí de hombros. Yo era el que había puesto pegas a conducir de un tirón, sin hacer noche en ninguna parte, por eso no me pareció bien oponerme esta vez. Lo único que me preguntaba era si realmente quería «recuperar fuerzas», o si estaba pensando en aprovechar el resto del día para beber.
Mi viejo empezó a sacar algo de equipaje del Fiat. Al llegar tan tarde la noche anterior, no se había preocupado ni de sacar los cepillos de dientes.
Cuando el jefe puso orden en el coche, decidimos dar un buen paseo. La señora de la casa de huéspedes nos mostró una montaña con una estupenda vista, pero dijo que estaba un poco lejos, y que ya era muy tarde para llegar hasta arriba y volver a bajar.
Entonces, mi viejo tuvo una de sus brillantes ideas. Porque ¿qué hace uno cuando quiere bajar a pie de una montaña y no tiene ganas de subirla antes? Pues pregunta si alguna carretera llega hasta arriba, claro. La señora dijo que sí, pero que, si pensábamos subir en coche y bajar a pie, luego tendríamos que volver a subir para recoger el coche.
–Podemos coger un taxi hasta arriba y luego bajar andando –dijo mi viejo. Y eso fue exactamente lo que hicimos.
La señora llamó a un taxi, y el taxista pensó que estábamos locos, pero mi viejo le mostró unos francos suizos y entonces el taxista hizo exactamente lo que le mandó.
La señora de la casa de huéspedes tenía más sentido de la distancia que el enano de la gasolinera. Nunca habíamos visto un paisaje semejante, tan montañoso y con tan buenas vistas, y eso que veníamos de Noruega.
Abajo, en la lejanía, vislumbramos un minúsculo charco, delante de un microscópico grupo de casas que eran como puntitos. Eran Dorf y Waldemarsee.
Aunque estábamos en pleno verano, cuando llegamos a la cima, el viento se filtraba a través de nuestra ropa. Mi viejo dijo que estábamos a mucha más altura sobre el nivel del mar que en ninguna montaña noruega. A mí me parecía estupendo, pero mi viejo estaba decepcionado. Me confesó que había querido llegar hasta la cima, con el sólo propósito de ver el Mediterráneo. Quizá pensó que podría ver lo que estaba haciendo mamá allá abajo, en Grecia.
–Cuando trabajaba en el mar, estaba acostumbrado a lo contrario –dijo–. Podía estar sobre la cubierta durante días sin ver tierra.
Intenté imaginarme cómo sería eso.
–Aquello era mucho mejor –dijo mi viejo como si me hubiera leído el pensamiento–. Cuando no he podido ver el mar, siempre me he sentido encerrado.
Iniciamos el descenso siguiendo un sendero que pasaba entre altos y frondosos árboles. También allí olía a miel.
Sólo una vez nos tumbamos en el suelo para descansar. Cuando saqué mi lupa, mi viejo encendió un cigarrillo. Encontré una hormiga que se arrastraba por un palito, pero no quería estarse quieta, de modo que resultaba imposible investigarla. Entonces sacudí el palito para que la hormiga se cayera. Ampliada, parecía muy interesante, pero no me sentía más sabio después de haberla visto.
De pronto, oímos un ruido entre los árboles. Mi viejo se estremeció, como si temiera que en lo alto de la montaña hubiera peligrosos bandidos. Pero sólo era un inocente corzo. El animal se quedó mirándonos a los ojos durante unos segundos, antes de desaparecer por el bosque. Observé a mi viejo y me di cuenta de que se había asustado tanto como el corzo. Desde entonces, siempre he pensado en mi viejo como un corzo, pero nunca me he atrevido a decirlo en voz alta.
Aunque mi viejo se había bebido un viertel para desayunar, se mantuvo en bastante buena forma durante todo el día. Bajamos corriendo la ladera de la montaña, y no nos detuvimos hasta descubrir un montón de piedras blancas colocadas en fila en un pedazo de tierra entre los árboles. Habría en total varios centenares, todas eran lisas y redondas, y ninguna más grande que un terrón de azúcar.
Mi viejo se quedó parado rascándose la cabeza.
–¿Crees que crecen aquí? –pregunté.
Negó con la cabeza y dijo:
–Aquí huele a sangre de cristianos, Hans Thomas.
–¿Pero no te resulta un poco extraño que adornen el fondo del bosque tan lejos de la gente?
No contestó inmediatamente, pero yo sabía que estaba de acuerdo conmigo.
Nada le disgustaba más a mi viejo que no encontrar explicación a algo. En esas situaciones, me recordaba un poco a Sherlock Holmes. Por fin dijo:
–Es como un cementerio. Cada piedrecita tiene su lugar bien definido en unos pocos metros cuadrados...
Creí que me iba a decir que los habitantes de Dorf habían enterrado ahí a unos minúsculos seres de Lego, pero eso habría resultado demasiado disparatado, incluso para mi viejo.
–Seguramente los chiquillos entierran aquí mariquitas –dijo, evidentemente, a falta de una explicación mejor.
–Puede ser –dije; acababa de tumbarme encima de una de las piedras con la lupa–. Pero no creo que fueran las mariquitas las que pusieran los huevos que hay en las piedras blancas.
Mi viejo se rió. Estaba turbado. Puso un brazo alrededor de mi hombro, y continuamos el descenso a una velocidad algo más lenta que antes.
Pronto pasamos por una cabaña de madera.
–¿Crees que vive alguien aquí? –pregunté.
–¡Claro que sí! –respondió mi viejo.
–¿Y cómo puedes estar tan seguro?
Se limitó a señalar la chimenea, de la que salía humo.
Un poco más abajo, bebimos agua de un tubo que salía de un pequeño arroyo. Mi padre dijo que eso era una fuente.
CUATRO DE PICAS
...lo que tenía en las manos era
un minúsculo libro...
Cuando volvimos a Dorf, era ya bastante tarde.
–¡Qué bien va a sabernos la cena! –dijo mi viejo.
El restaurante estaba abierto, así que no tuvimos que meternos en el pequeño comedor. Había algunos «dorfienses» sentados en torno a una mesa, con una jarra de cerveza.
Comimos salchichas y choucroute suiza. De postre, tomamos una especie de tarta de manzana con nata de los Alpes.
Después de la cena, mi viejo se quedó sentado «saboreando» el licor de los Alpes, como él dijo. Yo estaba tan aburrido que me subí una botella de refresco de cerezas a la habitación y me puse a leer, por última vez, los tebeos noruegos del Pato Donald que me había leído ya diez o veinte veces. Luego me puse a hacer solitarios. Hice «el siete» dos veces, pero las dos veces se me estropeó casi nada más haber colocado las cartas. Entonces volví a bajar al restaurante.
Quería intentar convencer a mi viejo de que subiera a la habitación, antes de que estuviera tan borracho que no me pudiese contar historias de los siete mares. Pero era evidente que aún no había terminado de saborear el licor de los Alpes. Estaba hablando en alemán con algunos dorfienses.
–Puedes dar una vuelta y ver el pueblo –dijo.
Me pareció muy mal que no quisiera venirse conmigo.
Pero ahora me alegro de haber hecho lo que me mandó. Creo que he nacido con mejor estrella que mi viejo.
En «dar una vuelta y ver el pueblo» tardé exactamente cinco minutos, así de pequeño era. Prácticamente, constaba de una sola calle, que se llamaba Waldemar. Los habitantes de Dorf no tenían mucha imaginación para inventar nombres.
Estaba bastante cabreado con mi viejo, porque se había quedado sentado con los dorfienses, bebiendo licor de los Alpes. ¡«Licor de los Alpes»! Sonaba un poco mejor que decir alcohol. En una ocasión, mi viejo había dicho que no tenía salud para dejar de beber. Esa frase se quedó dando vueltas y vueltas en mi cabeza hasta que la entendí. Como todo el mundo sabe, lo normal es que la gente diga lo contrario, pero podía ser que mi viejo fuera una excepción. Por algo era hijo de alemán.
Todas las tiendas del pueblo estaban cerradas, pero vi que una furgoneta roja se detuvo delante de una tienda de ultramarinos para entregar mercancía. Una chica suiza jugaba a la pelota contra una pared, un viejo estaba sentado en un banco debajo de un gran árbol fumando en pipa. ¡Pero eso era todo! A pesar de sus muchas casas de cuento, el pequeño pueblo alpino me resultó horriblemente aburrido y, a decir verdad, no entendía en absoluto para qué podía necesitar una lupa.
Lo único que me animaba un poco era que, a la mañana siguiente, proseguiríamos nuestro viaje. Y que por la tarde llegaríamos a Italia. Desde allí atravesaríamos Yugoslavia para llegar a Grecia. Y en Grecia quizá podríamos encontrar a mamá. El solo hecho de pensarlo me producía una especie de cosquilleo en el estómago.
Crucé la calle en dirección a una pequeña panadería. Era el único escaparate que aún no había visto. Junto a una bandeja con pastas resecas había una pecera que contenía solamente un pez naranja. En la parte superior del recipiente faltaba un trozo de cristal. El hueco era más o menos del mismo tamaño que la lupa que me había regalado el misterioso enano de la gasolinera. Saqué la lupa del bolsillo y la miré, era un poco más pequeña que el trozo de pecera que faltaba.
Un minúsculo pececito de color naranja nadaba sin parar dentro de la pecera. Seguramente se alimentaba con migas de pastas. Pensé que a lo mejor un corzo había querido comerse al pez y se había llevado un trozo de pecera, en lugar del pez.
De repente, por la minúscula ventana, entró el sol de la tarde e iluminó la pecera. Entonces vi que el pez no sólo era de color naranja, también era rojo, amarillo y verde. Tanto el agua como el cristal de la pecera estaban cogiendo el color del pez, era como una caja de pinturas. Cuanto más miraba al pez, al cristal y al agua, más me iba olvidando de dónde estaba. Durante unos segundos, creí que yo era el pez de la pecera, y que el pez era el que estaba fuera mirándome a mí.
Mientras estaba observando al pez, me di cuenta, de repente, de que había un señor viejo, de pelo blanco, detrás del mostrador de la panadería. Me estaba mirando y, con la mano, me hizo una señal para que entrara.
Me pareció un poco raro que una panadería estuviera abierta tan tarde. Primero eché un vistazo en dirección al Schöner Waldemar, para ver si mi viejo había acabado de tomar su licor de los Alpes, pero como no le vi, abrí la puerta de la panadería y entré.
–Grüss Gott! –dije solemnemente. Era lo único que había aprendido a decir en alemán suizo, y significaba «saludado sea Dios» o algo por el estilo.
Inmediatamente me di cuenta de que ese hombre era una buena persona.
–¡Noruego! –dije golpeándome el pecho para que entendiera que yo no comprendía su idioma.
El viejo se inclinó sobre el ancho mostrador de mármol, mirándome fijamente a los ojos.
–¿De verdad? También he yo en Noruega vivido. Hace años muchísimos. Ahora he casi todo el noruego olvidado.
Se volvió y abrió una vieja nevera, de la que sacó una botella de refresco. Quitó el corcho y la puso sobre el mostrador.
–¿Und, gustan a ti los refrescos? –preguntó–. ¿No? Toma, mi joven amigo. Es un muy bueno refresco.
Me llevé la botella a la boca y bebí unos sorbos. Sabía aún mejor que el refresco de cerezas del Schöner Waldemar. Creo que era un refresco con sabor a pera.
El viejo de pelo blanco volvió a inclinarse sobre el mostrador, y dijo en voz baja:
–¿Está bueno?
–Buenísimo –exclamé.
–Sí, claro, verdaderamente es muy bueno. Aquí, en Dorf, otra clase de refresco hay. Es aún mejor. Pero no se vende en las tiendas. ¿Comprendes tú?
Asentí con la cabeza. Hablaba tan bajo y de una manera tan rara que casi me asusté. Pero volví a mirar sus ojos azules, que eran todo bondad.
–Vengo de Arendal. Mi viejo y yo vamos a Grecia a buscar a mi mamá. Desgraciadamente, se ha perdido en el mundo de la moda.
Me lanzó una mirada penetrante.
–¿Dices tú Arendal, amigo mío? ¿Se ha perdido? Hay más gente que se ha perdido. Yo también he en Grimstad vivido. Pero allí me habrán olvidado.
Le miré. ¿Sería verdad que había vivido en Grimstad? Era la ciudad más próxima a la nuestra. Mi viejo y yo solíamos ir hasta allí en barco los veranos.
–No está... muy lejos de Arendal –balbuceé.
–No, no. Y yo sabía que un joven aquí a Dorf un día vendría. Para recoger el tesoro, hijo mío. Ya no es sólo mío.
De repente oí que mi viejo me llamaba. Por su voz deduje que había bebido un montón de licor de los Alpes.
–Muchas gracias por el refresco. Ahora tengo que irme, mi viejo me está llamando.
–Padre sí. Aber natürlich, amigo mío. Espera un momento. Mientras tú has el pez mirado, yo he en el horno panecillos puesto. Que tú la lupa tenías vi. Entonces me di cuenta de que el joven eras. Ya lo entenderás, hijo mío, ya lo entenderás...
El viejo desapareció en la trastienda y volvió al instante con cuatro panecillos recién hechos que metió en una bolsa de papel. Me dio la bolsa y dijo muy serio:
–Sólo una cosa importante me tienes que prometer. Debes el panecillo más grande para el final guardar y cuando tú solo estás comer. Y nunca debes nada a nadie contar, ¿comprendes tú?
–Sí, sí –contesté–. Y muchas gracias.
Salí a la calle. Todo transcurrió tan rápidamente que no recuerdo nada más hasta el encuentro con mi viejo, entre la pequeña panadería y el Schöner Waldemar.
Le conté que un viejo panadero que había emigrado de Grimstad me había regalado una botella de refresco y cuatro panecillos. Seguramente, mi viejo pensaba que me lo estaba inventando, pero se comió uno de los panecillos de camino al hostal. Yo me comí dos. El panecillo más grande lo dejé en la bolsa.
Mi viejo se quedó frito nada más echarse en la cama. Yo me quedé despierto pensando en el viejo panadero y en su pez naranja. Al final, me entró tanta hambre que me levanté de la cama para coger la bolsa con el último panecillo. Me senté en una silla y mordí un trozo en la oscuridad.
De repente noté que mis dientes se toparon con algo duro. Hurgué en el panecillo y encontré un objeto del tamaño de una caja de cerillas. Mi viejo estaba en su cama roncando. Encendí la lámpara e iluminé la silla.
Lo que tenía en las manos era un minúsculo libro. En la portada ponía: «La bebida púrpura y la isla mágica».
Empecé a hojearlo. Era muy pequeño, pero tenía más de cien páginas con letra también diminuta. Lo abrí por la primera página e intenté leer sus pequeñísimas letras, pero era totalmente imposible. Entonces me acordé de la lupa que me había regalado el enano de la gasolinera. Busqué en mis pantalones; en uno de los bolsillos encontré la lupa dentro de su estuche verde y la puse sobre las letras de la primera página. Seguían siendo minúsculas, pero ahora eran lo suficientemente grandes como para poder leerlas inclinando la cabeza sobre la lupa.
CINCO DE PICAS
...oí al viejo andar por el desván...
Querido hijo (permíteme llamarte así), estoy narrando la historia de mi vida. Sé que un día vas a venir a este pueblo. Quizá pases por la panadería de la calle Waldemar, y te pares delante de la pecera para mirarla. Tú no sabes por qué vienes aquí, pero yo sé que has venido a Dorf para continuar la historia sobre la bebida púrpura y la isla mágica.
Estoy escribiendo en el mes de enero de 1946 y soy aún un hombre joven. Cuando te encuentres conmigo, dentro de treinta o cuarenta años, seré viejo y tendré el pelo blanco. Estoy contando mi historia a alguien que vendrá después de mí.
El papel sobre el que escribo es como un bote salvavidas, hijo desconocido. Un bote salvavidas puede navegar contra viento y marea, hasta llegar, tal vez, a un puerto lejano. Pero algunos de esos botes toman un rumbo totalmente distinto. Navegan hacia el País del Mañana, y, desde allí, no hay camino de retorno.
¿Y cómo sé yo que eres tú el que vas a llevar la historia al futuro? Lo veré cuando vengas hacia mí, hijo. Veré que llevas la señal.
Escribo en noruego para que me entiendas, pero también para que la gente de Dorf no pueda leer la historia de los enanos. Si así fuera, el secreto de la isla mágica se convertiría en una sensación y una sensación funciona siempre como una novedad, y una novedad nunca tiene una larga vida. Atrae la atención durante un día, y luego se olvida. Pero la historia de los enanos no debe apagarse jamás con el brillo de la noticia. Es preferible que sólo un ser humano conozca el secreto de los enanos a que todos los seres humanos se olviden de él.
Yo fui uno de los muchos que buscaron un nuevo paradero después de la Gran Guerra. Media Europa se había convertido de golpe en un campo de refugiados. Un continente entero se estaba despidiendo. No sólo éramos refugiados políticos, también éramos almas desalojadas, en busca de nosotros mismos.
Tuve que abandonar Alemania para iniciar una nueva vida, pero como suboficial del ejército del Tercer Reich, las posibilidades de huida no fueron muchas.
No sólo me encontré en una nación destrozada. De ese país del norte me había traído un amor también destrozado. Todo el mundo estaba fragmentado a mi alrededor.
Sabía que no podía vivir en Alemania, pero tampoco podía volver a Noruega. Al final logré llegar, a través de las montañas, a Suiza.