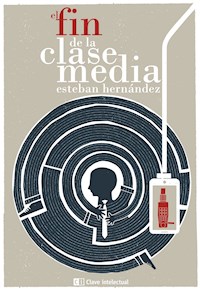Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Investigación
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Un libro para orientarse en un mundo convulso e incierto. Entender el sentido y la profundidad de los cambios justo en el momento en que están produciéndose es una habilidad que aparece en muy pocos autores. Esteban Hernández consigue aunar actualidad y profundidad gracias a un lúcido análisis con el que asoma al lector a un tiempo crucial. Esta época marca un punto de inflexión que definirá nuestra sociedad en las próximas décadas. Más allá de la descripción de las grandes tendencias que la recorren y de las transformaciones políticas, geopolíticas, económicas y sociales que están sucediéndose, la obra aporta las claves precisas para comprenderla y afrontarla. Con una visión penetrante y reflexiva, conjuga posiciones teóricas que van desde Marx hasta el Ortega y Gasset de España invertebrada, ensayo al que rinde homenaje en su centenario, y ahonda tanto en acontecimientos internacionales como en las transformaciones en la vida cotidiana: en sus páginas se dan cita la nueva guerra fría, la desorganización europea, los cambios en las costumbres y en los valores, los sentimientos que recorren la sociedad y los nuevos resentimientos. Y, como no podía ser de otra manera, señala posibles vías de salida a partir de las lecciones de la Historia, de las que quizá deberíamos tomar nota.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
foca investigación
192
Diseño interior y cubierta: RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
© Esteban Hernández, 2022
© Ediciones Akal, S. A., 2022
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
facebook.com/EdicionesAkal
@AkalEditor
ISBN: 978-84-16842-78-0
Esteban Hernández
El rencor de clase media alta y el fin de una era
Entender el sentido y la profundidad de los cambios justo en el momento en que están produciéndose es una habilidad que aparece en muy pocos autores. Esteban Hernández consigue aunar actualidad y profundidad gracias a un lúcido análisis con el que asoma al lector a un tiempo crucial.
Esta época marca un punto de inflexión que definirá nuestra sociedad en las próximas décadas. Más allá de la descripción de las grandes tendencias que la recorren y de las transformaciones políticas, geopolíticas, económicas y sociales que están sucediéndose, la obra aporta las claves precisas para comprenderla y afrontarla.
Con una visión penetrante y reflexiva, conjuga posiciones teóricas que van desde Marx hasta el Ortega y Gasset de España invertebrada, ensayo al que rinde homenaje en su centenario, y ahonda tanto en acontecimientos internacionales como en las transformaciones en la vida cotidiana: en sus páginas se dan cita la nueva guerra fría, la desorganización europea, los cambios en las costumbres y en los valores, los sentimientos que recorren la sociedad y los nuevos resentimientos. Y, como no podía ser de otra manera, señala posibles vías de salida a partir de las lecciones de la Historia, de las que quizá deberíamos tomar nota.
Esteban Hernández es jefe de la sección de Opinión en El Confidencial. Licenciado en Derecho, ha trabajado en medios como El Mundo, La Vanguardia o Ruta 66. Analista político reconocido por la calidad y el rigor de sus textos, sus principales intereses se centran en los problemas de la economía global y los conflictos en el seno de la sociedad actual. Entre sus libros cabe mencionar El fin de la clase media (2014), Los límites del deseo. Instrucciones de uso del capitalismo del siglo xxi(2016) o Así empieza todo (2020). En Ediciones Akal ha publicado El tiempo pervertido. Derecha e izquierda en el siglo xxi(2018).
CAPÍTULO 1
Más es menos
El futuro y el exterior
Escipión Emiliano no pudo reprimir las lágrimas al contemplar la destrucción de Cartago. Su ejército había prendido las llamas que consumían la ciudad y, una vez cumplida la misión, la emoción le desbordó. Polibio, su amigo y mentor, le preguntó por el motivo del llanto. El asedio resultó durísimo, llevó años tomar la ciudad y, conseguido finalmente el objetivo, Escipión parecía inconsolable. Emiliano respondió con un fatalismo lúcido: «Es un momento glorioso, Polibio, pero tengo el terrible presentimiento de que algún día este mismo destino caerá sobre mi país», y citó a continuación un verso de Homero: «Llegará un día en que la sagrada Troya perecerá, y Príamo y su pueblo serán masacrados»[1].
La reducción a cenizas de Cartago prefiguraba un futuro que inevitablemente tendría lugar. Los imperios no son eternos y el destino de Cartago sería algún día el de Roma. Escipión aprehendió, en ese instante revelador, la fugacidad del poder. Y nadie mejor que Polibio para comprender el sentido de la respuesta, ya que fue un teórico de la naturaleza cambiante de los órdenes políticos y entendía perfectamente que la movilidad esencial de la Historia pondría a Roma, temprano o tarde, en el lugar de la derrota definitiva.
Escipión no podía saber que el final de Roma tardaría muchos siglos en llegar, pero tampoco le era posible imaginar cómo el episodio de la Cartago derrotada y asolada iba a acelerar la caída de la república. Fue un factor importante de lo que puede denominarse un largo siglo romano, por el que pasaron los Gracos, Sila, Mario, Catilina, Cicerón, Catón el Joven, Craso, Pompeyo o Marco Antonio, y que finaliza con la llegada de Julio César al poder y con la consagración de Augusto. Fueron años en los que los problemas internos de Roma se multiplicaron, la sangre inundó la ciudad con demasiada frecuencia y el orden institucional se degradó hasta extremos insospechados[2].
La desaparición de Cartago supuso la hegemonía completa de Roma sobre el Mediterráneo, la incorporación de más territorios, fértiles y ricos, y la afluencia de grandes fortunas a la ciudad. Pudo haber sido un momento de notable bienestar material, pero significó todo lo contrario. Las riquezas introdujeron la relajación en las costumbres, primero de las elites romanas y después del cuerpo social –«Por una coincidencia fatal, el pueblo romano adquirió al mismo tiempo el gusto por el vicio y la licencia para satisfacerlo»[3]–, y generaron una notoria desigualdad que fue el centro de las tensiones políticas republicanas. Las elites se hicieron mucho más opulentas, acumularon mayor poder y se quebraron en disputas entre ellas. Con frecuencia recurrían al pueblo para inclinar la balanza de un lado o de otro, normalmente valiéndose de prácticas corruptas.
El ejército, la base de la potencia romana, vivió momentos complicados. Hasta la fecha, las campañas habían sido cortas, lo que permitía que los soldados regresaran a casa y compatibilizasen el cuidado de su hacienda, en general pequeñas tierras, con el servicio a la república. Las guerras púnicas alteraron enormemente ese equilibrio, pues exigían años de servicio, de modo que, cuando los legionarios volvían a su hogar, sus bienes estaban a menudo en un estado ruinoso o habían sido vendidos. Las tierras se fueron concentrando en pocas manos a consecuencia de la ambición de los grandes propietarios y de las deudas que acuciaban al pueblo. Y, dado que para alistarse en el ejército era necesario contar con alguna propiedad (así lo establecían las leyes romanas), el número de soldados era cada vez menor.
En ese escenario, los problemas sociales comenzaron a acumularse. La gran afluencia de esclavos, resultado de guerras victoriosas, limitó el número de empleos disponibles para los ciudadanos romanos y las tribus itálicas, y obligó a alquilar su fuerza de trabajo a un precio bajo. La plebe urbana comenzó a cobrar peso en una ciudad bulliciosa y de precios elevados, por eso las obras públicas y la provisión subvencionada de grano eran tan relevantes; mientras los itálicos aspiraban a ser considerados ciudadanos romanos, con escasa fortuna, las clases medias rurales estaban desapareciendo, y los publicanos, gestores de los contratos estatales, se enriquecían enormemente gracias a la explotación de las provincias. Era un entorno explosivo que necesitaba de medidas correctoras sustanciales en el orden social, pero la rigidez de los senadores, las ambiciones crecientes de los que coronaban la pirámide social y las frecuentes oportunidades para su enriquecimiento provocaron que, cada vez que se debatía públicamente una reforma necesaria, se desencadenaran luchas de poder acerbas y a menudo sangrientas. Desde el asesinato de Tiberio Graco, la república estaba condenada a la decadencia. Polibio sabía bien que las repúblicas aristocráticas pueden y suelen transmutarse en oligarquías, y eso es lo que estaba ocurriendo en una Roma que seguía expandiéndose hacia el exterior mientras que internamente era cada vez más frágil e inestable.
La derrota de Cartago tiene algunas semejanzas con lo ocurrido en Occidente tras la caída del régimen soviético. La ausencia de rival permitió a EEUU, acompañado por algunos socios europeos, iniciar una expansión mundial a la que se dio el nombre de globalización. Los efectos que ha generado en todo el mundo han sido inmensos, desde el aumento hasta extremos impensables de la cantidad de riquezas y el número de millonarios hasta la salida de la pobreza de países asiáticos, pasando por el declive de la clase media, el aumento de la desigualdad y el deterioro institucional en la esfera occidental. La aceptación global de la hegemonía estadounidense, la difusión de los valores liberales y democráticos, y la construcción de una arquitectura económica e institucional de dimensiones mundiales han sumido a Occidente en la misma contradicción sufrida por Roma: expansión exterior, aumento de riquezas y sustanciales debilidades internas.
El motor de la globalización fue un cambio de mentalidad que transformó todo. Nuestro sistema, una vez que Thatcher y Reagan modificaron radicalmente las funciones que debían realizar los Estados, y que la URSS se disolvió como si el Muro de Berlín hubiera sido un decorado, fijó su mirada y sus objetivos en el porvenir y en el exterior. El foco en el futuro incluía un gran optimismo respecto de lo que nos traería la Historia en términos de opciones personales, desarrollos tecnológicos y estabilidad política: era el fin de la Historia y el principio de las sociedades basadas en la autorrealización. El porvenir se revestía de promesas enormes: el ser humano viviría muchos años más gracias a los adelantos científicos, las sociedades podrían gobernarse de una manera más democrática con ayuda de las herramientas participativas aportadas por internet, los trabajos alienantes desaparecerían, la prosperidad sería guiada por la creatividad. Occidente debía convertirse en un espacio de innovación, proactivo y de alto valor añadido, la clave para que el bienestar se ampliase. La tecnología y la ecología se presentaban como grandes oportunidades para cambiar el mundo, y los instrumentos con los que se contaba para avanzar eran cada vez más poderosos: la biotecnología, el blockchain, la geoingenería, la inteligencia artificial, la nanotecnología o la computación cuántica. En esa sucesión de promesas, siempre reformuladas para mejor, vivió la era global, al principio con propuestas más modestas y después muy ambiciosas.
Los únicos enemigos que encontró en ese proyecto fueron aquellos que deseaban regresar al pasado. Era muy evidente en el plano internacional, donde la resistencia estaba abanderada por religiosos integristas, como los yihadistas, que combatían a Occidente en nombre de valores casi medievales. Cuando esa amenaza dejó el primer plano, el reemplazo llegó de la mano de las democracias iliberales y las dictaduras, que ocuparon el mismo lugar simbólico, el de reaccionarios que, mediante fórmulas ancladas en el pasado, deseaban acabar con décadas de prosperidad y entendimiento comercial.
En la economía, el foco en el futuro tuvo otras perspectivas. La primera cronológicamente fue la que insistió en que los sistemas políticos y económicos occidentales estaban poco preparados para las aventuras que nos esperaban, por lo que debían emprender reformas sistemáticas que los hicieran más flexibles y eficientes, desde la misma estructura organizacional hasta la estatal, y que fomentasen la resiliencia institucional. El futuro era una gran ola que debía saber surfearse; si se contaba con la pericia suficiente, se podría disfrutar de playas maravillosas. Esa necesidad de reorientación tocaba también de lleno a unos ciudadanos acostumbrados a la seguridad en el empleo, a las actitudes burocráticas y a la falta de iniciativa. Existía una tarea educativa importante que debía realizarse para sacar partido a todas las posibilidades del porvenir.
Junto con ese discurso, fue cobrando peso la necesidad de asegurar las expectativas, sobre todo en el ámbito financiero. Dado que las inversiones eran cada vez más considerables, era preciso que se construyera el clima adecuado para que la rentabilidad quedase asegurada. Los controles a empresas y Estados se intensificaron a través de una suerte de chequeos periódicos que certificaban la buena salud de los examinados; si los análisis daban los resultados correctos, se podía estar seguro de que las deudas iban a devolverse y las inversiones encontrarían su rentabilidad. El porvenir, en este orden, suponía organización rígida y vigilancia, dado que los riesgos siempre estaban presentes, y a menudo a causa de perturbaciones políticas.
Al mismo tiempo, la globalización supuso una necesidad continua de posicionarse en el exterior. Ya que las tensiones bélicas desaparecían, salvo en áreas aisladas, los Estados tenían que dejar de pensar en términos territoriales y adecuarse lo más rápida e intensamente posible a la internacionalización. Debían empujar a sus empresas a crecer y expandirse en otras áreas del globo, animar a sus innovadores a desplegar sus energías en todas partes, ya que la globalización permitía tener éxito en cualquier lugar del mundo, y ayudar a las pequeñas firmas a pensar a lo grande. Asimismo, los Estados estaban obligados a abrirse y a poner énfasis en la creación de contextos internos sanos y sólidos que atrajesen a los inversores internacionales, que era la única manera de crecer, pero también tenían que apostar decididamente por aprovechar las oportunidades del mundo global, que favorecía la fabricación de bienes mucho más baratos. Las fórmulas de la salida de la Segunda Guerra Mundial, con Estados firmemente aferrados a sus fronteras, habían quedado obsoletas. Se trataba de generar opciones para que el capital internacional crease empleos, así como de abandonar los límites culturales que los territorios imponían para adquirir una visión ganadora. La apertura global implicaba interconexiones profundas, dilución de los anclajes territoriales y gobiernos proactivos que gestionasen sus sociedades para hacerlas más atractivas a los ojos exteriores.
La desglobalización ha cortado de raíz ambas tendencias. La apuesta por el futuro y por el exterior nos ha dejado expuestos en muchos sentidos, y la guerra de Ucrania se ha encargado de constatarlo. El mundo es muy diferente de esa paz global, tejida por las normas y por los intereses mutuos, que se impuso como ideología y que probablemente sólo fuera realmente creída en Alemania (y, por extensión, en la UE). Ahora sabemos que el porvenir puede ser oscuro y que fijar todas las expectativas en el exterior resulta mucho más problemático que beneficioso. Era fácil de adivinar, pero se está viviendo como si fuera una enorme sorpresa.
En qué consiste la política
Estamos en un momento de cambio sistémico y nada va a quedar como está. Resta por definir la dirección que tome, cómo se rearticularán las relaciones internacionales y se reconfigurarán los sistemas políticos, así como el papel que desempeñará Occidente en el nuevo escenario. Todas ellas son grandes preguntas, y nos estamos moviendo ya hacia las respuestas. La desglobalización no es más que un periodo de tránsito, puesto que las fuerzas que definieron las décadas precedentes no son las mismas que las actuales. Podemos ignorar el carácter metamórfico de los tiempos y continuar pensando que, con algunos ajustes en defensa y energía, y actuando con firmeza ante Rusia y China, se podrá regresar a los tiempos pasados o a unos muy semejantes, pero no es cierto. Este es un instante histórico, en el mejor y en el peor sentido, y hay que afrontarlo como tal.
El regreso de la geopolítica es uno de los signos más evidentes de esta transformación. El momento sistémico no tiene que ver únicamente con la reconfiguración de las relaciones internacionales, ni tampoco con la constatación de que el sueño de un mundo global regido por reglas y por instituciones internacionales está desvaneciéndose; ni siquiera con la aparición de una nueva guerra fría. La geopolítica implica algo más profundo, más conminante, más desnudo: versa sobre relaciones de poder entre naciones y bloques, sobre ataque y control, dominio y enfrentamiento, batallas y guerras libradas a través de medios evidentes y opacos, expresos y disimulados.
La geopolítica pone encima de la mesa aquello que ha constituido la política en lo nacional y en lo internacional desde el principio de los tiempos: las asimetrías de poder y la forma en que se lidia con ellas. Desde ese punto de vista, hablar de regreso de la geopolítica se antoja un tanto cándido, ya que la política existe precisamente porque las asimetrías han estado siempre presentes y, con ellas, el impulso de resguardar y aumentar el poder propio, así como las exigencias de distribuirlo, el deseo de ganarlo y el temor a perderlo. Lo que hace diferente esta época de las inmediatamente anteriores es la manera en que las asimetrías se revelan más explícitas, y cómo la parte que cuenta con mayor potencia trata de aprovecharla en su favor de una manera más decidida. Este movimiento provoca la pérdida de equilibrio, en el interior de los países y entre ellos, y aboca a un entorno en el que la estabilidad, a menudo surgida de acuerdos y consensos, parece difícilmente alcanzable. Hay una sensación de cierre y de repliegue; es un instante de vínculos precarios y, por lo tanto, escasamente civilizatorio.
Esta creciente preocupación por las tensiones internacionales tiene mucho de razonable, y más cuando la posibilidad de una confrontación nuclear asoma por el horizonte, pero también bastante de ingenuo. Es un tipo de sorpresa que sólo puede darse en quienes habían creído en la desaparición del poder de la Historia, en un cierre hegemónico permanente a partir del cual las diferencias y los intereses se habían diluido en normas y reglas, en relaciones comerciales cruzadas e intercambios económicos en aumento. La convicción de que, una vez derrotada la URSS, el poder blando y la interrelación económica tejían un orden que apartaba la política y el poder de la escena, fue un espejismo frecuente. Parecía que, si nos liberábamos de las estructuras y si se dejaba el suficiente espacio a la autonomía individual y a la autorregulación social, las cosas marcharían por sí mismas. Esa ha sido nuestra ideología en las últimas décadas, y sus consecuencias las estamos padeciendo ahora. Al actuar de esa manera, Occidente ha pasado por alto todo aquello que da forma a la sociedad y sentido y cohesión a un territorio, cualquiera que sea su tamaño; y ha olvidado también las condiciones de posibilidad de una relación internacional estable. En buena medida, ha abdicado de la política para disfrutar de un absurdo idealismo que ha conducido a Europa hacia una posición de debilidad sistémica.
Una concepción más realista de la política debe empezar por constatar que su desaparición es interesada. Parte de su desvanecimiento proviene del hecho de que hoy es percibida como un estorbo mucho más que como una forma de solucionar los problemas comunes. El tono de indignación y desazón de las poblaciones occidentales cuando se refieren a los políticos o cuando aluden a las frecuentes inacciones de las instituciones, subraya hasta qué punto se han convertido en una diana del malestar. En el terreno internacional, esa tentación se abre paso con demasiada frecuencia, como si los problemas encontraran una explicación obvia en el carácter perverso de los líderes: es fácil atribuir a la locura de Putin la guerra de Ucrania o a la sordidez de Trump el deterioro institucional estadounidense.
En realidad, la política siempre ha sido una molestia, porque la gran mayoría de los ciudadanos prefiere, con razón, dedicar su tiempo libre a otras tareas, a lograr grandes metas o saborear las pequeñas cosas, a apoyar a su equipo de fútbol o disfrutar de los amigos, a las relaciones afectivas, a enfrascarse en discusiones interminables sobre una serie o un videojuego, o incluso a leer un libro, que de todo hay en la vida. Pero esta visión se devela falsa en la medida en que la política es precisamente lo que hace posible todo eso. Lo que queremos hacer depende de los demás porque nuestra vida lo es en sociedad, y porque la forma en que se organiza el espacio en el que crecemos determina gran parte de nuestras posibilidades, adónde nos es dado llegar, las metas que podemos alcanzar o los sufrimientos a que nos vemos sometidos. La política es el problema previo, el que permite, una vez solucionado, que nos podamos dedicar a otra cosa, sea esta la contemplación de la naturaleza, la creación de grandes inventos o ver crecer las plantas. La política contiene la organización de la vida social, desde los instrumentos para resolver los pequeños conflictos hasta la forma de distribución de los recursos, desde las normas para vender agua embotellada hasta la determinación de qué libertades disfrutamos y en qué medida.
La concepción de la política como prescindible, como molesto elemento secundario, estuvo permanentemente presente en la era de la globalización. La construcción de una esfera experta, tanto en las instituciones internacionales como en la dirección de los bancos centrales, que quedaban fuera de la acción democrática –a la que habitualmente marcaban el paso–, suponía una lógica correlación a escala mundial de la tendencia que se había impuesto a nivel nacional. Los Estados debían despolitizarse, esto es, dedicarse a gestionar y a crear un marco en el que la autonomía individual y la autorregulación social se desarrollasen, y lo mismo trataron de hacer en la esfera internacional. Surgió así una concepción según la cual las asimetrías, los conflictos y los diferentes intereses quedarían sepultados por un mundo global, de instituciones mundiales supervisoras y económicamente interconectado, en el que las disputas violentas serían muy limitadas y siempre ceñidas a áreas geográficas concretas. Como toda expresión idealista, muestra sus deficiencias especialmente cuando triunfa. Al hacer ideología en lugar de política, no pudo dejar de generar serias contradicciones.
Tanto en el plano estatal como en el global, ese idealismo se olvidó de que lo político siempre está ahí y configura un marco concreto a partir del cual la política se ejerce. Lo político no son sólo ideas, sino todo aquello que le da forma: conflicto, relaciones de poder, fuerzas sociales, tensiones entre elites, entre estas y la población, combates larvados y explícitos… Pero ese aspecto feo y sucio no es el punto de llegada, sino de partida: la consciencia de esta realidad es la condición de posibilidad para que la política aparezca y provoque sus efectos.
Esto se percibe claramente en el terreno internacional, y más en estos instantes. La ideología angélica de comprensión, entendimiento, multilateralismo y reglas de derecho que había sido difundida como triunfante, ha encontrado factores perturbadores. La aparición de China como gran potencia y la guerra de Ucrania han desatado lo que estaba latente, y se ha regresado al conflicto, a la política de bloques, a las tensiones territoriales. Ser conscientes de que en la relación entre Estados hay una asimetría de poder permanente nos inclina a pensar que esa es la esencia de las relaciones internacionales, que estamos presos de lo que John Mearsheimer denominaba la maldición de las grandes potencias, que no es otra que la de estar permanentemente ocupadas en incrementar el poder propio y disminuir el ajeno. Pero, siendo esta una afirmación inobjetable, marca el terreno en el que se inicia el juego, no el final de la partida.
Los conflictos han atravesado las sociedades y los territorios de forma continua, y sólo la presencia de un mal mayor (la potencia completamente destructora de las armas) ha tejido un equilibrio que ha permitido que las guerras tengan en las últimas décadas una presencia localizada. Esta estabilidad ha sido excepcional y deberíamos aspirar a que se prolongara lo máximo posible. Esa certeza nos lleva a apreciar mucho más los extraños lapsos en los que las relaciones de poder están acotadas, medidas y parceladas, y los equilibrios entre ellas permiten una vida relativamente tranquila. Pero la paradoja es que la estabilidad y la paz no se construyen con un idealismo que renuncia a la política: el conflicto constituye la política. La fuerza, las jerarquías y las asimetrías están ahí permanentemente, y hay que estar preparados para desenvolverse con ellas.
La política en el plano internacional es cuestión de fuerzas y de armas propias: potencia económica, recursos naturales, capacidad de disuasión y de influencia, cohesión interna. Sólo los territorios que cuentan con bazas de esa clase pueden aspirar a gozar de un nivel suficiente de autonomía, es decir, a ejercer su soberanía. Da igual, a esos efectos, que nos refiramos a una unidad territorial como España o a una mayor como la Unión Europea: el futuro será mejor para quienes posean armas de esa índole, y mejor será cuanto más poder tengan. Mas lo cierto es que España y la Unión Europea no están preparadas para jugar a este juego. La fantasía de la construcción de un mercado mundial ha terminado por debilitar todo aquello que podía proporcionar autonomía y capacidad de decisión, y ese es un movimiento que precede a la decadencia. No entender en qué consiste lo político aboca a la pérdida de influencia, porque la política también es la habilidad de urdir los mimbres a partir de los cuales las palabras y las ideas son tenidas en cuenta: supone contar con el poder suficiente como para ser escuchado; sin él, no hay diálogo posible, porque ni siquiera le invitan a uno a la reunión.
Una paradoja atraviesa la perspectiva que adoptan los realistas, por un lado, y la que defienden los idealistas, por otro. Al malentender la naturaleza de la política y aferrarse a sus respectivas interpretaciones, ocupan una posición que la hace imposible: los primeros, porque lo reducen todo a posiciones de poder y fuerza; los segundos, porque se refugian en unos valores que no permiten la resolución de los conflictos más que mediante la imposición. Tan peligrosos son los unos como los otros, pero especialmente los segundos, a la hora de impulsar los enfrentamientos últimos: las guerras. Ninguno tolera la asimetría de poder, ya que los realistas son partidarios de ejercerla en cuanto se deja sentir y los idealistas piensan que su mera enunciación rompe su mundo de fantasía. Sin embargo, es manifiesto que sólo reconociendo la existencia de diferentes posiciones, intereses y necesidades, y siendo conscientes de que el diferencial de poder desempeña un papel fundamental, es posible rebajar la conflictividad, llegar a acuerdos y establecer reglas que puedan ser respetadas. En eso también consiste la política, en especial en entornos como el internacional, en el que las asimetrías van a estar permanentemente presentes. Incluso en las épocas hegemónicas, la manera en que la gran potencia lidiaba con los países subordinados señalaba claramente qué tipo de política hacía valer: ha habido potencias integradoras y otras disgregadoras, unas que trataban de unir mediante la legitimidad y otras mediante la simple fuerza. La historia tiene caminos insospechados, pero cabe señalar que las potencias del primer tipo suelen durar más y tienen una vida más pacífica que las del segundo. En ser conscientes de estas lecciones históricas también consiste la política.
Expansión exterior, debilidad interior
La globalización ha sido un desastre en muchos sentidos y ha resultado beneficiosa en otros, y en ese doble carácter subyace una lección no suficientemente comprendida sobre la importancia de la cohesión interna, factor decisivo en última instancia, de la que el final de la república romana es un buen ejemplo. El largo siglo de Roma supuso continuos triunfos bélicos en el exterior que debilitaron las instituciones, los valores y la convivencia en la ciudad. Cuando la desorganización social hizo acto de presencia, las elites romanas trataron de solventarla por un camino que compatibilizaba, al menos teóricamente, el apaciguamiento social y su provecho privado: los territorios conquistados aportaban ingresos, bienes, esclavos, pero también recursos para calmar, si bien temporalmente, a las clases descontentas. Sin embargo, había un fuego latente y existían aspiraciones no resueltas que intentaban hacerse valer en un contexto de corrupción y de pérdida de confianza institucional del que las distintas facciones trataban de sacar partido, incluso recurriendo a la violencia. No se vacilaba en romper las reglas de la república si eso generaba algún beneficio partidista. Todos esos factores operando a la vez produjeron tantas contradicciones que sólo encontraron la solución de las guerras civiles.
La globalización se diseñó por caminos muy distintos, ya que la expansión tuvo lugar fundamentalmente mediante instrumentos financieros y tecnológicos, pero fue producto de fallos políticos similares, en la medida en que generó, en los países que la alentaron, tanto crecimiento económico como desorganización interna. También se utilizaron medidas compensadoras para intentar paliar las disfunciones cada vez que el descontento cobraba dimensiones sustanciales, pero su alcance fue muy limitado. Lo cierto es que, cuando se rompía algún hilo interno, la era global proponía como solución más expansión y más enfoque hacia el exterior y hacia el futuro, lo que sólo podía empeorar los problemas: es difícil recomponer una sociedad con las mismas acciones que la debilitan. La desglobalización ahonda más en esa contradicción, porque la manera de abordarla es plenamente deudora de las certidumbres pasadas. La constatación de que hay potencias en auge, como China, que ponen freno decidido al crecimiento, obliga, o bien a abandonar el plan de expandirse absorbiendo cada vez más áreas económicas en otros países, o bien a luchar de manera decidida contra el Estado emergente. En eso consiste la nueva guerra fría, que será cruenta en lo económico. La trampa de Tucídides, que, a menudo, mucho más que un resorte mecánico, es la trampa en la que caen dirigentes sin visión histórica, está de fondo.
Mientras tanto, el arreglo interior sigue pendiente en los tres planos en los que la globalización ha supuesto problemas serios para los países occidentales. El primero, y el que se señala con más insistencia, es el territorial, porque ha quebrado los puntos de conexión que reunían a ciudades, regiones y Estados. La bifurcación de países que se han beneficiado de la globalización y de aquellos que han resultado perjudicados es un fenómeno que se ha reproducido en distintos niveles. Las diferencias entre un puñado de ciudades globales que han visto su vitalidad multiplicarse, mientras las ciudades medias y pequeñas que las rodeaban han caído en una espiral decadente, o entre una serie de zonas urbanas con una elevada calidad de vida y barrios que sufrían declinación de su nivel económico, han sido una constante en EEUU y Europa. Esa separación ha desarticulado los espacios comunes a pequeña y gran escala. La UE no ha sido inmune a ello: el sur ha perdido potencia y recursos, mientras Alemania y Holanda se beneficiaron de la arquitectura del euro (el primer país por la vía industrial y el segundo a través de la logística y de las exenciones impositivas), y las naciones del este se sumaron con vigor a la ola reindustrializadora gracias a las deslocalizaciones de la industria germana, al tiempo que el norte de Europa mantenía relativamente su prosperidad. Un bloque con países y regiones en situaciones muy desiguales, y con tendencia hacia una separación mayor, hacía difícil una articulación mínimamente sólida. Algo similar ha ocurrido en EEUU, que se ha roto entre los estados del interior y los de las costas.
La tendencia de la época los empujaba hacia situaciones económicas y culturales muy distintas que hacen muy complicado que la unidad pueda recomponerse a través de las instituciones comunes: los intereses y los valores alejan unos territorios de otros, lo que se traduce en tensiones políticas, sea cual sea su expresión. En España, estas se han notado especialmente, ya que se trata de uno de los países europeos que más ha sufrido las crisis, que ha visto cómo los secesionismos crecían y cómo la separación radical entre sus ciudades globales, Madrid y Barcelona, y unos territorios interiores desgastados y en decadencia hacía la brecha más profunda.
La segunda gran desorganización, que disparó las asimetrías de poder, ha sido la económica. Un reforzado sector financiero que recogió grandes cantidades de capital empujó decididamente hacia una reorganización productiva en Occidente. Sus inversiones se centraron en el futuro y en el exterior, lo que implicó transformaciones sustanciales respecto de los sectores y lugares en los que se asignaba el capital. La búsqueda de oportunidades globales deterioró los sectores productivos, que en su mayoría se deslocalizaron en países lejanos donde los costes eran mucho más bajos. La entrada en 2001 de China en la Organización Mundial del Comercio favoreció decididamente este movimiento. La reconducción de los ahorros occidentales hacia los fondos, el papel de los bancos centrales a la hora de controlar la inflación, la apertura de las grandes empresas públicas a la privatización y la reorientación de las firmas cotizadas hacia el accionista dieron forma a una nueva estructura económica. El predominio de esta visión derivó en la desindustrialización de Occidente y en la construcción de complejas cadenas de suministro globales, de las que los países occidentales conservaban únicamente los desmaterializados ámbitos de la gestión y la promoción, así como algunos sectores de alta cualificación. En este nuevo capitalismo, el trabajo occidental tuvo lugar sobre todo en el sector servicios. Ese cambio de modelo dio alas a China, que se benefició enormemente del capital, los puestos de trabajo, la tecnología, la propiedad intelectual y la innovación que se le brindaron. En veinte años, Pekín logró trazar líneas estratégicas sólidas que la convirtieron en la segunda gran potencia y aumentó radicalmente su influencia en Asia, África, América Latina e incluso Europa.
A Occidente no le fue tan bien. Durante la pandemia, la escasez de material sanitario y las peleas entre países por conseguirlo mostraron hasta qué punto Europa había colocado en manos ajenas elementos imprescindibles para su seguridad. Muchos componentes de bienes estratégicos estaban siendo fabricados en muy pocos lugares, muy alejados de los mercados de destino, y en países con los que se mantenían lazos coyunturales. En la salida de la pandemia hubo escasez de suministros, dada la elevada demanda, y los precios aumentaron como consecuencia del poder de fijación de precios propio de un mercado concentrado y del coste del transporte. Dado que, producto de la obsesión con el just-in-time, tampoco se habían almacenado suministros para solventar las eventualidades, la inflación se disparó. La guerra de Ucrania no hizo sino añadir presión, ahora en bienes de primera necesidad, como la energía y los alimentos. El desprendimiento de capacidades propias en aras de una mayor eficiencia mostró todas sus fallas en los instantes clave, como un airbag que sólo se abre cuando no se sufre un accidente. Por un lado y por otro, la orientación hacia el exterior, con la consiguiente dependencia, ha supuesto graves problemas estratégicos para zonas como la europea.
Ni siquiera la nueva guerra fría ha convencido a Occidente de que los problemas externos y los internos están íntimamente ligados; que fue el aumento de las asimetrías de poder y recursos en sus territorios la causa primera de la desorganización interior, del ascenso chino y de la insurgencia rusa. Incluso ahora, se sigue propugnando una desglobalización selectiva, y no por prudencia: no se trata de que las complejas e intrincadas interconexiones tejidas en las décadas anteriores deban ser desenredadas con pasos cautelosos, sino que se pretende continuar en el mismo marco, salvo en dos o tres áreas vitales para librar la guerra fría.
La tercera desarticulación ha tenido lugar en términos de clases sociales. Las crisis han constituido un momento especialmente nítido en cuanto al desplazamiento de recursos hacia el vértice de la pirámide social, pero no fueron otra cosa que el instante más claro de una tendencia general: la relación entre capital y trabajo que había dominado Occidente se quebró y, con ella, los equilibrios y los instrumentos de corrección que daban estabilidad y seguridad. El efecto ha sido la generación de sociedades de dos direcciones, ya que la mayor parte de los ciudadanos occidentales vieron cómo se reducía su nivel adquisitivo (primero mitigado por el crédito, después empobrecido por las deudas), se debilitó enormemente a las pequeñas y medianas empresas tradicionales y a los productores de los bienes y servicios (especialmente a los trabajadores), y la industria local y nacional perdió muchas de sus opciones. Mientras una parte de la sociedad, la ligada al sector financiero y tecnológico, ha aumentado sus posibilidades, el resto ha visto cómo sus recursos y su estatus decaían. Este movimiento, muy parecido en todo Occidente, creó una nueva clase global a la que las clases medias altas nacionales aspiraron a pertenecer (a menudo sin suerte), provocó el declive del resto de las clases medias y la disminución de los recursos para las capas menos favorecidas.
A partir de esta transformación estructural se abrió una distancia sustancial en los aspectos culturales, es decir, en los valores comunes, que se fragmentaron enormemente. Mucho más allá de las discusiones habituales sobre lo woke, la brecha abierta tiene que ver con las aspiraciones, los deseos, los valores y los temores de las clases con más recursos, formadas, de un lado, por directivos, profesionales de éxito, intermediarios en el circuito del capital global y la parte favorecida de la clase creativa, y, de otro, una mayoría de la población que continúa atada a sus territorios, que no puede acceder, aunque lo intente, a la vía rápida de circulación global, cuyo humor se aleja del optimismo respecto del futuro y que necesita una esperanza que no encuentra. A veces tradicionalista, a veces nostálgica, en unas ocasiones puramente aspiracional y en otras insurgente, esa mayoría simplemente sueña con un lugar que no es este.
En los distintos planos, las asimetrías de poder y recursos se han disparado. Aquellas promesas de un mundo integrado, próspero, tecnológico e interconectado se han resuelto acrecentando las distancias entre países, regiones y clases sociales, conformando sociedades de dos direcciones y provocando debilidades estratégicas. La expansión exterior debilitó la fortaleza interior.
Una temeridad idealista
El olvido de lo político está en el centro de esa sorprendente pérdida de influencia en la que EEUU y Europa, muy pocas décadas después de su inapelable triunfo en la Guerra Fría, están inmersos. El desplome de la URSS fue provocado por diversos factores, pero uno de los más relevantes fue la conciencia de que las poblaciones occidentales gozaban de un nivel de vida y de libertades mayores que los del bloque soviético. Fue una victoria económica y cultural, sustentada en una legitimidad interna que el régimen soviético fue perdiendo, también por comparación. Desde esa perspectiva, resulta más significativo aún el hecho de que, en los últimos años, EEUU haya perdido hegemonía y Europa influencia, que sus sistemas políticos estén agrietándose y que sus poblaciones carezcan de confianza en el futuro. Cuando Occidente dejó de estar atado a la competición hegemónica, se olvidó de aquello que le había proporcionado fortaleza, así como de la mirada estratégica precisa para asentarse a largo plazo, y lo pagó con un proceso de declive.