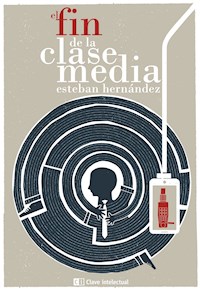
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Clave Intelectual
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
La clase media creía en el futuro: confiaba en que si cumplía lo que se le había asignado el porvenir le sonreiría, que la madurez sería económicamente mejor que la juventud, que sus hijos vivirían mejor que ellos y que sus opciones vitales se ampliarían. Ahora es la clase del desencanto y de la indignación, porque sabe que su porvenir aparece oscuro: el mundo tejido por vidas estables, diagnósticos expertos, y trayectorias laborales sostenidas que esperaba está desvaneciéndose. Su final está trayendo numerosas novedades a la política y a la sociedad, que el libro explora a través de numerosos personajes reales, desde abogados precarios hasta músicos en paro pasando por analistas de las escuelas de negocios o por empresarios exitosos, y de múltiples fuentes, que van desde la sociología hasta la psicología o el management, deteniéndose especialmente en la cultura, el espejo en el que las tendencias sociales se reflejan en primer lugar y donde pueden anticiparse las tendencias que la sociedad seguirá. A través de la descripción de la realidad cotidiana y del análisis de las teorías que la describen, el texto recorre la fascinante historia de la creación y el final de la clase media, el estrato social al que perteneció el siglo XX, y que se ha convertido en un problema para el siglo XXI por su deseo de estabilidad y su resistencia al cambio.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Primera edición: septiembre de 2014
Segunda edición: diciembre de 2014
© Esteban Hernández, 2014
© Clave Intelectual, S.L., 2014
C/ Velázquez 55, 5º D- 28001 Madrid – España
Tel. (34) 91 781 47 99
www.claveintelectual.com
Derechos mundiales. Todos los derechos reservados. No está permitida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento sin el permiso escrito de la editorial.
ISBN: 978-84-945281-1-8
IBIC: JF
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
INTRODUCCIÓN
I. NO ESTAMOS PREPARADOS PARA ESTO
Inventar, no defender
Cierra los ojos
Subir o caer
Cualquier momento de la vida es un momento nuevo
«Me voy a vivir la buena vida»
La errónea mentalidad de clase media
Hay tantas mujeres, tantas opciones, que…
El new normal
La verdadera definición del talento
Ese oscuro objeto de deseo
«No podemos vivir juntos en el mismo universo»
II. LA CIENCIA CONTRA EL JAZZ
No es el talento, sino la disciplina
La primera tarea del gestor
Un plus para el hombre recto y honesto
El verdadero mal
Los fantasmas de la autopista 61
III. EL NACIMIENTO DE LA CLASE MEDIA Y LAS INFINITAS VARIACIONES DEL DESEO
Llaman a Dios, pero está ausente
La elasticidad de los vicios
El científico y la mujer fatal
«To be great is to be misunderstood»
El White negro
El inconformismo en la era del control
Rock around the clock: el ritmo contra la fábrica
La verdadera historia del rock and roll
El centro del futuro
IV. LA INDUSTRIA CULTURAL CONTRA LA CLASE MEDIA
El sueño que lo cambió todo
El espectador infiel
El artista es el problema
La verdad del ideal
Nada volvió a ser lo mismo
V. LOS GESTORES DEL SIGLO XXI
Cicciolina y la resistencia reversiva
El producto es el artista
Todo lo que la clase media teme
«Quería sobrevivir. Y comprar ropa»
Doris Day en Jersey Shore
El cambio, por fin
El fraude de los expertos y el control ideológico y moral
Si dice que sabe, te engaña
Cómo evitar que te sea infiel
El nuevo líder
VI. LA RESISTENCIA DE LA CLASE MEDIA 1. REAL Y AUTÉNTICO
Ya basta de ironía
«Seguiremos siendo nosotros mismos»
Tenerlo o no tenerlo
Mirando al futuro, pensando en pasado
¿Hago el amor lo suficiente? ¿Disfruto?
Lo que importa es lo íntimo: los cambios en la política
VII. LA RESISTENCIA DE CLASE MEDIA 2. COLABORACIÓN Y EMPATÍA
Cosas que no se hacen en un parque
Cómo reencantar el mundo
La peculiar función de la vanguardia
La relación lo es todo
Una libertad que no habíamos imaginado
Convirtiendo lo cotidiano en excepcional
Un modelo para la vida
Un nuevo primitivismo
La gran promesa
Lo esencial, una vez más
Un toque de color
VIII. EL REGRESO DE TAYLOR Y EL FINAL DEL RIESGO
Demasiada información
La omnipotencia del control
Castigando el pecado
Hay gente que hace lo que no debe
Una nueva ciencia, un nuevo orden
Notas
INTRODUCCIÓN
No empecé a escribir este libro para demostrar una tesis, sino para tratar de entender una realidad esquiva. Durante varios años fui encontrándome por motivos laborales con personas que ocupaban posiciones dispares en la escala social, desde financieros que trabajaban en la City hasta músicos underground que subsistían realizando trabajos muy precarios, pasando por trabajadores manuales, pequeños empresarios, profesionales empobrecidos, profesores de escuelas de negocios y emprendedores de éxito, y me sorprendió sobremanera que sus discursos sobre lo que estaba ocurriendo fueran tan imprecisos. Unos tenían absolutamente claro el diagnóstico y las soluciones, pero sus lecturas eran demasiado simples, mientras que los otros describían bien los síntomas, pero apenas podían entrever una explicación plausible.
Nada de lo que contaban sobre el siglo XXI me parecía que tuviese una correspondencia sólida con la realidad, y me di cuenta de que era un sentimiento muy común, de que esa desorientación era un signo de nuestros tiempos y de que gran parte de las personas de mi estrato social tenían una sensación similar. Soy de clase media, como casi todos los europeos. Aún hoy (según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas publicados en julio de 2014), después de una crisis que ha mermado sustancialmente nuestros recursos, el 72% de los españoles se sitúa, en una escala del 1 (muy pobre) al 10 (muy rico) en los escalones 4,5 y 6, los tres centrales. Y tienen razón: sea cual sea el nivel económico real, la gran mayoría de la gente es de clase media. Muchos se burlan de esa actitud, como si fuera una descripción a la que recurren unos ignorantes que se perciben por encima de sus posibilidades, como si no fuera más que la expresión de un deseo de distinción propio de gente que quiere aparentar. Lo cierto es que clase media es una noción equívoca, porque mientras los medios conservadores, y especialmente los económicos, hablan de capas medias cuando aluden a esas familias de barrios residenciales que mandan a sus hijos a estudiar a universidades extranjeras de prestigio, muchas personas dicen pertenecer a esa clase social cuando su nivel económico apenas alcanza para llegar a un fin de mes austero.
En mi opinión, la mayoría de ellos aciertan cuando se definen como pertenecientes a esa clase social porque más allá de un nivel económico determinado, lo que hasta ahora la ha caracterizado es su mentalidad. Los padres de clase media educaban a sus hijos para que no cruzaran la calle si el semáforo estaba en rojo, les insistían en que cumpliendo las normas se sentía uno mejor consigo mismo y se llegaba más lejos en la vida y les decían que había que confiar en la eficacia de las instituciones sociales y en la capacidad de autocorrección del sistema. Su mundo era relativamente sencillo, porque la idea dominante era que si uno trabajaba duro y cumplía su parte, la vida le iba a ir bien. La clase media confiaba en los expertos, creía que una buena formación intelectual abría puertas y que la honradez y el trabajo eran las mejores cartas de presentación. Pensaba, además, que el progreso económico conseguiría que nuestro nivel de vida mejorase con el paso de los años y que nuestros hijos vivieran mejor que nosotros y guardaba la ilusión de que el sistema social les iba a proveer de un ámbito de libertad que les permitiría vivir como querían vivir. Cierto es que el discurso era una cosa y la realidad otra, pero eso no les desanimaba a la hora de insistir en esas ideas.
Sin embargo, nada de lo que me he ido encontrando ratifica en la actualidad esta visión del mundo. Quienes creían en ella, que eran mayoría, me hablaban de que cada vez les iba peor, de que tenían menos recursos y menos oportunidades y de que sus esperanzas de mejorar eran ya tan escasas como su confianza en el sistema. Señalaban a distintos responsables del deterioro político y económico, que habitualmente eran los políticos, pero eso no mejoraba mucho su situación. Para muchos de los expertos y de los financieros con los que conversé, sin embargo, la clase media se había convertido en el problema mismo: acostumbrada a vivir de los recursos estatales, nos habíamos acomodado y no habíamos sido capaces de reinventarnos en un mundo de cambio continuo. Nuestra fidelidad a formas de pensamientos aprendidas, nuestro deseo de seguridad y estabilidad, nuestra aversión al riesgo y nuestra insistencia en conservar las raíces nos habían convertido en un enorme freno a los cambios y a las reformas necesarias para seguir avanzando. Y si mirábamos a la izquierda, las cosas no mejoraban en absoluto, porque ser de clase media era para esa posición ideológica definitivamente lo peor: el retrato tipo era el de un varón blanco de mediana edad, racista, machista, clasista y fascista.
Ese creciente desprecio resultaba llamativo, porque la clase media fue el gran invento del siglo XX para estabilizar las sociedades occidentales, además de un resorte esencial para ganar la Guerra Fría. Que de repente se convirtiera en una carga en lugar de en una ventaja, como explicitaban los discursos más influyentes, implicaba una transformación radical, porque significaba que estábamos más ante un cambio de sistema que ante un simple reajuste producto de las nuevas necesidades.
Para averiguar en qué consistía este viraje social, me fijé especialmente en dos ámbitos. El económico y financiero fue el principal, porque ese ha sido el núcleo del que han emanado las ideas y los discursos que han provocado los cambios sociales de las últimas décadas, y en la producción cultural, porque en el último siglo señaló de una manera muy precisa y antes que cualquier otro campo social cuáles eran los temores, los deseos y las convicciones de la gente común. La cultura fue un instrumento de anticipación, por lo que parecía útil recurrir a él para entender qué estaba ocurriendo y hacia dónde podíamos ir en el futuro.
A través de ambos discursos, varias historias fueron dibujándose de una manera nítida. El final de la clase media y los motivos que la han vuelto prescindible (que nos han vuelto prescindibles) encierra también el triunfo definitivo del management, un éxito peculiar que se ha vuelto contra sus creadores, y ha acabado con la autonomía de gestores y directivos; el regreso del taylorismo, ahora aplicado a profesionales y expertos; el ascenso de un nuevo tipo de política y de empresa, donde el deseo y el hambre se han convertido en el motor del éxito; el sacrificio de las raíces y la prohibición de la estabilidad y seguridad; la aparición de nuevas creencias y de nuevas aspiraciones, a veces sorprendentes, en la clase media; o la conversión de algo que parecía opuesto al mundo productivo, como era la creación cultural, en el centro inspirador del nuevo capitalismo. Estas historias, entre otras muchas, se cruzan en un inicio de siglo en el que vivimos transformaciones aceleradas y donde muchas personas desorientadas y preocupadas por un futuro incierto se ven sometidas a inesperadas presiones económicas y a una creciente inestabilidad política. Un mundo nuevo asoma, y el libro pretende ofrecer, en ese contexto en el que se enfrentan sentimientos complejos, tentativas de explicación insuficientes y creencias demasiado rígidas, un mapa que tenga alguna utilidad para orientarnos en este arranque del siglo XXI. Se acercan años decisivos y la idea que mantengo es que cuanto más conocimiento tengamos de lo que nos está ocurriendo más fácil será que tomemos las decisiones correctas. Desde luego no es la visión más popular hoy, pero sí es en la que creo, y creo también que es hora de reivindicarla de manera radical.
Muchas de las conversaciones tuvieron lugar gracias a los reportajes, entrevistas y artículos que fui publicando estos años en el medio en el que trabajo, El Confidencial, así como en La Vanguardia, donde colaboré en su notable Revista de Domingo y en el Cultura/s, el mejor suplemento de España en su campo, así como en la revista musical a la que he sido fiel desde mi adolescencia, Ruta 66 o en una publicación indispensable para entender el mundo editorial, como es Texturas. Algunos fragmentos de esos textos son aprovechados aquí, así como algún material que no fue incluido en ellos. En todo caso, gracias a ellos pude conversar con personas de lo más dispar, que me ofrecieron un buen montón de historias, de perspectivas y de explicaciones necesariamente fragmentarias y siempre estimulantes a través de las cuales pude dar forma a este recorrido subterráneo por las ideas vigentes en el siglo XXI.
El capítulo de agradecimientos tiene que ser extenso, porque un montón de personas me han ayudado de un modo u otro a llegar hasta aquí, comenzando por Santiago Alba, por muchas razones que cualquiera que le conozca sabe, y también por su generosidad. Me ayudó mucha gente en la redacción del libro pero me siento obligado a destacar a Carlos Hernanz, por los contactos que me proporcionó y porque he podido disfrutar a menudo de su simpatía; a Blanca López, que revisó el texto con talento y minuciosidad, por lo que me siento obligado a puntualizar que los errores (como el «sólo» acentuado) lo son por no haberle hecho caso; y a José Félix Valdivieso, una de esas personas con las que siempre te apetece encontrarte.
Quiero agradecer también su apoyo a José Antonio Marina y a César Rendueles, porque los pequeños gestos son mucho más importantes de lo que parecen; y a Luis Enrique Alonso porque ha sido un enorme faro intelectual en este páramo académico que es España.
Ha habido gente importante en mi vida reciente, pero pocos como Eugeni Madueño, al que sólo puedo decir gracias. No puedo olvidar a José Antonio Sánchez y a Juan Perea, que me acogieron en tiempos difíciles y que me dan libertad, algo que en la prensa vale su peso en oro; a Jorge Ortega, Alfred Crespo y toda la gente del Ruta 66, esa comunidad increíble a la que tanto debo y quiero; a Ignasi, Isabel, Carina, Sergio y demás personas que ponen semana tras semana el Cultura/s en la calle, y que siguen demostrando que la cultura es esencial para nuevas vidas; a Manuel Ortuño y Manuel Gil, de cuyo descreimiento apasionado siempre aprendo algo.
Y, cómo no, también quiero dar las gracias a un buen montón de amigos, como Amelia Fernández, Luis Boullosa, Mario Zamora, Manuel Beteta, Inmaculada Sola, Luis Muiño o Fernando Navarro por estar ahí y por haberme echado un cable cuando lo necesité. A Héctor G. Barnés, Miguel Ayuso e Iván Gil, por lo que ellos saben.
Pero sobre todo, gracias a mis hijos, a mis padres y a mi hermana, porque sin ellos nada sería posible, y a las personas que, de un modo u otro, he querido y me han querido. Sin ese amor, lo demás importa mucho menos. Sí, lo sé, es una afirmación muy de clase media, qué le vamos a hacer.
I
NO ESTAMOS PREPARADOS PARA ESTO
«… a commodity is simply a name for any actor/element –human, non-human, or ‘hybrid’ human/non-human- that can routinely circulate in a money economy. It is an ‘object’ that can play a particular sort of role in a particular sort of narrative of production and consumption». (William N. Kaghan)
Llegados a ese punto, dejé de escucharle durante un rato, quizá porque estaba acostumbrado a esas explosiones de sentimentalidad en las que solía emplear expresiones tremendistas a las que sabíamos que no debíamos hacer mucho caso. Estábamos ante la ventana abierta (era fumador) y podía observar la ciudad a su espalda. El frío, el neón y su actitud apesadumbrada provocaron que me invadiera un incómodo sentimiento de tristeza: últimamente había visto demasiadas personas así, tan llenas de vida como desorientadas, con tanta energía como pesadumbre.
Habíamos estado hablando esa noche de John Ford, director al que veneraba, y al que regresaba con cierta frecuencia. F. era de esa clase de personas a la que le gustaría afirmar que todo lo que le había enseñado su padre no había sido inútil y que todos los sacrificios de sus familiares habían tenido sentido, como hacían los personajes de Qué verde era mi valle. Y, como en ellos, se dibujaba en su rostro esa sensación de estar perdiendo pie en un mundo que se desvanece, esa nostalgia tan fordiana de un pasado del que nunca se llegará a gozar.
Me contó sus intenciones de encontrar una pareja estable, de dejar de ser el tío de los niños de los demás y de dar a su vida sentimental la solidez que le faltaba en lo profesional. Se ganaba la vida como abogado, y pertenecía a ese pequeño colectivo que recibía mayoritariamente sus ingresos del turno de oficio, una obligación estatal de garantizar el acceso a la justicia a todos los ciudadanos, incluidos los que carecen de recursos para poder costearse la defensa jurídica. Llevaba casi veinte años en el turno, y aunque tenía abierto un despacho en puerta de calle, su actividad en el área privada era escasa. El número en aumento de abogados ejercientes, la absorción de funciones tradicionales por parte de gestores y otras empresas de servicios, la cada vez mayor concentración del mercado y la dualización generalizada en las profesiones (así como el retraso en las decisiones judiciales y su ausencia de previsibilidad) habían dificultado enormemente la posibilidad de ganarse la vida ejerciendo. El turno fue, para una generación, el camino que les permitió continuar en el sector jurídico aun a costa de someterse a horarios y cargas de trabajo muy exigentes.
F. tenía cada vez más la sensación de que su trayectoria profesional dependía de factores que él no controlaba en absoluto, y era un sentimiento que le resultaba perturbador. Aun así, quería seguir ejerciendo por cuenta propia porque le ayudaba a satisfacer un deseo de independencia que le parecía básico. Desde su punto de vista, el asalariado gozaba de una situación más segura, pero prefería con mucho el margen de libertad que le proporcionaba ser autónomo. Sentía de un modo muy vivo que de esta manera podía ser mucho más él mismo que bajo las órdenes de una estructura empresarial o de una institución. Se trataba de una forma de pensar muy arraigada en F., en parte por convicción y en parte por la experiencia familiar. Su padre fue propietario de un taller, que comenzó a ir mal a raíz de un cambio en su sector y del aumento feroz de la presión fiscal a la que el primer gobierno socialista sometió a los pequeños empresarios. A pesar de aquello, encontraba reconfortante trabajar para sí mismo, incluso en momentos como estos, cuando sus ingresos distaban de ser los necesarios para vivir no sólo con la tranquilidad que esperaba cuando comenzó a cursar derecho, sino con el mínimo imprescindible para encarar el futuro desde cierta estabilidad.
Su deseo de dirigir su vida profesional de forma independiente, sin embargo, no pasaba de ser una ilusión. Sus ingresos dependían en gran medida del turno, lo que equivalía en la práctica a depender del reparto de asuntos que el Colegio de Abogados realizaba, y a hacerse cargo de los gastos derivados del ejercicio de la profesión (colegiación, mutualidad, autónomos, y otros costes fijos) obteniendo en contrapartida escasas ventajas. Fruto de la dualización que estaba transformando los sectores profesionales, el pequeño abogado, como el pequeño comerciante, cada vez lo tenía más difícil. Los clientes permanecían cautivos en pocas manos, dependían de la mediación del colegio o estimaban demasiado caros los servicios jurídicos, con lo que las opciones de subsistencia en un entorno de elevadísima competencia se antojaban escasas.
En el pasado, al igual que ocurrió con la pequeña tienda, el abogado tenía en el territorio un buen aliado, nutriéndose de una clientela que provenía tanto del entorno personal como del geográfico: un despacho en un buen lugar ayudaba a conseguir muchos clientes. Hoy, sin embargo, ese gasto produce una utilidad marginal, y es más un problema que una solución. La vieja territorialidad ha sido sustituida por la moderna inserción en redes difusas, donde las ventajas las otorga la visibilidad en un sector concreto o la capacidad de suscitar confianza en un conjunto amplio de contactos. La abogacía se ha convertido en una actividad de dedicación creciente que exige cualidades alejadas de la tradicional capacitación frente a las leyes y normas legales, tampoco está directamente vinculada con la posesión de una habilidad expresiva que garantice la atención de jueces y fiscales en las vistas, ni con un especial modo de desenvolverse entre confusos asuntos jurídicos. La abogacía requiere habilidades relacionales en mucha mayor medida que en otros tiempos.
F. carecía de esas cualidades que permiten estar presente en muchos lugares e imbricado en muchas redes. Aun cuando era capaz de exhibirlas, como sabíamos quienes le conocíamos, el problema estaba en una falta de actitud emanada del desprecio por esas exigencias. El tipo de relaciones superficiales a que obliga esa dinámica se le aparecían demasiado falsas, como si le forzasen a adoptar una suerte de máscara. F. creía en el apretón de manos, en la validez de la palabra y la autenticidad personal. Era consciente de que los nuevos tiempos requerían de lo opuesto, de la facilidad para romper compromisos y para desvincularse de los proyectos fallidos, y no le gustaba en absoluto. Con frecuencia decía que era mucho mejor que le fuesen las cosas mal y poder mirarse al espejo (solía utilizar esa clase de expresiones) que actuar de un modo en el que no pudiera reconocerse.
Esos argumentos, que desde la perspectiva de quienes estaban en los lugares centrales de las redes conforman la posición del perdedor, constituían sus convicciones más firmes, y decía estar dispuesto a pagar por ellas el precio de quedar fuera de su tiempo. Entendía que su carácter y sus ideas eran los responsables de su inestabilidad laboral y vivía en la convicción de que, si fuese de otro modo, hubiera llegado mucho más lejos. Cuando hablaba en estos términos me recordaba las páginas que Wright Mills dedicó en los años 50 al final del hombre independiente[1], haciéndome pensar que en estos tiempos posmodernos no hacemos más que repetir viejos procesos en nuevos sujetos, que el prefijo «pos» designa lo mismo de siempre empeorado. Parecía claro que F. se engañaba, porque iba a necesitar mucho más que un carácter amable para prosperar en un entorno masificado, de demanda descendente y precios a la baja y sin contactos familiares o profesionales que le pudieran proporcionar nuevas oportunidades.
Esa misma sensación de ir contracorriente, mezclada con la indignación generalizada respecto del mundo que le había tocado vivir y con cierta culpabilidad por no haber sabido situarse mejor en él, le asaltaba cuando hablaba del escenario futuro. En aquella época, se oían rumores insistentes de que los responsables políticos pretendían eliminar la forma de gestión del turno de oficio y que estaban barajando nuevas opciones para ahorrar en la factura final. La versión más amable afirmaba que los profesionales adscritos al turno serían sustituidos por funcionarios con dedicación exclusiva, al modo estadounidense; algo tentador para muchos de ellos, pero que se antojaba más un deseo que una realidad. La otra hipótesis era la posibilidad de que se proveyese la defensa jurídica mediante concurso en lugar de ser gestionada por el Colegio de Abogados, y se rumoreaba que consolidados despachos profesionales con buenas relaciones políticas estaban presionando en ese sentido.
Fuera como fuese, los cambios asomaban por el horizonte, y aunque la mayor parte del colectivo tendía a valorar hostilmente los caminos que el futuro estaba trazando, la reacción más común era la indignación resignada, configurando un malestar continuo que no terminaba por solidificarse en acciones comunes. Esa actitud exasperaba a F., quien no lograba entender la pasividad de sus compañeros, a los que despreciaba a menudo por su adocenamiento. «Tenemos lo que nos merecemos» era una expresión que utilizaba con frecuencia, explicando la debilidad del colectivo a causa de su la inacción. «Somos buenos abogados para los demás, pero muy malos para nosotros mismos», sentenciaba, aunque también guardaba la esperanza de que cuando «se les empezara a tocar el bolsillo», sus compañeros reaccionarían. Se refería, entre otras cosas, a la desaparición de lo que llamaban confirming, la posibilidad de que el banco financiase la deuda que la comunidad autónoma, a través del Colegio de Abogados, tenía con ellos. Dado que el retraso en los pagos administrativos era elevado (más de un año), la financiación que el banco ofrecía era un instrumento útil para garantizarles una mínima estabilidad. Según contaba F., la desaparición del confirming podría resultar catastrófica. En reuniones con compañeros, había quien hablaba de defender como fuera el pan de sus hijos, y no parecía estar jugando la baza del melodrama con esas afirmaciones.
La posición de F. y de sus colegas era peculiar, porque a pesar de compartir intereses y valores carecían de mecanismos que permitieran estructurarlos de cara a conseguir presencia social y fuerza negociadora. Eran un colectivo precario e inestable al que le esperaban malos tiempos y cuyos miembros estaban paradójicamente aislados. Carecían de esos lugares de reunión (centros de trabajo o de ocio, barriadas, etc.) que favorecieron las interacciones de los trabajadores del pasado, no compartían rasgos de clase, ya que sus orígenes iban desde la procedencia obrera hasta la clase media alta empobrecida, y tampoco poseían una cultura de lucha, no sólo por el individualismo que generaba la vida sin lazos, sino por sus enormes dificultades a la hora de realizar sacrificios personales. En ese entorno, las acciones previsibles no pasaban de manifestaciones ocasionales y poco concurridas, y casi nadie se planteaba ir más allá, alegando a menudo que no era el mejor momento. Esta inacción reconcomía a F., quien señalaba con el dedo a sus compañeros como los principales responsables del deterioro de la situación profesional.
Le pregunté si había valorado otras opciones laborales, y mencioné a una conocida común que estuvo en una situación parecida y decidió buscar otros caminos, que encontró tras mucho esfuerzo. F. era reacio a abandonar la abogacía, y no sólo por la falta de otras perspectivas, sino porque la profesión le proveía de un sentido de la identidad al que le cuesta renunciar. «Llevo ya mucho tiempo en esto y me gusta. Si tuviera que dejarlo, sentiría que he tirado a la basura veinte años de mi vida», me dice. Su resistencia, sin embargo, no proviene tanto de la solidez simbólica que le otorga el ejercicio de una profesión liberal, o de la negativa a ganarse la vida con trabajos socialmente menos apreciados, lo cual ha sido frecuente en la clase media, sino de su creencia en unos valores a los que se aferra.
El caso de F. es significativo porque en sus palabras se reconocen muchos de los males del trabajo contemporáneo, pero también porque contiene las convicciones de esa clase media a la que una vez perteneció. Sus preguntas y sus quejas están formuladas desde la lógica de su estrato social, por lo que en ellas aparecen elementos típicos como la desilusión por un futuro que ya no será, la indignación por la inutilidad de los valores en los que creció, la sensación de aislamiento y la intuición de que para gente como él ya no hay salida.
Pertenecer a la clase media no sólo suponía la posesión de cierto nivel material y de una posición simbólica satisfactoria, sino también la creencia en una serie de ideas acerca del mundo en el que se vivía. Se confiaba en la eficacia de las normas y en la capacidad de autocorrección del sistema: si había errores o abusos de poder, podían ser denunciados, y siempre habría una prensa que lo reflejase y un sistema que terminaría reaccionando y depurando responsabilidades. Se creía que la democracia, siendo falible, era el mejor de los sistemas, que la vida, en última instancia, era justa, y que si alguien tenía talento y se esforzaba lo suficiente acabaría consiguiendo sus metas.
Es a esa clase de ideas a las que se niega a renunciar, y más aún en la medida en que intuye que ya poco tienen que ver con la realidad. Su posición es peculiar porque esa forma de pensar imposibilita el pragmatismo: los valores que ha interiorizado y su empeño por seguir las reglas son los que le colocan fuera de juego, y a pesar de todo sigue confiando en ellos. Al igual que los personajes de Qué verde era mi valle, es consciente de que el mundo que le espera no tiene ningún lugar para él.
Inventar, no defender
«El cambio es un riesgo pero la inmovilidad es mucho peor. Quedarnos quietos es ser antihistóricos. Es ser antirrealidad. El cambio es prácticamente una ley física, pero nos cuesta mucho aceptarlo». Para D., director y dueño de una prestigiosa escuela de negocios, este proceso que tanto asusta al abogado de clase media debería ser observado con mucha más tranquilidad. En ese fluir dialéctico que es la existencia, quienes se quedan mirando al pasado son arrastrados por la corriente. Desde su perspectiva, esta reflexión no se ha producido todavía en una sociedad española que bien podría rodar por la pendiente si no se adapta a tiempo, y el profesional de clase media es el primero que debería ser consciente de lo que nos estamos jugando. Estamos en su despacho, en el centro de una moderna y puntera escuela, que suele estar en los rankings como una de las más innovadoras y que más atención brindan a la diversidad, y sin embargo, conversamos en una estancia donde reina la madera vieja, envuelta en una reconfortante penumbra. Hay una contradicción evidente entre ese espacio donde los recuerdos parecen estar muy presentes y donde el pasado puede casi olerse, y el entorno en el que se inserta, en el de una institución que destila ideas que pretenden llevarnos al futuro. Esa dialéctica entre las raíces y el cambio incesante saldrá a relucir en numerosas ocasiones durante la conversación, en cuanto motor del discurso con que D. describe nuestra época.
El diagnóstico que me ofreció J.M., entonces decano de la escuela de derecho de una business school, al describirme las grandes transformaciones que estaban aconteciendo en el mundo jurídico y las consecuencias que estaban teniendo para sus profesionales, fue muy similar. El derecho de los negocios había cobrado sorprendentes dimensiones globales en un terreno aún sometido a tradiciones y legislaciones de fuerte arraigo nacional. Los contratos se estandarizaban, minimizándose las diferencias entre normativas muy dispares. Abogados americanos, alemanes, españoles o brasileños utilizaban ya lenguajes comunes y las legislaciones nacionales tendían a incluir en sus códigos gran parte de las convenciones establecidas en las prácticas cotidianas por los grandes contratos. Del mismo modo que normas y cláusulas de distintos países se van asemejando, también lo hace la personalidad del abogado del mundo de los negocios, cuyos rasgos de origen se pierden en favor de esa estandarización profesional. Acostumbrados a desarrollar sus carreras en entornos como Londres o Nueva York, a tener que visitar Buenos Aires, Pekín, Madrid o México D.F., letrados de muy diversas partes del mundo adquieren maneras de actuar, formas de pensamiento, habitus y costumbres semejantes.
J.M. era especialmente consciente de la existencia de ese nuevo lenguaje, dado que muchos de sus estudiantes provenían de fuera de España, se trasladaron aquí para completar su formación y utilizaron esta experiencia como puente para dar el salto a otros países. Algunos de sus exalumnos, con los que tuve la oportunidad de conversar, sentían que este tipo de formación les había abierto puertas a la hora de avanzar en sus carreras. Muchos de ellos eran latinoamericanos y disponían de un notable sentido de la pertenencia. Eran muy conscientes del lugar del que procedían, y sabían que terminarían regresando en algún instante, pero también tenían claro que la vida les llevaría a muchos otros lugares antes de volver a casa.
Los abogados de perfil global, cuya procedencia social suele ser acomodada, son los ganadores de estos tiempos. No sólo por su capacidad de moverse en diferentes contextos y de progresar laboralmente en distintas ciudades, sino porque han aprendido a realizar la función principal de la profesión jurídica contemporánea, que no es sólo la de proveer soluciones a tiempo real, sino que se convierte mucho más en un anticipador de las mismas[2] . El buen profesional jurídico inventa, no defiende. Ha de adelantarse a los problemas, estableciendo nuevas oportunidades de negocio. Ya no debe dotar de seguridad y de solidez legal a las decisiones que otros toman, sino que ha de abrir oportunidades para conseguir mejores resultados. Son inventores, innovadores, incluso artistas, en lugar de expertos. Frente a ellos, el profesional de clase media, que prestaba sus servicios a convecinos, conocidos y demás personas de su entorno social, y que era el dominante en el sector, se convierte en simple commodity.
Cierra los ojos
Cuando describo esta situación V., una letrada que forma parte muy activa de la Asociación de Abogados de Oficio de Barcelona, no parece en absoluto preocupada. A pesar de que en el horizonte asoman problemas serios, V. confía en sus posibilidades y en las de su colectivo para salir adelante, algo que me transmite de una forma sincera. Tras detallarme las acciones que tenían previstas para los próximos meses, se vuelve sonriente hacia sus compañeros, con los que comparte mesa y bebe alegre de la copa de vino. Estamos en una cena tras una reunión informal con abogados madrileños, en una atmósfera distendida que da pie a la franqueza, y el sentimiento dominante es, a pesar de todo, el de esperanza. Saben que su situación es difícil, pero se sienten en movimiento, y aunque eso no hace que el futuro se les aparezca brillante, ayuda a sentir que podrán modificarlo en su favor.
Su situación, sin embargo, es bastante más difícil de lo que intuyen, ya que el problema central, el que ocupa sus reuniones, el relacionado con un aspecto puntual de la gestión de los servicios que debe prestar el Estado, sirve también para ocultar la cuestión de fondo, como es que se están quedando sin sitio. Y no sólo porque la acción institucional y los recursos a ella dedicados, que eran los que costeaban el empleo de gran parte de los profesionales universitarios, estén desvaneciéndose con una rapidez inesperada, ni tampoco porque todavía no dispongan de mecanismos colectivos de acción que puedan plantar cara con eficacia frente a tales recortes, sino porque la crisis del pequeño abogado, de aquel que ejerce por su cuenta y a pequeña escala, parece definitiva.
La profesión lleva tiempo mostrando signos evidentes de decadencia, con numerosos licenciados que prueban fortuna ejerciendo sólo para abandonar poco después, cuando se hace evidente que les será prácticamente imposible abrirse camino en un entorno saturado de oferta; algunos de ellos sobreviven a duras penas, otros persisten en la profesión como manera de complementar los ingresos o de ocupar unas horas, y apenas una minoría logra ganarse la vida, algunos de ellos con excelentes salarios. El derecho fue una opción habitual para los hijos de las clases trabajadoras y de las medias, que emprendían una aventura laboral que esperaban les proveyera de los ingresos y del reconocimiento social de los que carecieron sus ascendientes. Y por eso ponían en juego, aun cuando sólo fuera discursivamente, buena parte de los valores que se presuponían a su clase: la importancia del trabajo bien hecho, la del sacrificio (sus padres habían tenido que trabajar muchas horas para costearles los estudios) o la de la dedicación, entre otros. Es cierto que los resultados finales a menudo se alejaban de lo explicitado en los discursos, pero existía una suerte de ética profesional flotante que se hacía valer frente a los clientes y que por eso mismo, forzaba a adecuarse a ella.
Esa defensa de los valores del profesionalismo corporativo del siglo XX continúa vigente pero ya no como elemento dominante de la práctica, sino como acentuada resistencia a los cambios. La percepción de que son cualidades en desuso, deterioradas por la necesidad de innovación y por la exigencia de la consecución de objetivos, está muy presente. Cuando menciono este asunto, buena parte de los comensales mueven la cabeza en señal de disgusto. Para ellos, la comodidad y la avidez marcan a las nuevas generaciones, que no están dispuestas a subir de peldaño en peldaño gracias al sudor y al esfuerzo. «Yo no empecé como abogada sino como secretaria. Y me pagaban 40.000 pesetas al mes», «La gente quiere ganar mucho dinero enseguida pero no quiere trabajar», y afirmaciones de esa clase salen en defensa de su percepción. Como gran parte de las clases en declive, tienden a observar lo que están perdiendo en términos caracteriales, como defectos en la forma de ser y de pensar de los demás y no como parte de las transformaciones que está sufriendo su sociedad.
Uno de los reproches más comunes que formulan a su colectivo es el de guardar una mirada egoísta y acomodaticia que les lleva a lamentarse insistentemente por las condiciones en que han de realizar su trabajo mientras permanecen en una lánguida inacción. Quienes están implicados en la cotidianeidad de la asociación, sólo unas pocas personas, ven a la mayoría de sus colegas como personas que sólo piensan en sí mismas y que a pesar de saber que las cosas van a ir a peor, no moverán un dedo para evitarlo. Interpretan esas actitudes de maneras diversas (conservadurismo, indiferencia o simple estupidez) pero siempre definiéndolas como parte de la forma de ser de los demás.
Sometidos a una competencia en aumento, tanto por el número de titulados como por el descenso en las retribuciones, con unos gastos fijos crecientes, y sin un valor añadido que hacer valer, parece que las dificultades son mucho más amplias que la simple falta de actitud por parte de los ejercientes o la insensibilidad de los poderes públicos. Viven fuera de los circuitos en los que se mueve el dinero y carecen de los contactos, de la formación y la experiencia que permiten que las oportunidades se presenten. Han perdido, en gran medida, la baza de la territorialidad, esa que les permitía ganarse una clientela fiel a través de la confianza que da la convivencia. El abogado o el gestor del barrio ya no pueden subsistir simplemente por serlo. Las viejas formas con las que la profesión resultaba rentable para el pequeño abogado, que son las que todavía tienen en la cabeza, ya no están operativas.
Abocados a un mundo de redes, han perdido la ventaja de lo local y a cambio se ven inmersos en entornos en los que carecen de las conexiones necesarias. En una sociedad fluida, siguen pensando en términos tradicionales, lo que les lleva a perder pie con demasiada frecuencia. La conversación con ellos es muy agradable, la cena termina siendo divertida, pero uno no deja de tener la sensación de estar visitando un mundo que dejará de existir a corto plazo. Es una profesión que se desvanece, al menos en estas formas, sin que aún hayamos adivinado las nuevas. Les ha alcanzado un nuevo tiempo, que parece no tener sitio para ellos, y su manera de afrontarlo es cerrar los ojos.
Subir o caer
La línea que separará a los abogados exitosos de los fracasados, la misma que operará en el resto de profesiones, no está muy lejos de la que hemos podido conocer en estos años globales. Los perdedores lo son porque han quedado anclados en la lógica del territorio, atados al mismo y a las formas de acción heredadas; los triunfadores han llegado lejos porque han conseguido escapar de ese tiempo que les ata, proyectándose hacia un mundo en cambio, entendiendo que aferrarse a lo sólido era un error y sustituyendo las viejas tradiciones por nuevas formas de hacer. Es algo que acontecerá en todos los niveles, incluso en aquellos tan necesariamente apegados a lo local como las instituciones educativas, escuelas de negocio incluidas. Veremos cómo una línea muy marcada separará la formación de segundo nivel, que se nutrirá de clientes de su entorno, que estará sometida a notable competencia (a pesar de la cual no se advertirán grandes diferencias entre las distintas ofertas, salvo el precio), y cuyos títulos carecerán de valor en el ámbito de las empresas relevantes. El primer nivel estará formado por universidades y escuelas que captarán a sus estudiantes y posgraduados en todas partes, que contarán con un notable número de alumnos globales, cuyos precios serán elevados y cuya oferta formativa resultará diferenciadora. Estos son los centros que continuarán aumentando sus ganancias y su prestigio: también en la educación las fronteras se cerrarán atrapando a quienes no hayan estado dispuestos a moverse rápido.
Esta transformación radical va mucho más allá de la dialéctica entre las redes y los territorios. Señala que ha aparecido un nuevo mapa sectorial que explica cómo desenvolverse en el mundo de los negocios y que afecta plenamente a los mecanismos identitarios. La conversión de los profesionales en inventores de soluciones y en mejoradores de los procesos, que choca frontalmente con aquella concepción que los veía como parte de los sistemas expertos que cumplían la función de ordenar, estabilizar y dar solución a los problemas de la sociedad[3] ha terminado por generar profesiones donde las estrategias de posicionamiento en el mercado se multiplican y fragmentan. La identidad común se pierde, toda vez que las profesiones, y en el mundo jurídico resulta evidente, terminan por constituir una constelación de ocupaciones relacionadas mucho más que un grupo homogéneo. Estamos asistiendo a un proceso de polarización entre unas élites predominantemente masculinas que controlan las posiciones clave en las más grandes firmas y en las instituciones, y una masa en expansión de trabajadores rasos[4], que componen la plantilla de estas firmas o que trabajan en los mercados más marginales. Los primeros disponen de una capacidad estratégica y de gestión cada vez mayor, lo cual se deja sentir en sus beneficios, mientras que los segundos se enfrentan a niveles incrementados de supervisión, control, competición, e inseguridad, ya sea en lugares de trabajo burocratizados (los trabajadores en las firmas más grandes) o en los abarrotados mercados marginales (pymes y autónomos).
Dado que la prestación de servicios sufragada por el Estado disminuirá drásticamente, algo que han sufrido de modo muy evidente profesionales de todo tipo, esa bifurcación se agravará en la medida en que las firmas más grandes pueden estandarizar, rutinizar y computerizar procesos de trabajo y recoger los ventajas de las economías de escala, mientras que las pequeñas empresas habrán de competir con el coste y la cercanía como principales bazas en un contexto donde las especializaciones, que parecían su mejor opción, ya han sido copadas por las compañías más prestigiosas o por firmas de tamaño medio que encontraron un espacio propio en el mercado.
La explicación de esta reconfiguración es evidente, me asegura J. M. y tiene que ver con las necesidades de las empresas actuales. En un mundo donde el conocimiento está al alcance de la mano, solamente aquellos que logran ofrecer algo diferente podrán justificar unas minutas o unos salarios más elevados que el resto. Las empresas necesitan cubrir muchos aspectos de su cotidianeidad, y la mayoría de ellos son rutinarios, por lo que no tiene sentido pagar demasiado por ello. Pero cuando están ante asuntos complejos o verdaderamente importantes, quieren tener a su lado a quienes saben ayudarles. El profesional que genera valor añadido puede contemplar su futuro con mayor confianza; el resto, aun cuando realice esas tareas estándar y con solvencia y rapidez, lo tendrá más difícil. O se posee la mirada adecuada, acertando a manejar y rentabilizar procesos complejos, anticipando los problemas e innovando para dar al cliente lo que necesita, o se es pura commodity, alguien sustituible cuya posibilidad de subsistencia pasa por prestar servicios más baratos que los demás.
Este proceso alcanza a la mayoría de los empleados contemporáneos, cualificados y no cualificados, incluidos aquellos que pensaron que el conocimiento siempre podría hacerse valer en el mercado del trabajo, como médicos, consultores, arquitectos, buena parte de los ingenieros, además de los siempre en crisis: psicólogos, periodistas, politólogos, sociólogos, etc. En esta bifurcación parece consistir el siglo XXI: es un mundo de innovación, de nuevas posibilidades, que pertenece al talento y en el que o añades algo nuevo o te conviertes en prescindible. Lo diferente, lo innovador, lo brillante será muy demandado y bien retribuido, mientras que aquello que todo el mundo puede ofrecer se volverá una mercancía de muy bajo precio. Está ocurriendo en todos los niveles: respecto de regiones y países, respecto de servicios y profesiones y respecto de las mismas personas. En el fondo, lo que atormenta a los abogados de oficio, y a la gran mayoría de los profesionales contemporáneos, es la certeza inconsciente de que se están convirtiendo en commodity: son cada vez más prescindibles, y eso siempre es doloroso de reconocer.
Pero eso es la vida, me dice D., el director de la escuela de negocios, regresando al hecho de que el cambio siempre está presente. Quien es capaz de apreciar las oportunidades que traen las transformaciones y de cogerlas entre sus manos en lugar de apostar por el inmovilismo y el deseo de persistencia en situaciones seguras, se convertirá en parte de las nuevas élites. El mundo se reconfigura continuamente a partir de estos desplazamientos, en los que quienes son capaces de abrir nuevos caminos expulsan a quienes se han quedado parados pensando que su situación de privilegio lo sería para siempre. Cuanto antes seamos conscientes de ello, más pronto podremos enfilar el camino de salida. Lo cual no deja de ser sorprendentemente tranquilizador.
Cualquier momento de la vida es un momento nuevo
Lo que aparenta ser un mal diagnóstico puede convertirse fácilmente en una buena salida. No deja de resultar seductor que para situarse en el nuevo mundo sólo haya que echarle inventiva, ser creativos y mirar los problemas de otra forma. Es reconfortante porque soluciona el asunto de un plumazo: basta con poner a trabajar ese caudal de talento que poseemos, con prepararse mejor y utilizar la imaginación para que todo se arregle. Y es, además, algo positivo, porque nos permite salir de una vida laboral gris y repetitiva y adentrarnos en un futuro complejo pero prometedor, arriesgado pero vivo. Tendríamos que formarnos más y mejor, estar más preparados, dedicar más atención y tiempo al trabajo, y por supuesto habría gente que se quedaría por el camino, pero al final conseguiríamos nuestro propósito.
Pero, para llegar a ese objetivo, tendremos que atrevernos a tomar la vida en nuestras manos, afirma D., lo que no es fácil. Hemos de ser capaces de liberarnos de ataduras y de rigideces, y debemos renunciar a seguir delegando en las instituciones la solución a nuestros problemas, algo a lo que los españoles no estamos dispuestos. Desde la gran empresa patriarcal hasta el Estado y su red de seguridad institucional, nos habíamos acostumbrado a que otros salieran en nuestra defensa. Y, señala D., es hora de que cada cual dé un paso adelante. Hemos de ser conscientes de que esa lucha entre lo viejo y lo nuevo tiene lugar, antes que en ningún otro sitio, en nuestro interior. Del mismo modo que se plantean resistencias locales a las dinámicas globalizadoras y que las tradiciones y las costumbres levantan barreras al avance del futuro, aferrarse psicológicamente al pasado provoca que no sepamos apreciar las opciones que nos abre el cambio. Nuestra meta debe ser la construcción de un nuevo yo, lo que sólo podremos conseguir si nos libramos de ese pasado que demasiado a menudo obstaculiza nuestro deseo. Debemos forjarnos una mentalidad que no se quede anclada en lo aprendido y que sepa vencer esas resistencias enraizadas que nos niegan nuestras verdaderas posibilidades.
Algo así diagnosticaban los expertos hace casi dos décadas, cuando entendían que el temor a tomar las riendas era uno de los principales escollos que debíamos vencer a la hora de realizar las posibilidades que llevamos dentro, esto es, de llegar a ser nosotros mismos: «el individuo debe estar preparado para romper más o menos completamente con el pasado, si fuera necesario, y considerar nuevos rumbos de acción que no se pueden guiar simplemente por hábitos establecidos. La seguridad lograda al precio de cargar con las pautas establecidas es frágil y se quiebra en algún momento. Más que suministrar los medios para dominar el futuro, presagia el miedo a él»[5].
Mediante ese acto de voluntad que implica la ruptura con estas seguridades previas, el individuo reflexivo se cuestiona lo que desea para sí mismo. Desde entonces, cualquier momento de la vida es un momento nuevo: si algún aspecto no nos agrada, hemos de ser conscientes de que la elección de cambiarlo está en nuestra mano. «Para que su vida cambie a mejor, deberá aprovechar las oportunidades. Tendrá que salir de su rutina, encontrarse con gente nueva, explorar nuevas ideas y recorrer senderos que no le resulten familiares. En cierto sentido, los riesgos de crecer implican penetrar en lo desconocido, en una tierra ignota cuya lengua y costumbres son diferentes y donde usted deberá aprender a moverse»[6].
Entendiendo esto, la readaptación no sólo es posible, sino que resulta relativamente sencilla. Hemos de estar atentos a las señales, hemos de saber leer los tiempos e intuir nuevos rumbos en lugar de quedarnos presos de las rutinas y las viejas seguridades. Los cambios tecnológicos y las innovaciones que producen suelen generar cambios radicales que pillan a los actores que dominan el mercado a contrapié, en especial a aquellos que rechazan con desdén las innovaciones pensando que podrán integrarlas con facilidad[7].
Claro que esta solución suele ser erróneamente interpretada en clave de clase media. En la medida en que lo importante es el talento, sólo tendríamos que apretar los dientes, dedicar más horas y más recursos a prepararnos (y a que nuestros hijos se preparen para el futuro) y más horas y más esfuerzo a la formación, y todo permanecerá, más o menos, en el mismo sitio. Según esta creencia, que es la que perdura en la mente de buena parte de los ciudadanos, los acontecimientos derivados de la crisis son un grave inconveniente pero no quiebran la idea de la historia como proceso acumulativo, según el cual los hijos vivirán mejor que los padres. En el fondo, es una clase que se aferra a una ilusión: no pasa nada, no es tan grave, será más difícil encontrar empleo, habrá que estudiar idiomas e invertir más esfuerzo y recursos y formación, pero todo terminará saliendo bien, salvo para aquellos que se nieguen a prepararse o quienes hayan sido demasiado perezosos.
Esta concepción un tanto idílica, sin embargo, no parece corresponderse con una realidad que exige muchas más cosas. El futuro nos depara un destino muy diferente, como puede atestiguar el fracaso de muchos emprendedores, entendiendo por tales las personas caracterizadas por «la aceptación de los riesgos, la confianza en sí mismos y la capacidad de admitir responsabilidad por ellos mismos y por sus actos»[8].
«Me voy a vivir la buena vida»





























