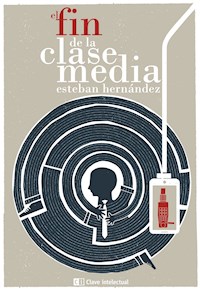Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Círculo de Tiza
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Los resultados electorales sorprendentes se suceden, las transformaciones geopolíticas sacuden el orden existente, las innovaciones cambian las costumbres, las mentalidades se transforman, las luchas culturales son cada vez más frecuentes. La política se encuentra hoy con un país desconocido y tampoco nuestros expertos aciertan a desentrañar qué está ocurriendo en la sociedad. Afrontamos un proceso de transformación que no sabemos explicar, y en el que con demasiada frecuencia juzgamos en lugar de comprender. En El Corazón del Presente, Esteban Hernández, uno de nuestros más finos y agudos analistas, dibuja este momento histórico en una obra imprescindible en la que traza el mapa de una sociedad desconcertada; la que se mueve entre la esperanza y el hartazgo, entre la oportunidad y la amenaza que implica sobrevivir en medio de un mundo en constante metamorfosis. Un libro que nos habla algo fascinante: de cómo lo humano busca su camino en los tiempos de grandes transformaciones.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título: El corazón del presente
De esta edición: © Círculo de Tiza
© Del texto: Esteban Hernández
© De la fotografía: Salomé Sagüillo
© De la ilustración: María Torre Sarmiento
Primera edición: octubre 2023
Diseño de cubierta: Sylvia Sans Bassat
Corrección: Alberto Honrado
Maquetación: María Torre Sarmiento
Impreso en España por Imprenta Kadmos, S. C. L.
ISBN: 978-84-127090-7-0
E-ISBN: 978-84-127090-8-7
Depósito legal: M-30980-2023
Reservados todos los derechos. No está permitida la reproducción total ni parcial de esta obra ni su almacenamiento, tratamiento o transmisión de ninguna manera ni por ningún modo, ya sea electrónico, óptico, de grabación o fotocopia sin autorización previa por escrito de la sociedad.
Índice
1. Los caminos de lo humano
2. Aspiracionales contra avergonzados
3. Conectados contra inmóviles
4. Optimistas contra hartos
5. Innovadores contra experimentados
6. La importancia del equilibrio
Un varón de corta edad, alumno de un colegio situado en una zona favorecida de una gran ciudad, sufrió un desmayo en el aula. Los profesores, alarmados, llamaron a los servicios de urgencia y dieron cuenta al director del centro. Cuando este acudió a la clase, el niño ya había recuperado la consciencia y no ofrecía señales de desorientación. No obstante, el docente optó por trasladarle a un centro de salud para prevenir riesgos. Cuando salían del colegio, ya subidos a un automóvil, aparecieron un par de coches de la policía municipal que respondían al aviso. El profesor les refirió los hechos y les explicó que estaban en camino de un centro médico. En ese instante, las aspas de un helicóptero comenzaron a sonar. Los policías explicaron que, según el protocolo, siempre se utiliza este procedimiento para desplazar a los enfermos en este tipo de casos. El director señaló que quizá no fuera necesario, ya que todo parecía ir bien y que el servicio sanitario estaba cerca. Uno de los policías sonrió y le dijo: “No lo entiendes, el protocolo se ha activado”. El niño acudió al patio donde había aterrizado el helicóptero, se subió en él y fue trasladado a un hospital.
Una persona de la tercera edad acudió a una sucursal de su banco. Quería realizar un trámite que entendía más adecuado hacer en persona. Tras esperar la cola, llegó su turno y el empleado le solicitó nombre, apellidos y número de cuenta bancaria. Los introdujo en el ordenador y, tras una breve espera, el administrativo le preguntó si había desempeñado un cargo de responsabilidad en esa entidad bancaria, como así había ocurrido. Constatado el hecho, le aseguró que él no le podía prestar el servicio porque, según el protocolo que fijaba el sistema informático, las personas que habían sido directivos de la compañía solo podían ser atendidas por el director de la sucursal.
—Estupendo, que me atienda él entonces.
—Es que no está.
—¿Y cuándo regresa?
—Hoy no va a venir, está fuera.
—Bueno, pues atiéndame usted.
—No lo entiende, yo no puedo atenderle. El sistema no me deja.
Son dos historias reales que se parecen a otras muchas que oímos habitualmente, y que describen situaciones irracionales a las que se hace frente en el trato cotidiano con las administraciones o con grandes empresas. La mayoría de ellas ya no tienen lugar presencialmente, sino que vienen mediadas por comunicaciones a través de la red o, en el mejor de los casos, telefónicas. Casi todos nosotros hemos pasado por una situación de esa clase y entendemos que se narren desde la irritación o el enfado: nos hablan de procesos que no logramos explicar. ¿Qué más da si el protocolo marca que la atención debe realizarse en persona por el director? ¿No es posible actuar de manera pragmática, evitar molestias y pérdidas de tiempo al cliente y a la empresa y atender al ser humano que se tiene delante?
Son pequeñas historias, anécdotas en definitiva, y no conviene hacer de estas categoría. Pero quizá sean algo más; quizá sean metáforas de una época, la nuestra, que cree procesar las situaciones de la manera más eficiente posible gracias a una organización sistematizada y protocolizada, y lo que ha construido son sistemas rígidos que ni siquiera contemplan la posibilidad de que la razón introduzca excepciones sensatas; o quizá sean hechos que revelen, como los síntomas en el cuerpo, dolencias que deben ser tratadas. En todo caso, señalan una distancia incomprensible entre las situaciones de la vida cotidiana y los mecanismos fijados para darles respuesta que es relevante por su frecuencia. El propósito de este texto es analizar esa distancia.
1. Los caminos de lo humano
El 23 de junio de 2023, conforme avanzaba el recuento de votos en las elecciones generales, la conmoción se fue haciendo palpable. Esa noche Madrid tuvo un aire especial: la decepción y la euforia, la celebración y el desánimo, estallaron al mismo tiempo que una suerte de pasmo. Una parte muy mayoritaria de la sociedad quedó sorprendida por los gráficos que dibujaban el reparto final de escaños, que fue muy distinto del esperado. Las encuestas habían insistido en una victoria holgada del PP y en un inevitable gobierno de la derecha, y lo único que parecía quedar por decidir era si los populares necesitarían a Vox o si ni siquiera les haría falta. El cambio de dirección en el gobierno y en la política española estaban anunciados desde las elecciones municipales y autonómicas de apenas un par de meses antes, y las generales eran el trámite previsto para certificar el traspaso de poderes en la Moncloa. Nada salió según lo previsto.
Los resultados electorales, que constataron que medio país había votado contra el otro medio, provocaron una sensación de profunda incomprensión en el espectro conservador. Madrid era su epicentro, porque la tecnocracia, los expertos y los medios que habían vaticinado el triunfo amplio de Alberto Núñez Feijóo radicaban en la capital, de modo que el shock golpeó especialmente en la villa y corte. El planteamiento último, lo más perturbador, era la falta de explicación. ¿Cómo podía haber ocurrido que un presidente como Sánchez, con el desgaste institucional que había causado, con los pactos que había promovido, con lo que había aumentado la polarización, con los socios de los que se rodeaba, pudiera volver a gobernar? ¿Cómo era posible? Las interpretaciones posteriores, que pusieron el foco en las encuestas erróneas o en el miedo a Vox, arrojaban algo de luz, pero no tocaban el centro del asunto. La desorientación de las derechas, que fue mucho más allá de la simple ruptura de las expectativas, tuvo puntos de conexión con la que se debió vivir durante el Brexit o cuando Trump ganó las elecciones. Media España estaba eufórica y la otra, paralizada por la sorpresa.
Los conservadores se encontraron de golpe con un país desconocido. La convicción de la victoria electoral era profunda. Las señales que se habían manifestado en los anteriores comicios subrayaban el desgaste del presidente y la debilidad del resto de la izquierda, y había transcurrido muy poco tiempo como para esperar una recuperación. Los populares habían dado por cerrada una etapa en las autonómicas, con la derrota de Sánchez, y apostaron por un deseado gobierno en solitario e intentaron restar el máximo voto posible a Vox. La actitud de Feijóo durante la campaña, aceptando un solo debate y centrándose en los mensajes negativos contra el sanchismo, pretendía captar el voto del descontento masivo que existía respecto del presidente. Sin embargo, y más allá de las tácticas que se emplearon, ancladas en lo circunstancial, quedaba fijada una convicción. Había una opción política débil, producto de la saturación de España con Sánchez: los perjuicios de toda clase que este había causado en las instituciones y los riesgos que sus alianzas producían en el país hacían urgente el relevo. Era una idea muy extendida que sus grupos de discusión ratificaban y sus encuestas corroboraban, y que quedaba confirmada por toda clase de interacciones cotidianas: era lo que se escuchaba en las conversaciones de los bares, en los taxis, en los encuentros con amigos o en los grupos de WhatsApp.
Los conservadores sabían que España era plural y que las izquierdas recibirían un número importante de votos, pero daban por sentado que quedarían muy lejos de los necesarios para que estas volvieran a gobernar. Era muy difícil que ocurriese de otra manera, porque el sentir social respecto de Sánchez era mayoritario. Por eso, la noche electoral abrió un abismo en el espectro conservador: no se trataba de una derrota, sino de un choque frontal contra una sociedad irreconocible. El ámbito conservador había desglosado una y otra vez en los meses anteriores el cúmulo de disfunciones que las izquierdas estaban provocando en el país, las habían descrito en público y las habían denunciado en cualquier medio donde les fue posible. No era solo una táctica electoral; se trataba de una convicción real. Y no la entendían como una visión particular, sino como un humor compartido. La sociedad que estaba ahí fuera pensaba muy mayoritariamente como ellos: ¿cómo podía ser de otra manera después de todo lo que había pasado? El argumento de fondo era que si ellos percibían el momento español y su solución de una manera tan nítida, era porque el común de la población también lo sentía vivamente. En realidad, la pregunta sobre cómo eran y que creían los demás fue contestada desde la posición más obvia: “Son como nosotros”. Los resultados electorales negaron la tesis: esa noche se encontraron de frente con todo lo que no sabían de los votantes. Se quebraron las suposiciones que habían establecido como verdades: no estaban con ellos, sino en el lado contrario. Se encontraron con otro país.
Sería sencillo atribuir este pensamiento de grupo a los conservadores y explicarlo por una burbuja que habían construido, en parte interesadamente, como instrumento electoral. Pero se estaría limitando el problema partidariamente, porque una desorientación semejante había golpeado al lado progresista dos meses antes. La campaña electoral de las municipales y de las autonómicas que realizaron los socialistas se había basado en la explicación pormenorizada de la incesante y positiva acción económica del gobierno. En una legislatura atravesada por la pandemia, la guerra y la crisis energética, los progresistas implantaron un buen número de medidas públicas de apoyo a los ciudadanos y a la economía que dieron buenos resultados. Las instituciones protegieron a los ciudadanos, pusieron las bases para que la crisis no fuera profunda y ayudaron a que la recuperación fuese vigorosa. Durante la campaña, el presidente anunció una serie de medidas que iban en la misma dirección, con las que pretendía reforzar el valor de la gestión realizada y subrayar que seguirían avanzando por ese camino.
Los progresistas contaban con una baza adicional: si bien es cierto que la figura de Sánchez generaba animadversión, sus gobernantes locales habían salido reforzados durante la pandemia gracias a las acciones de soporte sanitario y económico desplegadas. En Ferraz esperaban que la suma de la recuperación de la actividad laboral y empresarial y la buena consideración de la que gozaban sus alcaldes y presidentes autonómicos les permitiría conservar gran parte de su poder local.
La noche del 28-M fue desastrosa para el bloque progresista, que perdió gobiernos importantes y dio la sensación de que la conexión con los votantes se había roto. El PSOE estuvo en unos números razonables, un 28 % de voto, más o menos el mismo que había conseguido en comicios anteriores, pero eso no evitó que el mapa español se tiñera de azul. Al día siguiente se anunció el adelanto electoral de las elecciones generales para el 23 de junio: el golpe había sido duro y Sánchez reaccionó rápidamente. Fue una decisión motivada por la sacudida de la noche electoral y por la pregunta que se formulaban una y otra vez: ¿cómo era posible que después de todo lo que habían hecho en una época tan difícil, de que los grandes números les daban la razón y de que las perspectivas de futuro eran buenas, los votantes se les volvieran en contra? ¿Por qué algo tan objetivo como la gestión no había sido valorado? ¿Por qué había una España irracional a la que le daban igual los números y se había dejado llevar por el malestar?
La magnitud del golpe en las filas socialistas no fue tan grande como el sufrido por los conservadores en las elecciones generales, pero partía del mismo lugar. Los progresistas lo explicaron mediante el mismo marco con el que partidos internacionales de su espectro ideológico habían descrito sus fracasos: las mentiras de los grandes medios y de las redes, acompañadas por el auge de la política pasional, habían logrado engañar a unos españoles que habían votado en clave anímica. Habían intentado convencer a las poblaciones con argumentos racionales y se encontraron con que se habían dejado llevar por el frenesí de los insultos y del odio. Como los conservadores en las generales, confiaron demasiado en una España que no conocían bien y que los devolvió a la realidad con un resultado difícil de asimilar. En cierta medida, cada parte buscó sus explicaciones simplistas para subrayar que España no había votado bien, ya fuera por las falsedades y la influencia de los medios, ya por un escaso entendimiento que conducía a no tomar conciencia de la cruda realidad española. Pero esas interpretaciones, que servían como refugio y que tenían mucho de negación de su responsabilidad, no podían soslayar el hecho de que la mitad de España había votado contra la otra mitad, y que los factores que movían las decisiones de sus ciudadanos les resultaban poco conocidos.
Un asunto moral
La brecha política española, las interpretaciones dudosas sobre los motivos de los votantes y la desconexión que se está produciendo entre las poblaciones y las políticas tiene diferentes causas, pero una de las más relevantes es la configuración de las competiciones electorales en términos no ya ideológicos, sino morales. Los argumentos que se utilizan, la configuración del adversario y las batallas culturales a las que dan lugar parten de este núcleo y quizá se comprendan mejor desde el marco a gran escala que dibujan las relaciones internacionales.
La era de la globalización supuso la instauración normativa de un corpus conformado por la democracia liberal, el libre comercio, la libre circulación de capitales, la institucionalidad multilateral y el respeto a los derechos humanos, que se propagó por todo el mundo. Occidente, con Estados Unidos a la cabeza como potencia hegemónica, insistió en la necesidad de su adopción en toda clase de países. No fue descrito como una imposición, sino como un requisito para alcanzar un mundo mejor: donde reinaba la democracia liberal lo hacía también el comercio, lo que reforzaba los lazos mutuos de provecho, de modo que las tensiones creadas alrededor de los intereses nacionales tendían a diluirse y los incentivos para las confrontaciones bélicas desaparecían. Las intervenciones militares, las sanciones y los bloqueos venían siempre justificados, en la medida en que un desafío hacia ese orden interconectado, justo y pacífico solo podía llevarse a cabo desde regímenes que se resistían a la democracia y cuyo destino era el de convertirse en tiranía.
Los gobiernos que adoptaban este ideario, aunque ninguno de ellos lo llevase del todo a efecto, eran calificados como legítimos. El resto eran dictaduras que ponían en riesgo el progreso y la misma paz. Había Estados buenos y Estados malos, y los primeros responsabilizaban a los segundos de ser la causa última de los problemas. Esta visión del orden internacional era muy atractiva, ya que hablaba de normas y reglas, de arquitecturas entrelazadas por los intereses comunes y de la confianza en el progreso1. El mundo no era un lugar de competición por el poder y de luchas entre territorios y entre clases sociales, sino de vínculos contractuales y valores compartidos. Desde esta perspectiva, era fácil posicionarse: ¿quién iba a preferir las sociedades libradas a los caprichos de un autócrata, sin reglas y sin libertad, a las que respetaban los derechos y promovían la prosperidad y la paz? La promoción de la democracia liberal y de sus valores era buena para Occidente, y buena para la humanidad, lo que convertía las diferencias políticas en cuestiones morales: posicionarse contra estos valores suponía oponerse al progreso y negar las libertades humanas.
Este ideario entró en crisis con el desafío chino a la hegemonía estadounidense, que provocó el desplazamiento de Estados Unidos hacia Asia como nuevo espacio prioritario, con el telón de fondo de los fracasos militares en Oriente Medio, caso de Afganistán, Irak o Siria. La guerra de Ucrania ha ahondado en esa nueva competición, y ha contribuido a alejar a los países en desarrollo de la esfera de valores dominante. La mentalidad occidental ha comenzado ya a interpretar el mundo de otra manera y a renunciar a sus pretensiones universalistas. Hay culturas que nunca se adaptarán a la libertad, que son reacias a la democracia y cuyas normas, dadas al colectivismo, son muy diferentes a las nuestras: quizá el papel de guardián moral suponga una tarea demasiado ambiciosa, cuando no imposible; quizá sea hora de resguardar los intereses propios y defender las democracias occidentales de las autocracias que cada vez cobran más peso, en lugar de fijarse objetivos de improbable cumplimiento.
Seguramente la historia no haya sido exactamente así, pero es como nos la han contado y como se continúa narrando. La reacción contra Occidente existe y se ha dibujado como una lucha entre las democracias y las autocracias, entre la libertad y la tiranía. El cambio de paso no ha modificado el marco de análisis, ni tampoco ha permitido poner sobre la mesa aquellos factores que tienden a explicar racionalmente los cambios. Es evidente que, más allá de que unos regímenes sean claramente preferibles a otros, en las relaciones internacionales están presentes elementos que no pueden reducirse a una competición entre buenos y malos: hay estructuras previas, diferenciales de poder entre los países, vínculos económicos y políticos, relaciones impuestas por la geografía y tantas otras cosas cuyo análisis contribuiría a arrojar luz sobre nuestro tiempo.
Puede parecer una historia alejada de la política nacional, pero los desarrollos locales suelen estar plenamente relacionados con los generales, y más en esta época. España no es una excepción. Las últimas elecciones generales fueron permeadas por la mentalidad moralista, que se desplegó constantemente como marco argumentativo. El PP se equivocó en su campaña en un par de elementos decisivos, importados de las viejas técnicas neoconservadoras. En primera instancia, intentó construir el contexto en lugar de describirlo y planteó los comicios como si una victoria amplia de Feijóo fuese inevitable. El propósito era que, al crear esa percepción, acabase por convertirse en realidad. Esas tácticas son de doble dirección y pueden volverse en contra por el efecto rebote, como ocurrió. Sin embargo, su mayor equivocación fue plantear una campaña exclusivamente moral: el orden legítimo basado en reglas y en instituciones sólidas estaba siendo minado de continuo por el presidente del Gobierno, que estaba adquiriendo caracteres autocráticos. Su ejercicio autoritario del poder y su apoyo en actores ilegítimos como los independentistas (y en especial Bildu), conducían hacia una democracia española mucho más débil. Sánchez era peligroso por el deterioro que estaba causando a las instituciones, y por tanto resultaba urgente sacarle del poder. Ese planteamiento permitió al PSOE jugar en el mismo plano. Sánchez, para las generales, optó por relegar a un segundo plano la promoción de la buena gestión realizada y se centró en combatir las mentiras de los medios, y en dibujar un gobierno PP-Vox como antidemocrático y peligroso para las libertades. Los grandes perjuicios que generaría a España la alianza de fuerzas reaccionarias y el retroceso enorme en los derechos civiles que causaría, autorizaron a los socialistas a utilizar igualmente la carta moral.
La división social que reflejaron los resultados está promovida por este enfoque de la competición electoral. Convertir la decisión política en moral divide profundamente, en la medida en que no hay posibilidad de diálogo o encuentro. Cuando se trata de optar entre buenos y malos no caben matices: al mal se lo combate, no se pacta ni se acuerda con él. Cada vez más la política española está teñida de estas luchas entre la luz y las sombras, y los daños que causa esta concepción de la política se perciben diariamente.
Actuar así también trae consecuencias muy negativas en otros ámbitos. En primer lugar, porque convierte la moral en una lucha entre bien y mal, tejida a menudo por la fe, y aparca todas las consideraciones racionales sobre medios y fines, lo que corroe la moral misma. En segunda instancia, cuando se apuesta por contraponer valores e intereses, como si aquellos gozaran de supremacía y los segundos fueran aspectos vulgares que solo tienen en cuenta actores poco sofisticados, la comprensión de la realidad se vuelve mucho más difícil. Al observar la vida comunitaria, la política y la geopolítica a través de lentes teñidas de valores, se evita todo aquello que da forma a la sociedad y que está inscrito en ella de manera permanente: sus estructuras, sus tensiones y sus contradicciones, así como las pulsiones humanas. Sin tomar en consideración todos estos aspectos, se desconoce a la sociedad y, por tanto, se vuelve mucho más difícil operar políticamente sobre ella, pero también resolver sus problemas cotidianos. La ausencia de conocimiento que el idealismo moralista ha provocado nos ha situado en una encrucijada difícil de solventar.
Los efectos negativos de esta mirada son observables, una vez más, en la política internacional. Uno de los principales argumentos con que se explica el desarrollo exterior chino es la falta de voluntad de Pekín de influir en los regímenes políticos de otros países. Son una potencia interesada en comerciar, en llegar a acuerdos concretos sobre aspectos puntuales; para convertirse en su socio no se ha de contar con un sistema similar al suyo. Mientras que Occidente pensaba en términos de blanco y negro, China afirmaba pragmáticamente que, gato blanco o gato negro, lo que importa es que cace ratones. Los valores eran relativos; cada Estado o región tenía los suyos, lo importante era el beneficio mutuo. Esta manera de entender las relaciones internacionales ha ido construyendo una esfera alternativa, también porque una serie de países han entendido que la globalización liberal no era más que un señuelo utilizado por la potencia dominante para consolidar su hegemonía. Lo que vivimos ahora es parte de esa reacción: China y Rusia, pero también muchos países emergentes como India, Brasil, Sudáfrica, Arabia Saudí o Turquía, señalan que quieren un lugar en el mundo, otras reglas y un nuevo reparto de los intereses. Dicho de otra manera, la insistencia en los valores, el dibujo del mundo desde la necesidad de imponer un orden moral, ha contribuido a generar una reacción hostil que ahora debe afrontarse.
No ha ocurrido de manera diferente en los planos político y social. La división en el interior de los Estados occidentales que ha provocado esta mirada moralista se está dejando sentir profundamente en nuestras sociedades.
La erosión
La situación española es especialmente interesante porque refleja bastante bien el momento occidental. Las frecuentes alarmas acerca de los partidos extrasistémicos, de un lado y otro del espectro político, que querían transformar radicalmente las instituciones, así como las advertencias de analistas, expertos y medios de comunicación acerca de los riesgos hacia los que nos conducían estas ideologías, no han tenido demasiada traducción en la práctica. Tras diversos vaivenes, el resultado es que en nuestro país continúan dominando los partidos tradicionales, y cada vez con más peso electoral. Han resistido los embates de los extremos, que han influido sobre ellos, pero que están muy lejos de sustituirlos.
Las experiencias políticas en Occidente han sido similares. Las instituciones europeas se han visto atacadas por fuerzas políticas y sociales que pugnaban por romper el euro, mas el euro sigue ahí; el Brexit se produjo, pero apenas hay formaciones políticas que aboguen por abandonar la Unión Europea. En Reino Unido los conservadores están dejando de lado su perfil más atrevido y el partido que encabeza las encuestas es el laborista, cuyo programa es muy moderado. Trump triunfó en Estados Unidos, pero ahora gobierna Biden. Meloni llegó al poder en Italia, como antes Tsipras en Grecia, pero comprendió rápidamente el mensaje y sus políticas han virado hacia lo sistémico. Socialmente no es muy distinto: las clases medias se encuentran en un evidente declive, pero siguen existiendo, el estado del bienestar se está deteriorando, pero continúa en pie y la democracia domina con holgura en las preferencias políticas de los ciudadanos.
Podría decirse que, a pesar de la agitación, de las alarmas y de las posiciones catastrofistas, poco ha cambiado. Este es un momento de transición en el que lo viejo resiste; ha sido erosionado, pero continúa su andadura. Las bases sistémicas no han caído, sino que se han reorganizado; han aguantado el empuje, han modificado sus posiciones, han incorporado elementos nuevos, pero no han sido derribadas.
Sin embargo, tantos embates erosionan: quizá el muro resista, pero se notan los golpes en sus piedras. La más evidente es la pérdida de centro, en muchos sentidos. Políticamente no existe un núcleo que los partidos principales entiendan común y que preserven a través de los consensos. Las instituciones continúan operando, pero se han convertido en un campo de batalla, en un terreno que unos y otros tratan de ocupar, en lugar de ser un espacio en el que las distintas voluntades de una sociedad se reúnen para dar forma a algo compartido. Los grandes conceptos se han desgastado, y palabras como democracia, justicia, libertad o legitimidad son interpretadas de maneras tan diversas que acaban corroyéndose, convirtiéndose en lugares comunes o, lo que es peor, en armas arrojadizas. La utilización instrumental y partidista los vuelve conceptos vacíos, que solo son utilizados para el reproche o de manera hipócrita.
La percepción de los ciudadanos, en este contexto, es cada vez más hostil respecto de los mecanismos institucionales. Los excesos de los partidos, la corrupción y las promesas incumplidas han ayudado a esta separación de la política y del mismo sistema, y por esa puerta ha penetrado el populismo. Pero no es de este de donde emanan las transformaciones, sino del desgaste que contribuye a provocar. En aquellos países occidentales en los que la influencia de los nuevos partidos es relativa, las dinámicas de fondo han cambiado el marco sin necesidad de que las formaciones tradicionales hayan perdido influencia. Por así decir, la falta de centro ha sido instigada desde el centro mismo: las divisiones internas han llegado a tal punto, y España es un buen ejemplo, que han arrastrado a los partidos en los que se asentaba el sistema. Es ahí donde el moralismo arraiga, de modo que la lucha electoral se carga con exageraciones en las que los rivales se convierten, por sí mismos o por sus compañías, en un peligro profundo para el país, lo que contribuye a que el centro no sea un espacio de confluencia, sino un foso que separa dos sociedades con opciones políticas, visiones del mundo y valores diferentes.
Esta división nos da la medida exacta de los efectos de la erosión. El marco legal e institucional es el mismo y los conceptos que se utilizan para describirlo permanecen (democracia, libertades, clases medias, Estado de derecho o del bienestar), pero su contenido es completamente distinto. Nada parece haberse transformado en apariencia, pero muchas cosas han cambiado de lugar. Bajo la fachada de normalidad, la corrosión sigue actuando y produce un declive que modifica el humor de las poblaciones, de su manera de pensar y de sus objetivos vitales. Es por eso que, en muchas ocasiones, la política se encuentra con un país desconocido. Ignora o infravalora las necesidades y deseos de sus habitantes y no sabe bien quiénes son o qué piensan, en gran medida porque se ha contentado con juzgar en lugar de comprender. Al persistir en un idealismo moralista, no aspira a entender lo que ocurre, le basta con valorarlo. Y eso lleva a concluir que España ha votado mal y que sus habitantes son fácilmente manipulables o gentes sin demasiado juicio, en lugar de realizar un análisis profundo de las realidades del país.
Vivimos en una sociedad parcelada y con poca interrelación que contribuye a que este sesgo se multiplique. Rara vez establecemos comunicación con personas que no sean como nosotros, con las que se comparten referencias, aficiones o posición social, lo que produce una gran carga de pensamiento grupal. Y esto es especialmente peligroso en momentos de cambio, porque refuerza la sensación tranquilizadora de que, como en esencia no ha cambiado nada, las ideas del pasado tienen la misma potencia en el presente. Confrontados con una realidad distinta, no solamente se conservan las respuestas previas, también las preguntas.
Sin embargo, la sociedad está llena de mensajes que desean ser oídos: nos dicen muchas cosas, pero no les prestamos atención. En épocas de mutaciones, y esta lo es, el humor social se transforma: las maneras de pensar, de percibir el mundo y de interactuar socialmente cobran nuevas expresiones; la relación con uno mismo, la autoestima y la confianza en las posibilidades personales, la importancia que se atribuye a los sentimientos familiares y a los vínculos con los demás, varía en un sentido u otro, como lo hace la confianza en el funcionamiento de la sociedad y de sus instituciones. Estos instantes de metamorfosis nos afectan también en lo más íntimo, y generan nuevas percepciones y ahondan en unas u otras pasiones que terminan siendo muy relevantes, porque somos nosotros quienes terminamos construyendo la historia: la persona es parte activa de los procesos; constituye la palanca necesaria.
Sin embargo, parece que el ser humano no está en ningún sitio y que solo sirve para emitir juicios sobre él. El retrato banal, el impresionismo a la hora de recoger datos, las reducciones a estereotipos o los trazos gruesos definen el conocimiento de nuestra época. Unos afirman que la sociedad está constituida por átomos que se entrecruzan y chocan, y que esos movimientos dan lugar milagrosamente a una sociedad sana y autorregulada; otros, que está compuesta por un conjunto de intereses microgrupales, definidos por la identidad, la ideología, por las preferencias sexuales o la economía; o que está determinada por las grandes fuerzas superestructurales, frente a las que solo cabe amoldarse.
Quizá la vida en común sea así, pero también es mucho más. Por eso, la diferencia entre las categorizaciones y clasificaciones y la realidad cotidiana se hace más presente en una época de metamorfosis. Entre las brechas que se abren, provocadas por los cambios sociales y políticos aparecen detalles, síntomas, y tendencias que nos hablan de algo fascinante: de cómo lo humano busca su camino en los tiempos de las grandes transformaciones.
2. Aspiracionales contra avergonzados
Madrid es una ciudad global. Concentra una parte importante de la actividad económica española, es la población nacional con mayor número de habitantes, posee un estilo de vida abierto y suele recoger con prontitud las tendencias internacionales. En ella tienen la sede grandes firmas financieras, de marketing, publicidad, nuevas tecnologías, diseño e informática, así como las empresas más relevantes en gestión, consultoría y abogacía y los medios de comunicación con mayor influencia. El alto funcionariado y los expertos y los académicos con mayor prestigio residen en ella. Es también lugar de paso obligado para buena parte de los jóvenes de otras provincias que pretenden prosperar, así como para los emprendedores con ambición, es la ciudad española que cuenta con una representación más elevada de clases medias-altas y la que más dinero mueve. En definitiva, Madrid es como otras muchas capitales vinculadas al circuito global: conectada, vitalista y llena de energía.
Hay una diferencia significativa, no obstante, en el terreno político. Las grandes urbes occidentales, como Nueva York, París o Londres, por su apertura de costumbres y por las posibilidades que brinda esa circulación continua de personas y capitales, suelen estar dominadas por fuerzas progresistas. Biden, el antilepenismo o el antiBrexit triunfaron mucho más en esas ciudades que en otras partes de su país. En España, por el contrario, la capital, y la comunidad que la rodea, están gobernada por los conservadores.
Desde luego, hay factores políticos históricos que pueden explicar los vínculos del voto de Madrid con la derecha. El carácter de capital de un Estado fragmentado, cuya periferia se ha rebelado de manera manifiesta en las últimas décadas, podría explicar un repliegue nacionalista español que ha tenido a Madrid como centro y que constituye una primera causa. La mentalidad de sus élites, vinculadas con la consultoría, la economía, el derecho y los altos cuerpos funcionariales del Estado, cuya tradición es conservadora, también influye notablemente en sus elecciones ideológicas. Sin embargo, la vida política de una ciudad no se reduce a las predilecciones de sus clases con más recursos, y tampoco a sus precedentes históricos, sino que debe contener algo en su vida cotidiana que consiga que su población ratifique las tendencias dominantes. En ese sentido, quizá la explicación más interesante sea la que entiende Madrid como una ciudad aspiracional.
Las principales formaciones políticas madrileñas, en las fechas previas a las últimas elecciones municipales y autonómicas, estaban convencidas de que el sentido común dominante en la ciudad estaba definido por el afán de prosperar. Lo que definía la forma de pensar de los madrileños era un deseo y una mirada de futuro, que aparecía insistentemente en los grupos de discusión que habían realizado para preparar la campaña: la mayor parte de los habitantes de la ciudad creía en un porvenir mejor definido por una mejora de carácter material, ya fuera la de habitar una vivienda mejor, disponer de una coche con mejores prestaciones, tener acceso a experiencias de ocio más prestigiosas o contar con servicios de mayor calidad, particularmente en educación y sanidad. El Partido Popular apostaba por promover ese aspiracionismo que encajaba perfectamente en un Madrid pujante y abierto, en el que “podías comprar una camisa las 24 horas del día”, que ofrecía museos y musicales y una oferta de ocio y de estilos de vida muy atractivos, y que estaba atrayendo talento emprendedor de todas partes. El Partido Socialista asumía esa visión (“En Madrid predomina la gente que quiere mejorar y que desea conseguir un salario de 70 u 80K”2), pero también proponía añadir aspectos sociales: ese deseo de mejora tenía que hacerse real también para unas clases medias que demandaban mejores oportunidades a través de la educación y de la sanidad. Más Madrid, la formación dominante en las izquierdas, exhibía un proyecto ligado a la mejora de la calidad de vida y a la apertura en las costumbres, donde cabían la reivindicación de los derechos sexuales o la ciudad de 15 minutos, y era muy insistente con el buen funcionamiento de la sanidad. El marco era común para todos, aunque unos pusieran más énfasis en un entorno más sostenible y culturalmente más diverso y otros en las ofertas para atraer capital y que la ciudad siguiera creciendo. Todo el mundo en Madrid quería avanzar, por una vía u otra.