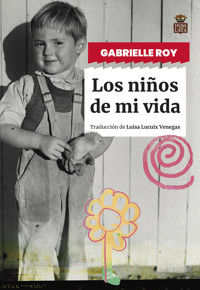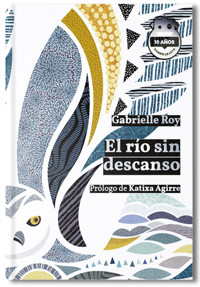
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hoja de Lata Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sensibles a las Letras
- Sprache: Spanisch
Elsa es una joven inuit que vive a las afueras de una pequeña ciudad de blancos en el norte de Canadá, a orillas del río Koksoak. Una tarde, un soldado estadounidense de la base militar cercana la fuerza torpemente tras unos arbustos. Nueve meses después nace Jimmy, un angelito rubio de ojos azules y milagrosos tirabuzones que causa una auténtica conmoción en el poblado. Completamente volcada en su hijo, Elsa decide primero criarlo a la manera de los blancos y se somete a la tiranía de las posesiones fútiles. Más tarde, opta por cruzar su querido río Koksoak y se instala en el viejo y abandonado Fort Chimo, el hogar de su infancia, en busca de sus verdaderas raíces. Una maternidad sin rumbo y a la deriva, como la de su propio pueblo, que ni el amor más puro ni el tesón más firme parecen capaces de enderezar… Complemento perfecto de este volumen son los Tres cuentos esquimales que lo preceden: «Los satélites», «El teléfono» y «La silla de ruedas», tres miradas no exentas de humor sobre la devastadora influencia de la modernidad en el seno de la cultura inuit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gabrielle Roy
(Saint-Boniface, Manitoba, 1909-Quebec, 1983) es una célebre escritora quebequesa cuya obra, ampliamente premiada, está considerada una de las más importantes de la literatura canadiense del siglo xx. Su primera novela, Bonheur d’ occasion (1945), gran fresco de un barrio obrero de Montreal, tuvo un enorme éxito internacional y fue valedora de los premios Femina y del Gobernador General, uno de los más prestigiosos de las letras canadienses, en 1947. Posteriormente, novelas como Alexandre Chenevert (1954), Rue Deschambault (1955) o El río sin descanso (1970) consolidaron la trayectoria de esta genial escritora que recibió, entre otros, la Medalla de la Academia de las Letras de Quebec (1946), el título de Compagnon de la Orden de Canadá (1967) y los premios Duvernay (1956) o Athanase-David (1970) por el conjunto de su obra.
Siempre cerca de los más desfavorecidos e inspirada por la belleza salvaje de los vastos paisajes canadienses, la obra de Roy nos habla, a lo grande, de las gentes más pequeñas y olvidadas de su país.
Luisa Lucuix Venegas
(Sevilla, 1979) es asesora editorial en literatura quebequesa, coordinadora de los Encuentros Quebec y traductora especializada en literatura francófona. Ha traducido, entre otros nombres, a Anne Hébert, Jocelyne Saucier, Julien Blanc o Dominique Scali.
LOS 10 DE LOS 10, 04
Título original: La rivière sans repos. Précédée de Trois nouvelles esquimaudesPrimera edición en Hoja de Lata: septiembre del 2016Edición Los 10 de los 10: abril del 2023
© Fonds Gabrielle Roy© del prólogo: Katixa Agirre, 2023© de la traducción: Luisa Lucuix, 2016© de la imagen de la cubierta: Hugo le harfang, Louise Martel / www.nunamar.com© de la fotografía de la autora: Photo Krieber, Quebec© de la fotografía de las páginas 20-21: Courtesy of the Barbara Hinds Fonds, Dalhousie University Archives, Halifax, Nova Scotia.© de la presente edición, Hoja de Lata Editorial S. L., 2023
Hoja de Lata Editorial S. L.Calle La Estrella, 1, bajo derecha, 33212 Xixón, Asturies [España][email protected] / www.hojadelata.net
Diseño de la colección: Iván Cuervo BerangoCorrección de primeras pruebas: Olaya González DopazoCorrección de segundas pruebas: Mónica de Dios Nieto
ISBN: 978-84-18918-89-6Producción del ePub: booqlab
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo las excepciones previstas por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ÍNDICE
PRÓLOGO, Hielo blanco y miradas oscuras por KATIXA AGIRRE
TRES CUENTOS ESQUIMALES
LOS SATÉLITES
EL TELÉFONO
LA SILLA DE RUEDAS
EL RÍO SIN DESCANSO
PRIMERA PARTE
SEGUNDA PARTE
TERCERA PARTE
LA HISTORIA DETRÁS DE LA IMAGEN
LOS 10 DE LOS 10
PRÓLOGO
HIELO BLANCO Y MIRADAS OSCURAS
Quiere la casualidad que la lectura de las últimas líneas de este bellísimo libro de la canadiense Gabrielle Roy me pille en un avión, con el continente americano ya casi bajo los pies. El Atlántico llega a su fin y 10 000 metros más abajo se ve tierra, parduzca e infinita. El monitor delante de mi asiento me indica que eso que veo allá abajo es Canadá.
¿Qué pueden tener en común esta tierra que veo con mis propios ojos por primera vez y esa tundra infinita y blanca que se me ha ido desplegando página a página, envolviéndome con su rigor y su belleza, mientras leía El río sin descanso?
Cierro el libro, lo dejo sobre mis rodillas temblorosas y, como me ha tocado el asiento junto a la ventanilla, busco con avidez el río Koksoak, la bahía de Ungava, la isla de Baffin, toda esa toponimia extraña y recién encontrada en estas páginas, «un mundo lejano y helado durante tanto tiempo», como escribe la propia Roy.
En mi esfuerzo improductivo —el río se encuentra mucho más al norte de lo que estoy yo ahora— creo vislumbrar a Elsa Kumachuk, protagonista de El río sin descanso, con su trineo, su kayak y su eterno ir y venir entre una orilla y otra, que es el destino de todo pueblo colonizado: la tensión entre resistir o integrarse, ir o venir, sufrir por mantener un estilo de vida ya imposible o lamentarse por haber traicionado las raíces y la esencia.
Toronto no se parece en nada a Fort Chimo, el pueblo —asentamiento de barracones en realidad— de Elsa. Además, estamos en verano y no hay hielo por ninguna parte. Pero enseguida percibo que hay un fino hilo con el que el Canadá contemporáneo, urbano y cosmopolita intenta mantenerse unido a su pasado, con todos sus claroscuros. Sin ir más lejos, todos los actos del festival literario que me ha traído hasta aquí comienzan con un land acknowledgement, es decir, un reconocimiento territorial, una lectura solemne de una declaración que suele empezar diciendo: «Reconocemos que Ontario se levanta sobre las tierras ancestrales de numerosos pueblos indígenas» y acaba agradeciendo a todas esas primeras naciones por el cuidado de la tierra durante milenios. Un primer paso en la reconciliación poscolonial, el repudio de la idea de que todo empezó con el hombre blanco y una manera de tomar responsabilidad en cuanto que sujetos de la historia.
Sin embargo, todo esto ha llegado después del tiempo de Gabrielle Roy, quien se acercó a una de esas primeras naciones canadienses, los inuit, antes de que se oyera hablar siquiera de tratados territoriales y mundos poscoloniales. También antes de que llegaran las noticias siniestras de miles de cuerpos de niños indígenas enterrados de cualquier manera en patios de internados, a donde eran llevados a la fuerza, arrancados de sus comunidades supuestamente salvajes. Estoy segura de que Gabrielle Roy algo sospechaba de todo aquel pasado odioso.
Durante mis días en Toronto, con el libro siempre en la mochila, pregunto a amigos y conocidos canadienses por Gabrielle Roy, si la conocen, si la han leído. La respuesta es unánime: todo el mundo, y me refiero a gente de diferentes generaciones, tanto de la zona francófona como anglófona, la ha leído. No en vano Gabrielle Roy es una de las autoras indefectiblemente incluidas en los programas educativos, leída por canadienses de costa a costa ya desde el instituto. Quedo bastante maravillada con esta revelación. La propia Margaret Atwood, recordando sus días de instituto, ve como un logro la inclusión de Roy en el currículo escolar, una autora mujer, que escribía en francés, aún viva cuando Atwood estudiaba, que logra hacerse un hueco de manera fulgurante en los programas no solo de las escuelas francófonas, sino también en las anglófonas, programas copados por hombres, preferiblemente muertos, que escribían en inglés.
Pero centrémonos en El río sin descanso. Y en los tres relatos que lo preceden, los Tres cuentos esquimales, muy estrechamente ligados entre sí.
Especialmente sensible a la diversidad étnica de su país, Gabrielle Roy había viajado por territorio esquimal en calidad de periodista y había conocido, al parecer, a una joven mestiza, madre ella misma de un bebé rubio que congregaba todas las miradas y no poca admiración. Ahí parece estar el germen de esta historia de una madre a la fuerza, occidentalizada también a la fuerza, y que, sin embargo, busca incansable el mejor camino para ella y su hijo, a una orilla u otra del río Koksoak. Una obra de madurez que Roy publicaría en 1970.
Contando esta historia de esquimales, de los grandes perdedores de la historia, una se pregunta en ocasiones si la denuncia de apropiación cultural podría aplicarse al caso de Gabrielle Roy. Al fin y al cabo, se trata de una mujer blanca, de origen y lengua europeos, poniéndose en la piel de ese pueblo colonizado y prácticamente exterminado. ¿Generaría críticas furibundas en las redes sociales si se escribiera hoy? ¿Se incluiría un acknowledgement en lugar de un prólogo en su libro? Incluso escribir esquimal, como lo hace Roy siguiendo la convención de su época, me da cierto pudor, pues, conocedora de lo políticamente correcto, sé que hoy en día se utiliza inuit para referirse a los pueblos indígenas del norte de Canadá. (Mis amigos de Toronto me confirman este extremo, e incluso se demuestran incapaces de decir eskimo, palabra ya prácticamente tabú en el país).
Pero las reglas de lo políticamente correcto no tienen por qué aplicarse de manera intransigente, obviando los contextos históricos, y mucho menos si lo que tenemos entre manos es un material literario de primera calidad. Para contestar a esta pregunta tan contemporánea —y, por tanto, seguramente injusta de aplicar a alguien del siglo pasado— sobre la apropiación cultural y lo políticamente correcto, es necesario conocer algunas pinceladas de la biografía de la autora.
Gabrielle Roy había nacido en Saint Boniface, un distrito francófono de Winnipeg, Manitoba, en 1909. Aunque Manitoba se había considerado provincia bi lingüe en un principio, en 1890 pasa, en la práctica, a ser exclusivamente anglófona, lo cual deja a la familia Roy, de habla francesa, en los márgenes, casi extranjeros en su propio país. La extensa familia —Gabrielle es la benjamina de once hermanos— dependía del trabajo gubernamental del padre, quien se desempeñaba como agente de migraciones ayudando a asentarse a los nuevos residentes. Pero cambia el gobierno y el padre es despedido. La familia Roy pasa estrecheces, si bien nunca llegan a hundirse en la miseria. En cualquier caso, de los once hijos solo ocho sobrevivirían.
La sensación periférica, incluso subalterna, por no pertenecer a la comunidad lingüística mayoritaria de su país, Canadá, acompañaría a Gabrielle Roy toda su vida, y la haría especialmente sensible a muchas de las discriminaciones que vivían los grupos menos favorecidos de la sociedad. Incluso cuando en su juventud viajó a París, centro del mundo francófono por antonomasia, su acento fue objeto de burla, lo cual confirmó su sospecha de que jamás estaría en el centro. El hecho de proceder de una familia humilde y, sobre todo, ser mujer, no haría sino afianzarla en ese lado del mundo que ocupan los desposeídos, los marginados, aquellos que por lo general no escriben los libros de historia. Como maestra de niños inmigrantes primero, reportera por los confines de un país en creación después, y finalmente como escritora fundamental de su país, la mirada y sensibilidad de Gabrielle Roy, su pluma soberbia y universal, siempre estuvieron del lado de quienes pierden.
Con su primera novela, Bonheur d’occasion, publicada en 1945, que habla sin tapujos sobre la injusticia social en los arrabales de Montreal, Gabrielle Roy consigue algo que muy pocos escritores consiguen: se hace famosa. Su éxito no tiene precedentes en las letras francesas de Canadá. La traducción al inglés amplifica su triunfo. Acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de un mundo mejor es apremiante y los discursos por la justicia social son bien acogidos.
Ya en esa primera novela vemos similitudes con El río sin descanso. La joven Florentine también queda embarazada en una escena descrita como una semiviolación, igual que Elsa es abordada por un soldado estadounidense a la salida del cine y seguidamente violada, aunque dicha violación será luego reimaginada con tintes de melodramático romance. El deseo por objetos bellos que ayuden a olvidar la pobreza, la fiebre por el materialismo que ataca no solo a Elsa, sino a los protagonistas de los Tres cuentos esquimales (el teléfono, el tabaco, la ducha, todo objeto sirve para alimentar la compulsión), también está presente en esta primera novela. No en vano en inglés fue traducida como The Tin Flute, en referencia a la flauta que el pequeño Daniel Lacasse ansía y su empobrecida madre no puede proveerle. En El río sin descanso cada vez que Elsa se acerca al escaparate de la única tienda de Fort Chimo «ralentizaba el paso, sacaba los centavos que le quedaban en el bolsillo de su viejo jersey, los contaba uno a uno y se marchaba desanimada».
En general podemos decir que las madres coraje, el incipiente consumismo y sus peligros, la inutilidad de la guerra, la condición subalterna de la mujer y un humanismo infatigable son elementos siempre presentes en la obra de Roy, y en ese sentido El río sin descanso puede tomarse como un caso paradigmático.
Volvamos a la topografía del norte de Canadá, a sus banquisas y a sus inviernos polares e implacables. Una tierra colonizada violentamente, igual que ha sido violentamente colonizado el cuerpo de Elsa. Pero de esa violencia ha nacido Jimmy, un hijo adorado, una criatura que da sentido a la vida de la joven inuit. Incluso cuando, ya de mayor, Jimmy huye, incapaz él también de encontrar su lugar en esa tierra violentada, Elsa se lo imagina en un país llamado Vietnam, en plena guerra (algo ha oído en la radio y busca en un atlas dónde está ese país lejano). Y se lo imagina no lanzando bombas de napalm, sino engendrando a su vez un hijo que siga trayendo amor y mestizaje al mundo. «Un día llegó a imaginarse que, al igual que su padre en una tarde de aburrimiento, también Jimmy habría podido llevarse aparte a una tímida jovencita». Continúa Elsa con su ensoñación, observa en revistas los rostros de los vietnamitas, imaginando a un hipotético nieto que nunca llegará a conocer. «Los encontró parecidos a los rostros de aquí, sobre todo los de las mujeres, de una profunda mirada oscura que la llamaba desde muy lejos».
Sin rencor, sin verdadera conciencia política, Elsa es errática en sus movimientos, infantil y caprichosa a veces, pero también vehemente y segura cuando de proteger a su hijo se trata. En ese viaje desesperado en trineo mientras el pequeño Jimmy arde de fiebre, no hay madre, y me atrevería a decir persona, que no sufra la angustia de lo más frágil, lo más bello y lo más preciado que de repente peligra. Aunque Gabrielle Roy nunca tuviera hijos, nadie podría echarle en cara apropiarse de ese sufrimiento materno tan universal. Por la misma razón está fuera de lugar hablar de apropiación cultural cuando Roy pone su pluma al servicio de la historia de los inuits, de cómo enfrentan su extinción como pueblo y encaran ese nuevo miedo a la muerte que parece una herencia de los colonos europeos.
Igual que Elsa es capaz de escuchar la llamada oscura de los vietnamitas, especialmente de las vietnamitas, desposeídas como ella, pero en la otra parte del mundo, también Gabrielle Roy escuchó, y después tuvo a bien escribir el relato que ahora tenemos entre manos. Qué suerte hemos tenido.
KATIXA AGIRRE
Son muchos los elementos verídicos de estas historias, nacidas de los recuerdos de un viaje realizado hace algunos años a Ungava, pero solo han sido utilizados como puntos de partida para una trama ficticia. Todo parecido con personas o hechos reales es, por tanto, fortuito y no deliberado.
TRES CUENTOS ESQUIMALES
LOS SATÉLITES
I
E n la noche transparente del verano ártico, a orillas del pequeño lago, en un punto lejano del inmenso país desnudo, brillaba el fuego de una fogata encendida para guiar al hidroavión, que, sin duda, ya no tardaría mucho en llegar. Alrededor, unas sombras achaparradas alimentaban la llama con puñados de musgo de caribú arrancados del suelo.
Más allá, al otro lado de un tablero atado a dos bidones vacíos y colocado sobre el agua a guisa de pasarela, se alzaban varias chozas, una de ellas iluminada débilmente. Más lejos aún, en un repliegue del terreno, otras siete u ocho humildes casas; algo más que suficiente por aquí para constituir un poblado. Por todas partes se elevaba el quejido de los perros siempre hambrientos y que ya nadie escuchaba.
Cerca del fuego, los hombres charlaban tranquilamente. Hablaban con la voz contenida de los esquimales, una voz uniforme, parecida a la dulce noche de verano, puntuada solamente por risillas sobre cualquier cosa, que a menudo les servían como colofón de una frase, como punto final o especie de comentario sobre el destino quizá.
Estaban allí para hacer apuestas los unos con los otros. Apostaban a que el hidroavión iba a venir, a que no vendría, a que se había puesto en camino pero nunca llegaría, e incluso a que ni siquiera había despegado.
Sin embargo, Fort Chimo había hablado. La radio les había dicho que estuvieran preparados; el hidroavión, en su camino de vuelta de Frobisher Bay, pararía esta noche a recoger a la enferma. La enferma era Deborah; le habían dejado una luz encendida en la cabaña.
Los hombres siguieron apostando por gusto. Por ejemplo, decían que Deborah estaría muerta cuando llegase el hidroavión, como morían antaño los esquimales, sin mayor historia. O bien que el hidroavión se llevaría a Deborah muy lejos y nunca más la verían, ni viva ni muerta. Apostaban también a que volvería por vía aérea, curada e incluso rejuvenecida veinte años. Con esta idea todos rieron de buena gana, sobre todo Jonathan, el marido de Deborah, como si fuera de nuevo el blanco de las bromas de su noche de bodas. Llegaron a apostar a que los blancos pronto encontrarían un remedio contra la muerte. Ya nadie moriría. Se viviría para siempre. Habría multitud de viejos. Ante esta perspectiva se callaron; aquello les impresionaba. Eran una decena alrededor del fuego: ancianos como Isaac, el padre de Deborah, criados austeramente, a la antigua usanza; hombres en medio de dos edades, como Jonathan, divididos entre la influencia de lo moderno y lo tradicional; y, finalmente, jóvenes, más derechos que sus mayores, más esbeltos también, y que se inclinaban sin lugar a dudas a favor del presente.
El viejo Isaac, un poco apartado de los demás y con centrado en sus dedos, que jugueteaban sin parar con un guijarro redondo, dijo que ya nada era como antes.
—Antes —declaró con orgullo—, no nos habríamos tomado tantas molestias para impedir que muriera una mujer llegada su hora. Ni tampoco con un hombre en el mismo caso. ¿De qué sirve —preguntó el viejo esquimal— invertir tanto dinero en impedir hoy la muerte de alguien que, de todas formas, va a morirse mañana? ¿De qué sirve?
Nadie sabía de qué servía, así que se pusieron a intentar descubrirlo juntos, con una conmovedora buena voluntad.
El viejo Isaac contemplaba el fuego con atención. En sus ojos se vio despuntar, entre los recuerdos, una cierta ternura quizá, mezclada con severidad. Enseguida supieron de qué iba a hablar. Incluso los más jóvenes se acercaron, porque el tema era apasionante.
—Aquella noche que ya sabéis —empezó el anciano— no fue tan fría como luego se ha dicho. Fue una noche de temporada, sin más. Tampoco es que abandonáramos a la vieja sobre la banquisa, como también se ha dicho. Primero hablamos con ella. Le dijimos adiós. Hicimos lo que hacen los buenos hijos, ¡vaya! La envolvimos en pieles de caribú. Incluso le dejamos una nuevecita. Encontradme a algún blanco, si podéis —dijo al círculo de hombres—, capaz de hacer lo mismo por sus viejos, por mucho que digan. No la abandonamos —repitió con una curiosa terquedad.
—Pero —preguntó uno de los jóvenes—, ¿ni siquiera le dejasteis algo de comer?
—Sí —aclaró Benjamin, el hijo pequeño de Isaac—, le dejamos de comer: un buen pedazo de foca, bien fresco.
—Exacto —dijo Isaac con algo parecido al desdén y la cabeza bien alta—. Pero me cuesta creer que se lo comiera.
—¿Quién sabe? —dijo uno de los hombres—. Puede que quisiera aguantar un día, dos quizá… para ver venir…
—Me cuesta creerlo —continuó Isaac—. Ya no podía andar por sí sola. Ya casi no podía tragar. Apenas veía. ¿Por qué habría querido aguantar aún algunos días? ¿Por qué todos quieren aguantar ahora, por cierto?
Los hombres se callaron observando las llamas. Existía para ellos una especie de belleza en aquella muerte de la anciana en medio de la oscuridad, el viento y el silencio que la habían rodeado, porque incluso ahora seguían sin saber bien ni dónde ni cómo había tenido lugar, si se la había llevado el agua, el frío o había muerto de la impresión.
—¿Y se encontró algo, al menos? ¿La piel nueva, quizá? —preguntó uno de los jóvenes esquimales.
—Nada —dijo el anciano—. Ni una huella. La vieja se marchó igual que vino al mundo. No habría habido nada con lo que hacer un entierro.
Entonces Jonathan se levantó y anunció que iba a ver si Deborah necesitaba algo.
Permaneció un momento en el umbral, observando una forma humana tumbada sobre dos viejos asientos de coche colocados uno junto al otro.
—¿Estás ahí?
—Estoy aquí —respondió ella débilmente.
—¿No estás peor?
—No estoy peor.
—Paciencia —dijo entonces Jonathan, y se fue enseguida a reunirse con los otros alrededor del fuego.
¡Qué otra cosa habría podido hacer ella! Esquelética, jadeante, yacía allí desde hacía algunas semanas, enferma de un mal que avanzaba con rapidez. Solo tenía cuarenta y dos años. Le parecía, sin embargo, que eran años de sobra para morir. En el momento en el que uno no sirve para nada, se es suficientemente viejo para la muerte.
Pero resulta que el pastor de la comunidad, el reverendo Hugh Paterson, había pasado por aquí la semana pasada y, sentado en el suelo, junto a la «cama» de Deborah, le había rogado que no se dejase morir.
—¡Venga, Deborah, un esfuerzo por lo menos!
A pesar de lo débil que estaba, Deborah consiguió emitir algo parecido a una risa pesarosa.
—Quiera o no… Cuando la carcasa ya no sirve…
—¡Precisamente por eso! La tuya sirve y está fuerte todavía. Eres demasiado joven para abandonar este mundo. Venga, ¡un poco de coraje!
¿Coraje? Ella estaba dispuesta, pero, ¡de qué iba a servir! ¿Cómo hace uno para detener la muerte cuando ya está en camino? ¿Acaso había una manera?
Sí que había una manera, y era muy sencilla: llamar al hidroavión. La meterían dentro. La llevarían a un hospital del Sur. Y allí, casi seguro, la curarían.
De aquel diálogo, Deborah se había quedado principalmente con una palabra mágica para ella: el Sur. Había soñado con el Sur al igual que la gente del Sur (si ella lo hubiera sabido, su asombro habría sido inmensurable) sueña a veces con el Norte. Solo por el placer del viaje, por ver por fin cómo era ese famoso Sur, se habría podido decidir. Pero ahora estaba demasiado agotada.
—Mientras haya vida —había seguido el pastor—, hay que esperar, hay que tratar de retenerla.
Deborah volvió entonces la cabeza hacia el religioso para examinarlo a su vez durante largo rato. Ya se había percatado de que los blancos, mucho más que los esquimales, intentaban prolongar la vida.
—¿Por qué? —le preguntó ella—. ¿Es porque vuestra vida es mejor que la nuestra?
Aquella pregunta tan simple sumió en un aparente bochorno al hombre que hasta entonces había sabido responder a preguntas, no obstante, mucho más embarazosas.
—Es verdad —había dicho al fin— que los blancos tienen más miedo de morir que vosotros los esquimales, pero no sería capaz de decirte por qué. Cuando uno lo piensa, es muy extraño, porque nosotros no hemos aprendido a vivir en paz unos con otros, ni siquiera con nosotros mismos; no hemos aprendido lo más importante, y, sin embargo, es verdad que intentamos vivir cada vez más años.
Escuchar algo tan poco lógico consiguió arrancarle a Deborah otra débil y triste risa.
A pesar de todo, le hizo ver poco después el pastor, la caridad y el amor de los unos por los otros habían conseguido grandes progresos entre los esquimales desde que habían aceptado la Palabra.
Supo entonces que iba a volver a hablarle de aquella vieja historia de la abuela abandonada sobre la banquisa, una historia que el pastor conocía gracias a ellos, por cierto, y que había amañado a su conveniencia; una historia que les recordaba en cuanto podía, y que había convertido incluso en el tema de su sermón principal, sacando la conclusión de que los esquimales de hoy en día tenían mejor corazón que los de antes.
No es que no hubiera ninguna verdad en el relato de los hechos tal y como él los contaba; sí que la había. Pero el pastor omitía ciertos detalles esclarecedores: por ejemplo, que la abuela había pedido que se la dejara sobre la banquisa porque ya estaba cansada de seguir a los demás; si no había sido de palabra, lo había hecho con la mirada. En cualquier caso, eso era lo que sus hijos habían creído leer en sus ojos, y ¿por qué habrían de haberse equivocado?
Desde hacía unos minutos, Jonathan, de vuelta en la choza, escuchaba a Deborah pensar en voz alta y repetirse las palabras de ánimo que le había prodigado el pastor antes de marcharse.
—Todavía no ha llegado el avión —dijo Jonathan—. Puede que esté a punto de llegar. ¿Cómo te encuentras? —le preguntó.
Ella contestó que no estaba muy mal. Y él respondió que mejor así y que se volvía a esperar con los demás.
Después fue la nuera de Deborah la que vino de la cabaña vecina y se detuvo un momento en el umbral.
—¿Necesitas algo?
—Nada. Gracias de todas formas, Mary.
Sola de nuevo, Deborah se arrastró hasta la entrada y allí apoyó la espalda quebrada, volviendo el rostro hacia el cielo. Así vería llegar ella también ese famoso hidroavión que venía a salvarla.
Lo que la había decidido finalmente no fue su amor por la vida en sí. La vida sin más no le importaba en realidad. No, lo que la había decidido era el deseo de volver a vivir los años pasados. Andar durante horas siguiendo a los hombres, cargada de fardos, sobre el áspero suelo de la tundra; acampar aquí, cazar allá, pescar algo más adelante, encender el fuego, reparar las traíllas, aquella era la buena vida que quería recuperar.
—No veo por qué no podrías restablecerte lo suficiente como para volver a hacer lo que ya has hecho —le había prometido algo imprudentemente el pastor.
Ella le había creído. ¿Acaso no le había dicho la verdad innumerables veces? Por ejemplo, lo mucho que amaba a sus hijos de Inuvik, lo cual, sin duda, era verdad, porque para que alguien quisiera quedarse aquí tenía que ser por enriquecerse o por amor; y el pastor no se había enriquecido.
También decía que los tiempos estaban cambiando y que había algo bueno en todos estos cambios. Ahora el Gobierno se ocupaba más de sus hijos esquimales. Gastaba mucho en ellos. Y los mismos esquimales habían cambiado enormemente.
—Ahora, habrás de reconocerlo, Deborah, ya no abandonaríais a una anciana al frío y a la noche.
Aquello, en efecto, no volvería a hacerse quizá nunca más. En cierto modo, eso era precisamente lo que confundía a Deborah. Porque, ¿qué harían ahora con sus pobres viejos? Se los quedarían consigo, eso estaba claro, pero ¿qué harían con ellos?
Deborah había intentado hasta la extenuación encontrar soluciones imaginarias a posibles u ocasionales males, sin sospechar siquiera que la tristeza entra en la vida por esa puerta.
—De acuerdo —había acabado consintiendo—, dile a tu avión que venga.
En este punto de sus reflexiones, Jonathan llegó corriendo.
—Se oye un ruido tras las nubes. Debe de ser el hidroavión.
Inmediatamente después, el ruido creció tanto que ahogó su voz. Los perros se sumaron al estruendo. Se produjo un guirigay indescriptible, luego un inmenso plaf en el agua, y después volvió el silencio casi por completo.
La cabina del hidroavión se abrió. La enfermera bajó la primera, una mujer menuda, de aspecto decidido.
—¿Dónde está la enferma? —dijo.
Llevaba una linterna de mango tan largo como un fusil. Paseó sus poderosos rayos por todo alrededor. De la noche surgieron objetos cuya repentina visión pareció sorprender incluso a los esquimales, que no los habían visto nunca bajo aquella iluminación insólita: por ejemplo, el viejo lavabo que Jonathan había encontrado hacía tiempo y abandonado acto seguido sobre el musgoso suelo, sin salida ni entrada de agua salvo la de la lluvia, y en el que a Jonathan, a veces, cuando se acumulaba la suficiente, se le ocurría lavarse las manos al pasar; también cientos de toneles oxidados e inservibles, chatarra de todo tipo y, finalmente, entre dos estacas, ropa puesta a secar.
Detrás de la enfermera salieron el reverendo Hugh Paterson y el piloto. Avanzaron todos por la pasarela, la joven a la cabeza. Entre los blancos, y no había que sorprenderse por ello, a menudo era la mujer la que mandaba.
Llegaron a la choza. Sacaron a Deborah de entre las pieles y las viejas mantas raídas, desechando una a una todas sus pertenencias para envolverla en ropa nueva, blanca y limpia. La cargaron en una especie de tabla a pesar de sus protestas; después de todo, ayer todavía se había levantado a hacerles la comida a los suyos. Pero no quisieron saber nada. La izaron a bordo como si fuera un paquete. Se montaron a su vez. Cerraron las puertas. Se elevaron en el cielo. Y poco después, no quedó ni rastro de ellos.
Abajo, de nuevo alrededor del fuego, los hombres, boquiabiertos, no sabían bien qué decir de todo aquello. Al final empezaron otra vez con las apuestas, ¡qué otra cosa podían hacer! Ya no volvería; puede que volviera a lo mejor.
—Me cuesta creerlo —zanjó el viejo Isaac—. No con el viento que sopla esta noche.
II
Con las primeras luces del día, Deborah comenzó a ver su país. Habían intentado mantenerla tumbada; ella se había resistido y había conseguido que la dejaran sentarse en un asiento desde el que estaba bien situada para ver, de un extremo a otro, la inmensa y extraña región. ¿Qué era lo que hasta ese día había visto de su país, casi siempre en marcha a través de la planicie desierta, es verdad, pero aguijoneada y cegada por los vientos y la nieve en invierno, y por los mosquitos en verano; y siempre cargada de fardos hasta la coronilla y con algo que hacer, como cazar, pescar o preparar la comida? Hoy por fin lo descubría. Lo encontró hermoso, mucho mejor de lo que hubiera creído por las pequeñas piezas que había ido reuniendo en su cabeza hasta el momento.
Por otro lado, ahora que la enfermera la había lavado, peinado y arreglado, estaba lejos de parecer fea. Tenía en cualquier caso los ojos penetrantes de los de su raza, que brillan con facilidad; pero, además, a causa de una posible tristeza del alma quizá, los de Deborah se posaban en todas las cosas con una insistencia afectuosa. Lo que la asombraba, lo que más la fascinaba, eran probablemente los lagos, sus formas a menudo extrañas, su increíble proliferación. Seguro que se había topado con ellos en algún momento, esos pequeños lagos casi todos cerrados, sin comunicación visible entre sí, pues junto a Jonathan, con sus enseres a la espalda, había errado y penado durante días enteros en su laberinto en busca de un camino seco, rodeando aquel, volviendo sobre sus pasos, probando en otra parte, y siempre, ante ellos, excavado en la roca, surgía otro nuevo hueco repleto de agua. Y de repente, nada era posiblemente más atractivo para ella que el singular paraje que le había sido tan duro.
El hecho de haberse puesto en marcha, de viajar, le había sentado bien, la había reanimado, a menos que fuera el efecto del remedio que le había dado la enfermera. Nada escapaba a su diligente atención. En aquel desierto de agua y roca que se extendía hasta muy lejos, reconoció el puesto de pieles al que iban a negociar sus paisanos y también los de los otros poblados. Tan pequeño, apenas más grande que un dado posado sobre el país vacío, aquel puesto que, desde que naciera, había marcado casi todos sus viajes, a pie, en trineo, en kayak… Aquel pedazo, por así decirlo, de sus vidas causó en Deborah una gran sorpresa. Apenas el tiempo de distinguirlo al borde de un inmenso río que fluía hacia el mar, sin nada alrededor salvo las nubes, y ya no se lo vio más.
Al pasar le había dado tiempo no obstante de saludar con el corazón al cartero de la Compañía, que, viudo, solo y aislado de los suyos, llevaba allí una existencia de lo más digna de compasión incluso a ojos de los esquimales.
Distinguió a lo lejos el encuentro de la tierra con el mar, que desde el avión parecía tan dulce y natural. A menudo, sin embargo, en el país de Deborah, aquellas dos fuerzas se enfrentaban como enemigas, en medio del hielo apilado, con golpes y estruendo como en una lucha salvaje.
Al otro lado quedaban las montañas. Deborah las contempló detenidamente y por fin pudo ver cómo estaban hechas aquellas viejas montañas redondeadas y gastadas por el tiempo; vio sus colores y sus cimas, cómo terminaban y cómo se mantenían unas al lado de las otras todo a lo largo del horizonte, como un campamento infinito de tiendas más o menos iguales en altura. Puede que para observar bien las montañas hiciera falta tener la suerte, como ella en este instante, de estar sentada tranquilamente entre las nubes.
A raíz de este pensamiento, el rostro enfermo se iluminó con un aparente agradable deseo de reír.
En Fort Chimo había que cambiar de avión, coger uno mucho más grande rumbo al Sur.
Mientras esperaba envuelta en su manta, sobre una camilla, en medio de barriles y de paquetes de todo tipo, y abandonada a su suerte por un momento, divisó cerca de allí, junto a la pista de despegue, algo fascinante: unas pequeñas criaturas verdes que se inclinaban con el viento, agitándose casi sin parar. Era sin duda aquello que llamaban árboles. Había escuchado decir que llegaban del Sur en un número primero incalculable y dotados, al principio, de una gran altura. Se decía también que, poco a poco, a medida que subían hacia el frío, sus filas mermaban, y que los supervivientes, al igual que la gente agotada tras una prueba demasiado dura, se curvaban, se vencían y apenas podían tenerse en pie.
Deborah se aseguró con la mirada de que no había nadie alrededor que pudiera impedirle hacer su voluntad. Seguía sintiéndose muy bien, gracias sin duda a las eficaces medicinas, y tenía unas ganas irreprimibles de ver de cerca la fila de minúsculos arbolillos al borde de la pista. No sin esfuerzo, consiguió desembarazarse de la manta y se dirigió hacia los enanos abedules. Intentó desplegar sus frágiles hojas, sintiendo con solo tocarlas que se trataba de seres vivos, pues le dejaron en el hueco de la mano un poco de su humedad. Entonces, a hurtadillas, como si estuviera cometiendo un robo, se apresuró a llenarse los bolsillos de ellas. Serían para los niños de Inuvik cuando regresara; así podrían hacerse una idea de cómo era el follaje de un árbol.
Tras unas horas de vuelo, cuando el avión salió de las nubes e inició su descenso, comenzó a descubrir el país de los blancos. Por fortuna, había tenido la ocasión de ver primero los enclenques arbolillos; de otro modo, ¿habría podido creer lo que veían sus ojos cuando ante ellos se presentaron las altas píceas y los primeros y grandes arces? Incluso desde lo alto de los cielos se notaba que eran criaturas de una vitalidad sorprendente, cargadas de numerosas ramas, algunas de las cuales se alzaban más allá del techo de las casas. Y eso que todas las casas de aquí parecían al menos tan grandes como la imponente casa del cartero de la Bahía de Hudson del país de Deborah. Provistas de ventanas en todas sus fachadas, era como si mirasen hacia todos lados a la vez. Seguro que contaban con leña en abundancia si no les preocupaba perder el calor por tantas aperturas.
Deborah llegó a preguntarse por qué su pastor, cuando se desvivía por mostrarles la felicidad de la vida futura, no les había simplemente descrito aquella tierra verdecida que se extendía a sus anchas bajo el sol, toda brillante con los reflejos de sus cristales, techos y campanarios. Hermosos animales parecían disfrutar aquí de su ración de esa dulzura de vivir. Los veía paciendo en la hierba verde o incluso tendidos al sol, sin hacer otra cosa que abanicarse con sus colas.
Ellos nunca habían tenido otros animales que los perros, y la vida de estos últimos se le hacía en cualquier caso muy cruel comparada con la de aquellos rebaños que, incluso de lejos, se veían gordos y plácidos. Quizá fuera al comparar a sus escuálidos perros con aquellas bestias consentidas cuando empezó a darse cuenta de la infranqueable distancia entre el Norte y el Sur.
Mientras le fue visible, no pudo despegar la mirada de un caballito blanco inmóvil al final de un prado, al borde del agua, y seguramente al viento para refrescarse. ¿Qué hermoso animalito era aquel y de qué podría servir, tan delgado y delicado?
El avión perdió todavía más altitud y surgieron muchos otros detalles. Por ejemplo, aquellos muros bajos que dividían el país en parcelas de variadas formas y dimensiones, ¿qué era aquello?
Le explicaron que eran cercados, algo como una marca, una frontera para delimitar el terreno.
¡Delimitar! ¡Cortar!
De repente le entró prisa por estar de vuelta entre los suyos para compartir con ellos una noticia tan extraordinaria: Fijaos, allí se dedican a cortar el país en trozos y los rodean con tablas o cables de hierro.
«¡Tablas! —le dirían—. ¡Tablas! ¡Malgastadas así!»
Puede que no la creyeran, y eso que ella era la única que había bajado al Sur.
El avión se disponía ahora a tomar tierra y a Deborah los ojos ya no le bastaban para captar todo lo insólito que se desplegaba ante ella. La enfermera acabó por acercarse para descubrir lo que tanto maravillaba a su paciente. Nada había, sin embargo, fuera de lo ordinario. Estaban simplemente a las afueras de una pequeña ciudad, como tantas otras del país, con sus casas rodeadas de macizos de rosas y flox, aquí un columpio en el que los niños jugaban a subir y bajar, allá una piscina en la que otros se zambullían; y, finalmente, grandes parterres con flores variadas en torno a unos árboles de corteza fina y blanca y a otros cuyas ramas colgaban cimbreantes como cabelleras. ¡Qué habría sentido Deborah si hubiera podido comprender que, para la gente que vivía más al sur todavía, el agradable país que tenía ante los ojos era para ellos el Norte, con su clima rudo y su suelo ingrato!
De repente tuvo la impresión de que la tierra venía derecha hacia ella y le dio miedo. Se agarró a su asiento. Subir al cielo le había parecido natural. Era volver a la tierra lo que la asustaba. Cerró los ojos. De modo que no había merecido la pena intentar escapar de su muerte en el Norte. Esta se les había adelantado para venir a esperarla en el Sur.
Finalmente abrió los ojos y constató para su gran sorpresa que el avión, sin ella darse cuenta de nada, había aterrizado y ahora rodaba tranquilamente por el suelo. Sonriendo abochornada, lanzó rápidas miradas a su alrededor como si quisiera descubrir si los demás pasajeros habían adivinado sus pensamientos.
Se sentía ahora agotada de emoción y de fatiga. Las medicinas ya no le hacían el mismo efecto. Cuando se ocuparon de ella no tuvo fuerzas para resistirse. ¿De qué iba a servir? Confundida, se daba cuenta de que unas manos poderosas se afanaban en curarla, como si para ellas no hubiera en el mundo otra cosa más importante.