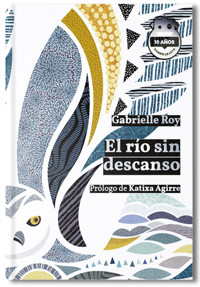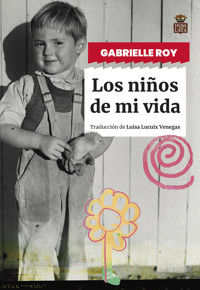
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hoja de Lata Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sensibles a las Letras
- Sprache: Spanisch
Elsa es una joven inuit que vive a las afueras de una pequeña ciudad de blancos en el norte de Canadá, a orillas del río Koksoak. Una tarde, un soldado estadounidense de la base militar cercana la fuerza torpemente tras unos arbustos. Nueve meses después nace Jimmy, un angelito rubio de ojos azules y milagrosos tirabuzones que causa una auténtica conmoción en el poblado. Completamente volcada en su hijo, Elsa decide primero criarlo a la manera de los blancos y se somete a la tiranía de las posesiones fútiles. Más tarde, opta por cruzar su querido río Koksoak y se instala en el viejo y abandonado Fort Chimo, el hogar de su infancia, en busca de sus verdaderas raíces. Una maternidad sin rumbo y a la deriva, como la de su propio pueblo, que ni el amor más puro ni el tesón más firme parecen capaces de enderezar… Complemento perfecto de este volumen son los Tres cuentos esquimales que lo preceden: «Los satélites», «El teléfono» y «La silla de ruedas», tres miradas no exentas de humor sobre la devastadora influencia de la modernidad en el seno de la cultura inuit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SENSIBLES A LAS LETRAS, 101
Título original: Ces enfants de ma vie
Primera edición en Hoja de Lata: junio del 2024
© Fonds Gabrielle Roy
© de la traducción: Luisa Lucuix Venegas, 2024
© de la imagen de la cubierta: Youngest child of four of rural rehabilitation client, 1935 Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C.
© de la fotografía de la autora: Éditions du Boréal y Fonds Gabrielle Roy
© de la fotografía de las páginas 222-223: Gabrielle Roy and Boys of St. Henri Alamy Stock Photo
© de la presente edición, Hoja de Lata Editorial S. L., 2024
Hoja de Lata Editorial S. L.
Camino del Lucero, 15, bajo izquierda, 33212 Xixón, Asturies [España]
[email protected] / www.hojadelata.net
Diseño de la colección: Trabayadores Culturales Glayíu/Iván Cuervo Berango
Corrección de primeras pruebas: Tania Galán Álvarez
ISBN: 978-84-18918-91-9Producción del ePub: booqlab
Agradecemos al Conseil des Arts du Canada su apoyo para traducir esta obra.
Esta obra ha recibido una ayuda a la edición del Ministerio de Cultura y Deporte.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo las excepciones previstas por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ÍNDICE
Vincento
El niño de la Navidad
La alondra
Demetriov
La casa en buenas manos
La trucha en el agua helada
Gabrielle Roy, cronología de una vida
El texto de la presente edición de Los niños de mi vida se ciñe al de la edición del centenario de las Obras completas de Gabrielle Roy (Boréal, 2012)
VINCENTO
Cuando repaso, como me ocurre con frecuencia en estos tiempos, mis años de joven maestra en la ciudad en una escuela masculina, revivo, siempre igual de emocionada, la mañana del primer día de clase. Tenía el grupo de los párvulos. Era el primer paso que daban en un mundo desconocido. Al miedo que casi todos tenían se sumaba, en algunos de mis pequeños inmigrantes, el desarraigo, al llegar allí, de que les hablaran en una lengua que les resultaba extraña.
Aquella mañana temprano me llegaron los gritos de un niño aumentados por los techos altos y las paredes resonantes. Me asomé a la entrada de mi clase. Al fondo del pasillo, acercándose como un navío, una mujer gruesa arrastraba de la mano a un niñito chillón. Este, que era minúsculo a su lado, conseguía sin embargo clavar los pies en la tierra de vez en cuando y, tirando con todas sus fuerzas, frenar un poco su avance. Entonces ella lo asía con más firmeza, lo despegaba del suelo y lo arrastraba un buen trecho más. Y se reía de verlo, a pesar de todo, tan difícil de manejar. Llegaron a la puerta de mi clase, donde yo los esperaba esforzándome para parecer serena.
La madre, con un marcado acento de Flandes, me presentó a su hijo, Roger Verhaegen, cinco años y medio, un niñito muy bueno, muy dulce, muy dócil, cuando él quiere —¿eh, Roger?—, y todo esto mientras trataba de hacerlo callar de una sacudida. Yo tenía ya una cierta experiencia con las madres y con los niños, y me preguntaba si esta, por muy fuerte que pudiera parecer, no sería más bien de las que descargaban su falta de autoridad en los demás, amenazando sin duda a diario con: «Ya verás cuando vayas a la escuela; te van a poner más derecho que una vela».
Le ofrecí una manzana roja a Roger, que la rechazó de plano, para arrancármela de las manos justo después, cuando yo no miraba. Los pequeños flamencos no solían ser difíciles de ganar, sin duda porque tras el miedo terrible que les habían inculcado a la escuela, esta solo podía resultarles tranquilizadora. En efecto, Roger se dejó coger de la mano enseguida y conducir a su pupitre sorbiéndose los mocos.
Entonces llegó Georges, un muchachito silencioso, poco expresivo, acompañado por una madre distante que me dio los detalles necesarios en un tono impersonal y se marchó sin sonreírle siquiera a su hijo sentado en su pupitre. Tampoco este demostró mucha más emoción, y me dije que tendría que tenerlo vigilado, que podía estar perfectamente entre los que más quebraderos de cabeza me dieran.
Después, me vi rodeada por varias madres de golpe, con sus respectivos niños. Uno de ellos no paraba de gimotear reprimiendo algunos hipidos. La monótona queja alcanzó a Roger, menos calmado de lo que yo pensaba. De nuevo empezó a sollozar sumándose al niño desconocido. Algunos que hasta ese momento habían permanecido tranquilos se unieron a ellos. En medio de esta desolación tenía yo que proceder a inscribirlos. Y otros niños que seguían llegando, al verse rodeados de lágrimas, se ponían a lloriquear.
Estoy segura de que en ese momento el cielo vino en mi ayuda, enviándome al niñito más alegre del mundo. Entró dando saltitos, corrió a sentarse en un pupitre de su elección y abrió sus cuadernos riendo de complicidad con su madre, que lo observaba hacer con una alegre emoción.
—No será mi pequeño Arthur quien le dé a usted problemas —me dijo—. ¡Con la de tiempo que lleva deseando venir a la escuela!
El buen humor del niño empezaba a hacer efecto. Algunos niños de su alrededor, sorprendidos de verlo tan feliz, se secaban la cara con la manga y empezaban a mirar el aula con otros ojos.
Por desgracia, perdí terreno con la llegada de Renald, a quien su madre empujaba, abrumándolo con consejos y recomendaciones: «Hay que ir a la escuela para instruirse… Sin educación no se llega a nada en esta vida… Suénate y ten mucho cuidado de no perder el pañuelo… Ni tus otras cosas, que nos han costado muy caras…».
Aquel pequeño lloraba como por un problema que no fuera a resolverse jamás en la vida, y sus compañeros, que no entendían nada de aquella pena, lloraban con él por empatía, salvo mi pequeño Arthur, que se acercó a tirarme de la manga y a decirme:
—Están locos, ¿eh?
Algo más tarde, con treinta y cinco niños inscritos y más o menos tranquilizados, empecé a respirar. Me disponía a esperar el final de la pesadilla, pensando: lo peor ya ha pasado. Veía que las caritas a las que aún me costaba poner nombre me dirigían una primera sonrisa furtiva o, al pasar, una mirada cariñosa. Me decía a mí misma: comenzamos a confraternizar… cuando, de repente, nos llegó del pasillo otro grito de dolor. Mi clase, cuya confianza creía haber ganado, se estremeció al completo, los labios temblorosos, las miradas clavadas en la puerta. Entonces apareció un padre joven con un niñito colgando, y hasta tal punto era este su viva imagen —los mismos ojos oscuros y afligidos, el mismo aspecto delicado— que habrían dado ganas de sonreír si el dolor de la separación no se hubiera reflejado tanto en uno como en el otro.
El pequeño, aferrado a su padre, levantaba hacia él una carita cubierta de lágrimas. En su lengua italiana, le suplicaba, por lo que me pareció, que no lo abandonara, ¡por la gracia del cielo, que no lo abandonara!
Casi tan conmocionado como él, el padre se esforzaba por tranquilizar a su hijito. Le acariciaba el pelo, las mejillas, le enjugaba las lágrimas, lo abrazaba, lo mecía con palabras dulces repetidas una y otra vez que parecían significar: todo irá bien… Ya verás… Es una buena escuela… «Bene… Bene…», insistía. Pero el niño seguía lanzando su desesperada llamada: «¡La casa! ¡La casa!».
Ahora reconocía al inmigrante de los Abruzos llegado hacía poco a nuestra ciudad. Como todavía no había podido ejercer su profesión de tapicero, efectuaba trabajos diversos aquí y allí. Por eso un día lo había visto yo ocupado en layar una parcela de tierra en nuestro vecindario. Me acordé de que lo acompañaba su hijito, que trataba de ayudarlo, y de que, al tiempo que trabajaban, no dejaban, por así decirlo, de hablar para animarse el uno al otro, sin duda; y de que aquel murmullo en una lengua extranjera en medio de nuestros campos me había parecido singularmente atractivo.
Fui hacia ellos con la sonrisa más amplia. Cuando me acerqué, el hijo gritó de espanto y se agarró a su padre con más fuerza todavía, transmitiéndole su agitación. Me di cuenta de que este no iba a serme de gran ayuda. Al contrario, con sus caricias y sus palabras dulces solo conseguía mantener en el niño la esperanza de que terminaría por ceder.
Y, de hecho, el padre se puso a debatir conmigo. Puesto que el pequeño era tan desgraciado, ¿no sería mejor llevárselo a casa por esta vez, volver a intentarlo si acaso por la tarde o al día siguiente, cuando hubiera tenido tiempo de explicarle bien lo que era la escuela?
Los vi pendientes de mi decisión e hice de tripas corazón: «No. Cuando hay que cortar la rama, de nada sirve esperar».
El padre bajó tristemente la mirada, obligado a darme la razón. Trató de ayudarme un poco. Incluso entre los dos, nos costó mucho despegar al niño; en cuanto aflojábamos una mano, se nos escapaba para agarrarse de nuevo a la ropa del padre. Lo curioso era que, aunque se aferraba a él, lo increpaba por haberse puesto de mi parte y lo trataba de desalmado y de canalla entre lágrimas y sollozos.
Por fin el padre se liberó un instante mientras yo sujetaba al hijo a duras penas. Le indiqué que se marchara corriendo. Franqueó el umbral. Cerré la puerta tras él. Él volvió a abrirla con un dedo para señalarme al niño con la mirada diciendo:
—¡Se llama Vincento!
Le di a entender que el resto de los datos podía esperar, pues Vincento casi se me escapa. Volví a atraparlo en el último momento y cerré de nuevo la puerta. Este se precipitó sobre ella al tiempo que se estiraba para alcanzar el pomo. Ahora no gritaba ni lloraba, pues toda su energía la aplicaba en salir de allí. El padre seguía sin marcharse, tra tando de ver a través del cristal de la parte de arriba de la puerta cómo se comportaba Vincento y si había indicios de que yo fuera a ponerle fin a aquello. Por su expresión ansiosa, se podría haber dicho que no sabía lo que quería. Y, aún otra vez, el pequeño estuvo a punto de escapárseme ante mis ojos, tras conseguir girar el pomo de la puerta. Entonces le eché la llave y me la metí en el bolsillo.
Nos envolvió un silencio borrascoso que pareció extenderse hasta el padre, al que ya no se oía respirar y cuya mirada agrandada por la sorpresa acechaba cualquiera de nuestros movimientos.
Por el momento, Vincento reflexionaba, sus ojos inmensos analizaban la situación bajo todos los ángulos. De repente, antes de que pudiera verlo venir, se abalanzó sobre mí, pegándome acto seguido patadas en las piernas. Vi las estrellas, pero no se me notó. Entonces, un poco avergonzado de su hijo tal vez o, por el contrario, con la tranquilidad de que sabría defenderse, el padre se decidió a marcharse por fin.
Vincento, dueño de su suerte, pareció buscar con desesperación un plan de ataque, una estrategia; y luego, como si estuviera completamente solo en el mundo, lanzó un terrible suspiro, el coraje lo abandonó, entregó las armas. Ya no fue más que una criaturita rota, sin amigo ni sostén, en un mundo extranjero. Corrió a un rincón a acurrucarse en el suelo, tapándose la cabeza con las manos, hecho un ovillo y gimiendo como un perrito perdido.
Al menos aquella tristeza verdadera y profunda hizo que se callaran al instante mis llorones. Vincento exhalaba su queja en medio de un silencio total. Algunos niños, tratando de captar mi mirada, ponían cara de estar escan dalizados como para decirme: «Vaya tela, vaya forma de comportarse». Otros, pensativos, miraban la figurita chafada en el suelo y emitían suspiros a su vez.
Iba siendo hora de distraerlos. Abrí una caja de tizas de colores y las repartí invitando a los niños a acercarse a la pizarra y dibujar cada uno su casa. Los que al principio no entendieron el significado de mis palabras lo comprendieron en cuanto vieron a sus compañeros esbozando cuadrados provistos de agujeros que indicaban puertas y ventanas. Se pusieron a hacer lo mismo con alegría y, según su concepción igualitaria a más no poder, pareció que vivían todos más o menos en la misma casa.
En lo alto de la pizarra levanté un edificio de iguales características a la sucesión de casas dibujadas unas encima de otras. Los niños reconocieron su escuela y se echaron a reír, felices de situarse. Entonces tracé un camino que descendía desde la escuela hasta abajo, donde estaban las casas. Mi pequeño alumno risueño fue el primero en tener la idea de representarse en aquella carretera con un palito coronado por un círculo en el que los ojos quedaban a ambos lados de la cabeza, como suele ocurrir con los insectos. Inmediatamente, todos quisieron estar en la carretera. Esta se cubrió de pequeños monigotes yendo o viniendo de la escuela.
Escribí el nombre de cada uno en un bocadillo por encima de las imágenes. A mi clase le encantó. Unos cuantos disfrutaron añadiéndole a su personaje algún detalle que lo distinguiera de los demás. Roger, que había llegado con un sombrero de granjero de paja, se esforzó mucho en cubrirle la cabeza al palito que lo representaba. El efecto fue el de una enorme y curiosa bola que se desplazaba sobre unas piernecitas minúsculas. Roger se echó a reír tan fuerte como antes había llorado. Una suerte de felicidad comenzaba a alojarse en mi clase.
Eché un vistazo a Vincento. Sus gemidos se espaciaban. Sin aventurarse a descubrirse el rostro, trataba de seguir lo que estaba pasando, que por lo visto lo asombraba mucho, observando por entre los dedos. Sorprendido en un momento dado al escuchar las risas, se olvidó de sí mismo y dejó caer una de las manos. Con una aguda mirada, descubrió que todos tenían su casa y su nombre en la pizarra excepto él. En medio del desasosiego de su carita abotargada y enrojecida por las lágrimas se dibujó el deseo de estar también allí representado.
Me acerqué a él con una tiza en la mano, mostrándome conciliadora.
—Venga, Vincento, ven a dibujar la casa en la que vives con tu papá y tu mamá.
Sus desconcertantes ojos ardientes de largas pestañas sedosas se clavaron en mí. Yo no sabía qué pensar de su expresión, ni hostil ni confiada. Me acerqué un poco más. De repente, se incorporó y, en equilibrio sobre un pie, desplegó el otro como empujado por un resorte. Me alcanzó en plena pierna con la puntera de hierro de su botín. Esta vez no pude reprimir una mueca. A Vincento pareció encantarle. Que siguiera en cuclillas y con la espalda apoyada en la pared no le impedía desafiarme, dándome a entender que entre nosotros solo podía ser ojo por ojo y diente por diente. Tal vez fuera el asunto de la llave lo que me reprochaba tanto. Más que por una pena del alma, ahora parecía movido por el rencor.
—De acuerdo —dije yo—, no te necesitamos —y me fui a ocuparme de los demás niños, quienes, por amabilidad o para quedar bien, incrementaron su afecto.
Así, rápidamente a pesar de todo, pasó la mañana. Cuando les abrí la puerta, los niños, a los que había puesto en fila de dos en dos a lo largo de la pared, empezaron a salir ordenadamente, sin demasiada prisa, algunos retrasándose para cogerme la mano al pasar o anunciarme que volverían por la tarde; nadie salió huyendo, en cualquier caso. Excepto Vincento, que de un salto adelantó a la clase y se escurrió fuera con la presteza del garduño que ve llegar el día de su libertad.
Después del almuerzo, volví a la escuela desanimada. Va a haber que empezar todo de nuevo, me decía. Van a volver llorando, padre e hijo. Otra vez voy a tener que separarlos, echar a uno, pelearme con el otro. Mi vida de maestra se me aparecía bajo un prisma abrumador. Sin embargo, me apresuraba para armarme en previsión de la lucha por venir.
Alcancé la esquina de la escuela. Había allí una ventana, a unos pies del suelo, con un vano muy profundo. Distinguí en él una minúscula forma agazapada en la sombra. Dios santo, ¿sería mi pequeño desperado, que había venido a atacarme a cielo abierto?
La forma menuda se aventuró a asomar la cabeza fuera de su escondite. Sí que era Vincento. Sus ojos brillantes me envolvieron con una mirada de apasionada intensidad. ¿Qué estará rumiando? No tuve tiempo de pensar mucho más. Había dado un salto. Se hallaba a mis pies como Viernes a los pies de su amo. A continuación —y hoy todavía me parece imposible lo que consiguió— trepó por mí como un gato por un árbol, ayudándose de las rodillas para rodearme primero las caderas y luego la cin tura. Una vez arriba, se me colgó del cuello hasta dejarme sin aliento y se puso a cubrirme de unos enormes besos húmedos que sabían a ajo, ravioli y regaliz. Me dejó las mejillas embadurnadas. Por mucho que le suplicaba sin aliento: «Ya está, Vincento, ya es suficiente…», me abrazaba con una fuerza increíble para un ser tan pequeñito. Y me derramaba al oído una oleada de palabras en italiano que me parecían de cariño.
Para conseguir que me soltara, hube de calmarlo poco a poco, con pequeñas palmaditas amistosas en la espalda, abrazándolo a mi vez. Y, hablándole en un tono afectuoso en una lengua que él conocía tan mal como yo la suya, tuve que tranquilizarlo ante el profundo miedo que parecía tener ahora a perderme.
Por fin me dejó que lo posara en el suelo. Temblaba con aquella gran felicidad ansiosa que se había apoderado de él, muy pequeño todavía para poder soportar su intensidad. Me tomó la mano y tiró de mí hasta la clase, más veloz de lo que yo lo había sido nunca.
Me condujo a la fuerza a mi mesa, eligió un pupitre para sí mismo lo más cerca posible y se sentó allí con los codos sobre el tablero y el rostro entre las manos. Y, a falta de saber expresarme lo que sentía, se dedicó, como suele decirse, a comerme con la mirada.
Sin embargo… pasado aquel día de violencia… después ya no recuerdo gran cosa de mi pequeño Vincento… todo lo demás fundido, sin duda, en una dulzura uniforme.
EL NIÑO DE LA NAVIDAD
S e acercaba la Navidad. Mis pequeños alumnos estaban cada día más nerviosos. Cual oleaje proveniente de todos los lados de la clase a la vez, apenas terminaban de copiar en el cuaderno la tarea de la pizarra, se inclinaban hacia el compañero para susurrarse al oído lo que esperaban que les trajera Santa Claus; o lo que pensaban regalarme a mí, su maestra. Yo había hecho todo lo posible por desalentar aquellos arrebatos de generosidad para con mi persona, que por lo general recaían en los hombros de los padres, pero empezaba a darme cuenta de que un niño afectuoso puede ser más difícil de disuadir que un hombre armado de toda su fuerza.
Mientras que algunos de los alumnos se enardecían, otros, cuyos padres eran muy pobres, se afligían por no tener nada que ofrecerme. Por mucho que yo les repitiera que ser amables conmigo y aplicarse bien en su trabajo eran para mí el mejor de los regalos, no conseguía consolarlos. Y menos aún a mi pequeño Clair, a quien ese año no lograba hacer entrar en razón.
Aquel niño me parecía el alumnito más gentil que había. Hacía cualquier tarea como si su vida dependiera de ello, o más bien como si merecer mi aprobación fuera para él la vida misma.
Mientras los niños estaban ocupados en copiar en el cuaderno el modelo escrito en la pizarra, yo recorría los pasillos parándome a examinar el trabajo de cada uno, y a menudo estaba tan mal hecho que me desesperaba pensando que nunca llegaría a ser buena en mi profesión. Todo cambiaba cuando me asomaba al cuaderno de Clair. Cada día me maravillaba más la bonita y cuidada caligrafía, o incluso simplemente los números, alineados como pentagramas, en grupos compactos, con espacios nítidos entre ellos. Habría podido hacer algo hermoso con solo unas páginas llenas de palitos. Siempre se lo decía, era superior a mis fuerzas, era un poco como si, alabándolo, me tranquilizara a mí misma sobre mis méritos como maestra:
—Pero ¡qué bien trabajas, Clair!
Entonces él, colorado aún del esfuerzo y en tensión, se relajaba y me daba las gracias con una sonrisa tan tierna que yo percibía casi con vergüenza el heroico esfuerzo al que se entregaba diariamente aquel muchachito para obtener una palabra elogiosa de mi parte. Y ni siquiera podía alabarlo como se merecía, debía tener cuidado, pues me daba miedo que los demás se pusieran celosos y fueran a portarse mal con él.
Realmente, era incapaz de encontrarle algún defecto. Era honesto, hábil, inteligente y, además —algo raro en un alumno con talento—, tranquilo. Cuando terminaba sus deberes, mucho antes que los demás, en lugar de hacer ruido o molestar, se quedaba sentado pacientemente, siguiéndome con los ojos, feliz, como si aquello ya fuera para él una recompensa. Y yo también terminé buscándolo a él con la mirada a menudo, imagino que como una recompensa igualmente.
Vestía desde el principio de curso con el mismo traje de sarga azul marino, reluciente por el desgaste aunque muy limpio, y al parecer planchado con agua y vinagre para atenuarle el brillo, mas el tratamiento ya no ayudaba. Y de repente, un día, me dio la impresión de que el traje estaba nuevo. Se lo comenté a Clair, que me explicó que su madre, al darse cuenta de que el revés de la tela todavía estaba bien, se había pasado el fin de semana dándole la vuelta.
Aquella ropa algo oscura estaba realzada por un cuello camisero blanco abierto que le sentaba bien a su rostro ovalado, entre finos cabellos rubios. Algunos de sus compañeros se habían reído de él a causa de aquella vestimenta, tratándolo de nenaza, de mimado; y el niño, educado con tanta delicadeza, no había parecido comprender el porqué de la burla. Un día, poco después, me topé con una imagen de un coro de los Petits Chanteurs vestidos de negro con cuello plano blanco, y me imaginé que la madre de Clair había podido ver también aquella imagen y haberse inspirado en ella para vestir a su hijo. La recorté y la colgué en la parte delantera de la clase. Desde entonces Clair me pareció menos único en su especie entre nosotros, aunque siempre igual de tímido en su actitud.
Una vez me ocurrió, ¡por desgracia aún lo recuerdo!, que, estando muy cansada, perdí la paciencia por una tontería y la pagué con uno de mis alumnos. El más afligido no fue sin embargo este, sino Clair, a quien vi cara de consternación al dirigirle instintivamente una mirada interrogativa. De modo que, poco a poco, aquel niño se volvió para mí una especie de referencia. Si sus ojos resplandecían de interés, deducía que había llevado bien mi discurso. Si se llenaban de lágrimas, era que había encontrado el tono para emocionarlos. Si se reía a mandíbula batiente con una bonita risa de carillón desgranado, podía estar segura, asimismo, de que había tenido éxito en lo cómico.
Ahora, sin embargo, al aproximarse la Navidad, nada era capaz de animarlo. Si seguía cantando con los demás —porque había que hacerlo—, era sin emoción, y su vocecita triste apenas se distinguía en el coro. Ya no sonreía con los ¡ding, dong, ding! Escribía con el mismo cuidado de siempre en su cuaderno —que su madre le había forrado con papel marrón para que no se le ensuciara—, pero si me asomaba como antes para decirle «Está muy bien, Clair…», parecía que se le avivaba la pena; tanto es así que prácticamente dejé de elogiarlo. Y, al final, hasta trataba de evitar su mirada afectuosa.
Una semana antes de Navidad, los niños ya no se controlaban. Les habría encantado darme una sorpresa, pero les importaba mucho más que yo supiera que la tendría. Petit-Louis estaba casi constantemente pegado a mis faldas, informándome cada día de los progresos que lograba con su padre, de quien esperaba obtener una caja de bombones para mí. «De dos libras, eso es lo difícil», precisaba.
Petit-Louis era hijo de un judío polaco escuchimizado llegado a nuestra ciudad para abrir una de esas pobres tiendas en las que las existencias —por falta de espacio para guardarlas, o por negligencia— se quedan eternamente en el suelo o en una esquina sin ordenar, o colocadas de cualquier manera en los escaparates mugrientos: el chocolate al lado del jabón y los corn-flakes. No es que me apetecieran precisamente unos bombones procedentes de aquella tienda, ¡pero cualquiera frenaba a Petit-Louis!
—Mi padre —decía— está a punto de ceder (give in) para una caja de una libra. Pero yo no quiero eso. Lo que yo quiero para mi maestra, le he dicho, es una de dos libras.
—Una libra es suficiente. Y ¡shhh! No tan fuerte, Louis. No todos los niños tienen un padre que pueda regalar bombones.
Pero Louis, a su manera, me quería. Moqueando, con una voz quejumbrosa, como entrenada desde siempre para el regateo, proseguía: «Le he dicho a mi padre: si no me das una caja de dos libras te vas a tener que buscar a otro para tus entregas de las cuatro. Yo necesito dos libras». Según él, una libra no estaba a la altura.
Luego Johnny, cuyo padre trabajaba de pocero en verano y se quedaba parado en invierno, se acercó a gritarme «en secreto» que su madre estaba tejiéndome unas pantuflas con los restos de lana de todos los colores que había podido recuperar. Sin embargo, no podía por así decirlo quitarle el ojo de encima, porque rápidamente lo dejaba todo plantado para ir a divertirse.
—Mi madre es una perezosa —me informó—. Ayer lo dejó todo colgado otra vez para jugar a las cartas en pleno día.
—¡Pero bueno, Johnny, no se habla así de una madre!
—¿Y si es verdad? ¿Y si es padre quien lo dice? ¡Una perezosa de aúpa, eso es lo que es mi madre! Pero no pienso dejarla tranquila ni un minuto hasta que no termine «tus» pantuflas.
No se podía negar. En Navidad, mis alumnos de mirada angelical se convertían en unos monstruitos empecinados en sangrar a sus padres con el fin de mostrarse generosos conmigo. Yo los sermoneaba, diciéndoles que estaba muy feo andar atosigando así a los pobres padres, que ya tenían bastante con sostener a la familia… y eso no está bien, Louis… eso no se hace, Johnny… pero era inútil. Louis no paraba de agobiar a su padre y me tenía al corriente:
—Empieza a ceder con la de dos libras, pero todavía no está ganado del todo. Es avaro con sus bombones. Y eso que a él no le costaría nada, teniendo en cuenta que me lo dejaría a precio de mayorista.
Johnny, por su parte, tuvo que confesarme que a su madre se le había perdido la pantufla que había empezado, pero que más le valía que la encontrara o le saldría caro.
—Es una descuidada —me dijo.
—¡Pero, Johnny!
—Es padre quien lo dice.
Incluso mi pequeño y encantador Nikolai se puso a importunar a su madre por mí. La familia vivía en la linde del vertedero de la ciudad, donde había encontrado sin esfuerzo con qué construirse —a base de chapa herrumbrosa, armazones de cama y tablas todavía en buen estado— una cabaña bastante agradable, sobre todo en verano, rodeada de flores y gallinas. Yo conocía el lugar; en septiembre, nada más prendarse de mí, Nikolai no había parado hasta que me hubo arrastrado una tarde, después de clase, a que viera lo bonita que era su casa. Su madre, que cultivaba flores naturales en verano, las fabricaba en invierno con tela fina o de papel para venderlas a bajo precio a los grandes almacenes, que las revendían caras. De aquella cabaña mal calentada salían junquillos tan delicadamente confeccionados que daban ganas de llevárselos al rostro como si fueran flores de verdad.
Anastasia, la madre de Nikolai, ponía a veces en el centro de la flor una gota de perfume.
—Tres flores por lo menos, eso es lo que me gustaría conseguir para ti —me decía Nikolai—. ¿Te parece suficiente?
—Me parece demasiado, Nikolai, vaya, si piensas en el tiempo que emplea tu madre en hacer una sola flor. ¡Y no es que le sobre precisamente!
—Una, entonces —decía él tristemente—. Por lo menos una. Pero no es mucho, una.
—Al contrario. Una es mejor. Se la ve mucho más, solo se la ve a ella.
—Ah, ¿eso crees?
Pero al día siguiente se acercaba a advertirme de que no tuviera demasiada esperanza.
—Sabes, incluso una flor… no es seguro que la tengas… Padre se opone. Está ojo avizor. En cuanto hay flores listas, las coge y corre a venderlas. No las volvemos a ver. Ayer fueron unos bonitos geranios de color rojo intenso los que se fueron para siempre. Si yo pudiera robarte una —me preguntaba haciéndome una caricia— ¿qué preferirías que te robara?, ¿muguete?, ¿una arvejilla?, ¿una lila? A mi mamaíta le salen muy bonitas las lilas. Es lo que mejor se vende. Pero también lo que más tiempo lleva hacer.
—¡Oh, nada, Nikolai! Me partes el corazón queriéndole robar el trabajo a tu madre.
—Puede que no se diera cuenta —decía Nikolai con el cariño que me tenía—. La de veces que le birlo galletas aún calientes y solamente se ríe…
Después de aquellos desahogos y confidencias que en ocasiones me apartaban de las Navidades, fiestas duras para los que aman, me fijaba en Clair. Desde su sitio, no se perdía ni un detalle de aquellas escandalosas demostraciones, sin tratar de participar ni aunque fuera mínima mente, aparte de con la mirada, que clavaba en mí llena de pena para, a continuación, agacharla, como ocurre a veces con la vergüenza.
Sin embargo, me decía yo, él también debe de estar presionando a su madre. Yo no la había visto nunca. Con algunos niños me pasaba que conseguía imaginarme bastante bien a sus madres. Por ejemplo, en cuanto Nikolai se había puesto a hablar de la suya, le cogí cariño. Y sin duda sentía ya inclinación por la de Clair. Pero empezaba a resultarme extraño que todavía no se hubiera dejado ver.
Los días siguientes fueron terriblemente fríos. Varios niños faltaron a clase. Sin embargo, Clair no. Cuando llegué un poco tarde una de esas mañanas, me lo encontré ya sentado en su sitio, estudiando en voz alta la lectura del día.
Se interrumpió y se levantó para saludarme como yo les había pedido a los niños que hicieran con las visitas; sin duda porque, habiendo llegado antes que yo, se creía en la obligación de observar la regla de decoro conmigo. Nos dimos los buenos días y luego volvió a sentarse y siguió con su lectura: Jack and Jill / Went up the hill…, con una voz tan triste que hoy todavía la relaciono con la primera gran pena de la infancia de corazón generoso. Lo habría dado todo por quitársela, pero habría tenido que desprenderle para ello del afecto que me tenía, y eso era lo último que deseaba.
Aquella mañana, con poco más de la mitad de mis alumnos presente, habría tenido tiempo de sobra para ocuparme de él en particular, pero no me atreví, y a lo mejor incluso le dediqué un poco menos de atención que de costumbre.
Íbamos a tomarnos unos minutos de recreo cuando vi dibujarse en la parte acristalada de la puerta un rostro dulce de expresión tímida. Fui a abrir. La mujer que tenía delante vestía un abrigo gastado bajo el que asomaba un vestido oscuro, adornado con un cuello tan blanco que lo único que se veía era su exquisita pulcritud. Reconocí el azul de sus ojos, aunque eran algo más pálidos, quizá, como desteñidos por los efectos de la vida. Le tendí las manos.
—¡Usted debe de ser la madre de Clair!